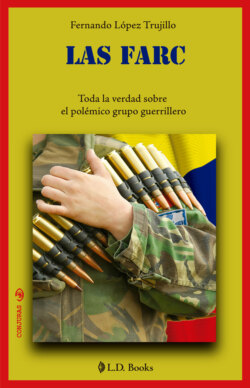Читать книгу Las FARC - Fernando López Trujillo - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
La naturaleza colombiana
“La violencia no es planta natural del paisaje cultural chibcha. Ella vino de fuera y fue expresión de la arbitrariedad en la superposición de instituciones que violentaron una idiosincrasia serena, prudente y austera, nacida del paisaje [como] 'un rayo de sol germinando en el vientre de una esmeralda’’’
Diego Montaña Cuéllar
La cordillera de los Andes, que recorre el occidente sudamericano como un muro, se adentra en el sur de Colombia dividiéndose en tres cadenas independientes que recorren el país hasta el norte, configurando así tres regiones diferenciadas. Las cordilleras Oriental, Central y Occidental se ven complementadas al norte y hacia el Pacífico con un cuarto macizo serrano, denominado Cordillera de la Costa o del Baudó. Las depresiones entre estos cuatro nudos forman los cauces de los principales ríos de la región: el Cauca, el Atrato, el San Juan, el Patía y el Magdalena. Este último, el más caudaloso, es el verdadero demiurgo de Colombia, y por siglos ha sido la vía privilegiada de acceso al territorio y de comunicación entre sus apartadas provincias. No es la única de sus funciones; también constituye el nervio y motor de la economía y de la extensión de su cultura.
Popularmente identificada como tropical, Colombia tiene, sin embargo, una temperatura media relativamente baja. Las altas elevaciones andinas determinan que en Bogotá, por ejemplo, la temperatura media anual oscile entre los 6° y 17°, con picos invernales en enero de 10° bajo cero y máximas veraniegas que por lo general no superan los 28°.
La cultura de los autóctonos será naturalmente andina, por su inspiración y su hábitat. Las comunidades primitivas que encontraran los españoles a su llegada a la región de las altas planicies de Bogotá, Ubaté, Tunja y los Valles de Fusagasugá son conocidas por la denominación de chibchas que les adjudicara la conquista. Se trata en realidad del pueblo Muisca, y su lengua muisca cubun o muyskkubun fue común a todos ellos desde el año 400 a. C. al siglo XVIII de nuestra era, cuando fue prohibido su uso por real cédula de Carlos III de España del 10 de mayo de 1770. De alguna manera, esta fecha nos da una aproximación cierta de la consumación de un genocidio cultural.
La conquista de los pueblos originarios
Por fortuna, sobreviven, sin embargo, hablantes de dialectos diversos de aquella lengua madre. Paradójicamente, la mayoría de estos muisca parlantes habitan en Centroamérica y el Caribe, muy pocos en el territorio de la propia Colombia. Tal parece que se los llamó chibchas como derivación del nombre de su dios tutelar Chibchacum. En lengua muisca, chib corresponde a los términos españoles báculo o bastón, y cha significa “hombre" o “varón". Chibcha, pues, vendría a representar entonces al “Hombre del bastón", figura del génesis aborigen a la que denominaban, precisamente, Chibchacum.
En el siglo XVI, esos nativos fueron identificados en sus cinco confederaciones, siendo las más importantes la de Bacatá, de donde proviene el nombre de la ciudad capital, y Hunza, que los españoles traducirán por Tunja. Investigaciones recientes estiman que estos pueblos reunían a más de un millón doscientos mil habitantes. Pero mucho de lo que se sabe de fuente primaria sobre estas comunidades agrícolas, organizadas en fuertes jefaturas de clanes que redistribuían tributos, nos lo ha legado Fray Pedro Simón, un religioso que compartió las aventuras de aquellos intrépidos españoles que se adentraron en esta región en el siglo XVI.
La conquista de estas mansas poblaciones no pudo haber sido más brutal. La imagen de El Dorado encendió la imaginación de los europeos y desató una voracidad tal que afectó gravemente la demografía de la región. Los pacíficos comuneros fueron organizados en cuadrillas de esclavos, aunque tal condición no fuera postulada por el rey hispano para los naturales de estas tierras. Curiosamente, en medio de tantos militares, será el jurisconsulto Gonzalo Jiménez de Quesada el designado por el gobernador de Santa Marta como teniente general, al mando de la expedición que debía internarse por el río Magdalena en busca de sus nacientes.
Lo que siguió a esta decisión tuvo caracteres de catástrofe para estos pueblos. Toda resistencia fue inútil, y nuevos métodos de explotación de la tierra consumaron el salto de la economía comunitaria al feudalismo más atroz.
Por Provisión del 30 de octubre de 1503, se repartían del siguiente modo la población indígena entre los españoles:
“A los oficiales y alcaides de provisión real, darles cien indios; al caballero que llevaba su mujer, ochenta; al escudero con mujer, sesenta; al labrador casado, treinta..."
Por supuesto que las instrucciones prevenían sobre un previsible abuso:
“Aquellos a quien se dieren, no los han de gozar por vida, sino por dos años, o tres no más, e pasando aquello para otros, e ansí unos tras otros; e ansí les heis de señalar como por naborías e non como esclavos."
El término naboría proviene de los taínos que habitaban Cuba y las islas del Caribe, donde los españoles identificaron con ese nombre a un grupo de nativos que oficiaban de sirvientes del cacique. Luego, extendieron el uso de ese término a toda América. En verdad, el vocablo se asimila a la concepción europea del siervo medieval, puesto que los aborígenes eran vasallos de la Corona Real de Castilla.
La organización del despojo
No obstante la previsión oficial, las autoridades locales harán prevalecer la concepción de que para algunos pueblos la libertad puede ser dañina, y en consecuencia convienen establecer sobre ellos un gobierno despótico y de esclavitud. Se establecerá entonces que “es lícita la servidumbre de aquellos a quienes perjudica la libertad".
La libertad que les fue vedada a los naturales tenía como contrapartida el acaparamiento de sus heredades, de donde los indígenas vinieron a ser esclavizados en sus propias tierras ancestrales.
Desde la primera época de la colonización, los encomenderos, curas y colegios de misioneros se afanaron en apoderarse de las tierras de los indios. Muy pronto, el gobierno español intentó limitar esta corriente de desposesión y aseguró a las comunidades indígenas “resguardos de tierras"; como afirma Montaña Cuéllar:
“La dramática lucha por defender sus resguardos constituye el hecho que agita convulsivamente la vida de los pueblos y reducciones [...] En la desintegración de los resguardos se encuentra el origen de los primeros latifundios que alcanzaron pleno desarrollo, como consecuencia de las leyes de desamortización después de la independencia."
Aunque la ley siguió nominalmente defendiendo esos resguardos, la avidez de los españoles por la tierra de los naturales no habría de detenerse, y contó incluso con la complicidad de los corregidores y otras autoridades coloniales.
Pero la brutal explotación indígena deterioró de tal manera la fuerza de trabajo que forzó a los europeos a reemplazarla con el trabajo esclavo africano. Ya el ilustre fraile Bartolomé de las Casas, reputado defensor de las masas indígenas, preocupado por la escasez de mano de obra para la extracción de oro y plata, había propuesto a principios del siglo XVI:
“Salvemos de la ruina a las razas indígenas, y para hacer frente a las exigencias de la colonización, de la explotación minera sobre todo, importemos una raza para el trabajo de los climas tropicales; importemos negros africanos, en calidad de esclavos."
El consejo sería convenientemente recogido por las autoridades locales, que rápidamente y con entusiasmo se dedicaron a la importación de millares de seres humanos, que abarrotarían desde entonces las bodegas de los barcos negreros.
La división en castas, instituida por los colonizadores, tuvo como consecuencia fundamental la imposibilidad de integración social de las nuevas sociedades de Latinoamérica. Quienes dirigieron y consumaron la independencia configuran sólo un sector insular minoritario de las sociedades latinoamericanas, apenas una élite criolla que enfrentó a otra élite española en una mar de masas y castas subordinadas y rencorosas.
Era natural entonces que las luchas de independencia apenas involucraran a los indígenas y descendientes de africanos. Cuando su participación no fue forzada por los criollos rebeldes, españoles nacidos en América, se dio muchas veces voluntariamente, pero contra éstos, ya que los indígenas los visualizaban como sus verdugos directos. Aunque esta lucha apareciera como de emancipación nacional, fue más bien un proceso de guerra civil entre distintas agrupaciones comerciales, indistintamente representadas por criollos o peninsulares. En otras palabras, la independencia de España no liberó a los indios de su servidumbre ni a los esclavos de su esclavitud. Estos últimos recién obtendrían su manumisión limitada en 1850, por decreto del gobierno del general José Hilario López.
Las repúblicas latinoamericanas resultantes, y Colombia no es una excepción, llevan impresas en sus primeras estructuras las contradicciones de sus “padres libertarios"; fundaron en la “soberanía popular" sus constituciones, aunque conservaron la servidumbre indígena, la esclavitud negra, la sujeción a los dogmas católicos y el descanso de sus nuevas instituciones liberales sobre la plácida base de las relaciones feudales.
Entre 1821 y 1826 no hay en Colombia sino liberales y algunos que se sentían jacobinos por su posición más radical. Pero estos mismos próceres y caudillos fueron premiados con grandes haciendas, y se convirtieron en terratenientes mediante el despojo indígena y su explotación en las minas y labranzas.
Injerencia británica
Estas “contradicciones" de los libertadores -que según una óptica menos ingenua resultan escasamente contradictorias- se extienden a la persona del más destacado de sus líderes libertadores, el general Simón Bolívar. Una conspiración contra su gobierno vitalicio en septiembre de 1829 lo llevó al dictado de una abundante legislación represiva. En este marco se dio la circular del 20 de octubre de aquel año, donde se dice:
“Los escandalosos sucesos ocurridos en esta capital, a consecuencia de la conspiración que estalló el 25 de septiembre último, y la parte que tuvieron en ellos algunos jóvenes estudiantes de la Universidad han persuadido al Libertador Presidente, que sin duda el plan de estudios tiene defectos esenciales. Su Excelencia [...] ha creído hallar el origen del mal en las ciencias políticas que se han enseñado a los estudiantes. El mal también ha crecido por los autores que se escogen para el estudio de los principios de legislación, como Bentham y otros que, al lado de máximas luminosas, contienen muchas opuestas a la religión..."
Esta república de terratenientes requirió para ser fundada del concurso de las nacientes economías capitalistas, deseosas de abrir nuevos mercados para sus manufacturas y sus préstamos financieros. Desde un principio, los banqueros ingleses fueron activos en la financiación de las operaciones de compra de armas por parte de los patriotas americanos a sus connacionales británicos, que de hecho participaban solidariamente en los campos de batalla de la Gran Colombia, y en diversas empresas menos publicitadas en otros lugares del Caribe.
Como consecuencia de las necesidades de guerra para 1822, estas repúblicas contrataron en Londres un nuevo empréstito de dos millones de libras esterlinas para cancelar intereses vencidos de una deuda anterior por la misma cantidad. Un año después, el general Santander, en uso de las facultades presidenciales por ausencia de su titular Simón Bolívar, que se encontraba peleando las batallas decisivas de la independencia de América del Sur, contraía un nuevo empréstito en la capital británica por cinco millones de libras, destinadas a equipar el ejército que vencería definitivamente en Ayacucho.
Para 1834, los intereses seguían creciendo. Dividida la Gran Colombia en tres repúblicas con el nacimiento de Ecuador y Venezuela, a la remanente Nueva Granada le correspondió una deuda de 4'903,150 libras esterlinas. La fecha marca también el nacimiento de la deuda externa colombiana y su dependencia de Gran Bretaña primero, y de los Estados Unidos después.
En 1872, cuando gobernaba el país el doctor Murillo Toro, éste declaró que Colombia no podría honrar su deuda, puesto que ella representaba 33% de todos los ingresos fiscales. Los bonos, expresión de esa deuda, se cotizaban en el mercado inglés, aunque sus tenedores y beneficiarios eran en buena parte, si no mayoritariamente, miembros de las clases pudientes colombianas, que reaccionaron indignadas frente al default de su gobierno.
La nueva explotación agraria
La fecha de 1851 marca el fin de la esclavitud en Colombia, y al mismo tiempo la eliminación de los “resguardos de indios". Ambas medidas tienen relación directa con otro elemento fundamental para el diagnóstico que buscábamos al inicio de este capítulo: el “monocultivo". Por entonces se expandía la economía tabacalera y crecía la explotación del café. Este último requería de una fuerza de trabajo más dedicada y eficiente que la mano de obra esclava, no es casual que en Brasil el cultivo de café se haya desarrollado con trabajadores asalariados, suponiendo esta modalidad la decadencia definitiva de la explotación esclava en el imperio, que recién sería abolida definitivamente a fines de siglo.
Pero la eliminación de los resguardos de tierras (su reparto entre las familias aborígenes) tuvo un efecto aún más poderoso. Éste fue el de generar un inmenso mercado, que obligó a los indígenas a enajenar las parcelas comunitarias y generó su desplazamiento a las tierras calientes e inhóspitas del valle del Magdalena para cultivar tabaco. Como dice Montaña Cuéllar:
“Los indios vendieron a vil precio sus propiedades a los gamonales de sus pueblos y se convirtieron en arrendatarios de las grandes haciendas..."
Eso cuando no en peones asalariados en sus tierras ancestrales.
El monocultivo, y las economías de exportación de “ciclo corto" son, como su nombre lo indica, economías sumamente inestables. Hacia 1880, la actividad tabacalera comenzaba su crisis: la hoja de tabaco sometida a largos viajes llegaba deteriorada y perdía calidad; cultivos y selecciones de superior nivel la fueron expulsando del mercado europeo. El reemplazo llegó por la vía del añil y la quina como cultivos tropicales alternativos. Su exportación también sería efímera, y su momentáneo éxito se basó en los elevados precios que estos productos recibían en Europa a fines de siglo, motivados por la crisis en la India. Cuando allí se restableció la producción de colorantes para la industria textil, se desplomó la iniciativa colombiana. Lo mismo ocurriría con la quina, que no resistió la competencia de otras regiones coloniales que utilizaban mejores técnicas de cultivo y producción.
El café, sin embargo, se constituiría en el principal producto de exportación de la economía colombiana, y a la vez en la actividad más estable y prolongada. En buena parte, esta circunstancia derivó de las condiciones geográficas y climáticas óptimas en que se desarrolló su cultivo en el país.
Estas iniciativas del capitalismo en Colombia requerían de la expansión del ya mencionado mercado de tierras. Y un obstáculo importante para su constitución -aparte de los resguardos indígenas -lo constituían las tierras en manos de la Iglesia. Como en otros países americanos, los liberales encabezaron la ofensiva privatista sobre las posesiones eclesiásticas que Carlos Marx describiera con tanta profundidad en el famoso capítulo XXIV de su libro El capital: "La acumulación originaria".
Para 1861 se promulgaron dos decretos sustantivos. El primero disponía la adjudicación al Fisco de todas las propiedades de corporaciones civiles y eclesiásticas, establecimientos de educación, de beneficencia o caridad, indemnizables por el valor de la renta que producían; el segundo establecía la salida a remate de estas propiedades, que habrían de comprarse con bonos de la deuda pública, por lo que resulta ocioso averiguar quiénes habrían de comprarlas. La Iglesia declaró desde el inicio excomulgados a quienes adquirieran esos bienes, pero los beneficiarios fueron militares y gentes amigas del gobierno, que consideraron que tal excomunión podría redimirse, seguramente, con dinero.
Y ese dinero fluía a manos llenas entre los asociados al gobierno, porque ciertamente las grandes fortunas colombianas siempre se hicieron a la sombra del Estado. Por supuesto, tampoco es ésta una modalidad particularmente colombiana en el concierto latinoamericano. La identidad entre élite dominante en lo económico y personal administrativo y directivo del Estado será la que conforme las distintas oligarquías latinoamericanas, que se han caracterizado, justamente, por el ejercicio monopólico del poder público.
La lucha por el poder
Así, la sangrienta cadena de revoluciones que anegaron el país durante el primer siglo de su vida independiente, y devoraron centenares de millones de la riqueza pública y privada, dejando en la miseria a millares de familias humildes, tiene su origen en la disputa por la posesión del poder político que asegura beneficios económicos a sus asociados. De 1830 a 1903 ocurrieron en Colombia veintinueve alteraciones del orden constitucional, nueve grandes guerras civiles nacionales, catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales con el Ecuador, tres golpes cuarteleros y una fracasada conspiración. Esta última, de carácter conservador, fue la ahogada en germen por el gobierno del presidente Santander, en 1839.
Este extenso conflicto, que las fuentes históricas suelen referir como las “luchas entre conservadores y liberales", contiene una realidad escamoteada o quizá desatendida en esos mismos relatos: es la de los millares de muertos, desaparecidos, mutilados y emigrados de las clases populares que participaron como carne de cañón en estas contiendas. Tan sólo en la llamada Guerra de los Mil Días (18991902) perecieron más de cien mil hombres; los heridos y mutilados fueron incontables; otros centenares de miles, sus deudos, padecerían el hambre de una crisis que el país tardaría muchos años en remontar. Como expresa Montaña Cuéllar:
“Propiciando aún más la matanza, el ministro de Guerra José Vicente Concha ordena a los comandantes de columnas que, como los ascensos se han venido confiriendo con una largueza tal que hasta los alcaldes y prefectos han hecho coroneles y generales, en lo venidero este Despacho será la única entidad que los otorgará, advirtiendo que el requisito indispensable para ascender de Mayor a Teniente Coronel será que el agraciado haya dejado por lo menos 100 muertos en combate..."
Este “requisito" da un índice del valor de la vida humana, más allá de relacionarlo con un número o dato estadístico.
Estados Unidos en acción
Mientras la burguesía colombiana dirimía ferozmente sus pleitos, un nuevo patrón convocaba a la obediencia a la agitada región. Estados Unidos reemplazaría a Gran Bretaña como polo de la relación imperial, y así, aprovechando los conflictos internos, financió la secesión del istmo panameño. En 1903 se proclamaba la independencia de Panamá y sus nuevas autoridades firmaban con las norteamericanas un tratado por el que los Estados Unidos se aseguraban la posesión a perpetuidad del canal a construirse próximamente.
Del escaso patriotismo de la clase gobernante colombiana dan cuenta no sólo su tímida reacción frente a la secesión panameña, sino aún más, la extraña teoría elaborada diez años más tarde para compensar psíquicamente la pérdida. Se trata de la llamada tesis de “la estrella polar" que se atribuye a Marco Fidel Suárez, un destacado lingüista de la época. Pretenciosa en la forma, la tesis postulaba:
“Quienquiera que observe el poderío de la Nación de Washington, su posición en la parte más privilegiada de este continente, sus influencias sobre los demás pueblos americanos de los cuales ella se ha llamado hermana mayor, lo atenuadas que en comparación van siendo las de las potencias europeas, y lo insignificantes que en mucho tiempo tienen que ser las de los pueblos asiáticos; [...] Siendo esto así, el norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa Nación [...] si nuestra conducta hubiera de tener un lema que condensase esa aspiración y esa vigilancia, él podría ser res pice polum- 'mirar piadosamente hacia el Polo'- , es decir, no perdamos de vista nuestras relaciones con la Gran Confederación del Norte."
Más allá de lo discutible de esta formulación, ciertamente ésta ha gobernado la política exterior de la Nación colombiana durante todo el siglo XX, y es posible incluso ver una reafirmación de ella en el siglo XXI.
Oro negro
La forma de ingreso del nuevo amo imperial se realizó mediante la inversión petrolera. Esta industria exige inversiones cuantiosas, fuera del alcance de las atrasadas economías nacionales de los países latinoamericanos. En un comienzo, la legislación respectiva cuidó el principio heredado de la colonia hispana que prescribía que todas las minas “y entre ellas los bitúmenes o jugos de la tierra" pertenecían a la Corona, y, por traslación, al Estado colombiano. Pero los inversores estadounidenses buscaban ser propietarios de los yacimientos y en lo sucesivo abundarán las presiones para cambiar la legislación nacionalista.
Los estadounidenses alcanzarían sus anhelos durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, un antiguo político liberal que fuera embajador colombiano en Washington y propiciara de buen grado todas las intervenciones militares norteamericanas en América Central. Éste impuso la tesis de aprovechamiento máximo del recurso petrolero, y la eliminación de todas las trabas opuestas al desarrollo de la industria. Por supuesto, ni el Estado colombiano ni los particulares de esta nacionalidad contaban con la técnica y capitales requeridos para la explotación. Se propiciaba así la concesión del subsuelo al capital extranjero, con la ambición de obtener de allí alguna participación fiscal.
Sin embargo, por décadas nada avanzaría en cuanto a la explotación de las probadas reservas petroleras colombianas. Entretanto, se desarrollaban ingentes perforaciones en el venezolano golfo de Maracaibo, por lo cual las presiones empresarias ya referidas tenían por objeto asegurarse reservas petrolíferas para el futuro, más que el ingreso en la explotación directa. En veinte años, desde 1931 hasta 1951, Colombia pasó de producir dieciocho millones de barriles a treinta y ocho millones; Venezuela, por su parte, multiplicaba sus ciento dieciséis millones de barriles a seiscientos veintidós millones.
La masacre de 1928
Una expansión más destacada tendrían las plantaciones de banano de la célebre United Fruit Co., que ya a fines del siglo XIX poseía 180 kilómetros de ferrocarril propio y centenares de miles de hectáreas en Santo Domingo, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Nicaragua, Jamaica y Colombia.
En Colombia, la “frutera" se adueñó a principios del siglo XX del ferrocarril de Santa Marta, construido por la Colombian Land Company, que trasportaba azúcar y posteriormente banano de sus crecientes plantíos. Hacia 1928, la United obligaba a sus trabajadores a firmar contratos que señalaban la no responsabilidad de la compañía del pago de prestaciones sociales, accidentes de trabajo, descanso dominical y cualquier otro beneficio. Por entonces, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena presentó un pliego que sintetizaba sus principales demandas, entre las que se destacaban: seguro colectivo obligatorio para obreros y empleados, indemnizaciones por accidente de trabajo, habitaciones higiénicas y decentes para los cosechadores, eliminación de los pagos con vales y de la imposición de los almacenes “de la empresa", liquidación semanal de los jornales y el establecimiento de salas médicas por cada cuatrocientos trabajadores asentados. Acostumbrada a no encontrar obstáculos al despliegue de su omnipotencia, la gerencia de la compañía desconoció íntegramente el pliego presentado. El 12 de noviembre de ese año se declararon en huelga más de veinticinco mil trabajadores.
La patronal de la United Fruit solicitó entonces el apoyo del gobierno, que "solidariamente” ocupó con el ejército la región. El presidente de la Nación, Miguel Abadía Méndez, ordenó incluso que debía ser inmediatamente pasado por las armas “cualquiera" que fuera sorprendido en “actos huelguísticos". Tan celoso de su amistad con la compañía era el gobierno que su delegado en la región, el general Carlos Cortés Vargas, puso preso al inspector nacional de Trabajo, funcionario del mismo gobierno que había declarado legal el paro obrero. El corte de unos cables telegráficos permitió al gobierno declarar subversivo al movimiento. Sin embargo, unos días más tarde, el gobernador del departamento prometió trasladarse hasta la localidad de Ciénaga para mediar en el conflicto.
Una inmensa multitud de trabajadores con sus familias fue a esperarlo a la estación del ferrocarril, con la esperanza de que fueran escuchadas algunas de sus peticiones. Pero el gobernador no apareció y la respuesta la dio el general Cortés Vargas: hacia la una de la madrugada del 6 de diciembre de 1928, el militar ordenó a su tropa ametrallar a la multitud que acampaba en la plaza. No debía ser poco el gentío, porque aunque Cortés Vargas reconoció la muerte de nueve personas, el embajador norteamericano Jefferson Caffery envió un informe a su departamento de Estado donde señalaba que los cadáveres superaban el millar.
La masacre quiso ser ocultada por el gobierno, pero la rápida publicidad de los hechos tornó imposible su objetivo. Jorge Eliécer Gaitán, que comenzaba entonces su carrera política, se constituyó personalmente en la zona bananera y encabezó una comitiva de investigación legislativa. El escándalo conmovió al Parlamento de Colombia que aprobó una ley que ordenaba la revisión de los procesos verbales y anulaba las condenas dictadas por las autoridades provinciales. Desafortunadamente, el desconcierto producido entre los huelguistas por la feroz represión estatal los llevó a negociar en una situación de debilidad. El paro fue levantado rápidamente, aunque lo conseguido distaba enormemente de las demandas contenidas en su pliego de peticiones. Apenas si alcanzaron la mitad del incremento de salarios anhelado, pero ello no significaba poco para estos trabajadores: triunfaba la primera huelga obrera contra una empresa multinacional en Colombia.