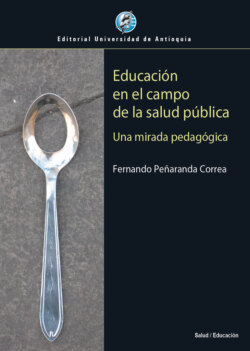Читать книгу Educación en el campo de la salud pública - Fernando Peñaranda Correa - Страница 5
ОглавлениеPresentación
Tradicionalmente la educación se ha planteado como un asunto relevante para la salud pública. Sin embargo, un análisis cuidadoso sobre esta en el ámbito colombiano revela una situación diferente. Esta supuesta relevancia no se encuentra reflejada en las políticas de salud pública ni en la formación del talento humano en las disciplinas del área de la salud ni en el campo de la investigación. Tampoco aparece la educación como relevante para la teoría de la salud pública convencional, pues en esta prima una visión reduccionista que la concibe como instrumento o estrategia.
La salud pública convencional, dominante y producto del discurso biomédico, al soslayar la determinación social de la salud, se ha mantenido por fuera de las discusiones y los aportes teóricos provenientes de las ciencias sociales y humanas, y en particular, de la pedagogía. Por esta razón, la pedagogía no ha tenido una participación directa en el desarrollo teórico de la salud pública convencional. Lo usual ha sido la “aplicación” de algunas categorías teóricas provenientes de estas ciencias en las acciones educativas, de manera instrumental y sin un sólido análisis pedagógico.
Existe otra razón para explicar la debilidad del análisis pedagógico en la salud pública convencional. La salud pública no solo recibe influencias del discurso biomédico, sino también de una sociedad dominada por la economía de mercado, orientada, en las últimas décadas, por la corriente neoliberal. Por otro lado, la educación es una práctica social que media la producción, reproducción y transformación de la cultura y la sociedad; en consecuencia, la formación del sujeto. La conservación del orden social imperante, afín a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, se ha logrado con el apoyo de una educación tradicional, autoritaria, transmisionista e impositiva. Ahora bien, la educación tradicional se conserva de manera automática, en la medida en que es la más indicada para llevar a cabo esta función conservadora. También la salud pública convencional es conservadora en dos sentidos: participa en el mantenimiento del discurso biomédico y del orden socioeconómico y cultural imperante. En consecuencia, la educación tradicional constituye la modalidad pedagógica dominante en la salud pública convencional. No habría, entonces, un conflicto medular, de orden teórico-práctico y político, cuya resolución genere la necesidad de tornar hacia la pedagogía.
En la salud pública de orientación crítica se cuestiona esta posición. En las diferentes vertientes que conforman la corriente crítica de la salud pública, la justicia se configura como un eje central de su teoría y su práctica. Esto es inherente a una visión de salud como vida, lo que implica el acceso a las oportunidades socioeconómicas y culturales para vivir la vida que se valora. La salud es, entonces, una producción de la vida, del sujeto y de sus posibilidades de florecimiento y del despliegue de sus potencialidades, que se da de manera dialéctica con la sociedad.
Por esta razón, en las corrientes críticas de la salud pública surgen perspectivas pedagógicas que también tienen como eje central la justicia. Corresponden a vertientes de la corriente crítica de la pedagogía (o pedagogías críticas), en las cuales se plantea la necesidad de transformar las condiciones de dominación en que unos grupos humanos se encuentran respecto a otros que los oprimen y tienen como propósito la emancipación de los sujetos y los grupos humanos subalternos.
En la corriente crítica de la salud pública, la educación es un asunto fundamental, que hace parte de su estructuración teórica y práctica —como en el caso de la salud colectiva y la educación popular—, y deja de tener una visión instrumental para ser concebida como un derecho. En este orden de ideas, propongo tomar el concepto de intersección de los campos de la educación-pedagogía y la salud pública como medio para comprender la manera en que la pedagogía transforma la teoría y la práctica de la salud pública.
Una orientación crítica de la salud pública demanda una perspectiva crítica de la educación. La construcción de una mirada crítica en la educación requiere una sólida fundamentación teórica que facilite la reflexión de la práctica a la luz del saber pedagógico. De esta manera, se pueden situar las distintas tendencias y propuesta teóricas de la educación en el campo de la salud pública en un marco amplio del análisis pedagógico y sociológico.
Una posición crítica y teóricamente bien fundamentada permite ampliar la comprensión de la educación en el campo de la salud pública desde una óptica estructural, que reconozca la participación de las fuerzas sociales, las relaciones de poder y los intereses, que trascienden el escenario educativo. Por lo tanto, he propuesto abordar la educación en el campo de la salud pública como resultado de múltiples tensiones y luchas entre agentes y agencias por posicionar sus visiones y concepciones sobre la educación y la salud pública, al configurar jerarquías y, por lo tanto, posiciones con diferentes grados de poder, para orientar las acciones de educación en el campo de la salud pública.
En razón a estas consideraciones, es necesario llevar a cabo un análisis crítico de las distintas corrientes de la educación en el campo de la salud pública. Con el análisis pedagógico propuesto en este libro, pretendo evidenciar la complejidad que encierran las transformaciones de la educación en el campo de la salud pública. No busco con esto generar una visión fatalista, sino explicar lo que significa para la teoría y la práctica el proyecto de una propuesta crítica de la educación en dicho campo.
A continuación, presento una síntesis de los principales argumentos expuestos en cada uno de los capítulos para sustentar la tesis planteada. Pero antes debo hacer una aclaración acerca del significado del concepto “educación en el campo de la salud pública”, con el cual no me estoy refiriendo al campo restringido de una disciplina académica denominada salud pública. Más bien, hago referencia a la salud pública como la teoría y la práctica de profesionales de las distintas disciplinas del área de la salud, de otras disciplinas e, incluso, de educadores no profesionales. Este libro está dirigido a todos los educadores que adelantan acciones de salud pública y que reflexionan sobre sus prácticas pedagógicas.
La educación en el campo de la salud pública ha tenido diferentes significados y orientaciones, de acuerdo a las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas en que se va configurando la salud pública como saber y como práctica social. Por esto, en el capítulo 1, “Educación y salud pública”, presento una aproximación histórica a la configuración de la salud pública y al papel de la educación en ella. Constituye un punto de partida para comprender la educación en una relación dialéctica con la salud pública y en el marco de fuerzas sociales y relaciones de poder que la condicionan. Es fundamental, entonces, tener una comprensión amplia y crítica de este complejo (educación/salud pública) para poder gestar y llevar a la práctica propuestas educativas transformadoras.
El capítulo inicia con una discusión en torno al surgimiento de la salud pública moderna a partir de la segunda mitad del siglo xix como subsidiario del desarrollo y prestigio de la medicina y como resultado de los avances en la microbiología, la epidemiología y la biotecnología, en el marco de una concepción positivista de la ciencia. Tras la aparición del sanitarismo como acción estatal relacionada con la salud y el bienestar, la educación comienza a adquirir relevancia en el marco de una concepción higienista de la salud. Posteriormente, en la primera mitad del siglo xx, bajo la influencia del movimiento preventivista que se consolida con el discurso del riesgo, se afianza una educación transmisionista, que, más tarde, con el auge de las ciencias de la conducta, deriva en una educación coactiva centrada en el cambio de comportamientos.
Pero esta orientación pedagógica no logró ser transformada con los movimientos de atención primaria de la salud y de promoción de la salud, a pesar de los esfuerzos por fomentar un concepto amplio y positivo de la salud, relacionado con las condiciones, la calidad de vida y algunos valores como la solidaridad, la equidad, la democracia, la ciudadanía y la participación. El poder y la influencia del discurso neoliberal sobre la salud pública y la persistencia del modelo biomédico funcional a este, entre otras razones que discutiré en el capítulo 2, actuaron para mantener el dominio de una educación tradicional y coactiva.
La radicalización del capitalismo, concretado en las reformas a los sistemas de salud, vigorizó los movimientos críticos de salud pública que empezaron a gestarse desde la década del sesenta del siglo pasado. Los movimientos de medicina social latinoamericana y salud colectiva fueron construyendo una propuesta de salud pública contrahegemónica a la salud pública clásica que promovió una perspectiva pedagógica crítica fundada en la experiencia de la educación popular. Así, sugiero abordar el proceso histórico de la educación en el campo de la salud pública en el marco de dos grandes tendencias en tensión, con múltiples matices y vertientes que la hacen polisémica y compleja.
En el segundo apartado del capítulo, analizo el papel de la educación en las políticas de salud pública en Colombia, para mostrar cómo la educación ha tenido una escasa relevancia en los planes de salud pública en el periodo 1995-2015, evidente en el papel marginal que se le otorga y en la inexistencia de un análisis pedagógico. Dicha situación cambia tras la expedición de la Resolución 518 del Ministerio de Salud y Protección Social de 2015, en la cual se establece el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (pic) y el modelo de atención integral en salud. En el documento, se definen de manera explícita las acciones de educación y comunicación que deben ser financiadas en el pic e, incluso, su orientación pedagógica, lo que significa un cambio valioso para el fortalecimiento del rol de la educación en la salud pública colombiana.
Asimismo, la pobre relevancia dada a la educación en la salud pública colombiana se ha visto reflejada en la débil formación del talento humano en esta área, así como en la escasa investigación sobre la temática. En razón a esto, en el tercer apartado analizo el proceso de enseñanza e investigación que se adelanta sobre el tema en los programas de educación superior, con base en los resultados de algunos estudios practicados en la ciudad de Medellín.
La educación realizada como parte de la salud pública ha sido denominada de diferentes formas; aunque estas coexisten, en las últimas décadas se ha posicionado el término “educación para la salud” como resultado del auge del discurso de la promoción de la salud. En el capítulo 2, “Educación, salud pública y campo”, sostengo que dicho término y relacionamiento son problemáticos, por lo que propongo como alternativa el concepto de educación en el campo de la salud pública.
En el primer apartado de este capítulo, muestro que la educación en el campo de la salud pública ha sido denominada de diferentes formas, especialmente como educación sanitaria, educación en salud, educación para la salud y alfabetización en salud. En las últimas décadas el término “educación para la salud” ha ganado mayor reconocimiento por su relación con el discurso de la promoción de la salud. Se supone que atar la educación a la promoción de la salud posibilita a la primera trascender las visiones biomédicas que la han llevado a centrarse en las enfermedades y no en la salud.
En el segundo apartado, sustento las razones que me llevan a no aceptar esta ligazón entre educación y promoción de la salud, y, en consecuencia, el término “educación para la salud”. A su vez, expongo las controversias teóricas, epistemológicas y políticas que generan desacuerdos respecto a la promoción de la salud, ya que esta puede llegar a ser considerada como un discurso transformador de la salud pública. Entre otras cosas, muestro cómo la promoción de la salud es un discurso plural, con diferentes vertientes, algunas denominadas por sus críticos como conservadoras, en contraposición a otras que se consideran radicales. En relación con las perspectivas radicales (nueva promoción de la salud), se critica que, aunque su ideario hace aportes significativos para la construcción de propuestas igualitaristas y democratizadoras, reconoce los determinantes socioculturales de la salud y propone una concepción de salud que trasciende el modelo biomédico centrado en las enfermedades, al examinar las prácticas propuestas desde estas perspectivas, se evidencia que no logran desligarse de la salud pública convencional que pretende superar. Según algunos de sus críticos, son varias las razones de la situación que se acaba de describir; entre ellas, las contradicciones teóricas y epistemológicas de un ideario que buscó “darles gusto a todos”.
También presento las luchas teóricas y políticas de los agentes y las instituciones por posicionar la promoción de la salud como discurso dominante (capital simbólico), mediante el cual buscan circunscribir la educación a un componente (instrumento) de la promoción de la salud, por medio de una concepción reduccionista y de subordinación, cuyas prácticas pedagógicas siguen ancladas a la perspectiva tradicional-coactiva de la educación.
La salud pública es polisémica como resultado de disputas teóricas y políticas entre agentes e instituciones, que han dado origen a diferentes vertientes. Por esta razón, sustento por qué asumo la salud pública como un campo. Los campos se relacionan con otros campos y, en estas relaciones, se transforman. Entonces, recojo el concepto de intersección de campos y propongo una vía para comprender la forma en que las categorías teóricas de la pedagogía influencian la teoría de la salud pública y la transforman. Este planteamiento demanda una perspectiva transdisciplinar que reconozca la necesidad de incorporar categorías y teorías de la pedagogía al cuerpo teórico de la salud pública, a fin de que trascienda las posiciones instrumentalistas.
A dicha intersección la he denominado educación en el campo de la salud pública, concepto que propongo como alterno al de “educación para la salud”, pues considero que este es más preciso para situar las acciones educativas en el marco del campo de la salud pública, frente a lo cual debo hacer las siguientes distinciones. En primer lugar, hablar de educación para la salud, desde una concepción amplia de salud, concebida como producción de la vida, incluiría todas las prácticas educativas en los distintos ámbitos de la sociedad, comenzando por la crianza; precisamente, el concepto de campo permite la delimitación. La segunda se refiere a los ámbitos e instituciones que abarca el campo de la salud pública: la educación en el campo de la salud pública se desarrolla en múltiples ámbitos e instituciones, desde el hospitalario, en el cual participan distintos profesionales de la salud y de otras disciplinas, hasta el extrahospitalario, que tiene lugar en diferentes escenarios como el familiar, comunitario, escolar y laboral, entre muchos otros. Así que los educadores y quienes reflexionan en torno a la pedagogía son profesionales de las diferentes disciplinas de la salud, de otras disciplinas e incluso miembros cotidianos de la comunidad.
Asimismo, la educación es una práctica social que media la producción, reproducción y transformación de la cultura y la sociedad, en el marco de un complejo sistema de fuerzas sociales que responden a intereses y relaciones de poder en conflicto. El dominio sobre los procesos educativos, bien sean formales o no formales, por parte de los grupos dominantes, pretende asegurar el mantenimiento del orden social imperante, por lo cual la arena educativa se convierte en un escenario de luchas y tensiones. En el capítulo 3, “Sociología de la educación”, sitúo la educación en el campo de la salud pública, inmersa en un contexto social amplio, para cuyo análisis se hace necesario acudir a la teoría sociológica. De este modo, apoyado en los desarrollos teóricos de la sociología de la educación sobre la socialización e institucionalización de Berger y Luckmann, la sociología del discurso pedagógico y el control simbólico de Bernstein, el análisis sociológico que hacen Bourdieu y Passeron al sistema educativo como instancia de reproducción cultural, y las teorías de Moscovici y Jodelet sobre las representaciones sociales, construyo una ruta teórica que presenta una propuesta de análisis sociológico.
En esa medida, la comprensión de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo por la institución sanitaria requiere un análisis que trascienda el escenario educativo. En esta propuesta teórica concibo dichas prácticas como escenarios de socialización secundaria, en los cuales la institución sanitaria construye y reproduce el orden social imperante por medio del control sobre los conocimientos y la modulación de las subjetividades. De manera que la institución sanitaria funge como campo de control simbólico expresado en el poder de los educadores para controlar los significados de la salud, la enfermedad e incluso del sujeto como paciente, enfermo, ciudadano, usuario, etc.
A través del discurso biomédico, la institución sanitaria normatiza (homogeniza) conocimientos y comportamientos, y abstrae las determinaciones sociales y políticas de la enfermedad, para situar su análisis en un terreno tecnocrático y, de esta manera, despolitizarlo. Ahora bien, el discurso biomédico transforma las representaciones sociales sobre la salud, la enfermedad y, en general, sobre los sujetos y sus vidas; pero esta “incorporación” se adelanta mediante la “deformación” del conocimiento biomédico, que posteriormente es integrado en un marco de referencia conocido. De este modo, el proceso de aprendizaje, que es también de inculcación e imposición, es socioontológico, pues conlleva, además, una manera singular de ser y hacer que remite a una idea de identidad.
Cuando el discurso biomédico se transforma en discurso pedagógico, en el ámbito de la institución salud, propongo que sea concebido como “discurso biomédico pedagógico”. En ese proceso, los contenidos de orden instruccional —aquellos provenientes del conocimiento biomédico— se insertan en un discurso de carácter regulativo, propio de un arbitrio cultural determinado. Esto es así, porque el conocimiento biomédico se recontextualiza en el proceso de adaptación a los fines pedagógicos, con lo cual se “tiñe” de un discurso identitario.
Así, las prácticas pedagógicas en el campo de la salud pública se configuran como un escenario para la imposición de arbitrios culturales, esto es, valores, contenidos y modos de ver la vida; en consecuencia, habitus. Dicha imposición se lleva a cabo por medio de una “violencia simbólica” como ejercicio de poder por parte del educador sanitario. Constituye esta una doble arbitrariedad, la del poder y la del arbitrio cultural, ya que se legitiman un orden social y las relaciones de clase (o entre grupos), que terminan perpetuando y consagrando un privilegio cultural.
La imposición de un arbitrio cultural determinado (correspondiente a los grupos dominantes) se da simultáneamente con la imposición de una modalidad pedagógica, la educación tradicional, pues es la más apropiada para efectuar dicho proceso, para reproducir la cultura y, en este orden de ideas, para cumplir la función de control y medicalización del discurso biomédico. Se da, entonces, un mecanismo sinérgico conservador de la cultura y de la educación tradicional. De este modo, las prácticas pedagógicas en el ámbito de la institución salud contribuyen al mantenimiento del “orden social” imperante por medio de la inculcación de los habitus de los educadores como sistema de disposiciones socialmente condicionadas de acuerdo al origen y a la pertenencia de clase de ellos (la encarnación de lo social en los sujetos). Por otro lado, se produce una selección social, pues los públicos con mayores posibilidades de éxito educativo corresponden a los educandos con habitus más cercanos a los de los educadores, con lo que se termina contribuyendo a la reproducción de la distribución desigual del capital cultural entre las clases.
Las prácticas pedagógicas en el ámbito de la institución sanitaria configuran un espacio comunicativo conflictivo como resultado de la interacción entre sujetos (educadores y educandos) con diferentes habitus, necesidades, intereses, disposiciones y perspectivas interpretativas. Además, porque los sujetos no son pasivos y reaccionan ante el poder ejercido sobre ellos, razón por la cual el dispositivo biomédico pedagógico es un objeto de luchas poco transparente.
Una sólida fundamentación pedagógica es necesaria para fortalecer el ejercicio ético y crítico de la educación en el campo de la salud pública, lo que supone un proceso que pueda ligar la teoría con la práctica mediante la reflexión, es decir, en el marco de la praxis. Por tal motivo, es fundamental la estructuración de un referente teórico sobre la pedagogía, que permita una práctica más consciente y responsable, lo que conlleva el reconocimiento de la forma en que se intersectan la educación y la salud pública como campos disciplinares y profesionales. Esta es la propuesta que planteo en el capítulo 4, denominado “Fundamentación pedagógica”.
La pedagogía como disciplina es compleja y diversa, al igual que la salud pública. Existen múltiples posiciones teóricas, epistemológicas y políticas que la hacen heterogénea, con importantes desacuerdos y miradas diferentes. Este capítulo inicia con la discusión en torno a cuatro conceptos centrales: educación, pedagogía, didáctica y formación. La educación, desde un punto de vista amplio, corresponde a los procesos de socialización, por medio de los cuales se transmite, produce y reproduce la cultura. La pedagogía, por su parte, se refiere al proceso de reflexión sistemática sobre la educación, a la luz de un saber (teoría) pedagógico. Dado que la pedagogía siempre implica una práctica, esta reflexión también se hace praxis. La didáctica hace parte de la pedagogía y se centra en la enseñanza; igualmente, encierra una relación praxiológica entre teoría y práctica. En este sentido, no hay pedagogía sin didáctica ni tampoco didáctica sin pedagogía. La formación hace referencia a un proceso interno, sin objetivos externos, que guía la construcción del sujeto como ser inacabado que busca desplegar sus capacidades y desarrollar una manera de ser y conocer.
Seguidamente, presento algunos de los debates encontrados en torno a la pedagogía, en el marco de las luchas teóricas y políticas que evidencian la pertinencia de entenderla como campo disciplinar y profesional (relación teórico-práctica). Asimismo, avanzo en la construcción de la propuesta de intersección entre los campos de la educación y la salud pública, útil para consolidar una perspectiva transdisciplinar. De esta manera, la concepción de educación deja de tener un significado instrumental y empieza a cobrar un papel estructurante de la salud pública.
A continuación, discuto el concepto de prácticas pedagógicas, configuradas por discursos, sujetos, instituciones, acciones, escenarios, condiciones estructurales y tiempos particulares. Estas se encuentran mediadas por relaciones de poder entre sujetos con diferentes habitus y, por lo tanto, con diferentes intereses y concepciones sobre el mundo y las prácticas pedagógicas; están cruzadas por fuerzas internas y externas, en respuesta a intereses respecto a cómo deben ser y actuar los sujetos y cómo debe funcionar la sociedad. Se erigen, entonces, como espacio para la construcción del sujeto y para la reproducción y producción de la cultura y la sociedad.
El desarrollo de la pedagogía a través de los tiempos, en el marco de condiciones históricas, sociales, culturales y políticas cambiantes, genera corrientes de pensamiento sobre la educación acerca de los propósitos, los métodos, los contenidos, las relaciones educador-educando y la evaluación. Entonces se van configurando distintas visiones sobre para qué y por qué educar, de las cuales se desprenden múltiples vertientes de educación. Con base en el concepto de corriente pedagógica, agrupo vertientes con rasgos comunes, a fin de poder identificar algunos principios pedagógicos básicos que discriminan diferentes corrientes pedagógicas sobre la educación, necesarios para analizar la educación en el campo de la salud pública. En consecuencia, asumo la existencia de tres grandes corrientes pedagógicas: tradicional, renovadora-progresista y crítica.
El capítulo 4 concluye con el análisis de una vertiente particular de la corriente crítica, la educación popular, porque es especialmente pertinente para pensar la educación en el campo de la salud pública, debido a su emergencia en escenarios ajenos a las aulas escolares, en experiencias de educación no formal con adultos, dirigidas a la transformación de las condiciones de injusticia que limitan el florecimiento humano. En este sentido, la educación popular cobra relevancia para el desarrollo de propuestas pedagógicas críticas en el ámbito de la salud pública, ya que corresponde a una educación dialógica, problematizadora y liberadora, sustentada en un método hermenéutico, dialéctico, participativo e investigativo, que describo allí.
Las acciones educativas en el campo de la salud pública suelen llevarse a cabo con una débil fundamentación pedagógica; aun así, existe un rico desarrollo teórico sobre la educación en este campo. En el capítulo 5, “Corrientes de la educación en el campo de la salud pública”, analizo esta producción teórica en el marco de una reflexión pedagógica, con el fin de discutir las luchas y conflictos en torno a la educación que se dan en dicho campo. Para esto, estructuro la presentación del capítulo bajo la consideración de cuatro tradiciones: la educación anglosajona de corte conductual y la tradición crítica de esta; la tradición continental europea, especialmente la alemana y, finalmente, la tradición latinoamericana, que ha recibido una importante influencia de la educación popular.
En el seno de cada tradición se establecen formas diversas de clasificar y entender los referentes teóricos que orientan las prácticas pedagógicas. Se utilizan distintas aproximaciones conceptuales para proponer clasificaciones de las teorías, modelos, paradigmas, tendencias o enfoques, conceptos que no tienen los mismos significados en las diferentes tradiciones. Algunas de estas propuestas de clasificación pretenden ligar los principios pedagógicos con la perspectiva de salud pública, lo cual implica relacionar las concepciones sobre la salud, la realidad, la ciencia, la sociedad y el sujeto, así como las posiciones éticas y políticas. Estas propuestas usualmente se corresponden con perspectivas críticas de la salud pública.
Ahora bien, la comprensión de las prácticas pedagógicas no se resuelve tan solo por medio de teorías, modelos o enfoques, como abstracciones de la realidad con una clara delimitación y excluyentes entre sí; es necesario analizar qué significa la educación para los educadores y la relación entre dichos significados y las prácticas. Con base en investigaciones adelantadas en el ámbito local sobre la educación en el campo de la salud pública, encuentro un amplio rango de combinaciones respecto a los significados de la salud, la educación y la salud pública. Los educadores no tienden a relacionar un tipo específico de educación con una determinada perspectiva de salud pública, como se hace en las propuestas teóricas; aunado a lo anterior, se evidencia la existencia de contradicciones en algunos educadores, que exponen concepciones críticas de la educación cuyas prácticas pedagógicas son tradicionales.
Esta aparente paradoja requiere un concepto diferenciador que permita recoger las tensiones y contradicciones que aparecen en la práctica, a saber, un concepto que ligue la teoría con la práctica, con el objetivo de reconocer las condiciones históricas, sociales y culturales en las cuales emergen los diferentes discursos de la educación en el campo de la salud pública. De esta manera, el origen de los discursos de educación se sitúa en el marco de los discursos de la salud pública, en un campo de tensiones y luchas, en el ejercicio del poder y la resistencia.
En razón a esto, planteo el concepto de corriente, que aglutina vertientes de la educación en el campo de la salud pública, que, aunque pueden tener algunas divergencias epistemológicas, teóricas y políticas respecto a la educación y la salud, comparten una serie de rasgos que les otorga una identidad. Las corrientes no se dan puras, pues influencian de manera diferente a los educadores, quienes las resignifican, mediados por contextos históricos, teóricos y políticos particulares. Propongo, así, la existencia de dos grandes corrientes que en la práctica dan cuenta de una serie de “híbridos”, conforme a la diversidad de posiciones, concepciones y significados en la educación en el campo de la salud pública: una corriente tradicional-coactiva y otra crítica, que se presentan de manera simultánea y en interacción.
En el capítulo 6, “Salud pública, justicia social y educación”, sitúo el debate de la educación en el marco del debate de la salud pública, pues no se hace educación en un vacío teórico-práctico de este campo. Con este fin, planteo un análisis de las corrientes de la salud pública y sus implicaciones para la teoría y la práctica de la educación en el campo de la salud pública. Basado en seis categorías analíticas (ontología, epistemología, racionalidad, justicia, sujeto/sociedad y el objeto), agrupo las vertientes y tendencias de la salud pública en dos grandes corrientes: clásica y crítica. Los rasgos que definen las diferencias entre estas dos corrientes, según cada una de las categorías, se encuentran en correspondencia con aquellos de las corrientes de educación en el campo de la salud pública, pues las posiciones y perspectivas frente a la educación y la salud pública convergen y se consolidan mutuamente.
En este orden de ideas, la justicia constituye un eje articulador de los campos de la salud pública y de la educación, fundamental para comprender dicha convergencia. Toda vertiente de salud pública se sustenta, de manera explícita o no, en una idea de justicia. En la corriente clásica, la justicia como un asunto central de su teoría y su práctica solo vino a ganar un espacio importante a finales del siglo pasado. Ha estado asociada con una concepción de justicia de corte liberal, bien sea sustentada en principios utilitaristas o de la justicia redistributiva, que sostiene un modelo civilizatorio fundado en el mercado, con diferencias en la forma de interpretar la libertad, el funcionamiento del Estado y la justicia. Por su parte, la reflexión sobre la justicia también ha sido un sustento teórico y político, fundador de la corriente crítica desde la medicina social europea. Las vertientes que incluyo en esta corriente, aunque se sustentan en diferentes perspectivas teóricas y políticas, tienen en común un ideal de justicia igualitarista para superar la dominación y la alienación causadas por relaciones asimétricas de poder, producto de una sociedad capitalista. Al asumir las injusticias sociales como resultado de un proceso histórico para mantener los privilegios y la opresión de unos grupos sociales sobre otros —precisamente por medio de capitalismo—, adoptan de manera explícita una posición contrahegemónica frente a dicho modelo civilizatorio.
Entonces, la corriente clásica de la salud pública se configura con tendencias deterministas y causalistas propias de una concepción positivista de la ciencia, bajo una concepción funcionalista de la sociedad y la necesidad de mantener el sistema capitalista, aunque requiera cambios. Se concibe, por lo tanto, un sujeto que siga las directrices de los expertos para adoptar estilos de vida saludables y fortalecer su capacidad de autocuidado. Esto se logra con una educación centrada en la transmisión de la información y en la coacción, con el propósito de cambiar los hábitos y comportamientos de las personas para que se responsabilicen de su salud. Este tipo de educación impositiva tiende a mantener, o incluso agravar, la situación de injusticia material, simbólica y cognitiva.
En cambio, la corriente crítica de la salud pública —en la cual agrupo vertientes desde las que se concibe la realidad como una producción social e intersubjetiva medida por los significados, fundadas en postulados críticos sobre la ciencia, la sociedad y la justicia, con el propósito de transformar una realidad injusta, que implica el reconocimiento de los saberes populares— requiere propuestas educativas de corte crítico como la educación popular. Esta es una educación que concibe al ser humano como sujeto de su propia transformación y de la transformación de la realidad, orientada hacia la emancipación de los sujetos y los grupos humanos, con el propósito explícito de fortalecer la conciencia crítica y las capacidades de los sujetos para luchar por la obtención de mejores oportunidades para vivir la vida que valoran; en consecuencia, una vida saludable.
Es importante hacer un esfuerzo para fortalecer la reflexión pedagógica, porque son frecuentes las contradicciones encontradas al plantear propuestas críticas de salud pública con prácticas pedagógicas tradicionales-coactivas. En este punto, es necesario que el educador se pregunte a los intereses de quiénes está sirviendo con su práctica pedagógica. Para lograr una reflexión crítica sobre esta pregunta, necesita conocer la manera como operan las fuerzas sociales y los intereses de los grupos dominantes sobre la educación como instrumento de producción y reproducción social.
Al final del capítulo propongo asumir la educación en el campo de la salud pública como derecho para superar el carácter estratégico que tradicionalmente se le ha otorgado. Concebir la educación como estrategia termina por instrumentalizar al educando, lo cual es inaceptable desde el punto de vista ético; en cambio, si se reconoce como parte del derecho a la educación que todos tenemos, se asume el sujeto como fin en sí mismo.
Pero avanzar en la fundamentación pedagógica de las acciones educativas en salud pública y en la coherencia explícita entre los supuestos teóricos arrogados y la práctica, pasa por la construcción de las propuestas pedagógicas. Por esta razón, en el capítulo 7, “La propuesta pedagógica”, expongo unas ideas sobre cómo elaborar una propuesta sustentada en la teoría pedagógica, que ligue la teoría con la práctica. La propuesta pedagógica constituye una oportunidad para dar cuenta de la manera como se hace dicha sustentación y cómo esta se expresa en una didáctica concreta, para lo cual se hace necesario presentar, de manera explícita y bien argumentadas, los supuestos pedagógicos y teóricos que subyacen a la propuesta y la manera como se expresan coherentemente en un método.
Con este objeto, identifico los siguientes componentes en una propuesta de educación en el campo de la salud pública: a) la necesidad educativa y su problematización; b) los antecedentes desde una perspectiva de la educación en el campo de la salud pública; c) el escenario, los sujetos y sus condiciones; d) la justificación; e) la fundamentación teórica; f) los objetivos; g) las concepciones respecto al educando, el educador y sus relaciones; h) los contenidos; i) el método y j) la evaluación.
A manera de ejemplo, elaboro una propuesta pedagógica sobre la educación en crianza, con base en los diez componentes anotados, que, si bien no se desarrolla completamente, sí constituye un espacio para expresar la forma en que entiendo dicha construcción, a través del reconocimiento de que cada educador tiene su propia idea de cómo hacerlo. Tampoco pretendo definir un derrotero para la elaboración de propuestas pedagógicas en el campo de la salud pública; más bien, procuro hacer un esfuerzo por consignar una experiencia de reflexión teórica sobre la práctica en la construcción de unos principios para la acción. En este sentido, este último capítulo, y en particular la propuesta pedagógica, fungen como instancias para una síntesis de las principales ideas abordadas en el libro.