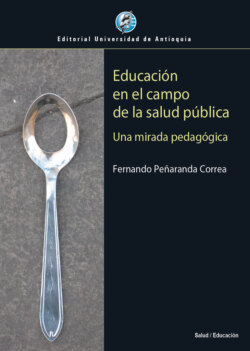Читать книгу Educación en el campo de la salud pública - Fernando Peñaranda Correa - Страница 6
Оглавление1. Educación y salud pública
La educación en el campo de la salud pública ha tenido importantes variaciones históricas respecto a sus significados y al grado de relevancia. Asimismo, los significados también difieren en un mismo momento histórico, según las perspectivas teóricas, epistemológicas y políticas que las corrientes en el campo de la salud pública configuran en el de la educación. Estas diferencias estarán igualmente cruzadas por las distintas concepciones de la salud en la salud pública.
Un estudio comprensivo de la educación en el campo de la salud pública pasa necesariamente por el análisis de esta última, para lo cual parto de entenderla como una práctica social producto de una construcción histórica (Testa, citado en Almeida y Paim, 1999, p. 8), política y teórica. En este capítulo, formulo una aproximación histórica a la salud pública y al papel de la educación en diferentes momentos de su decurso; análisis que será necesario para comprender los diferentes significados que ha tomado la educación en este campo y el surgimiento de debates y tensiones con otros discursos, en especial, con el de la promoción de la salud. A su vez, expongo cómo la salud colectiva y la medicina social latinoamericana, desde una visión crítica de la salud pública, han aportado una mirada contrahegemónica a la educación en este campo.
En un segundo apartado, abordo el análisis de la educación en las políticas de salud pública en Colombia para identificar su relevancia y significado. Es importante observar cómo se asume la educación en la formulación de las políticas para comprender el papel que se le da desde el ámbito estatal, pues estas influyen en el proceso educativo que se desarrolla en la práctica de la salud pública. Otro insumo a tener en cuenta para comprender esta situación tiene que ver con la formación del talento humano, razón por la cual, en el tercer apartado presento los resultados de algunos estudios locales —adelantados en los programas de educación superior de algunas de las disciplinas del área de la salud—, que proveen información sobre la enseñanza y la educación. En este mismo apartado, incluyo también un análisis general de las tendencias y el grado de desarrollo de la investigación en este campo, lo cual constituye un insumo adicional para su estudio. Finalmente, en el cuarto apartado, a manera de síntesis del capítulo, discuto acerca de la educación en el campo de la salud pública como un escenario de tensiones y debates, producto de diversas visiones e intereses en un campo cruzado —también por fuerzas de poder—, que desborda un análisis meramente teórico-metodológico.
Aproximación histórica a la educación: una mirada desde la salud pública
Los albores de la salud pública moderna pueden encontrarse en el siglo xviii en Europa occidental cuando comienza el disciplinamiento de los sujetos para conjurar los estragos de las epidemias por medio de dos discursos, el de la higiene, que apelaba a la esfera moral para imponer normas a los sujetos, y el de las políticas de Estado (policía médica), con el objeto de definir las leyes, los reglamentos y los agentes fiscalizadores (Rosen, citado en Almeida y Paim, 1999, p. 9). En este periodo, en el que todavía no aparece la noción de salud pública, la educación se plantea en el ámbito de la educación tradicional como dispositivo de reproducción del orden social vigente y la imposición de los valores culturales dominantes (Bourdieu y Passeron, 1998; Bernstein, 1993, 2000).
En el siglo xix emerge una percepción de crisis sanitaria como consecuencia de las condiciones sociales y políticas derivadas de la Revolución industrial en Europa occidental. Esta situación generó la organización y participación política de las clases trabajadoras, con el surgimiento de los movimientos sociales que asumieron la salud como una de sus reivindicaciones. Se promovió así, en Inglaterra, Francia y Alemania, una serie de acciones y propuestas en el ámbito académico y político, denominadas “medicina social”, que ligaron la mala situación de la salud de las poblaciones trabajadoras a condiciones sociales y políticas injustas (Almeida y Paim, 1999, p. 9).
En este orden de ideas, desde una perspectiva transdisciplinar, Virchow, quien, además de médico patólogo fue también un importante político y antropólogo —fundador de la Sociedad Antropológica Alemana—, expuso que “la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala” (Navarro, 2009, p. 19). En su reporte sobre la epidemia de tifo en la Alta Silesia de 1848, en vez de proponer más médicos u hospitales, presentó un programa revolucionario de reconstrucción social que incluía empleo completo, mejores salarios, el establecimiento de cooperativas agrícolas, educación universal y el desmantelamiento de la Iglesia católica (Taylor y Rieger, 1985). Como puede verse, desde esta perspectiva de la salud, la educación pública adquiere una concepción amplia de la manera en que concebimos los derechos hoy en día. Por esto, el 30 de marzo de 1848, en su bosquejo de una ley de salud pública que sometiera a la Sociedad Berlinesa de Médicos y Cirujanos, Virchow propuso que uno de los objetivos centrales de la salud pública debía ser el desarrollo físico y mental del ciudadano (Ibáñez, 2009), para lo cual la educación constituía un elemento fundamental.
En la segunda mitad del siglo xix y principios del siglo xx, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra, se configuró una vertiente de la salud pública denominada sanitarismo, como acción estatal relacionada con la salud y el bienestar (Almeida y Paim, 1999, p. 9). Su surgimiento estuvo atado al gran desarrollo y prestigio de la medicina a partir del siglo xix como resultado de los avances en la microbiología; de esta manera, se apalancó en el método científico positivista,1 propio de las ciencias naturales.2 En el siglo xx, el desarrollo de la epidemiología como subsidiaria de la investigación positivista dio a la salud pública un método “propio”, que ha mantenido la influencia biomédica3 (Gómez, 2002). Así, el análisis de la salud pública precisa abordar, no solo su objeto de estudio y su método (o métodos), sino también su historia como rama académica.4
En las primeras décadas del siglo xx se consolida la salud pública como ciencia positivista y como responsabilidad del Estado, en la medida en que se afianza una visión dicotómica entre la actividad curativa (privada o de beneficio-asegurada) y la actividad preventiva (pública). Se sustenta en una concepción higienista y preventivista de la salud, que responsabiliza al sujeto por su salud, y se basa en acciones profilácticas fundadas en los avances tecnológicos (Almeida y Paim, 1999; Marset y Sáez, 1998). La educación se plantea como un asunto central de la salud pública, aunque, desde una perspectiva reducida al ámbito de la higiene como bien, queda recogida en la célebre definición de salud pública planteada en 1920 por Winslow, uno de los padres de la salud pública dominante:
La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud física y la eficiencia por medio de esfuerzos de la comunidad organizada para sanear el ambiente, controlar las infecciones comunitarias, educar al individuo en principios de higiene personal, la organización de servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico y el tratamiento preventivo de la enfermedad, y el desarrollo de la maquinaria social que garantice a cada individuo un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. (Viseltear, 1982, p. 146).
En esta vertiente de la salud pública la educación se concibe bajo una perspectiva tradicional, centrada en la difusión de información. Surgen así las campañas de comunicación masiva en relación con problemas particulares respecto a las prácticas de puericultura, higiene personal y saneamiento básico, entre otras (Marset y Sáez, 1998).
Después de la Segunda Guerra Mundial —acompañado del desarrollo de la epidemiología clásica, en particular, con el afianzamiento del concepto de riesgo y la relevancia de las enfermedades no infecciosas—, el discurso de la prevención gana terreno en la salud pública y se afianza el modelo preventivista. De este modo, se fortalece la concepción causal de las enfermedades y el paradigma positivista (Almeida y Paim, 1999; Marsey y Sáez, 1998). Aun cuando en este periodo surgió la famosa definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (oms), planteada como completo bienestar físico, mental y social, el peso del modelo biomédico no permitió una transformación “paradigmática”, por lo que la salud continuó siendo concebida como ausencia de enfermedad5 (Marset y Sáez, 1998). De tal manera se fue estableciendo una idea gradualista de la salud en el marco de un dipolo enfermedad/salud que permitió incorporar la totalidad de la práctica médica al discurso de la prevención; así, se justificaron las intervenciones previas a la aparición de la enfermedad o la limitación del daño, si este ya había aparecido. Entonces tuvo origen el concepto de prevención primaria (evitar la aparición de la enfermedad: protección específica e inespecífica), secundaria (tratamiento precoz y oportuno: limitar el daño) y terciaria (rehabilitación), propuesto por Leavell y Clark, con el cual se consolida el modelo causalista y morbicéntrico (Almeida y Paim, 1999).
Para responder a este modelo, la educación se dirigió a suprimir o controlar los factores de riesgo, en particular, el cambio de comportamientos de los sujetos,6 bajo una lógica de medición de resultados. El desarrollo en el campo de la educación, de la tecnología educativa y de las ciencias del comportamiento (psicología, antropología y sociología), coherentes con la visión de salud presentada, tuvo gran influencia sobre las prácticas educativas en el campo de la salud pública. El conductismo (en sus diferentes vertientes) y la comunicación persuasiva se constituyeron en importantes referentes pedagógicos para la configuración de modelos y teorías en este campo, las cuales siguen teniendo gran relevancia en la actualidad. Como se verá en el capítulo 5 sobre las corrientes de la educación en el campo de la salud pública, las propuestas educativas promovidas por agencias internacionales (oms y Organización Panamericana de la Salud, ops), como las estrategias Información, Educación y Comunicación (iec) y Comunicación y Movilización para el Impacto Conductual (Combi), se sustentan en estos fundamentos pedagógicos.
En la década del cincuenta y, especialmente, en la del sesenta del siglo pasado, surge la salud comunitaria en medio de un proceso de movilización popular e intelectual de lucha por los derechos humanos contra la pobreza urbana y el racismo. Se fundamenta en una idea de focalización de servicios a sectores sociales minoritarios y excluidos, por medio de una atención simplificada. Las acciones educativas cobran una especial relevancia7 y, con la propuesta de promover la participación comunitaria, se cooptan agentes y fuerzas sociales para los programas de educación en salud, lo que se constituye en un proyecto de salud pública con un fuerte acento preventivista, que, aunado al paulatino desarrollo de las ciencias del comportamiento, contribuye a la consolidación de una educación centrada en la difusión de información y la modificación de la conducta como escenario para controlar los factores de riesgo (Almeida y Paim, 1999, p. 11).
Con un importante influjo de la salud comunitaria y como resultado del reconocimiento internacional de la grave desigualdad en el estado de la salud de la población —entre países y dentro de cada país—, se celebró la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en Alma-Ata, en septiembre de 1978. En su declaración, se plantea la salud como un derecho fundamental y como responsabilidad de los gobiernos, y se ratifica la definición de salud planteada por la oms, por lo que se reitera la necesaria participación de los diferentes sectores sociales y económicos, especialmente del sector de la educación (oms, 1978). Así mismo, se propone la atención primaria de salud como estrategia básica para ampliar la cobertura de servicios de salud, mediante un sistema simplificado de atención (Almeida y Paim, 1999, p. 12). Es evidente la trascendencia que esta declaración dio a la educación, pues aparece en tres de los siete puntos propuestos como constitutivos de la estrategia,8 entre los cuales figura en primera instancia en el punto que menciona las actividades fundamentales (el tercero), la educación sobre los principales problemas de salud y los métodos de prevención. A su vez, en el cuarto punto se menciona la importancia de la participación del sector educativo en el logro de la salud para todos durante el año 2000, y en el quinto se propone una educación apropiada como medio para el desarrollo de la capacidad de las comunidades y los individuos, requerida para el fomento de la autorresponsabilidad y la participación de ellos en la planificación, organización, funcionamiento y control de la atención primaria de salud (oms, 1978).
En las últimas dos décadas del siglo xx, como resultado de varios sucesos trascendentales, entre los cuales destacan la crisis económica surgida en la década del setenta y la correspondiente crisis fiscal de los estados, por un lado, y el fin de la guerra fría, por el otro, se presentaron importantes acontecimientos sociales, económicos y políticos que tuvieron una honda repercusión sobre la salud pública. Uno de estos fue la fórmula neoliberal para atender la crisis económica, pero también, para asegurar el pago de la deuda que los países del Sur tenían con el Norte. Se impone un nuevo orden que radicaliza el capitalismo y que llevó a la reforma de los servicios de salud en Inglaterra y otros países europeos, con lo cual se inicia el desmantelamiento de los sistemas de bienestar social. La reforma de los servicios de salud es cooptada por el discurso neoliberal y economicista, y la oms pierde relevancia en dicha reforma. El Banco Mundial impulsa la reforma de los servicios de salud en América Latina para el acople al nuevo orden económico mundial, por medio de “propuestas que valorizan la eficiencia y la eficacia en detrimento de la equidad mediante políticas de ajuste macroeconómico, y en el sector salud, a través de la focalización y de la canasta básica de servicios” (Almeida y Paim, 1999, p. 14).
Para Hernández (2008b), estas estrategias se proponen en el marco de la globalización, la financiarización de las economías, la ampliación de los agentes de mercado y la focalización de recursos públicos para atender las demandas de los pobres o excluidos (p. 3). Esto corresponde a una lógica de la ética utilitarista fundada en una relación costo-efectividad para la distribución de recursos, en la cual se busca el mayor grado de resultados para el mayor número de individuos con los mismos recursos (p. 4).
Con base en las perspectivas del pensamiento neoclásico y neoinstitucional en la economía de la salud (individualismo metodológico), se plantea una dicotomía en la atención de la enfermedad. Por un lado, se concibe la atención del individuo como bien privado, porque satisface un deseo individual y las personas estarían dispuestas a pagar por ella; por otro, se consideran como bienes públicos las acciones colectivas preventivas, porque tienen altas externalidades, no se agotan en el consumo y la gente no estaría dispuesta a pagar por ellas. Así, se podría establecer una clara separación entre las funciones atribuibles al mercado y aquellas atribuibles al Estado (Hernández, 2008b, p. 3); en consecuencia, la dicotomía entre la clínica (la salud del individuo) y la salud pública (la salud de las poblaciones) se ve reforzada.
La reforma al sistema de salud colombiano iniciada en la década del noventa, orientada bajo los supuestos anteriormente anotados, tuvo importantes consecuencias para la educación en el campo de la salud pública. Una, fue la desarticulación y duplicidad ocasionadas por el fraccionamiento de actividades educativas —dirigidas a los individuos— entre los Planes Obligatorios de Salud (pos), por parte de las Empresas Promotoras de Salud, y aquellas realizadas por los municipios en los Planes de Atención Básica (pab) —dirigidas a la población—. Por otro lado, el énfasis asistencialista de la reforma, debido al interés por controlar los problemas financieros en la prestación de los servicios de salud, llevó al descuido de las denominadas “acciones de salud pública”, ahora circunscritas al pab. Muchas de las actividades educativas contratadas a terceros por las secretarías municipales de salud se redujeron a charlas informativas sobre temáticas puntuales, sin una adecuada articulación con las acciones hospitalarias y con escasa o nula continuidad. Por lo general, el seguimiento o la evaluación se limitaron a indicadores cuantitativos de gestión como el número de actividades practicadas y el número de asistentes; la fundamentación pedagógica de estas propuestas casi siempre fue deficiente.
De forma paralela al influjo del pensamiento neoliberal en la salud pública a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado, también es importante destacar la influencia de la promoción de la salud como movimiento teórico y político. Sus antecedentes pueden rastrearse en los desarrollos del historiador médico Henry Sigerist, que dio especial relevancia a un concepto amplio de educación, como se aprecia a continuación: “la salud se promueve proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física y formas de esparcimiento y descanso” (citado en Restrepo y Málaga, 2001, p. 62).
Como se verá en el siguiente capítulo, la promoción de la salud tiene distintas vertientes y miradas, pero en este punto vale la pena destacar que constituyó un esfuerzo por promover un concepto de salud amplio y positivo —para retomar la definición de la oms—, relacionado con las condiciones y la calidad de vida, con valores como la solidaridad, la equidad, la democracia, la ciudadanía y la participación, entre otros (Buss, citado en Carvalho, 2004, p. 671). La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud otorgó un papel importante a la educación, al reconocerla como uno de los requisitos esenciales para la salud: “[...] la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud ha de basarse necesariamente en estos prerrequisitos” (ops, 1986, p. 1). Igualmente, propone cinco principios para el logro de la promoción de la salud, en dos de los cuales figura la educación de manera explícita como asunto relevante:9
— Desarrollo de aptitudes personales: “La promoción de la salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que proporcione información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes indispensables para la vida” (p. 3).
— Reorientación de los servicios sanitarios: “La reorientación de los servicios sanitarios exige igualmente que se preste mayor atención a la investigación sanitaria, así como a los cambios en la educación y la formación profesional. Esto necesariamente ha de producir un cambio de actitud y de organización de los servicios sanitarios de forma que giren en torno a las necesidades del individuo como un todo” (p. 4).
El discurso de la promoción de la salud ha tenido una importante influencia en la salud pública, especialmente en sus planteamientos teóricos, pero el poder económico y político ejercido desde posiciones neoliberales, así como la vigencia del modelo biomédico y, por consiguiente, la salud pública atada a él, descrita en los párrafos anteriores, limitaron su difusión y las transformaciones esperadas10 (Almeida y Paim, 1999). En este orden de ideas, la oms se pronunció en el 47.º Consejo Directivo, a través de un balance sobre la promoción de la salud en el 2006, en el cual analizaba el tema de la educación en el campo de la salud pública:
A pesar del desarrollo de nuevas estrategias de educación en salud, el avance en este tema no es evidente. Las enfermedades con mayor influencia de actitudes personales han tomado el primer lugar como carga de enfermedad. Las adicciones, obesidad, sedentarismo, alimentación inadecuada y violencia intrafamiliar son algunos de los factores de riesgo cuya severidad ha aumentado. Escasos países han realizado actividades para cambiar tendencias conductuales. Esto, a pesar de los múltiples programas de educación para la salud y las campañas de comunicación social. Los estilos de vida sedentarios, la obesidad, la violencia, lesiones de tránsito, adicciones y otros riesgos continúan aumentando. En parte, esto se debe a la persistencia de enfoques verticales y lineales, con poca participación y enfocados a un solo factor. El modelo medicalista continúa influyendo en forma desmedida el enfoque hacia la enfermedad y el riesgo, menospreciando la importancia de las condiciones y los determinantes sociales. (ops y oms, 2006, p. 8)
Nutbeam (2000) completa este panorama al plantear que la educación para la salud falla en la generación de cambios sostenibles en el comportamiento de las personas y en el cierre de la brecha entre grupos con diferentes condiciones socioeconómicas (p. 260). Además, se duele de que la educación ha perdido su relevancia como instrumento para el cambio social y la acción política en la promoción de la salud contemporánea (p. 265).
La corriente clásica de la salud pública descrita en los párrafos anteriores ha sido dominante en el ámbito académico y político, no sin oposición y controversia. A partir de diferentes concepciones de la sociedad, la economía, el sujeto y la salud, producto de perspectivas teóricas y epistemológicas provenientes del marxismo, neomarxismo, posestructuralismo, posmodernismo, entre otras, se han generado vertientes y movimientos críticos tanto en los países del Norte como en los del Sur. Las tensiones y conflictos teóricos, epistemológicos y políticos que se presentan en la salud pública afectan la teoría y la práctica de la educación en dicho campo. En consecuencia, estos mismos factores de la educación influyen en el campo de la salud pública, como se presentará en el siguiente capítulo, a propósito de la intersección de ambos campos.
Para el presente análisis histórico, solo abordaré los movimientos de la salud colectiva y la medicina social por su importancia en el desarrollo de una perspectiva contrahegemónica respecto a la educación en el campo de la salud pública. La salud colectiva y la medicina social latinoamericana se configuran también, en sí mismas, con diferentes vertientes y tendencias, con tensiones y conflictos entre ellas. Por esto, aclaro que tomaré solo algunos rasgos generales de estos movimientos para identificar otras perspectivas de la educación en el campo de la salud pública.
Estos movimientos surgen en América Latina en respuesta a la salud pública hegemónica sustentada en el modelo biomédico, presentan una fuerte influencia de la medicina y de la epidemiologia clásica y han venido cobrando mayor auge a partir de las últimas tres décadas del siglo pasado. En este sentido, vuelven su mirada a la medicina social europea para reconocer las determinaciones sociales, económicas y culturales de la salud, a lo que obedece su carácter interdisciplinario, inicialmente, con una fuerte influencia del marxismo y, posteriormente, con aportes de referentes de otras corrientes epistemológicas y teóricas provenientes de las ciencias sociales y humanas.
Al buscar una visión de salud que deje atrás la perspectiva biomédica centrada en la enfermedad, estos proponen una concepción dialéctica de la salud que supere las dicotomías salud/enfermedad, sujeto/sociedad, clínica/salud pública, naturaleza/sociedad, ciencia/opinión, etc. De esta manera, se rescata el sujeto en la salud pública y la salud pasa entonces a ser entendida como un proceso social de producción y reproducción en cuatro dimensiones: biológica, cultural, económica y ecológica (Almeida y Paim, 1999). Esta perspectiva ha ganado un valioso papel gracias a su posición crítica frente a la receta neoliberal para el orden político y económico mundial y a su derivación en la salud pública orientada desde el interés de los poderosos.
Así mismo, estos movimientos se sustentan en el fortalecimiento de la mirada crítica que requiere un sujeto activo para la transformación de las condiciones sociales, políticas y económicas dominantes e injustas. En razón a lo anterior, la educación popular y los aportes de Paulo Freire han tenido un especial significado para estos movimientos; por eso, como respuesta a la educación tradicional o bancaria, se ha planteado una educación humanista (un sujeto situado socialmente), problematizadora, dialógica, que propone superar la dicotomía educador/educando y la construcción de relaciones más horizontales y recíprocas, en la medida en que reconoce un educando activo en su proceso educativo. Es importante anotar que la educación —en este caso la educación popular— operó también como una potente influencia para la salud colectiva.11 Según Vasconcelos (2010a), la educación popular se convirtió en un referente “central para pensar el nuevo modelo de asistencia en salud que comenzaba a ser construido, el sus” (p. 14), en Brasil, durante las décadas del setenta y ochenta del siglo pasado: “[...] la participación de profesionales de salud en las experiencias de educación popular, a partir de los años setenta, trajo para el sector salud una cultura de relaciones con las clases populares que representó una ruptura con la tradición autoritaria y normatizadora de educación en salud” (Vasconcelos, 2007, p. 19).
La experiencia de Brasil aporta importantes ejemplos sobre la forma en que una perspectiva crítica de salud pública demanda, a su vez, una posición hacia la educación que trasciende la óptica instrumental. Esta condición se observa en distintas experiencias que van desde propuestas teóricas como las de la “clínica ampliada” de Campos (2009) —en la que la educación funge como un derecho fundamental para promover la construcción de un sujeto crítico y democrático, esencial en la transformación de las condiciones injustas que afectan la vida, y por lo tanto la salud— hasta los intentos del Ministerio de Salud de Brasil por consolidar una política nacional de educación popular (Pedrosa, 2007, p. 17) y la importancia dada a la educación popular en la Política Nacional de Atención Básica, en la cual el agente comunitario de salud tiene un importante papel educativo (Souza et al., 2014). De esta manera, vale la pena indagar sobre la educación en las políticas de salud pública en Colombia, asunto que se abordará en el siguiente apartado.
La educación en las políticas de salud pública en Colombia
Las políticas públicas hacen referencia al manejo de asuntos públicos o de situaciones socialmente problemáticas que llevan a cabo los gobiernos; tienen que ver con el poder social y con posiciones políticas sobre la sociedad y lo público, como en el caso de la salud (Roth y Molina, 2013). Lo político está cruzado por concepciones sobre la justicia y también por fundamentos teóricos y epistemológicos sobre el problema o asunto en cuestión; por lo tanto, las políticas encierran formas de tramitar los asuntos públicos en respuesta a concepciones y posiciones de quién tiene el poder para desarrollarla y hacerla cumplir, en este caso el gobierno. Las políticas son un escenario de lucha entre diversas posiciones políticas y teóricas, en las cuales también hay diferentes grados de participación de la sociedad civil organizada. A continuación, presentaré algunos hitos de las políticas en salud pública que dan cuenta, de manera implícita o explícita, de las posiciones políticas y teóricas asumidas por los gobiernos colombianos en relación con la educación en el campo de la salud pública.
Como consecuencia de la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud en Alma-Ata de 1978, se promovió la ampliación de la cobertura de servicios de la salud basados en la Atención Primaria en Salud (aps), con lo cual, la educación adquirió mayor relevancia en las políticas de salud del Ministerio de Salud en Colombia. Esta influencia se materializó en diferentes programas y acciones de orden nacional y local, entre los cuales vale la pena mencionar dos: “Supervivir” (en el ámbito nacional) y “Salud Integral para la Infancia” (en el ámbito local).12
El Plan Nacional para la Supervivencia y el Desarrollo Infantil (Supervivir), liderado por el Ministerio de Salud, con la participación del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y con la cooperación técnica de la Unicef y la ops, se desarrolló entre 1985 y 1992 para evitar la morbilidad y mortalidad infantil como consecuencia del embarazo, parto y postparto, las infecciones respiratorias agudas, la diarrea, la desnutrición y las enfermedades transmisibles prevenibles con vacunas. La educación y la participación comunitaria fueron planteadas como unas de sus principales estrategias. Se organizó un programa educativo de cubrimiento nacional que incluyó la participación de estudiantes de secundaria, miembros de la comunidad, la Cruz Roja, la Iglesia católica, los Hogares de Bienestar Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, entre otros, formados como vigías de la salud, para hacer visitas domiciliarias educativas a las familias con niños menores de cinco años o mujeres embarazadas.
Por su parte, la propuesta de Salud Integral para la Infancia (sipi) desarrollada en 1991 por el grupo interinstitucional para los programas de salud del niño en Antioquia, orientada desde una perspectiva de promoción de la salud, mediante acompañamiento y estimulación del niño en su proceso de crecimiento y desarrollo, promovió como metas la salud, la autonomía, la creatividad, la solidaridad, la autoestima y la felicidad. Con este objeto, se llevó a cabo un importante proceso de formación del talento humano encargado de los programas de crecimiento y desarrollo en Medellín y los municipios de Antioquia, mediante el cual se buscaba mejorar la calidad del programa y, en particular, las prácticas pedagógicas. Bajo una perspectiva de diálogo de saberes, se impulsó una educación fundada en relaciones más horizontales y en el reconocimiento de los conocimientos sobre la crianza de las madres y otros cuidadores (Peñaranda et al., 2010).
Con la reforma del sistema de salud colombiano, por medio de la Ley 100 de 1993, se implementó un sistema de salud de corte neoliberal, que promovió la privatización de los servicios de salud, bajo una perspectiva de aseguramiento individual y de competencia, al ser asumida la salud como un bien transable en el marco de una dinámica del mercado. “Los objetivos centrales de la reforma de 1993 hicieron énfasis [...] en expandir la protección financiera de las familias ante los gastos catastróficos derivados de los costos asociados a los servicios de salud y [... en] mejorar el acceso mediante la extensión del aseguramiento” (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, p. 7). La carga de la enfermedad13 se planteó como indicador clave del estado de salud (p. 9), razón por la cual la reforma tuvo un marcado acento asistencialista que terminó por debilitar las otras dimensiones de la salud pública. Se generó una “obsolescencia tecnológica en el primer nivel, reducción de la capacidad instalada en el segundo nivel y crecimiento en la capacidad instalada de alta complejidad con ampliación de la participación de la oferta privada sobre la oferta pública” (p. 13). Así, se debilitaron o se acabaron programas de salud pública que habían logrado un importante avance y reconocimiento (incluso internacional), muchos de ellos con valiosos desarrollos en el campo de la educación, como los de inmunización, control de la malaria y la lepra, crecimiento y desarrollo,14 entre otros. Por aquella época, la Constitución Nacional de Colombia y las jurisprudencias posteriores de la Corte Constitucional contemplaron la salud como servicio que debe brindar el Estado, y solo como derecho, en conexidad con el derecho a la vida (Jiménez et al., 2016, p. 82).
Como resultado de esta perspectiva asistencialista, la pérdida de otras dimensiones de la salud pública y el auge de los discursos de la promoción de la salud y de atención primaria de salud,15 la educación en el campo de la salud pública se fue debilitando, lo que en principio aparece como paradójico.16 En este orden de ideas, bajo una visión dicotómica de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, promovida por agencias internacionales como la ops, se desplazan fuera del “ámbito hospitalario” los esfuerzos educativos con la estrategia de los entornos saludables, entre estos, las escuelas y municipios promotores de la salud.17 En el caso de las Escuelas Promotores de la Salud en Colombia —estrategia propuesta en coordinación con el Ministerio de Educación—, se buscó que los proyectos institucionales educativos de las escuelas incluyeran contendidos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (Gómez, 2013). En algunos de los proyectos llevados a cabo, las instituciones educativas definieron sustentos pedagógicos explícitos para sus propuestas educativas (ops, 2010).18
Con el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, el Ministerio de Salud pretendió fortalecer la salud pública que se había debilitado en los años anteriores, en razón a lo cual la educación para la salud aparece allí como una estrategia de promoción de la salud a cargo de la Nación y los entes territoriales, que debe fomentarse dentro y fuera del sector salud:
Los recursos disponibles en el sector salud financian estrategias de promoción de la salud tales como las de información, educación y movilización social para el desarrollo de habilidades favorables a la salud y la promoción de estilos de vida saludable, el fomento y evaluación de políticas públicas saludables, el fomento de la participación social y la reorientación de los servicios hacia las acciones de promoción y prevención. (Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, 2007, p. 31).
La educación aparece también ligada a la estrategia de Educación, Información y Comunicación (eic) para promover los derechos de la salud de la infancia, los estilos de vida saludables, la salud sexual y reproductiva; la prevención de la violencia, el abuso sexual, las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades transmisibles; el uso racional de medicamentos, el desestímulo del hábito de fumar, los patrones alimentarios adecuados y el fomento de la lactancia materna, así como para el manejo alternativo del saneamiento ambiental (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2007). Constituye un avance la referencia explícita a la educación en el plan, aunque se haga desde una perspectiva educativa biomédica restrictiva centrada en la enfermedad (la propuesta de eic19). La educación en este plan mantiene su carácter instrumental y solo aparece dentro de las estrategias, sin un diagnóstico sobre la situación de la educación en el campo de la salud pública que abarque un análisis pedagógico; tampoco se aborda en el capítulo de conceptos (marco teórico, enfoques y principios). En esa medida, la educación continúa siendo marginal en este plan.
En la Ley 1438 de 2011 de reforma al sistema general de seguridad social en salud (Colombia. Congreso de la República, 2011) la educación tampoco constituye un aspecto relevante. Solo es mencionada en el capítulo 3, “Atención Primaria en Salud”, cuando se presentan las funciones de los equipos básicos de salud: “Facilitar la prestación de los servicios básicos de salud, educación, prevención, tratamiento y rehabilitación” (p. 8).
A diferencia de los anteriores planes y reformas, en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2013), la educación se considera uno de los determinantes estructurales más relevantes para la salud (p. 45), relacionada con una serie de derechos del sujeto, objeto de garantía para el logro de la salud. En este sentido, la educación se asume como uno de los derechos fundamentales que, conjuntamente con otros derechos, operan para resolver la inequidad existente entre países y dentro de estos, entre grupos humanos diferentes (p. 73).
En este plan, la educación en el campo de la salud pública se presenta de manera explícita, tiene una mayor relevancia y un carácter transversal, por lo cual se propone como una de las estrategias para el logro de los objetivos y metas en cada una de las dimensiones prioritarias. La educación en salud se plantea como una acción de la línea de la promoción de la salud (p. 41) y, además, el plan adopta una perspectiva teórica concreta, la de Educación, Información y Comunicación (eic), que no solo se menciona, sino que también se describe, lo cual permite inferir la orientación pedagógica asumida y el alcance otorgado. Como ejemplo, se presenta el concepto de eic expuesto en el listado de estrategias de la dimensión prioritaria “Vida saludable y condiciones no transmisibles”: “Información, comunicación y educación20 que incentive la adopción de estilos de vida saludables, el reconocimiento de riesgos, y aporte elementos que permitan responder de manera asertiva a los retos de la vida diaria” (p. 92).
El avance que se observa respecto a la relevancia de la educación en el campo de la salud pública es resultado del fortalecimiento de esta última, como respuesta a una deuda del sistema desde la promulgación de la Ley 100; así mismo, representa un adelanto la identificación de las fuentes de financiación para las actividades de educación, información y fomento de la salud.
A pesar de lo anterior, persiste una visión instrumental, pues en este plan la educación se entiende como una más de las múltiples estrategias. De igual forma, aun cuando esta sea identificada como un determinante central de la salud, por lo que se presenta un diagnóstico de la situación de la educación formal (básica y superior) en el pueblo colombiano y del impacto del nivel educativo de las personas sobre la salud, no hay ningún análisis (diagnóstico) sobre la educación en el campo de la salud pública. Tampoco se le reconoce como parte de la discusión teórica en el marco conceptual: no se plantea una posición específica hacia la iec en el marco de otras vertientes de educación en el campo de la educación para la salud, esto es, no hay un desarrollo teórico ni político que permita identificar unos fundamentos pedagógicos definidos (deben inferirse de las descripciones de las distintas formas de presentar la estrategia). Por esta razón, se encuentran diferentes formas de nombrar y presentar la “estrategia”.
Ahora bien, en el análisis sobre la formación del talento humano no se aborda la formación en el área de la educación. En el diagnóstico acerca de la cobertura de los servicios de salud no existe ninguna alusión a la educación que se adelanta desde los servicios, especialmente, cuando se analizan los programas denominados de promoción y prevención, que, se supone, llevan a cabo procesos educativos; en conclusión, no hay un diagnóstico sobre las prácticas pedagógicas en los servicios de salud.
En estudios recientes sobre la estrategia de Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (aiepi) en algunas instituciones de Medellín (Calderón, 2016) y la estrategia de atención primaria de salud en uno de los municipios líderes en su implementación en el departamento de Antioquia (Gómez, 2017), se ha encontrado que la educación en los servicios de salud continúa fundada en perspectivas tradicionales y coactivas, con una pobre fundamentación pedagógica. Las personas que practican estas actividades han recibido una formación limitada (incluso nula) en el área de la educación y también escasa o nula asesoría para la planeación, ejecución y evaluación de las acciones educativas. Además, no se destinan espacios para que el talento humano pueda fortalecer su formación y son limitadas las instancias de seguimiento y reflexión sobre las prácticas educativas, pues la evaluación se limita a la aplicación de indicadores cuantitativos de gestión. De esta manera, se termina llevando a cabo una práctica educativa desprovista de toda reflexión de sus sustentos pedagógicos y consecuencias.21
La Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud introduce un cambio trascendental en el ordenamiento jurídico al situar el derecho a la salud en el ámbito del sistema de salud y reconocerlo como derecho fundamental (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), ya que establece la necesidad de desarrollar una política destinada a reducir las desigualdades de los “determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud” (p. 25). De modo que adopta una visión amplia de la salud que abarca otros derechos como determinantes, entre ellos, la educación.
El Ministerio de Salud y Protección Social, para dar respuesta a los mandatos y disposiciones de la Ley Estatutaria, propone la Política de Atención Integral en Salud (pais), a comienzos de 2016 (Resolución 0429 del 17 de febrero de 2016). El documento elaborado por el Ministerio presenta un diagnóstico del sistema de salud, en el que reconoce las debilidades y la ineficiencia de las acciones en salud pública y, en particular, “en los servicios de baja complejidad, tanto en el campo de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como de la atención” (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, p. 21). Asimismo, el Ministerio identificó como falla el hecho de haber enfocado la gestión y los incentivos del talento humano en la productividad y en el control del gasto y no “en desarrollar políticas institucionales de largo plazo dirigidas a mejorar los resultados en la salud de las personas, la calidad de los servicios y el desarrollo personal y profesional del talento humano en salud” (p. 21): los objetivos de la Ley 100 se dirigieron a los agentes y a resolver la crisis económica del sistema (p. 34). Igualmente, reconoció que uno de los principales problemas del sistema22 era la desconexión entre las funciones de la salud pública y las del aseguramiento y, en general, la fragmentación del sistema.
El marco estratégico de la política propone pasar de un sistema centrado en el acceso y en los problemas financieros a uno centrado en la integralidad y la equidad en salud de las personas (p. 30). Esto “implica una jerarquía en la que la comunidad está primero que el individuo y los objetivos para lograr la salud se superponen sobre la atención de la enfermedad, considerada de manera aislada” (p. 28). La política se sustenta en la gestión integral del riesgo, para la cual, una de las premisas centrales constituye la modificación de los comportamientos humanos para el desarrollo de estilos de vida saludables, entendidos como determinantes proximales:
No es posible proyectar efectos positivos de la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad si no se logra incrementar el nivel de autocuidado en el individuo. No se pueden reducir riesgos de enfermedad si no se logra que el individuo asuma decisiones frente al hábito de fumar, la adecuada nutrición, las conductas riesgosas en el ámbito laboral, la escuela o las conductas sexuales. (p. 39).
Para el cambio de los hábitos es necesario que las personas y las comunidades puedan percibir los riesgos (p. 36). En este orden de ideas, uno de los objetivos básicos es lograr la participación de la comunidad a fin de poder resolver la mayor parte de los problemas de salud (p. 37).23
Ahora bien, en cuanto al papel de la educación en la política, esta figura con mayor relevancia a la expresada en los anteriores documentos. Aunque la educación no aparece en el marco estratégico de la política, sí se presenta de manera explícita en el lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2018a). Así, en las intervenciones propuestas para las personas, las familias y las comunidades en los entornos colectivos del hogar, el educativo, el comunitario, el laboral y en poblaciones específicas, se definen acciones precisas en el campo de la educación para la salud; lo mismo sucede en las intervenciones dirigidas a la familia y en las intervenciones individuales según el curso de vida. A pesar de que en este lineamiento no se presenta una perspectiva pedagógica concreta, sí es posible inferir la orientación pedagógica que se desprende de ella: una educación que pretenda dar a conocer los riesgos de enfermar para promover un cambio de comportamientos tendientes a lograr estilos de vida saludable.24
Sin embargo, en el marco del desarrollo de la política, se ha venido gestando una serie de acontecimientos que marcan un quiebre respecto al olvido y pobre desarrollo que ha tenido la educación en el campo de las políticas de salud pública en el país, en estas últimas décadas, con la reestructuración del sistema. En el Ministerio de Salud y Protección Social se ha ido configurando un equipo humano que viene construyendo una propuesta para orientar la educación en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud (rias). Así, a mediados de 2017, se produjo un documento denominado “Educación (y comunicación) para la salud en el marco de la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (rias)” (Gutiérrez, 2017), que parte de un diagnóstico sobre la situación de la educación para la salud en el campo de la salud pública, en el cual se confirma que su orientación pedagógica ha sido predominantemente transmisionista, medicalizada y centrada en la modificación de comportamientos para promover hábitos “saludables”, sin tener en cuenta los saberes y las prácticas de los sujetos. Igualmente, se reiteran las debilidades en la formación del talento humano en salud en el área de la educación y se propone, como alternativa a una educación proteccionista y unidireccional —que pretende controlar a los sujetos—, una educación que sirva como “mediación con los sujetos y las comunidades para lograr su acción protagónica en la construcción de (su) salud” (p. 2). Con ese objeto, formula la siguiente definición:
La educación y comunicación para la salud se define como el proceso (dialógico e intencionado) de construcción de conocimiento y aprendizaje que, mediante el diálogo de saberes, pretende construir o fortalecer el potencial de las personas, familias, comunidades y organizaciones para promover la salud, gestionar el riesgo en salud y transformar positivamente los entornos en los que se desenvuelve su vida. (p. 5).25
Con base en el documento mencionado, el Ministerio produce el “Marco conceptual y metodológico para el desarrollo de la educación para la salud de las Rutas Integrales de Atención en Salud (rias). Orientaciones pedagógicas, metodológicas y didácticas” (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2018a). Estas son orientaciones didácticas y metodológicas que incluyen la concepción de educando, la intencionalidad y los procedimientos, que abarcan los contenidos, las estrategias metodológicas y los ritmos o niveles del proceso educativo. Constituyen una propuesta que busca articular diversos enfoques de educación para la salud26 (el enfoque comportamental con el enfoque participativo y emancipatorio), en la medida en que precisan articular el diálogo de saberes con los requerimientos de la gestión del riesgo.27 Estas orientaciones y sus antecedentes en la Resolución 0518 del Ministerio de Salud y la Protección Social, le dan a la educación un estatus diferente, ya que la asumen como un asunto que requiere ser conceptualizado en la salud pública, para compatibilizar los sustentos pedagógicos con la perspectiva de salud pública que se ha adoptado; de esta manera, se lleva a la práctica la transdisciplinariedad expresada en sus ideales. En consecuencia, la salud pública también debe ser pensada desde un referente pedagógico determinado.
Como puede verse en este recuento histórico, en estas últimas tres décadas, la educación en el campo de la salud pública en Colombia ha tenido un pobre desarrollo, un papel marginal (salvo experiencias aisladas) y una orientación biomédica, basada en una educación tradicional. En los últimos años, a partir de la construcción de los planes de salud pública, la Ley Estatutaria de la Salud, la Resolución 518 respecto al pic y el Modelo de Atención Integral en Salud (con sus respectivas rias), se ha otorgado mayor visibilidad y trascendencia a la educación, lo que empieza a generar cambios en el ámbito de los servicios de salud.28
Comprender la situación de la educación en el campo de la salud pública pasa por el análisis de las políticas, como lo he expuesto; además, se requiere que los procesos de formación e investigación en educación sean considerados. Tanto la formación del talento humano como la investigación juegan un papel importante en el desarrollo de la teoría y la práctica pedagógica de las acciones educativas llevadas a cabo en el marco de la salud pública, asunto que se aborda en el siguiente apartado.
Enseñanza e investigación sobre educación en el campo de la salud pública
La formación en educación de los profesionales de las disciplinas de la salud se plantea como un asunto crítico para el desarrollo de la salud pública. Diferentes investigadores han encontrado debilidad en la formación profesional respecto a la educación en el campo de la salud pública, situación que parece no haberse modificado sustancialmente en los últimos treinta años (Alzate, 2006; Figueiredo et al., 2010; Pereira, 2003; Serrano, 1990). En el ámbito colombiano, se han desarrollado varios estudios que confirman estos hallazgos de otros países. A continuación, se exponen algunos de los principales resultados, producto de las investigaciones adelantadas por Díaz et al. (2010), Ocampo et al. (2016), Peñaranda et al. (2014 y 2015).
Aunque hay diferencias importantes entre las distintas facultades y escuelas vinculadas a los estudios —en cuanto a la relevancia que le dan a la educación en el campo de la salud pública y la estructura curricular—,29 se identifican unas tendencias útiles para comprender la situación de su enseñanza en dichas instituciones. En primer lugar, fue frecuente encontrar una identidad traslapada de la educación, al reconocerla como un campo, una estrategia, un programa o una serie de acciones. Debido a una concepción instrumental, la educación se planteó como un elemento o componente de la salud pública, la promoción de la salud, la atención primaria de salud, la prevención de la enfermedad, la atención extramural o el trabajo comunitario; incluso, en algunas oportunidades, estos términos se utilizaron como sinónimos.
En segundo lugar, se identificó una contradicción entre la relevancia expresada respecto a la educación por las instituciones y la encontrada en planes curriculares. En algunos casos, se percibió la inexistencia de una política u orientación específica hacia la educación; en este sentido, los avances en la materia eran producto del trabajo aislado de algunos profesores. A su vez, se percibió como débil la conformación de grupos y redes que fortalecieran el desarrollo académico y la construcción de políticas institucionales en relación con la educación en el campo de la salud pública.
En tercer lugar, se halló debilidad en la formación de los profesores respecto a la educación en el campo de la salud pública, como resultado de carencias en sus procesos de formación en pregrado y posgrado. Esto empieza a cambiar a medida que algunos de ellos concluyen sus estudios de posgrado en la materia, pero los cambios todavía son incipientes.
En cuarto lugar, y debido a la situación antes descrita, los contenidos sobre la educación en el campo de la salud pública son restringidos y todavía sigue primando una perspectiva biomédica y de educación tradicional. Si bien es cierto que muchas de estas instituciones han instaurado cambios curriculares para promover una orientación transdisciplinar, más acorde con postulados amplios y críticos de la educación, y que algunos profesores están apoyando estas visiones críticas, el currículo oculto determinado por una enseñanza tradicional y el poder del modelo biomédico y de un sistema de salud de corte neoliberal, dirigido a una práctica curativa ligada a una lógica comercial de la salud, se erigen como barreras para la implementación de una transformación estructural.
Aunado a lo anterior, en la medida en que ganan espacio los discursos de la promoción de la salud y la atención primaria de salud y se consolida una visión instrumental de la educación, esta va perdiendo espacio en los planes curriculares, que, de por sí, tienen limitaciones para estos contenidos “sociales”. Así que, los contenidos sobre educación generalmente aparecen como parte de ejes más amplios (salud pública, promoción de la salud, atención primaria de salud, etc.) y por lo general se dirigen a los aspectos relacionados con la implementación de las políticas de salud pública y a elementos didácticos puntuales (instrumentales). Los contenidos y los espacios adecuados para llevar a cabo una formación pedagógica propiamente dicha son escasos y limitados. Asimismo, la falta de políticas institucionales en torno a la educación en el campo de la salud pública afecta, en los currículos, la articulación de los contenidos y de la teoría con la práctica.
Por otro lado, en el ámbito nacional, se encontró un pobre desarrollo investigativo en esta área, acompañado de escasas publicaciones, que, por lo general, corresponden a un componente de un proyecto más amplio. Estas se dirigen usualmente a determinar el “impacto” de una medida educativa en cuanto a los aprendizajes logrados o a la modificación de los comportamientos; son escasos los estudios que abordan el análisis de las prácticas educativas desde una perspectiva pedagógica.30 Dicha tendencia está empezando a cambiar a medida que se va incrementando el número de profesores con formación de maestría y doctorado en esta área y se van conformando grupos y líneas de investigación.
Muchos de los profesores y estudiantes de estos programas académicos coinciden en que el ambiente laboral que los espera no es propicio para el ejercicio de la educación en el campo de la salud pública. De igual forma, perciben una situación contradictoria, pues los discursos de la promoción de la salud y de la atención primaria de salud enunciados desde los servicios de salud hacen énfasis en la importancia de la educación, pero su desarrollo y relevancia en la práctica son limitados. Las prácticas pedagógicas de los llamados programas de promoción y prevención también adolecen de una adecuada fundamentación teórica y sus resultados son cuestionables. Más aún, consideran que el actual sistema de salud, fincado en una lógica neoliberal de mercado y sustentado en el modelo biomédico, constituye una barrera para el desarrollo de la educación en el campo de la salud pública, especialmente, para promover una visión crítica de esta.
Educación en el campo de la salud pública: escenario de tensiones y debates
La educación ha tenido relevancia y significados diversos a lo largo de la constitución de la salud pública como campo social y científico, diferencias que persisten en la actualidad y son el reflejo de múltiples formas de concebir la salud, la sociedad, la realidad, la ciencia, la cultura, el sujeto y, por supuesto, la educación; así se configuran los modos de entender y practicar la salud pública. Estas diferencias, que generan tensiones y conflictos en el campo, requieren ser comprendidas para el análisis de la educación en el ámbito de la salud pública.
Vale la pena destacar al menos tres ejes de tensión al respecto. Uno tiene que ver con la concepción instrumental de la educación —entendida de modo estratégico—31 versus otra manera amplia de entenderla: como derecho. El segundo eje corresponde a la tensión entre una visión de la educación en el campo de la salud pública basada en una concepción biomédica de la salud que se centra en la enfermedad, versus una fundada en una visión de la salud entendida como vida, bajo una perspectiva dialéctica de las categorías salud/enfermedad, biológico/sociocultural y sujeto/colectivo. El tercero hace referencia a la tensión de una visión funcionalista de la sociedad, que propone la adaptación del sujeto a un orden establecido versus posiciones críticas que conciben un orden social y político injusto para la mayoría de las personas, que requiere transformarse. Son tensiones de orden teórico y epistemológico, pero también político y ético, que configuran un campo que, además, está cruzado por intereses, fuerzas de poder, jerarquías y discursos en conflicto. Por esta razón, se propone utilizar el concepto de “campo” desarrollado por Bourdieu, tema que se ampliará en el siguiente capítulo.
1 En 1910 aparece el informe Flexner, en el cual se presenta la medicina como ciencia basada en principios científicos y técnicos rigurosos. En este informe, se refuerza la separación individual/colectivo, privado/público, bilógico/social, curativo/preventivo, que daría pie a la dicotomía clínica/salud pública, vigente en los discursos hegemónicos (Almeida y Paim, 1999, p. 10).
2 El modelo biológico de ciencia, enclavado en las denominadas “ciencias naturales”, marcó el paradigma científico de la medicina. Para ampliar la información, revisar el modelo biomédico en el capítulo 3.
3 Apenas a partir del siglo xx, la salud pública empieza a consolidarse como un objeto de estudio y de enseñanza diferenciado de la medicina (aunque no separado). En 1922 surge la primera escuela de salud pública en Estados Unidos, en Harvard. Este origen dio pie al establecimiento de los primeros departamentos de salud pública en las facultades de medicina, estructura que se expandió y hoy en día constituye la generalidad. La ligazón de la salud pública con las facultades de medicina y la influencia que los médicos y la medicina continúan ejerciendo constituye otro factor para comprender el papel del modelo biomédico en la salud pública.
4 “La historia intelectual del siglo xix está marcada principalmente por la disciplinarización y profesionalización del conocimiento, es decir, por la creación de estructuras institucionales permanentes diseñadas tanto para producir nuevo conocimiento como para reproducir a los productores de conocimiento. La creación de múltiples disciplinas se basa en la creencia de que la investigación sistemática requería una concentración hábil en las múltiples zonas separadas de la realidad, la cual había sido racionalmente dividida en distintos grupos del conocimiento” (Wallerstein et al., 1996, pp. 9-10).
5 Greene y Simons-Morton (1988), reconocidos exponentes de la educación anglosajona de finales del siglo xx, hacían la siguiente crítica: “Hay mucho que comentar hoy en día respecto a la salud positiva; sin embargo, una vista somera de las acciones de la mayoría de los profesionales de la salud, sean médicos, funcionarios de salud pública o educadores de la salud, manifestará un interés abrumador sobre el tratamiento o prevención de las enfermedades [...]. Está claro que las profesiones de la salud son culpables de la práctica común de decir una cosa y hacer otra” (p. 13).
6 Aunque en la tríada ecológica de Leavell y Clark se incluye el ambiente, que puede ser físico, biológico, social o económico, los modelos de planeación educativa en el campo de la salud pública, como el Precede —sobre el cual se hablará en el capítulo 5—, se centraron en los comportamientos de los sujetos, porque fueron considerados como aquellos que se podían modificar con mayor facilidad y, por lo tanto, ser objeto de medición. Claro que esta visión también es producto de una concepción funcionalista de la sociedad (no se espera la transformación de la sociedad, sino la adaptación a ella) y de una visión que sitúa al sujeto como principal responsable de su salud.
7 La definición de los “servicios básicos de salud” de la oms, que data de 1953, cubría las siguientes actividades: “a) atención de salud de la mujer y el niño; b) control de enfermedades transmisibles; c) saneamiento ambiental, d) mantenimiento de sistemas de información; e) educación en salud; f) enfermería de salud pública; g) atención médica de bajo nivel de complejidad” (Almeida y Paim, 1999, p. 12). En 1963, se adiciona a este listado la participación de la comunidad (p. 12).
8 Indistintamente de las críticas que se puedan hacer a la orientación pedagógica de la educación propuesta para el campo de la salud pública, es necesario destacar la relevancia dada a la educación desde una perspectiva que trascendió el campo sanitario.
9 Los otros tres principios son: a) la elaboración de una política sana, b) la creación de ambientes favorables y c) el reforzamiento de la acción comunitaria.
10 La persistencia de la educación tradicional requiere un análisis más completo, el cual se presenta en el capítulo 3, en el que se puede observar que es reduccionista atribuir a los profesionales del área de la salud “la práctica común de decir una cosa y hacer otra”, como lo proponen Greene y Simons-Morton (1988, p. 13).
11 Esta influencia recíproca entre el campo de la salud pública y el de la educación se desarrollará más adelante como intersección de campos en el capítulo 2. Bajo este supuesto, se plantea que pensar la salud pública desde una perspectiva de la educación genera importantes efectos sobre su teoría y su práctica.
12 La relevancia adquirida por la educación en el campo de la salud pública se dio de manera simultánea con el auge de la educación popular como repertorio de la acción política de los movimientos populares y campesinos por la demanda de sus derechos, servicios públicos y mejores condiciones de vida en las décadas del setenta y ochenta. Dentro de algunas acciones de desarrollo rural y educación popular, se dieron importantes experiencias educativas respecto al cuidado de la salud y a las luchas populares por la atención en salud. Vale la pena destacar las experiencias del Centro Laubach de Educación de Adultos (Cleba), el Comité Regional de Educación Sexual para América Latina y el Caribe (cresalc), Dimensión Educativa, Acción Cultural Popular (Radio Sutatenza) y Corporación Vamos Mujer, que tuvieron influencia en diferentes escenarios del país. Para ampliar la información, se puede consultar la tesis doctoral de Luis Emilio Zea (2016), Una mirada histórico pedagógica a la intersección de los campos de la educación popular y la salud en Colombia. Décadas de 1960, 1970, 1980.
13 Este tipo de mediciones sigue una lógica utilitarista de la justicia que busca el mayor rendimiento costo-efectivo, en el sentido de lograr el mayor grado de beneficio para el mayor número de personas (Hernández, 2008a, p. 4). La crítica que hace Rawls se basa en una concepción de dignidad humana, por la cual “algunas personas” no pueden “sacrificarse” por la mayoría; por esto, propone una concepción de justicia sustentada en la igualdad.
14 Un estudio publicado en 2002 sobre el programa de monitoreo del crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco años evidenció que con la aplicación de la Ley 100 y la correspondiente Resolución 412 de 2000 para los llamados programas de promoción y prevención, por la que se denominó al programa como de “detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en menores de 10 años”, se consolidó una perspectiva asistencialista, morbicéntrica, biomédica y unisectorial, la cual generó un retroceso en el componente educativo del programa promovido por el sipi en la ciudad de Medellín (Peñaranda et al., 2002).
15 En la atención primaria de la salud renovada, propuesta por la ops en el año 2005 para rescatar esta estrategia de su marchitamiento, se evidencia un debilitamiento de la educación, especialmente si se la compara con la propuesta de Alma Ata en 1978. En el documento de la ops (2007), “La renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas”, la educación en el campo de la salud pública tiene una figuración completamente marginal.
16 En el siguiente capítulo se explicará por qué el discurso de la promoción de la salud debilitó el de la educación.
17 Esta visión dicotómica llevó a extremos en los cuales se suponía que la educación cuyo objeto fuera la salud debía hacerse por fuera del ámbito hospitalario; por esto, la prioridad de las acciones educativas precisaba estar en la construcción de entornos saludables (familia, escuela, municipio, universidad, etc.).
18 Aunque lo usual ha sido dejar en manos del sector educativo, en particular de las escuelas y colegios, la fundamentación pedagógica, es importante anotar que, en algunos casos, como en la Secretaría de Salud de Medellín, se elaboró una propuesta pedagógica particular para la estrategia, denominada “Enfoque de Educación para la Salud” (Gómez, 2013).
19 Para ampliar la información, véase el capítulo 5 sobre las corrientes de la educación en el campo de la salud pública.
20 En el documento del Ministerio no hay consistencia en la forma como se nombra la estrategia, lo cual revela una falta de conceptualización teórica.
21 Esta situación se ve agravada por la tercerización y la inestabilidad de los trabajadores y empleados de la salud en el marco de prácticas clientelares de contratación.
22 Vega y Acosta (2015) atribuyen las dificultades para integrar las acciones dirigidas a los individuos (correspondientes al pos) con las comunitarias (correspondientes al Plan de Salud Pública) no solo a la fragmentación de la atención, sino también a la segmentación de los recursos entre estos dos componentes y a la ausencia de una aproximación territorial.
23 El discurso neoliberal promueve el emprendimiento individual y colectivo y la devolución de la responsabilidad del cuidado de la salud a las comunidades. El neoliberalismo no opera imponiendo restricciones a los ciudadanos, sino permitiendo que estos ejerzan una libertad regulada. La autonomía personal y la participación comunitaria hacen parte del ejercicio del poder del Estado, pues el poder opera más efectivamente cuando los sujetos participan de manera activa en el proceso de gubernamentalidad (Peterson y Lupton, 1996, p. 11).
24 Aparentemente, esta concepción de educación resulta contradictoria con una propuesta centrada en la salud y en los determinantes sociales, pero es muy coherente con una perspectiva de gestión del riesgo que soporta una posición neoliberal para los sistemas de salud. Es necesario, en este punto, indicar que la propuesta de los determinantes sociales de la salud promovida por la oms corresponde también a una propuesta sustentada en la concepción de riesgo. Esta discusión se desarrolla generosamente en Peñaranda (2012). En este caso, se evidencia lo encontrado por Peterson y Lupton (1996) respecto a una retórica alternativa a la corriente clásica de la salud pública con una práctica que la mantiene. Para ampliar la información, véase el capítulo 5.
25 Esta definición aparece en la Resolución 0518 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social sobre gestión de la salud pública y directrices para el plan de intervenciones colectivas (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). En este documento, la educación adquiere una mayor relevancia de la que tradicionalmente se le había otorgado en las políticas (que usualmente repetían conceptos o términos de las agencias internacionales, como los de iec), al adoptar una posición propia. El Ministerio produjo dos documentos que desarrollan dicha posición, los cuales constituyen antecedentes de la propuesta educativa que orienta la educación en las rias: a) Orientaciones para el desarrollo de la educación y comunicación para la salud en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (pic) y b) Orientaciones para el desarrollo de la información en salud en el marco del pic.
26 Sánchez, Ramos y Marset (2000) identifican tres generaciones de paradigmas —supuestamente, ocurren de manera secuencial— que dan origen a tres enfoques: de primera generación o educación informativa y prescriptiva, de segunda generación o comportamental y de tercera generación o educación crítica y participativa.
27 Es coherente asumir una perspectiva comportamental de la educación en el marco de una concepción de salud pública basada en la gestión del riego; sin embargo, se generan contradicciones pedagógicas y políticas con una propuesta educativa crítica y emancipadora. Por esto, es fundamental integrar el análisis epistemológico, teórico y político de la educación con el de la salud pública, como se verá en el capítulo 5 sobre las corrientes de la educación en el campo de la salud pública.
28 Uno de estos cambios tiene que ver con la legitimidad dada a la reflexión y fundamentación pedagógica de la educación en el campo de la salud pública. Este efecto puede observarse en la propuesta de la Secretaría de Salud de Medellín, “Orientaciones pedagógicas para la realización de propuestas de información y educación con enfoque de educación para la salud” (Alcaldía de Medellín. Secretaría de Salud, 2017), con la cual pretende “unificar las construcciones teóricas y procedimentales que viene realizando la Secretaría de Salud, en la implementación de acciones de Información, Educación y Comunicación” (p. 2). Este es un avance que también debe situarse en el marco de la contradicción entre retórica y práctica —discutida en el capítulo 6 sobre salud pública, justicia social y educación—, pues en estas guías se propone una educación sustentada en la pedagogía crítica, aun cuando las prácticas pedagógicas allí planteadas responden a una salud pública tradicional. Se espera que estas puedan ser superadas, orientadas desde la gestión del riesgo y dirigidas a la transformación de los comportamientos de los educandos, en acuerdo con la propuesta pedagógica de la “Información, Educación y Comunicación”, que sitúo en una corriente tradicional-coactiva de la educación en el campo de la salud pública, como lo expongo en el capítulo 5.
29 Algunas de las instituciones que participaron en los estudios tienen valiosas propuestas de formación en el área de la educación en el campo de la salud pública, que aparecen como referentes destacados, pero constituyen experiencias aisladas que se distancian de algunos de los rasgos más generalizados aquí expuestos.
30 Con esta idea concuerda Figueiredo, cuando identifica la falta de estudios sobre los modelos pedagógicos (Figueiredo et al., 2010).
31 El concepto de estrategia remite a la idea de planeación para lograr unas metas y objetivos concretos: aquí la educación es un medio. En la educación entendida como formación y como derecho no hay un objetivo definido previamente; la educación tiene que ver con la dignidad y el florecimiento humano, como se verá en el capítulo 6 sobre salud pública, justicia social y educación.