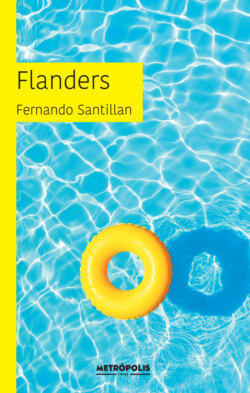Читать книгу Flanders - Fernando Santillan - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. La playa
ОглавлениеAyer, después de verla otra vez, supe que tenía que escribirlo. Fue un año corto y fue un año largo, fue un año de aprendizaje y de pérdida de una inocencia que no sabía que tenía. Fue el año en que dejé de ser yo para volver a serlo, en que dejé de ser Javier para ser Ned y volver a ser Javier, Ned y más. Fue un año que empezó en una playa y terminó, como siempre, camino a otra.
—Ir a la playa con hijos es el castigo al narcisismo de la paternidad.
—¿Qué decís, Mago?
—Eso, es el castigo por el narcisismo de la paternidad. ¿Vos te creías que eras tan lindo y tan bueno que tenías que procrear y esparcir tus genes por el mundo? Bueno, ahora bancate a tus pibes en la playa.
Eso hice: me banqué a las chicas en la playa, y me las banqué antes y después, porque el combo playa viene con indignidades parentales continuadas. El programa arrancó a las cinco de la mañana de un miércoles, porque era cambio de quincena, ¿y a quién le importa que la semana quede así, partida al medio, como quedó la palita de plástico amarilla después de cavar el tercer pozo en la arena? Meter a las chicas en el auto a las cinco y media de la mañana porque el barco sale a las seis y cuarenta y cinco porque hace tres meses reservamos ese horario porque, como dijo Elena, “a la tarde estamos en la playa, así aprovechamos más”. Aprovechamos. Sí. Claro, ¿cómo íbamos a saber hace tres meses que iba a llover? Que íbamos a aprovechar no tanto la playa sino el departamento alquilado, que está bien, claro, pero sin duda estamos más cómodos en casa, ¿no?
Así que, para estar un poco menos cómodos que en casa, nos patinamos la mitad del bono de fin de año para el cual chupé medias durante tantos meses; y como es la primera quincena de febrero, que es cuando llegan el impuesto inmobiliario y la patente del auto y otra cuota de bienes personales y bueno, además en la tarjeta tenés las cuotas de los regalos de Navidad y de los pasajes, en fin, bueno, eso, decile chaucito a ese bono gordito que cuando te llegó sentiste por un par de días como que podías darte un gusto, quizás comprarte ese palo de golf que viste la semana pasada, pero no.
—¿Hace falta Punta del Este, Ele?
—Ay, Javi, no seas denso. Va a estar Maru con Martina, las chicas se van a redivertir con la prima en la playa. Además, acordate: el año pasado fuimos a Cariló; ya sabés lo que es, conociste lo mejor de la costa argentina y es una mierda. Para eso me quedo en casa.
—Y quedémonos, amor, la pile está divina —dije, y me puso esa cara que me pone cuando está segura de que no hay manera de que yo pueda ganar esa discusión. O sea: cada vez que parece que va a surgir una discusión.
No hubo discusión, y el día antes de salir me escapé temprano del banco para preparar todo. Javi no puede hacer un viaje así nomás. Primero lavé el auto; después lo llevé a la estación de servicio para llenar el tanque, inflar las gomas y chequear los niveles de los líquidos: líquido de frenos, aceite, agua, agua del sapito, todo, todo debe ser verificado. También saqué la rueda de auxilio para ponerle la presión adecuada y me aseguré de que todos los elementos de seguridad estuvieran a mano: baliza, llave cruz, cricket y matafuegos.
—Todo bien, todo en orden —dijo el playero—. ¿Se van a la costa?
—Sí —dije—, a la costa.
—Ah —respondió. No “Qué bueno”, no “Excelente”. “Ah.”
El playero sabía.
Después seguí con el juego del verano: el Tetris tridimensional con ayudita no solicitada. Es decir, cargar en el auto todas las valijas, bolsos, bolsones y bolsitas, con Elena diciéndome desde atrás, susurrando, “¿Y si la valija esa la ponés ahí en el costado?”, mientras una gota de sudor me cae de la ceja y entra, toda salada y molesta, irritante, al ojo. Al final las cosas entran y Elena siempre dice “¿Viste que no era para tanto, que entraba todo, amor?”, pero el que subió y bajó y subió y bajó y movió valijas y bolsos e implementos de playa y corrió con treinta y cuatro grados de calor y ciento veintidós por ciento de humedad fue Javi. “No era para tanto, no”, dije, y fui a darme un último chapuzón en la pileta. Toda limpita, el agua fresca, el PH perfecto y te dejo, pensé, por un agua toda llena de bichos raros, sucia, donde todos los asquerosos mean.
Al día siguiente el Tetris siguió pero con figuras humanas y con un twist psicológico. Había que colocar a las chicas en sus lugares, pero antes había que convencerlas de que sus lugares eran los que nosotros habíamos decidido por ellas, incluyendo el huevito para la bebé, la sillita que Bernarda odia y a Antonia, la mayor, en el medio. “Es así, Bernarda, los chicos tienen que ir en sillas de chicos”, dije, como si no recordara un viaje a Mar del Plata en el que mi tía Teresa me llevaba a upa en el asiento delantero y sin atar. Yo tenía fiebre y me moría de frío con el aire acondicionado del desempañador que estaba a todo lo que daba porque llovía y no se veía nada.
—¿No se puede bajar el frío que el chico tiene fiebre? —preguntó mi tía.
—O él se resfría más o nos morimos todos, elegí —respondió mi tío, siempre concreto.
—No importa, tía, no importa —intercedí yo, sacrificado desde chiquito.
Después estaba el recuerdo de papá, de cómo cruzaban de Calafate a Río Gallegos sobre caminos apenas mejorados en un Ford del 45 sin cinturones de seguridad. El viejo recuerda ese cuento cada vez que escucha hablar de una sillita de bebé de autos. Supongo que esto también es la civilización: mejores medidas de seguridad para autos cada vez más peligrosos.
Una vez resuelto el Tetris humano salimos, y a las dos cuadras Bernarda ya había tirado la mitad de su Cindor en el auto recién lavado. “Paciencia que esto recién comienza”, pensé, y dije “No pasa nada, gordita, no pasa nada, tomá lo que te queda”. Cuando llegamos a Buquebús las chicas estaban ciento por ciento despiertas, y corrían en vez de hacer la cola tranquilas en el check in, corrían en vez de hacer la cola tranquilas en Migraciones, corrían y corrían cuando yo sólo quería dormir.
El cruce a Colonia es rapidísimo. Apenas me dio tiempo de pasar por el free shop para comprar un Macallan de doce años para hacerme compañía, y justo cuando las chicas estaban empezando a divertirse corriendo de una punta a la otra del barco, tuvimos que volver a comenzar el Tetris; “Vos primero, Bernarda; pasás por debajo de ese cinturón y por encima de ese bolso y llegás a tu lugar”, sin ser del todo conscientes de que le estábamos pidiendo a la chica un esfuerzo por llegar adonde no quería llegar. En fin, al final uno llega, y las chicas se portan como se portan chicas normales de tres y cinco años y un bebé de seis meses, es decir, se portan bien y rompen la paciencia desde el primero hasta el último momento del día. Pero finalmente llegamos, y encontramos al pibito de la inmobiliaria y fuimos al supermercado y terminamos de hacer todo lo que teníamos que hacer. Estábamos cansados y llovía, así que no fuimos a la playa ni aprovechamos nada, pero al final el día terminó y empezaron las vacaciones.
* * *
Esa noche soñé con la ex novia del Mago, Sonia, que está buenísima. El Mago enseña Filosofía en la universidad, así que siempre tiene carne joven alrededor. Es de las chiquititas, Sonia. Es una morochita de metro sesenta, si es que llega, pero tiene unas gambas bárbaras y unas tetas jugosas y una cinturita que da ganas de agarrarla de atrás y la cortás, Javi. Al principio había miradas y ese tipo de cosas y de pronto estábamos en un pasillo largo con lockers de lata a ambos lados; estaba en mi viejo colegio. En un momento me fue claro que ella quería y entonces yo la levantaba y ella ponía sus piernas alrededor de mi cintura y yo ponía su espalda contra esa fila de lockers y así lograba la cogida con la que fantaseé durante todo el secundario, sólo que esa fantasía era con mi novia de entonces, que también era de las chiquititas, y no con Sonia, que recién había nacido cuando yo tenía esas fantasías.
En la próxima escena corríamos a buscar un médico que nos recetara la píldora del día después, porque aunque nos habíamos cuidado —en el sueño no me era claro si ella tomaba la píldora, si yo me había puesto forro o las dos cosas— no queríamos correr riesgos. El flaco con el que hablábamos era médico pero nos atendía en un mostrador de farmacia, de farmacia del conurbano, con fórmica descascarada y con la balanza de las viejas. El médico/farmacéutico tenía pelo más bien largo, con rulos no demasiado limpios que hacían un tirabuzón para arriba, todo desalineado, y con anteojos de marcos negros y gruesos. El hijo de puta no nos quería dar la píldora. Sonia lloraba porque veía que su mundo se destruía. Y yo le decía al médico “Mirá, flaco, a mí me chupa un huevo porque estoy casado y tengo tres hijas y voy a seguir estando casado y con tres hijas y mi vida ya está jugada, pero ella tiene toda su vida por delante, casarse, estudiar, trabajar, y si se queda embarazada ahora se le complica todo, así que dame la receta”. Y entonces sí, el flaco nos daba la receta y salíamos de ahí. Mi vida ya está jugada, le decía.
Nos íbamos caminando juntos y ella me agradecía y de pronto estábamos cogiendo de nuevo, ella toda contorsionada con las patas al aire acostada en una camilla de hospital y yo parado al costado dándole masa como en una porno. De repente me desperté con el cantar de Cecilia, que desde ese día nos despertó, todos los días de las vacaciones, entre las siete y las ocho de la mañana haciendo esos ruiditos de bebé que algunos llaman balbuceo canónico y que son más parecidos a los llantos de un cachorro que al hablar de un ser humano. A mi lado Elena dormía; en el cuarto de al lado, las mayores también. Me vestí y saqué a pasear a la bebé en el carrito hasta que se durmió.
Entré en la casa y Elena desayunaba con las dos grandes en el comedor. Estaba todavía con cara de dormida, con algunos pelos castaños en la cara, con el camisón celeste que me gusta, el que muestra mucho de sus patas largas y la cintura fina. Las chicas seguían con su Nesquik y sus cereales, y me acerqué a Elena y le di un beso en lo más alto de un cachete, justo debajo de uno de sus ojos marrones claros. Elena me agradeció la hora extra de sueño que le regalé con una caricia en mi cintura. A los pocos días ya estaría implícitamente regulado, porque después de diez años de casado todo es implícito. Si yo me afeito a la noche, se sobrentiende que quiero coger; si ella no se pone camisón, es obvio que quiere coger; si invitamos gente a casa yo hago asado, yo manejo siempre, y muchos sobrentendidos más. En este caso, quedó establecido que un día me levantaba yo a la mañana y después dormía la siesta, y al día siguiente hacíamos lo contrario.
“¿Vamos a la playa, chicas?”, dije, poniendo entusiasmo. “¡Vamos!”, respondieron con alegría. Y ahí empezamos el proceso de cientos de pequeñas tareas que repetiríamos día a día: poner trajes de baño, crema y vestidos de playa a las chicas; preparar el mate; poner libros, buzos y billeteras en el bolso; cargar todo (sillas de playa, sombrilla, bolso, bolsa con baldes y palas de plástico, bolsita matera, pelota), y enfilar para la playa. Sólo una cuadra y media, sólo una cuadra y media hasta la playa, y cien metros más de playa hasta nuestro lugar, entre la jubilada uruguaya y la Flaca Escopeta a los costados y la Gran Agua Viva adelante. Menos de medio kilómetro, pero cargado como un sherpa en el Tíbet, con las chicas que se colgaban poniendo en riesgo el ciático, y todo bajo un sol tremendo.
Al llegar a nuestro lugar tenía que comenzar el proceso de descarga, pero apenas llegaba, cada vez, Bernarda me preguntaba: “Papi, ¿vamos a hacer un castisho?”. O, incluso, “Papi, tengo una idea: ¿y si hacemos un castisho?”, como si no hubiera dicho exactamente lo mismo cada día desde el primero. “Ahora vamos, Bernarda.” Antes tengo que clavar la sombrilla y, aunque no es la costa argentina, donde se ha visto volar a pilares de rugby, igual hay viento. Yo soy muy cuidadoso con la sombrilla, porque las he visto volar con gran riesgo. Antes que nada, preparo el terreno: con el pie saco la arena superficial hasta llegar a arena con algo de humedad. Después agarro una pala de las chicas y empiezo a cavar un pozo angosto y profundo. Al tercer día aprendí que mandar a Bernarda a buscar agua en un balde no sólo la desviaba de la idea del castillo, sino que además permitía un paso clave: se vierte el agua en el agujero de la sombrilla para hacer un falso cemento que realmente deja a la sombrilla firme.
—¿Te parece necesario, gordo? —preguntó Elena el primer día.
—Mirá el viento que hay, mirá los chicos de ahí atrás; ¿vos querés que nuestra sombrilla termine clavada en la panza de esa rubiecita? —dije apuntando a la hijita de la Flaca Escopeta.
—¿Alguna vez viste que una sombrilla volara, Javi?
—Me estás jodiendo, ¿no? Todos los días en la playa vuela al menos una sombrilla —retruqué.
—¿Pero vos viste alguna vez, desde que sos chiquito, que una sombrilla lastimara a alguien?
—Lo único que falta, que además de matar a un chico de un sombrillazo sea el primer boludo de la historia que mata a un chico de un sombrillazo, que quede registrado en el diario: “Pelotudo mata a chico con sombrilla mal clavada”.
La sombrilla siempre quedaba bien y yo siempre iba a hacer un castillo con Bernarda. Cuando éramos chicos llevábamos a la playa pelotas de todo tipo; jugábamos al fútbol y al vóley y al rugby y nos golpeábamos pensando que las chicas nos verían y se enamorarían de nosotros de sólo ver nuestros cuerpos golpearse. La lógica, que hoy suena frágil como la siesta de un padre de tres hijas, parecía entonces de fierro. Sea como fuere, ahora no juego, hago castillos. Podría jurar que mi viejo nunca hizo un castillo en la arena, pero yo hice el tour completo de los castillos del Loira.
A la mañana íbamos siempre a la playa que nos quedaba más cerca, que era de jubilados uruguayos con sus nietos. Un par de días fui solo con las dos mayores y otro día solo con la bebé, bien temprano, mientras Elena dormía. Un día la jubilada platinada de al lado, Ester, me preguntó: “¿Nunca te dejan solo, botija?”.
—Ojalá, Ester, pero te aseguro que si estuviera solo, no vendría a la playa.
Me miró con cara de preguntarme adónde iría y por un momento pensé que no sabía. ¿A tomar un café al centro? ¿A buscar una jovencita por algún lado? ¿A leer solo en una cama?
Me metía debajo de la sombrilla y leía entrecortado: leía un párrafo, levantaba la mirada para ver qué hacían las chicas en el borde del mar y así sucesivamente. En una de esas las chicas gritaron, asustadas, que había un agua viva: “¡Una medusa, una medusa!”, gritó Antonia. Miré hacia el mar y vi que entraba al agua un señor alto de más de setenta años con una panza memorable. Caminó unos metros mirando al agua, metió la mano y la sacó con el agua viva colgando. Así aprendí que si las agarrás del techo no te pican, pero nunca lo probé. Me paré y le agradecí e hice un comentario sobre el tamaño del bicho.
—Nah —dijo el charrúa—, acá la Gran Agua Viva soy yo —y le dio dos palmadas cariñosas a su barriga de pelota de básquet.
Volví a la sombrilla, y a Guerra y paz, que había empezado hacía como dos meses y que espero terminar antes de que se case la última de las chicas.
A los tres días de llegar, Elena arregló con la hermana, Maru, para ir a José Ignacio, la playa de moda. Bah, la playa de moda de los chetos con familia. Después está la playa de moda de las pendejas, adonde por suerte no fui porque habría muerto de un infarto: si no por las ganas de levantarme a alguna, por sólo pensar qué poco tiempo me quedaba para que las mías se convirtieran en objeto de deseo de algún nabo como yo. En esa playa todos los chabones eran como los gerentes del banco o los ex jóvenes profesionales que están en el fast track, los high potential chabones, y todas sus mujeres rubiecitas desabridas estaban ahí con sus hijos también rubiecitos.
Era domingo, en la playa no entraba una sombrilla más y todavía no entiendo muy bien cómo logramos encontrarnos con Maru y Martina, que fueron solas a Punta del Este porque el guacho del marido, ningún boludo, se había quedado trabajando en Buenos Aires. Trabajando. Trabajándose a una piba, seguro. En eso pensaba cuando Elena me dejó a las chicas y se fue al mar con la hermana. Yo estaba con la bebé en brazos y veía a las tres grandes jugar en la orilla por entre los grupos de personas y las sombrillas. Por un momento las veía, después me las tapaba una sombrilla, después las veía de nuevo hasta que no vi más a Bernarda. Con Cecilia en brazos fui hasta la orilla y seguía sin verla; miré para la izquierda y miré para la derecha. No estaba en ningún lado.
—Antonia, ¿dónde está tu hermana?
—No sé, recién estaba acá.
—¿Y ahora? ¿Dónde está ahora?
—No sé.
—¿Cómo que no sé, Antonia?
—No sé, papá, no sé —me dijo.
La llevé junto con su prima a la sombrilla y les dije “Se quedan acá”, y salí corriendo para la izquierda y no la encontré. Mientras corría para un lado y para otro, lo único que pensaba era “Elena me mata, Elena me mata”. Después seguía: “¿Dónde está, dónde puede estar?”. En el mar no está. No puede haberse metido sola. Además, están los guardavidas. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. ¿Y si no aparece? Elena me mata, boludo, Elena me mata. ¿Y si alguien se la robó, con sus cachetes y sus rulitos de pelo claro? Fui hasta la derecha y la encontré a Elena, y le di la bebé.
—No encuentro a Bernarda.
—¿Cómo “no encuentro a Bernarda”?
—No la encuentro, Ele, no la encuentro, no sé dónde está —dije, y me fui para el otro lado pensando de nuevo “Elena me mata, Elena me mata”, y allí escuché, bien lejos, los aplausos de la gente y pensé “No puedo creer que yo soy el padre pelotudo que necesitó de aplausos porque perdió a su hija”, y me acordé de la vez que viajamos a Disney y Bernarda no paraba de llorar en el avión y fui ese papá que todos los que no son papás quieren matar y todos lo que ya lo fueron miran con pena porque lo ven con un bebé en brazos, hamacando con el cuerpo, con los ojos rojos, susurrando mientras el bebé llora y llora. Corrí hasta que vi a Bernarda en brazos de una desconocida, llorando, y la desconocida me la dio y la agarré en brazos y la llevé de vuelta a la sombrilla, sintiendo todos los ojos ajenos sobre mí, el boludo que perdió a su hijo, y la tuve y le di besos hasta que se calmó.
Esa misma noche soñé con eso. Estaba en la sala de espera del Sanatorio Cantegril, en Punta del Este, con unos bancos duros de metal enrejado, bien cuadrados y bien incómodos. Es un típico producto de la industria médica para la incomodidad de los civiles, de los no-médicos, de la gilada, bah. En otro banco estaba Mirko Bettini, el country manager tano del banco, todo gracioso y expansivo. Me miraba como midiéndome, como si fuera una reunión de evaluación de desempeño.
De pronto estaba en el mar con mi sobrina Martina, la hija de la hermana de Elena, la misma de la playa donde perdimos a Bernarda. El mar estaba tranquilo, casi una pileta, y muy claro, se veía todo. Era en La Mansa de Punta del Este, así que perfectamente podía ser un flashback a partir de la escena anterior: había ido al sanatorio porque había pasado algo, parece. El sueño me iba preocupando, la cosa se iba enturbiando, yo sabía mientras soñaba que algo malo iba a pasar. Martina estaba con su tabla de barrenar de Frutillita, comprada por su abuela, mi suegra. De pronto Martina se deslizaba, se iba patinando de la tabla, y se caía al mar. Yo la veía caer, de cabeza, y veía cómo se iba hundiendo, pero yo estaba tranquilo porque el mar estaba calmo y claro. De pronto, dejaba de verla. Martina seguía yendo hacia abajo, hundiéndose, y entonces yo me zambullía de cabeza siguiendo las burbujas que iba dejando Martina y seguía y seguía buscándola yendo hacia el fondo del mar con los ojos bien abiertos pero nunca llegaba a alcanzarla y en un momento me quedaba sin oxígeno y tenía que subir y enfrentar a mi cuñada y decirle que había perdido a su hija en el mar, en el fondo del mar, que el mar no tenía fondo, que el mundo no terminaba nunca. Me desperté sobresaltado.
Fuera de ese susto, Antonia y Bernarda la pasaron bien. Un día se hicieron amigas de unos chicos que tenían un sand-board y se pasaron toda la tarde subiendo a un médano con la tabla en la mano y bajando deslizándose por la arena. Otro día Antonia se animó a barrenar con la tablita de la prima y a partir de ese momento me pidió una y otra vez que quería una tabla de surf. Las chicas se encontraban amigas en la playa y corrían y jugaban mientras Elena y yo mirábamos de lejos y cuidábamos a la bebé. Leíamos un poco y veíamos a nuestros compañeros de playa. Así conocí a la Flaca Escopeta. Fue en un momento en el que me cansé de luchar por mantener la concentración en Guerra y paz y me puse a mirar. La flaca no era tan flaca pero estaba bien. Cerca de los cuarenta y con una hija de alrededor de dos años, tenía un físico aceptable, pero no soñé con ella. El marido era un morocho petiso y algo regordete con mucho pelo en todo el cuerpo menos en la cabeza. Con la primera mirada me di cuenta de que era un hermano de Excel, un oficinista gris pero más aparato que yo: “Es un contador de compañía de seguros”, me dije.
En media hora que habré estado mirando ese primer día que los vi, la flaca caminó desde su sombrilla al mar por lo menos diez veces. Iba y venía: con la chica, con una palita, con un baldecito, con la chica, sola para lavarse las manos, y siempre con la misma expresión de desilusión en la cara. El marido estaba sentado en su sillita mirando al mar. No leía. No sonreía. Nada. Ella, mientras, estaba con la chica, pero sin decir una palabra, ni a la rubiecita ni al contador. “La están pasando para el orto”, pensé. “Los dos. La chica no, ella no. Pero los dos grandes la están pasando para el orto. No se hablan”, pensé. “No cogen, claramente.” Me acordé de la vida con una sola hija: por un lado, todo parece más fácil, pero la demanda es total. No hay hermana con quien jugar, ni siquiera con quién pelearse.
Un día hablamos con Elena de la flaca y el contador.
—Pobre, la está pasando mal, mirá la cara que tiene.
—Sí, una cara de malcogida que no puede más —dijo Ele, y por un segundo me pregunté si Ele estaba bien cogida, si yo lo estaba.
Un par de días antes de irnos me encontré a la Flaca Escopeta en el edificio, en el descanso de la escalera de servicio, en el lugar donde se deja la basura. Cada uno entró desde una puerta distinta casi al mismo tiempo y estuvimos a punto de chocarnos. Nos quedamos mirándonos durante un par de segundos, en los que pensé que me la garchaba ahí mismo, ella de espaldas apoyando sus manos en el tacho de basura de plástico marrón. Una vez, a los quince o dieciséis, apreté con mi noviecita del secundario, la misma que fue reemplazada en el sueño por la ex del Mago, en un lugar así: las escaleras de servicio de un edificio en Punta del Este. Todavía no cogíamos, así que poder apretar con bikini y traje de baño había sido glorioso. Ahora la flaca estaba con un pareo blanco y una bikini verde abajo, pero me disculpé, ella se disculpó, dejamos las bolsas de basura y ella volvió a su contador y yo a Elena.
Al día siguiente pude ver el título del libro que leía la Flaca Escopeta: Libertad.