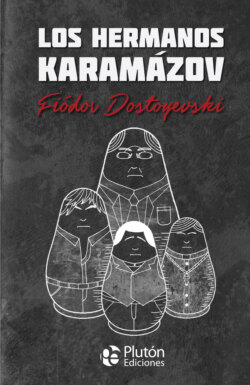Читать книгу Los Hermanos Karamázov - Fiódor Dostoyevski - Страница 3
ОглавлениеPrimera Parte:
Una reunión desgraciada
Capítulo I
Era hacia fines del mes de agosto, en una bella mañana clara y tibia.
La reunión de la familia Karamázov, en casa de Zossima, debía tener lugar a las once y media.
Habían recurrido a este medio desesperado, a un consejo de familia, bajo el patronato del venerable viejo, para allanar las diferencias existentes entre Fiódor Pávlovich Karamázov y su hijo primogénito Dmitri Fiódorovich.
La situación entre el padre y el hijo era extremadamente tirante.
Dmitri Fiódorovich reclamaba la herencia de su madre, y Fiódor Pávlovich pretendía haber dado a su hijo todo lo que le pertenecía.
Los invitados fueron conducidos en dos carruajes.
En el primero llegaron Piótr Aleksándrovich Miúsov, pariente de Fiódor Pávlovich y Piótr Fomitch, un jovenzuelo silencioso y tímido, que estaba a punto de ingresar en la universidad.
Sin embargo, en la intimidad, el chico hablaba y jugueteaba alegremente.
Era amigo del más joven de los tres hijos de Fiódor Pávlovich, Alekséi Fiódorovich, a la sazón novicio en el convento del monje Zossima.
En el otro vehículo, viejo y destartalado, vinieron Fiódor Pávlovich y su hijo Fiódorovich.
Dmitri Fiódorovich, a pesar de haber sido avisado como todos los demás, no había llegado todavía.
Exceptuando a Fiódor Pávlovich, parecía que los invitados no hubiesen estado nunca en un convento.
Particularmente Miúsov, un viejo liberal que vivía en París desde hacía largo tiempo, tal vez haría treinta años que no había visitado una iglesia.
—¡Diantre! —exclamó, apenas entró—. En esta casucha no sabe uno a quién dirigirse.
En aquel momento apareció un hombrecillo calvo, de ojos apacibles, envuelto en un amplio capote, y el cual se anunció como hacendado de Tula.
—Yo le acompañaré —dijo— a la celda del monje Zossima.
Por el camino encontraron a otro religioso que les dijo muy cortésmente:
—El padre superior le invita a almorzar en su casa, después de que haya visitado usted el monasterio. También le invita a usted —añadió, volviéndose hacia el rico labrador de Tula.
Este marchó al punto, solo, a la celda del superior, y el monje se encargó de conducir a los forasteros, los cuales atravesaron un bosquecillo, guiados por aquel.
—He aquí el retiro —exclamó Pávlovich—. Ya hemos llegado... ¡Ah, está cerrada la puerta!
Seguidamente comenzó a hacer repetidas veces la señal de la cruz delante de los santos pintados encima y a los lados de la entrada.
—¿Cuántos padres son ustedes? —preguntó al monje.
—Veinticinco —contestó el otro.
—Que, según creo, pasan la vida mirándose unos a otros y comiendo coles a todo pasto, ¿eh? ¿Y es cierto que no ha traspasado jamás una mujer el umbral de esta puerta? ¡Es sorprendente! Sin embargo, dicen que Zossima recibe también a las señoras. ¿Cómo se explica esto?
—Son campesinas —respondió el monje—. Vea, en este momento hay varias que esperan. En cuanto a las señoras de la alta sociedad, han construido aquí, en la galería, fuera del recinto, dos celdas, cuyas ventanas son esas que ve usted, y a través de ellas es por donde se comunican con el superior. Mire usted, allí una pomiastchitsa de Kharcov que le espera con su hija enferma. Sin duda el starets1 ha prometido que la escuchará, si bien, desde algún tiempo hasta ahora, sale raramente, a causa de su notable debilidad.
—Y, ¿hay alguna otra puerta para los barines...? ¡No crea usted, padre, que hago yo esta pregunta por malicia, no! Pero en el convento de Atenas no solo no entran mujeres, sino que no admiten ninguna especie femenina; ni gallinas, ni yeguas, ni...
—Fiódor Pávlovich —dijo Miúsov—, si no cesa usted de burlarse, le dejo, y le advierto que lo harán salir de aquí a viva fuerza.
—¿Lo molesto?
—Esperen un momento, señores —observó el monje—. Voy a avisar al starets.
—Fiódor Pávlovich —murmuró Miúsov—, por última vez le digo que, si sigue comportándose mal, se arrepentirá.
—No comprendo esa advertencia de su parte —repuso Pávlovich con aire burlón—. ¿Son, acaso, sus pecados lo que le atormenta? Ya sabe usted que el starets lee en los ojos de las personas el motivo que les lleva a él. Y lo que más me extraña es que usted, un parisiense, como si dijéramos, un hombre de ideas avanzadas, dé tanto crédito a lo que dicen los monjes.
Miúsov no tuvo tiempo de responder. El monje había vuelto y les hizo saber que ya les esperaba.
Capítulo II
Inmediatamente entraron en una especie de sala, en la cual salió a recibirles el starets.
Este venía acompañado de Aliosha y de otro novicio.
Todos saludaron al anciano con afectada cortesía.
Zossima estaba a punto de alzar las manos para bendecirlos, pero al observar aquella frialdad, se abstuvo de hacerlo, y devolviendo el saludo les invitó a sentarse.
Aliosha se ruborizó visiblemente.
Dos monjes más asistían a aquel coloquio, sentados el uno junto a la puerta y el otro cerca de la ventana. Aliosha, otro novicio y un seminarista permanecieron de pie. La celda era reducida y la atmósfera pesada; los muebles, pocos y modestísimos. Delante de una imagen de la Virgen, oscilaba la luz de una lámpara. Dos esculturas más, cargadas de espléndidos ornamentos, brillaban, próximas a la de la Virgen. En el resto de la estancia se veían diseminados los más diversos objetos religiosos, unos de una vulgaridad pasmosa y otros, en cambio, verdaderas obras del arte antiguo italiano.
En los muros se veían retratos litografiados de obispos muertos y vivos. Miúsov ojeó distraídamente todos aquellos atributos y fijó luego su mirada en el starets.
El aspecto de este le disgustó desde un principio; y a decir verdad, el rostro del viejo tenía algo capaz de hacerle antipático a cualquiera. Era un hombre pequeño, encorvado, con las piernas vacilantes. Tenía sesenta y cinco años, pero la enfermedad que lo consumía le hacía parecer diez años más viejo. Su rostro enjuto, seco, por decirlo así, estaba lleno de pequeñas arrugas por todas partes, especialmente en torno de los ojos, ojos diminutos, vivos, brillantes como dos carbones encendidos. Solo le quedaban algunos cabellos, cortos y grises, alrededor de las sienes; la barba, rala; sus labios sonrientes y delgados como un bramante. La nariz, de regular dimensión y bastante puntiaguda.
“El aspecto de este hombre —pensó Miúsov— hace presentir un alma vanidosa y perversa.”
El reloj dio las doce.
Como si hubieran estado esperando esta señal, la conversación comenzó enseguida.
—La hora convenida —dijo Pávlovich— y mi hijo Dmitri no ha llegado. Le ruego que le perdone, santo anciano.
Aliosha se estremeció al oír aquellas dos últimas palabras.
—En cuanto a mí —continuó Pávlovich—, siempre soy exacto. Puntualidad militar. La puntualidad es la cortesía de los reyes.
—Y usted cree ser un rey, ¿verdad? —murmuró Miúsov.
—Ciertamente, no; ya lo sé. ¡Qué quiere usted! No digo más que disparates... Perdóneme, santo varón —dijo Pávlovich, volviéndose hacia el superior—. Soy una especie de payaso, de bufón... pero hablo sin malicia; solamente para tratar de distraer a la gente... La alegría es un remedio barato y eficaz... A propósito, grande starets: hace tres años, lo menos, que tenía la intención de venir aquí a informarme para esclarecer algunas dudas... Escúcheme; mas le ruego que no permita a Miúsov que me interrumpa. ¿Es cierto, venerable padre, que hubo un santo mártir, el cual, luego de haber sido decapitado, recogió su cabeza, la besó con amor y anduvo durante mucho tiempo sosteniéndola siempre y sin cesar de besarla? ¿Es esto verdad, o es falso, mis buenos padres?
—No es cierto —respondió Zossima.
—En el martirologio no existe semejante cosa. ¿Qué santo era ese? —preguntó el padre bibliotecario.
—No sé su nombre. No sé nada. Me habrán engañado. Fue Miúsov quien me lo contó.
—¡Oh, qué embuste! —exclamó el aludido—. ¿Cuándo he hablado yo a usted de eso?
—A mí no me lo dijo usted; pero contó esta historia, hace tres años, en una reunión en la que me encontraba yo. Sí, sí; usted ha sido la causa de que mi fe haya vacilado durante todo ese tiempo. A usted le debo mi rebajamiento, mi relajación moral...
Pávlovich hablaba patéticamente, si bien ninguno tomaba en serio las farsas que relataba.
Miúsov, no obstante, se enfadó.
—¡Cuánto desatino! —murmuró—. Dice usted más disparates que palabras...
—¿Acaso no lo dijo usted?
—Es posible; pero a usted no... Eso que ha dicho se lo oí yo contar a un francés en París... Un hombre ilustradísimo, que estudia especialmente la estadística de Rusia, en la cual ha vivido durante mucho tiempo... Yo, la verdad, no entiendo nada de eso: no he leído nunca el martirologio, ni pienso leerlo... Eso se dijo durante una cena que...
—Sí —interrumpió Pávlovich—, una cena que me costó... la fe.
—¿Y qué importa la fe de usted? —replicó Miúsov. Y añadió luego, con acento despreciativo—: Usted contamina todo lo que toca.
Zossima se levantó de repente.
—Perdonen ustedes, señores —dijo—. Les dejo por breves momentos; hay gente que me espera y que ha llegado antes que ustedes.
Zossima salió de la estancia.
Aliosha y el novicio se apresuraron a sostenerlo para ayudarle a bajar la escalera. Aliosha se alegró de tener que abandonar a sus parientes antes que estos hubieran podido llegar a ofender al starets.
Este se dirigió hacia la galería para bendecir a aquellos que le esperaban, pero Fiódor Pávlovich lo detuvo todavía en la puerta de la celda.
—Santo varón —exclamó, con voz conmovida—, permítame usted que le bese la mano. Sí, veo que se puede hablar libremente; que se puede vivir en su compañía. ¿Cree usted que soy bromista sempiterno?... No, padre; sepa que he representado hasta ahora esta comedia para ponerle a prueba. Quería indagar si mis palabras le causarían enojo... ¡Ah, señor, le doy un diploma de honor! ¡Se puede, se puede vivir con usted! Ahora me callo, y no volveré a hablar hasta que termine nuestra entrevista. Desde ahora —prosiguió, mirando a Miúsov—, usted tiene la palabra. Es usted el personaje más importante... por espacio de diez minutos...
Capítulo III
Abajo, en la galería de madera que formaba el recinto, no había sino mujeres: una veintena de babás. Se les había dicho que el monje las admitiría a su presencia. La pomiestchika Koklakof y su hija esperaban en la celda reservada a las señoras aristocráticas. La madre, rica, elegante, de aspecto agradable, un poco pálida, de ojos vivos y oscuros, joven todavía, pues solamente contaba treinta y tres años, se hallaba en el quinto de su viudez.
Su hija, jovencita de catorce años, tenía paralizadas las piernas: hacía seis meses que no podía andar, y era preciso transportarla en una butaca montada sobre ruedas.
La muchacha era bellísima, si bien estaba bastante delgaducha, a causa de los sufrimientos. En su rostro simpático se dibujaba constantemente una sonrisa apacible. Sus ojos, orlados de largas pestañas, eran negros y grandes, y su mirada tenía algo de astuta. La pomiestchika hubiera deseado llevarla al extranjero durante la primavera, pero la administración de sus bienes se lo había impedido.
Llegadas a aquel lugar hacía ya una semana, no habían podido ver al monje sino hasta tres días antes del que comienza nuestro relato, y ahora habían suplicado fervorosamente que se les permitiese, siquiera una vez más, tener la felicidad de ver al gran médico.
El starets se dirigió primeramente hacia las babás. Estas acudieron prontas, en tropel, a la escalinata que separaba el recinto de la galería baja.
La escalinata contaba solamente tres escalones, y Zossima, de pie en el más alto, empezó a bendecir a las que estaban arrodilladas. Después, con gran fatiga, condujeron a su presencia una klikusschas. Esta, apenas lo vio, comenzó a emitir agudos gritos, a sollozar y a temblar. Zossima colocó su estola sobre la cabeza de la mujer, rezó una breve plegaria, y la enferma se calló y calmó de improviso.
En mi infancia he visto y oído, sobre todo en las aldeas, a las klikusschas. Las llevaban a la iglesia, donde entraban aullando como perros; y, de repente, se calmaban apenas llegaban al pie del altar en que estaba expuesto el Santísimo Sacramento: el demonio cesaba de atormentarlas. Este hecho me daba mucho que pensar; pero los pomiestchika y mis profesores me explicaron que todas estas maniobras no eran más que ficciones y que las pretendidas endemoniadas fingían su mal por pereza, para que las dispensasen de trabajar, y en prueba de su aserto citaban numerosos ejemplos de posesas a quienes un trato severo había liberado para siempre del demonio. Más tarde supe con estupor que existen médicos especialistas, los cuales sostienen que no hay tal ficción, sino una enfermedad real y verdadera, propia de las mujeres, especialmente de las mujeres rusas.
Esta enfermedad, una de las pruebas más elocuentes de la insoportable condición de las campesinas de Rusia, la engendran los trabajos excesivamente penosos, sobrellevados a los pocos días de haber dado a luz sin asistencia médica, las penas, los malos tratamientos, etcétera, cosas que ciertos temperamentos femeninos no pueden soportar. En cuanto a la extraña e instantánea curación de la endemoniada conducida al pie del altar, curación que se tiene hoy día por comedia, es, probablemente, la cosa más natural del mundo.
En efecto, las babás, que acompañan a la enferma, y aun esta misma, están firmemente convencidas de que el espíritu maligno abandonará el cuerpo de la posesa tan pronto como esta sea introducida en el templo y se arrodille ante el Santísimo Sacramento: la expectativa del milagro, y de un milagro cierto, debe, necesariamente, determinar una revolución en un organismo presa de una enfermedad nerviosa, y cumplido el rito prescrito es esa misma revolución la que produce el milagro.
La mayor parte de las mujeres que allí se encontraban lloraban de ternura y de entusiasmo. Unas se apresuraban a besar el hábito del santo; otras le rezaban oraciones... El monje las bendijo a todas y cambió unas palabras con varias de ellas.
—Aquella debe venir desde muy lejos —dijo, indicando una mujer sumamente morena, mejor dicho, quemada por el sol.
—Sí, padre —respondió la mujer, rompiendo a llorar amargamente—. Desde muy lejos... muy lejos...
—¿Por qué lloras? —preguntó el starets.
—Por mi hijo adorado.
—¿Lo has perdido acaso?
—Sí, padre mío; lo he perdido y no puedo olvidarlo. Me parece verlo por todas partes, siempre junto a mí... y me desconsuelo, me muero de dolor... He ido a tres monasterios y me han dicho: “Ve allá lejos. Visita al padre Zossima”.
—¿Eres casada?
—Sí, padre.
—¿Qué edad tenía tu hijo?
—Solo tres años —respondió la mujer, volviendo de nuevo a sollozar—. Y era muy hermoso, santo señor: tal vez el niño más hermoso que ha existido... No, no es la pasión de madre que me ciega, no; es que no había, no podía haber niño más angelical que el mío... ¡Ah, el dolor me asesina!...
—¿Y tu esposo?
—Lo he abandonado, señor. Le he dicho que partía en peregrinaje y me he marchado... Pero él también lloraba... Ya hace tres meses que lo dejé, y ando errante, olvidada de todo, sin pensar más que en él, en mi hijo, cuya vocecita oigo por todas partes, como si me dijera: “Aquí estoy, mamita mía”; como si oyera sus diminutas pisadas a mi espalda. Pero me vuelvo y no lo veo, y yo me muero, padre, me muero de angustia.
—Escucha, madre desconsolada —dijo el monje— ¿No sabes dónde está tu hijo...? Pues está al lado del Señor, junto al Altísimo. Los niños son los ángeles del Cielo... No te desesperes, porque él es feliz ahora. Es otro ángel que ruega a Dios por ti... Llora, llora si quieres; pero que tus lágrimas sean de gozo y no de pena.
La mujer suspiró profundamente.
—Eso mismo me decía mi esposo para consolarme —repuso—. “¡Qué tonta eres!”, me repetía, “¿por qué llorar? Nuestro hijo, está ahora en el Cielo y canta con los otros ángeles las glorias del Altísimo.” Pero, ¡ah, padre!, que mientras eso decía mi esposo también él lloraba...
—Sin embargo, tenía razón en lo que te aseguraba —repuso Zossima—. Tu hijo, repito, está en el seno de Dios.
—¡Ah, sí! —admitió la madre, juntando las manos—, no puede ser de otro modo. Está en el seno de Dios... pero, ¡ay de mí! Yo soy su madre y lo he perdido para siempre. ¡Ya no le veré nunca más! ¡Ya no oiré jamás su dulce acento!...
Y escondiendo la cara entre sus manos, rompió de nuevo a llorar con amargura.
—Escucha, madre amorosa —repuso Zossima, solemnemente—. ¿No crees que cometes un grave pecado desesperándote de ese modo? ¿No sabes que, en realidad, tu hijo no ha muerto?
—¿Que no ha muerto?
—No, hija mía. El alma es inmortal, y si ella es para ti invisible, sin embargo continúa la de tu amado hijo circundándole por doquier. Pero, ahora, su alma sufre.
—¡Sufre mi hijo! —exclamó, asustada, la pobre mujer.
—Sí, sufre; y sufre por tu causa.
—¡Dios santo! ¿Qué dice usted?
—La verdad. Sufre por tu causa, porque ¿cómo quieres que pueda gozar de la eterna bienaventuranza viendo que tú abandonas aquella casa, aquel lugar de sus amores? ¿Dónde quieres que vaya tu hijo, si en ninguna parte encuentra juntos a sus padres?
—¡Oh!
—Dices que crees verlo y oírlo, y que sufres horriblemente al no hallarlo. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el alma del niño amado te llama... pero diciéndote que vuelvas al lado de tu esposo, en donde, poco a poco, te será devuelta la calma que perdiste. Tu propio hijo velará tu sueño y te inspirará resignación cristiana, para sufrir con paciencia los contratiempos que la Divinidad nos manda... ¡Ah, hija mía querida! Los humanos somos egoístas. Queremos solo dicha y ventura material sin otorgar por ella ningún sacrificio... ¡Vuelve, vuelve, hija mía, al lado de tu marido, y allí, pensando en él los dos, hablando de su hijo a todas horas, hallarás el consuelo que apeteces! ¿No estarías tranquila si supieses que tu hijo estaba, ahora, en casa de una hermana tuya...? Sí, ¿verdad? Pues, ¿cómo no has de estarlo más, sabiendo que está en la casa de Dios?
—¡Volveré, padre amado! ¡Volveré enseguida a mi casa! —respondió la madre, con mucho pesar.
—¿Hoy mismo?
—Hoy mismo, sí. ¡Ah, qué gran consuelo me ha dado! ¡Sí, sí! Ahora oigo la voz de mi esposo que me llama a su lado...
La madre partió con ánimo resuelto.
Entonces el monje dirigió la vista a una viejecilla vestida al uso de la ciudad.
—¿Qué le pasa a usted, matrona?
—Yo, padre —respondió la anciana—, soy viuda de un oficial del ejército, y tengo un hijo empleado en Siberia, del cual no recibo noticias hace ya un año, y deseo informarme...
—Pero yo, hija mía, no soy adivino.
—Es que...
—Hable con cuidado.
—Una amiga mía, muy rica, me ha dicho: “Escucha, Prokhorovna, deberías inscribirlo en una iglesia para que rueguen por el reposo de su alma; entonces, su espíritu se sentirá ofendido y te escribirá tu hijo enseguida; tenlo por seguro. Esto se ha hecho ya varias veces”.
—¡Qué disparate! —exclamó el anciano—. ¡Qué vergüenza! ¿Es posible? ¡Rogar por un alma viviente! ¡Ah, no! ¡Eso es un pecado horrible! ¡Una brujería! ¡No, no! Yo la perdono, y el Cielo la perdonará igualmente, a causa de su ignorancia. Ruegue usted a la Virgen que proteja a su hijo, que vele por su salud, y que le perdone a usted ese loco pensamiento que ha tenido... Escuche: o su hijo vendrá pronto, o le escribirá a usted. Váyase en paz. Su hijo vive, yo se lo aseguro.
—Gracias, padre amantísimo.
Enseguida llamaron la atención del monje dos ojos que resplandecían entre la muchedumbre. Dos ojos devorados por la fiebre...
Era una joven campesina enferma, que permanecía silenciosa, mirándole fijamente; sus ojos suplicaban, pero ella no se atrevía a moverse.
—¿Qué deseas, hija mía? —preguntó Zossima.
—Su absolución, padre —respondió ella, dulcemente, arrodillándose—. ¡He pecado, padre mío, y mi pecado me asusta!
El monje se sentó en el escalón más bajo, y la mujer se le aproximó, arrastrándose sobre sus rodillas.
—Hace tres años que soy viuda —repuso ella, en voz baja y temblorosa—. La vida conyugal era muy penosa para mí. Mi marido era viejo y me maltrataba cruelmente. Después cayó enfermo, y yo pensé: “Si se mejora, volverá a levantarse, y ¿qué será de mí...?”. Entonces, padre, tuve una idea horrible...
—Espera —dijo el monje, aproximando su oído a los labios de la joven—. Habla ahora.
La penitente siguió su relato en voz tan baja que ninguno, salvo el confesor, podía oír.
La confesión fue brevísima.
—¿Y han transcurrido tres años desde que eso ocurrió? —preguntó el monje.
—Sí, padre, tres años. Al principio no pensaba en ello, pero ahora no puedo estar un momento tranquila.
—¿Vienes desde lejos?
—Sí.
—¿Te has confesado de ello antes?
—Dos veces.
—¿Y te han dado la comunión?
—Sí, pero temo la hora de la muerte.
—Nada temas. De nada te lamentes. Arrepiéntete y Dios te perdonará. No hay en el mundo ningún pecado que Dios se niegue a perdonar al que de veras se arrepiente de haberlo cometido. La misericordia divina no se agota jamás. Dios te ama, ahora, tanto como a los demás, porque ve tu sincero dolor. El castigo del pecador es su dolor mismo. Por eso, cuando comprende el daño causado, y lo lamenta, y se enmienda, su pena empieza a mitigarse hasta que se extingue por completo cuando hace el bien con otros humanos, y repara así el daño que antes causó... Vete, pues, y cesa de temer. Sé humilde... Soporta con paciencia las ofensas de los hombres. Perdona de corazón el mal que te hizo el difunto. El amor, hija mía, salda todas las cuentas. Piensa en esto: si yo, que soy un pecador como tú, tengo piedad de ti, ¿cuánto más grande no será la bondad divina? El amor es un tesoro de tal valía, que él solo basta para rescatar todos los pecados del mundo; no solo los nuestros, ¿comprendes?, sino los del universo entero. Ve, y nada temas.
Y después de hacer por tres veces consecutivas el signo de la cruz, se quitó del cuello una medallita y la colgó en el de la joven.
El monje se levantó y sonrió a una mujer llena de salud, que llevaba en los brazos una pequeñuela.
—Vengo de Nishegoria, padre mío... ¿Se ha olvidado usted de mí? ¡Qué mala memoria tiene! —dijo la mujer—. Me aseguraron que estaba usted enfermo, y entonces pensé: “Es preciso que vaya a verle”. Y veo que, felizmente, no está tan mal como yo temí. Todavía vivirá usted veinte años más; puede estar seguro. ¡Que Dios conserve su preciosa salud! Nada ha de temer, porque son muchos los que ruegan por usted.
—Gracias, hija mía.
—A propósito, debo pedirle un favor. He traído conmigo sesenta kopeks, y le ruego que se los entregue a otra que sea más pobre que yo.
—Gracias, gracias, hija mía. Tú eres un alma buena. Haré lo que me dices. ¿Es una niña lo que llevas en brazos?
—Sí, padre: Lizaveta.
—¡Que Dios bendiga a las dos! Tu visita me ha causado gran placer... ¡Adiós, adiós a todos, hijos míos!
Y luego de bendecir a los que allí se hallaban se retiró.
Capítulo IV
La pomiestchika, que asistió a aquella escena, lloraba dulcemente.
Era una señora aristocrática, sensible, y de instintos verdaderamente buenos.
Se levantó, y dando algunos pasos hacia el monje, que venía a su encuentro, le dijo con entusiasmo:
—¡Estoy muy conmovida!
La emoción le impidió continuar.
—Comprendo que el pueblo le ame —repuso ella—. Yo también amo al pueblo... ¡Ah, sí! ¡Es muy bueno el sencillo pueblo ruso!
—¿Cómo está su hija? ¿Desea tener otra entrevista conmigo?
—Sí. Con gusto me hubiera quedado aquí, a su puerta, tres días de rodillas, para tener el placer de hablar con usted algunos instantes. Hemos de expresarle nuestra ardiente gratitud. Ha curado usted a mi querida Liza. La ha curado absolutamente, y ¿cómo? Rogando solamente por ella y poniéndole las manos sobre la cabeza. Hemos venido a besar sus manos veneradas, y a manifestarle nuestra gran admiración.
—¡Cómo! ¿Dice que la he curado?
—Por lo menos ha desaparecido la intensa fiebre que la atormentaba.
—¿Desde cuándo?
—Desde el jueves. Hace ya dos días que duerme tranquilamente.
—¿Y las piernas?
—Más fuertes —respondió la dama—. Vea usted sus mejillas cómo empiezan a colorearse de nuevo. Vea la brillantez de sus ojos. Antes lloraba, ahora ríe y está contenta. Hoy probó de sostenerse en pie, y ha estado más de un minuto sin apoyarse en nada. Liza dice que antes de quince días podrá ponerse a bailar. He hecho venir al doctor Herzeuschtube, y cuando la ha visto se ha quedado admirado.
—¿Qué dijo?
—Se encogió de hombros primero, y luego aseguró que no lo comprendía. ¿Y aún dirá usted que nada le debemos? ¡Da las gracias, Liza mía, da las gracias a este santo varón!
El rostro sonriente de Liza cambió de improviso, tornándose grave; se incorporó cuanto pudo, en la butaca, y volviéndose hacia el monje, juntó las manos... Pero luego, no pudiendo contenerse, soltó una carcajada.
—¡Es él! ¡Es él! —exclamó, señalando a Aliosha y mirándole con infantil despecho.
El rostro del jovencito se encendió, y sus ojos centellearon... Luego los cerró.
—¿Cómo está usted, Alekséi Fiódorovich? —dijo la dama, tendiendo al joven su mano enguantada—. Liza tiene algo que decirle.
El monje se volvió, y miró atentamente a Aliosha, mientras este se aproximaba a la jovencita, sonriendo tímidamente.
Liza adoptó un aire importante.
—Katerina Ivánovna le envía, por intermediación mía, esta carta —dijo la niña, dándole un pliego cerrado—, y me dice que le ruegue que vaya usted a verla enseguida.
—¿Que vaya yo a su casa...? ¿Y por qué motivo? —murmuró Aliosha, sorprendido.
—Creo que será a propósito de Dmitri Fiódorovich y... a todos los sucesos ocurridos últimamente —se apresuró a responder la pomiestchika—. Katerina ha tomado una resolución; verdaderamente necesita verle... al menos así lo dice. Irá usted, ¿verdad? El sentimiento cristiano se lo ordena.
—Solo la he visto una vez —replicó Aliosha, sin reponerse de su sorpresa—. Bueno... iré —añadió el joven, después de leer la carta, la cual no contenía sino una calurosa súplica de que no faltase.
—Será una buena acción por parte suya —dijo Liza, animada—. Y yo pensaba que no iría usted... hasta se lo aseguré a mamá, diciéndole que estaba usted demasiado ocupado en la salvación de su alma... ¡Qué bueno es usted! ¡Tengo verdadero placer en manifestarlo!
—¡Liza! —dijo la madre con tono que pretendía ser severo; pero sonriendo enseguida, añadió—: Usted nos olvida demasiado, Alekséi. No viene usted nunca a nuestra casa... Y, sin embargo, he oído más de una vez decir a mi Liza que nunca se sentía tan bien como cuando estaba usted cerca de ella.
Aliosha bajó la vista, se sonrojó de nuevo y sonrió sin saber por qué.
El starets se hallaba distraído, hablando con un monje que venía de otro convento del norte.
Zossima lo bendijo y le invitó a que le visitase en su celda cuando lo tuviese por conveniente.
Se retiró el forastero, y la pomiestchika, dirigiéndose de nuevo a aquel, le preguntó:
—¿Qué clase de enfermedad es la suya, padre? Porque, aparentemente, su salud parece no haber sufrido alteración alguna... Tiene usted el rostro alegre...
—Hoy me siento mejor —respondió Zossima—; pero esta mejoría es pasajera. Conozco mi dolencia, y, si aparento estar alegre, es porque el hombre se siente feliz cuando puede decir: “He cumplido mi deber”. Por lo demás, me satisface su observación, ya que todos los santos se mostraron siempre contentos.
—Dichoso usted, padre, que puede creerse feliz... Pero, ¿existe acaso la felicidad? Escúcheme, señor, ya que tiene la amabilidad de permitirnos que permanezcamos aquí todavía algunos instantes, deje usted que le diga hoy todo lo que no he podido decirle otras veces, todo lo que me oprime desde hace tanto tiempo. ¡Ah, padre! Yo sufro mucho... mucho...
Y juntó las manos con exaltación.
—¿Cuál es su sufrimiento?
—La falta de... de fe.
—¿Falta de fe en Dios?
—¡Oh, no! Semejante duda no ha cruzado jamás por mi cerebro. ¡Mas la vida futura es tan problemática! Nadie puede asegurar nada a ese respecto. Escúcheme bien, padre mío. Es usted el médico de las almas. El pensamiento de la vida de ultratumba me conmueve de un modo extraordinario... Me atormenta, me estremece, me horroriza. Jamás he hablado con nadie de este asunto; mas con usted me atrevo a exponer mis ideas... Todos creen en una vida futura, pero esta creencia, ¿de qué proviene? ¿A qué obedece? Los hombres de ciencia aseguran que la fe nació del miedo que ocasionaba a los primeros seres el espectáculo de los terribles fenómenos de la naturaleza; que la fe no tiene otro origen. ¿Es posible, oh Cielos, que al morir desaparezca todo? ¿Es posible que solo quede de nosotros la ortiga que, como ha dicho no recuerdo qué poeta, crecerá en nuestra tumba? ¡Esto es horroroso! ¿Cómo creer después de oír tales cosas?... Además, padre, hablando sinceramente, debo decir que yo no creí sino cuando era niña, maquinalmente, sin reflexionar. ¿Cómo saber la verdad? Miro en torno a mí y veo que hoy, nadie, nadie se cuida de este grave problema... Y yo, sumida en honda ignorancia, sufro de un modo indecible.
—Cierto, es horrible. No hay medio de probarlo, pero, sin embargo, uno puede convencerse...
—¿Cómo?
—Ame a su prójimo sin poner límites a su amor —prosiguió el monje con santa exaltación—, y a medida que crezca su amor, se convencerá más y más de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Y si a su amor añade la abnegación, entonces creerá sin dudar nunca más.
—Escúcheme, padre —dijo la dama—. Yo amo a mis semejantes hasta tal punto, que, a veces, pienso en abandonarlo todo, hasta a mi hija, y hacerme hermana de la caridad. En esos momentos nada me asusta: creo que asistiría a los heridos, que lavaría con mis propias manos sus heridas, que besaría sus llagas...
—El concebir semejante pensamiento es ya una gran cosa.
—Sí, pero, ¿podría soportar durante mucho tiempo esa vida de abnegación? —prosiguió ella con ardor—. He ahí mi gran inquietud. Cierro los ojos y me pregunto: ¿Podría perseverar largo tiempo en esa vocación? Si el enfermo fuese ingrato, exigente y si sus caprichos me hiciesen sufrir, si se lamentase de mí, ¿qué haría yo? La ingratitud podría amortiguar mi amor por la humanidad... Yo quiero trabajar para que se me pague después, ¿comprende? Quiero un salario, quiero que me den amor a cambio del amor que yo dé, y sin esta justa reciprocidad no sé amar.
—Eso mismo me decía un amigo médico que yo tuve. Era un hombre cultísimo y de edad avanzada. Se hubiese hecho crucificar por sus semejantes, y, sin embargo, no podía soportar a nadie a su lado más de veinticuatro horas. Al uno, porque comía demasiado aprisa, y al otro porque se sonaba fuerte la nariz cuando estaba resfriado.
—¿Qué hacer, pues, padre? ¿Habremos de desesperar de todo?
—No, basta con saber sufrir. Haga cuanto pueda en ese sentido... Después de todo, ya hace bastante con conocerse a sí misma. No obstante, si ha hecho usted esa confesión únicamente para que alabe su sinceridad, no alcanzará jamás el amor activo: sus proyectos no pasarán nunca de tales y su vida se desvanecerá como una sombra.
—Me asusta usted, porque es cierto lo que dice: yo no buscaba otra cosa que sus elogios.
—Eso prueba que es usted sincera y que su corazón es bueno. Está usted en el buen camino, trate de no desviarse de él. Lo importante es saber huir de la mentira, especialmente de la mentira que se hace uno a sí mismo. No se espante de sus propias vacilaciones tocantes a su deseo de amar activamente. Siento no poder decirle algo más categórico. El amor activo es completamente distinto del amor especulativo. No le maraville si un día, a pesar de todos sus esfuerzos, le parece que no solo no se ha aproximado al objetivo, sino que se halla más distante que nunca. Ese día, yo se lo afirmo, es cuando estará más cerca del fin que persigue, y entonces reconocerá la fuerza divina que la ha guiado y sostenido... Perdóneme si le abandono ahora: me están esperando... Hasta la vista...
La señora lloraba.
—Bendiga usted a Liza —dijo sollozando.
—No lo merece la picaruela —replicó, riendo, Zossima—. Durante todo este tiempo, no ha hecho otra cosa que muecas y guiños a uno y otro lado. ¿Por qué se ríe tanto de Alekséi?
En efecto, Liza había observado la confusión de Aliosha, cada vez que sus miradas se encontraban. El joven alzaba la vista y volvía a bajarla, avergonzado, al notar que Liza le miraba. Por último, para evitarse aquel martirio, corrió Alekséi a esconderse tras del monje.
Pero pronto, impulsado por una fuerza irresistible, se arriesgó a mirar furtivamente lo que Liza hacía; la jovencita había inclinado el cuerpo hacia fuera de su butaca, y esperaba a que el otro se dejase ver; y apenas lo divisó espiándole, se echó a reír con tantas ganas, que el anciano le dijo:
—¡Pícara! ¡Más que pícara! ¿Por qué se divierte a costa del pobre Alekséi?
Liza se sonrojó, brillaron sus ojos, su rostro adquirió una grave expresión, y se puso a hablar viva y nerviosamente.
—¿Por qué se ha olvidado él de todo? —dijo—. Cuando yo era pequeñita me llevaba en sus brazos y jugábamos juntos. Él me enseñaba a leer... Hace dos años, cuando nos separamos, me prometió que no me olvidaría nunca; me dijo que seríamos siempre amigos, y ahora... ahora se avergüenza de mí y se esconde. ¿Teme, acaso, que yo le muerda? ¿Por qué no viene más a mi casa? ¿Es usted quien se lo prohíbe? ¡Y, sin embargo, él tiene derecho a ir adonde se le antoje! ¿Le parece bien que haya yo de verme obligada a invitarle a que vaya a visitarnos? Esperaba que él tuviese un poco más de memoria... Pero, he ahí, el hombre piensa ahora en la salvación de su alma... ¿Y por qué le ha hecho ponerse esa túnica larga? ¡Jesús! ¡Si echase a correr se caería a los dos pasos!...
De improviso, no pudiendo contenerse, ocultó la cara entre sus manos y se puso a reír de nuevo, pero con risa nerviosa.
Zossima la estuvo escuchando sonriente, y por último la bendijo con suma ternura.
La jovencita le tomó la mano para besársela, y luego que lo hizo se llevó aquella mano a sus ojos y comenzó a sollozar.
—No se enfade conmigo —dijo— soy una loca... ¡Aliosha debe tener razón, mucha razón, para no querer ir a casa de una tonta como yo!
—Le diré, que vaya. Pierda cuidado —afirmó el religioso.
Capítulo V
Veinticinco minutos había estado Zossima fuera de su celda.
Eran ya las doce y media, y Dmitri Fiódorovich, por el cual tenía lugar aquella reunión, no había aparecido todavía.
Al entrar, el monje encontró a sus huéspedes discutiendo animadamente acerca de un estudio de Iván sobre la cuestión, entonces palpitante, de los tribunales eclesiásticos, argumento que ya había sido bastante debatido.
Zossima tomó también parte en la controversia, que duró cerca de media hora, y acabaron hablando de la reorganización de la sociedad según los principios del socialismo cristiano.
—Respecto a eso —dijo Miúsov—, permítanme que les refiera una pequeña anécdota. Fue ello en París, algún tiempo después del golpe de Estado del 2 de diciembre. Yo me encontraba en casa de un personaje de gran influencia entonces, al cual había ido yo a visitar. En aquella casa conocí a un hombre singular, jefe de una cuadrilla de espías políticos. Aprovechando el hecho de que yo visitaba la casa de uno de sus superiores, cosa que podía, pensaba yo, hacerme esperar cierta consideración, me puse a interrogarle sobre la calidad de los socialistas revolucionarios. Me respondió con más cortesía que sinceridad, al uso francés; pero concluí por obtener de él una especie de confesión: “A los socialistas anárquicos, ateos y revolucionarios —me contestó— no les tememos mucho. Los vigilamos y estamos siempre al corriente de todo lo que hacen... Pero a los que son a un tiempo cristianos y socialistas, a esos hay que temerlos, porque son terribles”. Aquellas palabras me dieron que pensar, y no sé por qué, hoy acuden a mi memoria...
—¿Quiere eso decir que habla usted por nosotros y que nos toma por socialistas? —dijo casi brutalmente el padre Paissi, uno de los monjes.
Antes que Miúsov pudiese contestar, se abrió la puerta, y entró Dmitri Fiódorovich.
Como nadie le esperaba, su repentina entrada sorprendió a todos.
Dmitri era un joven de estatura media, de aspecto agradable, al cual no se le habrían supuesto más de veinte años.
Era de musculatura fortísima, y parecía tener un gran vigor físico, no obstante su rostro magro y enfermizo, sus mejillas hundidas y su color amarillento. Sus grandes ojos negros tenían una expresión obstinada y vaga al mismo tiempo. Aun cuando se agitaba colérico, los ojos conservaban dicha expresión distinta a la de su fisonomía. Por tanto, hubiera sido muy fácil penetrar su pensamiento en contra de su voluntad.
En cuanto a lo demás, aquel aspecto enfermizo, como asimismo sus ímpetus de cólera en las discusiones con su padre, se explicaban fácilmente con la vida de desorden que de ordinario hacía.
Vestía con mucha elegancia: levita abotonada, guantes negros; en la mano sostenía su sombrero de copa...
Caminaba a grandes pasos, con ademán resuelto.
Al abrir la puerta se detuvo, y luego miró a Zossima como adivinando en él al dueño de la casa, o, a lo menos, al que en ella mandaba.
Le saludó haciendo una gran reverencia, y solicitó su bendición. Luego le besó la mano respetuosamente y, conmovido, casi irritado, dijo:
—Tengan la generosidad de perdonarme. Les he hecho esperar largo tiempo, pero ello es debido a que el criado Smerdiakov, que mi padre me ha enviado, me ha engañado acerca de la hora de la reunión...
—No se preocupe por ello —dijo Zossima—. El que haya llegado un poco retrasado no implica gran mal...
—Gracias. No esperaba menos de su bondad.
Seguidamente, se volvió Dmitri hacia su padre, y le saludó con el mismo respeto.
Por aquel saludo se comprendía que Dmitri quería testimoniar sus buenas intenciones.
Fiódor Pávlovich se desconcertó primeramente un tanto, pero enseguida se repuso de su sorpresa.
Se levantó de su asiento, y contestó al saludo de su hijo con una reverencia igualmente profunda y solemne.
Su rostro adquirió una expresión imponente que, a decir verdad, encerraba más malicia que majestuosidad.
Dmitri hizo después un saludo general y silencioso a las otras personas, se aproximó luego a una ventana, se sentó y se dispuso a escuchar la conversación que había interrumpido.
El padre Paissi se volvió de nuevo hacia Miúsov y lo instó a que respondiese a lo que le había preguntado; pero Piótr Aleksándrovich se excusó de hacerlo en la forma que aquel solicitaba.
—Permítame que abandone este asunto —dijo, con una especie de negligencia de hombre de mundo—. Todo eso es demasiado complicado... Mas veo sonreír a Iván Fiódorovich; sin duda tiene algo interesante que contarnos: denle a él la preferencia, interróguenle.
—¡Oh! Simplemente una pequeña observación —respondió Iván—. En general, el liberalismo europeo, como también nuestro dilettantismo, confunde el propósito de los socialistas y el de los cristianos. Y esa equivocación la sufren también, con frecuencia, los gendarmes. Su anécdota parisiense, Piótr Aleksándrovich, es muy característica.
—Vuelvo a insistir en la conveniencia de cambiar de conversación —repuso Miúsov—. Preferiría contarles otra anécdota más característica todavía, y que concierne al propio Iván Fiódorovich... No hace más de cinco días, en una reunión en que predominaba el sexo femenino, declaró Iván que nada en la Tierra puede impulsar al hombre a amar a su prójimo; que no hay ninguna ley natural que obligue al hombre a amar a la humanidad, y que, si este amor existe, es solamente porque espera una recompensa, base sobre la cual se sostiene la creencia de la inmortalidad del alma. Y todavía añadía Iván Fiódorovich que, si se le quitase al hombre esta creencia, perdería enseguida el amor a sus semejantes y toda fuerza vital: perdería la moralidad; todo sería lógico, incluso la antropofagia... Por último, concluyó afirmando que la ley moral de cada individuo cambiaría repentinamente con la pérdida de aquella creencia, y que la única ley universal que dominaría sería el egoísmo más feroz, ley, aseguró, incontestablemente noble y plausible. Ahora, señores, de esta paradoja deducirán ustedes el resto... es decir, todo lo que podrá contarnos nuestro querido y paradójico Iván Fiódorovich.
—¿Me permiten? —exclamó de repente Dmitri Fiódorovich—. ¿Habré comprendido bien? “La ferocidad no solo se permite, sino que viene a ser la ley natural y lógica de un ateo”... ¿No es eso? En resumen: “A un ateo se le permite todo.” ¿No es cierto?
—Así es —contestó el padre Paissi.
—¡No lo olvidaré!
Dmitri calló como había hablado: bruscamente.
Los demás le miraban con curiosidad.
—¿Es esa verdaderamente su convicción? ¿Cree usted que el ateísmo produzca, necesariamente, ese resultado? —preguntó Zossima a Iván Fiódorovich.
—Sí, lo he afirmado y lo repito: si no hay inmortalidad no hay virtud.
—Es usted feliz si posee tanta fe... o, al contrario, desgraciado.
—¿Desgraciado? ¿Por qué? —preguntó Iván sonriendo.
—Porque es probable que ni usted mismo crea en la inmortalidad del alma, ni en todo eso que ha escrito sobre la cuestión eclesiástica.
—Tal vez tenga usted razón... Y, sin embargo, no lo he dicho en broma —confesó Iván, sonrojándose.
—Ya lo sé. La cuestión no está todavía resuelta para usted y sufre a causa de esa incertidumbre. El hombre desesperado se complace, a menudo, en jugar con su desesperación. Eso es, creo yo, lo que le sucede. De ahí provienen sus artículos en los periódicos, y sus conversaciones en los salones. Pero ni usted mismo cree en sus razonamientos; por eso digo que la cuestión no está para usted completamente resuelta, y que ello constituye su mayor afán, porque esa pregunta quiere hallar una respuesta, una resolución.
—¿Puede ser, pues, resuelta? ¿Y puede serlo de modo... afirmativo? —repuso Iván Fiódorovich, sonriendo siempre con su manera incomprensible.
—Para usted no puede ser resuelta ni afirmativa ni negativamente, usted lo sabe bien. Ese es el carácter particular de su alma, ese es el mal de que usted sufre. Mas dé gracias al Creador que le ha dotado de un alma capaz de soportar semejante sufrimiento. Razonar acerca de la sabiduría y procurar elevarse hasta él, he ahí en lo que se resume nuestra existencia. Dios permita que pueda usted escoger con tiempo el buen camino, y que Él bendiga su modo de verlo.
El anciano levantó la mano y desde su asiento hizo el signo de la cruz sobre Iván Fiódorovich, el cual se aproximó apresuradamente a él, le besó la mano y enseguida volvió a sentarse.
Llevó a cabo aquella acción tan sencilla de un modo tan extraño, con una solemnidad tan singular, que más bien pareció burla que otra cosa.
Los demás concurrentes se quedaron llenos de estupor.
Aliosha parecía estar espantado; Miúsov bajó la cabeza y Fiódor Pávlovich dio un salto sobre la silla.
—Santo padre —exclamó el último, indicando a Iván—, es mi hijo, carne de mi carne, mi preferido... ¡Perdónele sus extravagancias! Él es para mí el respetuoso Carlos Moor, mientras que el otro, el que ha entrado últimamente, es el poco y nada respetuoso Francisco Moor, en Los Bergantes, de Schiller, como yo soy el Pregierender Graf von Moor. Juzgue usted mismo y sálvenos a todos...
—¿A qué viene esa nueva bufonada? ¿Por qué ofende a sus hijos? —murmuró el anciano con voz débil.
—Esa es la comedia que yo presentía viniendo hacia acá —dijo Dmitri Fiódorovich, con indignación, levantándose a su vez—. Perdóneme, reverendo padre; yo he recibido una pobre educación, y ni siquiera sé en qué términos dirigirme a usted. Mi padre no deseaba sino un escándalo... ¿y por qué? Él lo sabrá, quizás... y yo también creo saberlo.
—¡Todos me acusan! —gimió Fiódor Pávlovich—. El mismo Piótr Aleksándrovich Miúsov... ya que usted me ha acusado, Miúsov, porque me ha acusado... —repitió, volviéndose hacia Piótr Aleksándrovich, como si este hubiese protestado de sus palabras, cosa que en verdad, no pensaba hacer—. Me acusan de haber escondido el dinero de mis hijos en mis arcas... Mas permítanme: les rendiré las cuentas para que puedan juzgar. Tus mismos recibos, Dmitri Fiódorovich, darán fe de ello. Se conocerán las sumas que has dilapidado en orgías y placeres. ¿Por qué no dice su opinión Piótr Aleksándrovich? Él conoce bien a mi hijo Dmitri. Todos me culpan a mí y, sin embargo, es Dmitri quien resulta deudor mío, y de una suma considerable, por cierto: algunos miles de rublos... Tengo las pruebas... Toda la ciudad está horrorizada de sus maneras de derrochar... Hasta ha llegado al extremo de comprar por mil o dos mil rublos la virginidad de las doncellas. Todo eso se sabe, Dmitri, hasta en los más insignificantes detalles, y te lo probaré... Santo padre, ¿creerá usted que llegó hasta hacerse amar de una joven noble, de excelente familia, rica, hija de un antiguo superior suyo, un bravo coronel?... La ha pedido en matrimonio y se ha comprometido irreparablemente; y ahora que ella está aquí, huérfana, se atreve, a la vista de esa noble joven, a cortejar a una hetera. Y, sin embargo, esta mujer vive maritalmente con un hombre bastante considerado; es, por decirlo así, una fortaleza inexpugnable como una mujer legítima, porque es virtuosa también, santo padre, sí, es virtuosa. Pero Dmitri pretende abrir la fortaleza con una llave de oro. Por eso quiere dinero constantemente. Ya ha gastado por ella millares de rublos... Toma cantidades a interés; y, ¿sabe usted de quién? ¿Quiere que lo diga? ¿Debo decirlo, Dmitri?
—¡No! —gritó Dmitri Fiódorovich—. ¡Espere que me haya yo marchado! ¡No pretenda ultrajar delante de mí a una noble joven! ¡Solo el hecho de poner su nombre en sus labios es una ofensa, una infamia! ¡No se lo permito!
Dmitri estaba sofocado, rojo de ira.
—¡Mitia! ¡Mitia! —decía Fiódor con acento sentimental—. ¿No tienes en cuenta mi paternal bendición? ¿Qué harás si yo te maldigo?
—¡Cínico! ¡Hipócrita! —rugió Dmitri Fiódorovich.
—¡Vean ustedes cómo trata a su padre!... ¡Piensen cómo lo hará con los demás!... ¡Ah! ¿Quieren saber cómo lo hace? Pues lo voy a decir. Existe aquí un pobre desgraciado, un capitán que se ha visto obligado a presentar su dimisión, a pedir su retiro, pero sin escándalo, sin proceso, muy honradamente. Un hombre cargado de familia... Hace tres semanas, nuestro amado Dmitri lo agarró por la barba, lo arrastró hasta la calle, y allí, delante de todo el mundo, lo maltrató bárbaramente... ¿Y saben por qué?... Pues porque ese desventurado había sido enviado para mediar en cierto asunto...
—¡Mentira!
—¿Eh?
—¡Mentira inicua! Eso podrá parecer verosímil, pero, en realidad, es falso —rugió Dmitri—. No voy a pretender justificar mis actos. Sí, confieso públicamente que me he comportado mal con ese capitán. Me arrepiento de lo que hice, y deploro la cólera que me cegó en aquel momento. Pero sepan ustedes, señores, que ese famoso capitán es el encargado de los negocios de mi señor padre, y que fue a casa de esa señora a quien él llama hetera, y le propuso, en su nombre, que se hiciese cargo de los recibos que yo le he firmado y los llevase a los tribunales para que me metiesen en la cárcel, en caso de que yo le importunase mucho pidiéndole el arreglo de nuestras cuentas. Y es usted —añadió, mirando a su padre— quien me reprocha la inclinación que yo siento por esa señora, usted, que es quien le sugirió la idea de atraerme hacia ella... Sí, ella misma me lo ha confesado, burlándose de usted... Más aún: usted la fastidiaba con sus galanteos y protestas de amor, y ahora, por celos, quería usted deshacerse de mí haciendo que me llevaran a la cárcel. Sí, señores, sí, también ella me ha contado eso. ¡Ahí tiene usted, santo varón —prosiguió, volviéndose hacia el starets—, qué clase de hombre es ese que predica la moral de su hijo!... Perdónenme todos la vehemencia, la cólera con que me explico... Vine aquí con la mejor intención, dispuesto a perdonar y a pedir perdón si mi padre me tendía la mano. Pero, lejos de hacer eso, ha ofendido a una noble criatura, a una joven cuyo nombre no me atrevo siquiera a pronunciar delante de él: por eso me veo obligado a desenmascararle públicamente, aunque sea mi padre...
No pudo continuar, sus ojos despedían relámpagos. Respiraba fatigosamente.
Los demás se sentían conmovidos. Todos, excepto Zossima, se habían puesto de pie.
Los monjes miraban gravemente al starets, esperando que hablase.
Zossima estaba palidísimo, y de su boca irradiaba una dulce sonrisa.
De tiempo en tiempo, había levantado las manos durante la controversia, como para apaciguar a los litigantes, y, probablemente, una palabra suya hubiese hecho cesar aquella escena; mas parecía que estuviese esperando alguna cosa, y miraba fijamente, a uno y a otro, como si tratase de convencerse de algo que le permitiese formarse una opinión bien fundamentada.
Miúsov fue quien habló primero.
—En este escándalo —dijo—, todos tenemos una parte de responsabilidad. Mas confieso que al venir hacia aquí no esperaba tal ignominia, a pesar de que sabía con quién iba a habérmelas... ¡Es preciso que termine este estado de cosas! Yo, santo padre, ignoraba los particulares que todos acabamos de oír... o, al menos, no quería creerlos... ¡Un padre celoso de su hijo, a causa de una mujer de malas costumbres, y que se pone de acuerdo con ella para mandar al hijo a la cárcel!... ¡Qué horror! ¡Oh! ¿Debo estar engañado? ¡Sí, debo estar engañado!
—¡Dmitri Fiódorovich! —gritó con voz ronca Fiódor—. ¡Si no fueses mi hijo, te provocaría a un duelo... a pistola, a tres pasos... y teniendo las puntas de un pañuelo!... ¡Sí, con solo un pañuelo de por medio! —repitió, pateando.
Dmitri arrugó el entrecejo y miró con desprecio a su padre.
—Pensaba —dijo, con voz dulce—, soñaba con volver a mi país con el ángel de mis amores, con mi prometida, y soñaba también con que los últimos días de este anciano... Mas no; veo que es imposible, ya que en lugar de un padre venerado me encuentro con un hombre disoluto, inmundo, convertido en vil comediante.
—¡Duelo a muerte! —exclamó de nuevo Fiódor, como si continuase su discurso anterior, y esputando saliva a cada palabra que hablaba—. Y usted, Piótr Aleksándrovich, sepa que en toda su ascendencia difícilmente se encontrará con una mujer tan honesta como esa, a la que ha osado calificar de malas costumbres... Y tú, Dmitri, ¿no has sacrificado tu prometida por esa otra bella criatura? Eso significa que tu novia, ante tus mismos ojos, no vale ni la suela del calzado de la otra.
—¡Qué infamia! —dijo de improviso otro de los monjes, el padre Jossif.
—¿Por qué vive un hombre semejante? —murmuró, como en un sueño, Dmitri Fiódorovich—. Díganme, ¿se puede permitir que siga contaminando la tierra que pisa...?
—¿Han oído ustedes? ¿Han oído ustedes, señores, a este parricida? —repuso Fiódor—. ¡Esa es la infamia, padre Jossif!... ¡Y de qué calibre! La “vil criatura” a que Miúsov se ha referido... Esa a la que él ha calificado de “mujer de malas costumbres”, es, tal vez, más santa que todos los que aquí piensan en la salvación de su alma solamente. Sí, porque... ¿quién sabe? Es el ambiente en que vivía lo que la hizo pecar durante su juventud. Pero esa mujer “ha amado mucho” y sabido es que Jesucristo perdonó a los que mucho amaron...
—No es esa clase de amor el que perdonó Jesucristo —replicó, ingenuamente, el buen padre Jossif.
—Sí, señor monje —repuso Fiódor—, por esa clase de amor fue. Ustedes se creen justos pensando aquí en la salvación de sus almas, comiendo berzas.
—¡Esto es demasiado! —exclamaron todos a un tiempo.
Esta escena violenta tuvo un final inesperado.
Zossima se levantó de improviso, y Aliosha, no obstante el miedo que le dominaba, tuvo la presencia de espíritu de sostenerlo por un brazo.
El monje se dirigió hacia Fiódor Pávlovich, y se arrodilló delante de él.
Aliosha, al principio, creyó que el anciano se había caído a causa de su debilidad, pero no era así.
Cuando estuvo Zossima arrodillado, saludó a Dmitri inclinándose hasta tocar el suelo con la frente.
Aliosha estaba tan sorprendido que ni siquiera pensó en sostener nuevamente al viejo cuando este se levantó.
Una débil sonrisa entreabrió los labios del starets.
—¡Perdónense!... ¡Perdónense todos recíprocamente! —dijo, mirando con dulzura a sus visitantes.
Dmitri Fiódorovich permaneció un instante como petrificado... ¡Cómo!... ¡Saludarle a él!... ¡Inclinarse, humillarse ante él!... ¿Qué significaba aquello?
—¡Dios mío! —exclamó de repente.
Y escondiendo el rostro entre sus manos se precipitó fuera de la estancia.
Todos los visitantes le siguieron, sin cuidarse siquiera de despedirse del viejo Zossima.
—¿Qué significa ese saludo tan profundo? —murmuraba Fiódor Pávlovich visiblemente turbado, pero sin volverse hacia ninguno de los otros.
—¡Caterva de imbéciles! —exclamó Miúsov, con voz alterada—. ¡De todos modos, haré por librarme de su dañina compañía, Fiódor Pávlovich... y puede usted creerme! ¿Dónde está el monje que nos invitó a almorzar con el superior?
Precisamente en aquel momento venía el monje al encuentro de los invitados.
—Le ruego que me excuse ante el padre superior —le dijo—. Soy Miúsov. Dígale que circunstancias imprevistas me impiden tener el honor de compartir el pan con él, no obstante mi sincero deseo...
—Esa “circunstancia imprevista” soy yo —dijo rápidamente Fiódor Pávlovich—. ¿Comprende usted, padre? Es por mí, que Piótr Aleksándrovich no quiere quedarse... Mas, no tema: puede usted ir a almorzar tranquilo... ¡Buen apetito y buen provecho! Soy yo quien se marcha... ¡A casa! ¡A mi casa, sí!... Allí comeré, seguramente. Aquí no podría hacerlo, mi querido pariente.
—¡Yo no soy pariente suyo, no lo he sido nunca, no quiero serlo!
—Lo he dicho justamente para ofenderle ¡Ah! Desdeña el honor de ser pariente mío, ¿verdad? Pues no lo es menos por eso... ¡Se lo probaré! En cuanto a ti, Iván, puedes quedarte; luego te mandaré el coche. Conviene, Piótr Aleksándrovich, que se quede a almorzar aquí. Vayan a pedirle perdón por esta fuga desordenada...
—Pero, ¿es cierto que se va usted? —preguntó Miúsov.
—Sí —respondió Fiódor—. No me atrevo a presentarme ante el padre superior después de lo que ha ocurrido... Perdónenme, señores. Me avergüenzo de mí mismo. Ustedes son hombres que tienen el corazón semejante al de Alejandro de Macedonia. Otros lo tienen parecido al de los perros, a los cuales se castiga siempre. Yo temo pertenecer a estos últimos. Después de este escándalo, ¿cómo podría osar presentarme en el refectorio a gustar los alimentos de esta santa casa...? ¡No, no puedo!... ¡Excúsenme!
—¡Diablo! ¿Y si nos engaña? —pensaba Miúsov, perplejo, siguiendo con la mirada al bufón que se alejaba.
Fiódor, después de haber andado algunos pasos, se volvió, y viendo que Miúsov lo miraba, le envió un beso con la mano.
—¿Se queda usted? —preguntó Miúsov, secamente, a Iván.
—¿Por qué no? —respondió este—. Tanto más por haber sido invitado ayer, particularmente, por el padre superior.
—Desgraciadamente, creo que yo también me veré obligado a quedarme —dijo Miúsov, con amargura, sin siquiera darse cuenta de que le estaba escuchando el monje—. Nos excusamos y haremos notar que no ha sido nuestra la culpa. ¿Qué le parece?
—Sin duda —replicó Iván—. Desde luego, mi padre no estará.
—¡Maldito almuerzo...!
Todos se dirigieron a casa del superior. Este les esperaba.
Nadie dijo una palabra.
Miúsov lanzaba a Iván Fiódorovich miradas de odio mientras pensaba: “¡También es desahogado este! Se queda como si nada hubiera sucedido. Tiene el cutis de bronce y la conciencia de... Karamázov”.
Capítulo VI
Aliosha acompañó a Zossima hasta su aposento y le ayudó a sentarse sobre el lecho.
La celda era bastante reducida y estaba amueblada con verdadera humildad.
Zossima estaba realmente fatigado. En sus ojos brillaba la fiebre: respiraba con dificultad.
Luego miró a Aliosha, fijamente, como si estuviese absorto en sus pensamientos.
—Vete, hijo mío —le dijo después—. Porfirio me atenderá. Tú eres más útil allá arriba. Ve a casa del padre superior a servir el almuerzo.
—Permítame que no le abandone —dijo Aliosha con voz suplicante.
—Repito que serás más útil allá, tendrán necesidad de ti. Si se agitan los demonios, reza; y ten presente, hijo mío (Zossima gustaba de dar este título a Aliosha), que tu porvenir no está aquí. Acuérdate de esto: ¡Apenas me haya llamado el Señor a su seno, abandona el monasterio... abandónalo!
Aliosha se estremeció.
—¿Qué te sucede? —prosiguió el monje—. Por el momento te digo que tu puesto no está aquí. Tu peregrinaje será largo todavía. Deberás casarte, será preciso. Antes de volver a este lugar, deberás haber soportado muchas cosas. Por lo demás, no dudo de ti; precisamente por eso te envío hacia el peligro. Jesucristo está contigo: sele siempre fiel. Él no te abandonará... Tendrás contratiempos, sufrirás desventuras, pero serás consolado. He aquí mi testamento: Busca tu felicidad en las lágrimas. Trabaja continuamente y no olvides lo que hoy te digo. Todavía tendré ocasión de hablarte, pero no solo están contados mis días, sino también mis horas.
El rostro de Aliosha reflejaba una emoción profunda.
Los ángulos de sus labios temblaban.
Zossima sonrió dulcemente.
—No te aflijas, hijo mío. Nosotros los religiosos nos alegramos cuando parte uno de los nuestros, y nos limitamos a rogar por él. Quédate cerca de tus hermanos... pero no de uno solo, ¿entiendes?... No, no. Cerca de los dos.
Zossima levantó la mano para bendecir al joven.
Aliosha hubiera querido preguntarle el significado de aquel profundo saludo que había hecho delante de Dmitri, pero no se atrevió. Sospechaba, no obstante, que debía tener algún significado misterioso, extraño, y tal vez terrible.
Mientras atravesaba el recinto del convento y apresuraba el paso para llegar a tiempo al departamento del superior, el joven sentía que se le oprimía el corazón.
Se detuvo un momento.
En su memoria vibraron de nuevo las palabras del anciano, relativas a su próximo fin. Una predicción tal, tan precisa, debía realizarse sin duda alguna: Aliosha lo creía ciegamente.
¿Qué sería de él, entonces?
¡Vivir sin verlo, sin oírlo!
¿Y adónde iría?
—¡Me prohíbe que llore! —murmuró—. ¡Y me ordena que abandone el monasterio! ¡Dios mío! ¡Dios mío!
Hacía mucho tiempo que Aliosha no había estado tan triste.
Apresuró el paso y llegó a un bosquecillo que separaba el monasterio, y allí, no pudiendo soportar por más tiempo sus pensamientos, se puso a considerar los árboles seculares que limitaban el sendero con el bosque. La travesía no era larga: quinientos pasos a lo sumo.
A aquella hora el camino estaba ordinariamente desierto pero, en una curva, Aliosha encontró al seminarista Rakitin.
Este parecía estar esperando a alguien.
—¿Me esperas a mí? —le preguntó Aliosha, acercándose a él.
—Precisamente —respondió Rakitin, sonriendo—. ¿Vas a casa del padre superior? Sé que hay alguien convidado a almorzar allí. Por cierto, que el día que recibió al obispo y al general Pakhatof estuvo bastante mal servida la mesa, ¿te acuerdas? Yo no voy... Oye, Aliosha, ¿qué significa el saludo que antes hizo el viejo Zossima a tu hermano Dmitri? Me han dicho que tocó el suelo con el cráneo.
—¿Con el cráneo?
—Perdona si no me expreso con el debido respeto... Dime lo que eso significa.
—No lo sé, Miguel.
—Pensaba que él te lo hubiera explicado. Sin embargo, creo que es bastante fácil de suponer.
—¿Qué supones?
—En verdad, no acierto a verlo claro; pero sospecho que eso suene a....
—¿ A qué?
—A reproche.
—¿A reproche?
—Sí.
—¿Por qué?
—Por lo mal que se comporta tu familia. En tu casa se adivina el delito...
—¿Delito de qué?
—Tampoco sabría explicártelo; pero entre tus hermanos y tu padre va a ocurrir algo por cuestión de dinero... Lo cierto es que el padre Zossima ha golpeado el suelo con su frente, y dentro de poco, si sucede algo en tu casa, dirán las gentes: “El padre Zossima lo había previsto”.
—¿Pero tú crees que ese saludo significa una predicción?
—¡A lo menos un emblema, una alegoría!... ¡Diantre!
—Habla.
—El monje Zossima es muy particular. Acaso sería capaz de pegar al inocente y saludar al culpable.
—Entonces, ¿el culpable es Dmitri?
—¡Oh, eso es lo que yo no sé! No obstante, los caracteres como el suyo, honestos, pero sensuales, no pueden alterarse, excitarse, sin correr el riesgo de exponerse a apuñalar a su propio padre. Por otra parte, tu progenitor, y perdona que te lo diga, es un alcohólico, un disoluto desenfrenado, que no conoce límite alguno. Ni uno ni otro sabrán poner freno a sus pasiones, y ambos rodarán juntos al abismo.
—No, Miguel. Si no es más que eso, no me apuro. Las cosas no llegarán hasta ese punto.
—Sin embargo, hemos de convenir en que es cierto lo que digo. No niegues que tu hermano es violento; honesto, repito, pero violento. Después de todo, no tiene nada de particular, porque es defecto de familia. Es la característica de la casa. A mí me sorprende, ciertamente, que tú seas tan puro. ¡Al fin y al cabo eres un Karamázov! En tu ascendencia, la sensualidad es crónica. Los otros tres, tus padres y tus dos hermanos, lleva cada uno un cuchillo escondido, y el mejor día acabarán por venir a las manos... Y quién sabe si un cuarto, que eres tú, se limitará a permanecer inactivo...
—¡Yo!
—Sí, ya sabes que el motivo de todo eso son los celos...
—¡Bah! Respecto a esa mujer, Dmitri la desprecia —replicó Aliosha, estremeciéndose a pesar suyo.
—Te refieres a Grúshenka, ¿verdad? Pues bien, amiguito, eres tú el que te engañas. Dmitri no la desprecia, puesto que por ella ha dejado a su prometida. En esto, querido Aliosha, hay algo... algo que tú no alcanzas a comprender. Un hombre puede enamorarse de una parte cualquiera de la belleza corporal, de una parte solamente, del cuerpo femenino (solo los seres sensuales pueden comprender esto). En ese caso, dará por ella sus propios hijos, venderá por ella a su padre, su madre y hasta su patria. Si es honrado, robará. Si es fiel, se hará traidor. Puschkin ha cantado, ha celebrado los pies de la mujer; pero hay hombres que no son poetas y que todavía no pueden contemplar los pies de una mujer sin estremecerse, y... no solamente los pies... en este caso, el desprecio no sirve de nada. Dmitri puede despreciar a Grúshenka...
—Comprendo —dijo ingenuamente Aliosha.
—¿De veras? —insinuó irónicamente Rakitin—. Es una confesión preciosa, esa tuya, ya que la has hecho a tu pesar. Eso prueba que este asunto no te es desconocido, tú has reflexionado ya sobre la sensualidad... ¡Ah, el casto Aliosha!... Convengo en que eres un santito; pero el diablo sabe ya todo lo que tú has pensado, todo lo que tú conoces o adivinas... Eres puro, pero ya te has arriesgado a mirar en lo profundo del abismo desde hace tiempo. ¡Carape!... ¡Ahí no es nada un Karamázov virgen!... Sí, la selección natural entra por mucho en esto. Por parte de padre, eres sensual; por parte de madre, inocente. Pero, ¿por qué tiemblas? ¿Es, acaso, porque te he dicho la verdad? ¿Sabes una cosa...?
—¿Qué?
—Grúshenka me ha pedido que te lleve a su casa, y ha jurado que te hará colgar la sotana. ¡Y si vieses cómo insistía! “Tráemelo, tráemelo”, repetía sin tregua. ¿Qué es lo que habrá encontrado en ti de particular? ¡Te aseguro que es una mujer extraordinaria!
—Salúdala de mi parte, y dile que jamás iré yo a su casa —repuso Aliosha, riendo débilmente.
—¡Bah! Eso es una tontería... Y, ahora, si tú eres también algo sensual, piensa lo que será tu hermano Iván, que ha nacido del mismo vientre que tú. Él también es un Karamázov, esto es: un sensual y un inocente a un tiempo. Ese escribe artículos sobre la cuestión eclesiástica por divertirse, y los publica a pesar de ser ateo, como él mismo declara. Además, a la chiticallando, trata de robarle a Dmitri la prometida, y me parece que lo conseguirá, y hasta con el pensamiento de Mitia. Este le abandonará la novia para deshacerse más pronto de ella y poder ir más libremente a casa de Grúshenka. Ahí tienes unos hombres sobre los cuales pesa una verdadera fatalidad. Comprenden que sus acciones son viles y sin embargo, las cometen. Todavía hay más. Tu padre desearía que Mitia se evaporase, también él está locamente enamorado de Grúshenka. Cuando la mira se le hace la boca agua. Ella ha sido la causa del último escándalo: sobre todo, porque Miúsov la ha llamado “perdida”. ¡Oh, está el hombre más enamorado que un gato! Padre e hijo llegarán un día a las manos: eso lo ves tú bien. Grúshenka no quiere ni a uno ni a otro, se limita a reírse de los dos y a calcular cuál de ellos le será más provechoso. El padre es rico, pero no se casará con ella, y un buen día acabará por cerrar la bolsa; Dmitri tiene, pues, bajo este punto de vista, más valor. No es rico, pero puede llegar a casarse... ¡Ah!... ¡Qué horror si llegase a hacer esto! ¡Abandonar a una joven honesta, noble y rica, para casarse con la antigua amante de un mujik2 licencioso! He aquí de dónde puede nacer el delito... Eso es lo que tu hermano Iván espera. De ese modo se hará con Katerina Ivánovna, por la cual muere de amor, y con sus sesenta mil rublos de renta. Para un hombre pobre como un gusano, la cosa es sumamente tentadora, máxime cuando, lejos de ofender con ello a Dmitri, le hará un gran servicio. La semana pasada, estando Mitia borracho en una taberna, con un grupo de gitanas, decía gritando, a todo aquel que quería oírle, que él no merecía a Katerina Ivánovna, que el único hombre digno de ella era su hermano Iván. Al fin de cuentas la pobre Katerina se ve indefensa contra un seductor como Iván Fiódorovich. Ya vacila entre uno y otro. ¡Qué diantre de muchacho! ¿Ha fascinado, acaso, a todos ustedes? Yo creo que Iván se burla y se divierte a costa de ustedes.
—¿Cómo sabes todo eso? ¿Por qué me hablas así, tan brutalmente? —dijo Aliosha, ofendido.
—¿Por qué me haces esa pregunta, sabiendo, como sabes, lo que voy a responderte? —replicó Rakitin—. Admite tú mismo que estoy diciendo la verdad.
—Es que tú no amas a Iván. Mi hermano es un hombre desinteresado.
—¿De veras?... ¿Y la belleza de Katerina Ivánovna?... ¿Y los sesenta mil rublos?... ¡Me parece que estas son cosas que no deben desdeñarse!
—Iván es un hombre superior a todo eso. Ni cien millones serían capaces de tentarlo... Acaso haga un sacrificio...
—¡Vaya una salida! Ustedes, los nobles, son extraordinarios.
—¡Miguel!
—¡Bah!
—Su alma es elevada. No es dinero lo que él necesita. Tiene otro problema más grande que resolver en su mente...
—Eso es plagio, Aliosha; no has hecho sino parafrasear lo que dijo Zossima. Aquí, el único problema que existe para ustedes es el propio Iván —repuso Rakitin, con evidente malignidad—. Y un problema sin solución que es lo peor. Piensa y lo comprenderás... Su último artículo es sencillamente ridículo, no tiene sentido común... He oído bien lo que ha dicho: “Si no existe la inmortalidad, no existe la virtud: todo es fango”. Y tu hermano Dmitri exclamó: “Me acordaré de eso”. ¡Bonita teoría para los bribones! ¡Digo, para los charlatanes, o mejor, para los jactanciosos que tienen en su mente un problema que resolver!... ¡Esa teoría es innoble! La humanidad encontrará en sí misma la fuerza para rechazar el mal y vivir solo para la virtud, sin tener necesidad de creer en la inmortalidad del alma. Es el amor a la libertad donde la humanidad hallará esa fuerza...
Rakitin se exaltaba.
De pronto se interrumpió, como si se hubiese acordado de algo.
—¡Bueno, basta! —dijo—. Te ríes. Me encuentras vulgar, ¿verdad?
—No —contestó Aliosha—. Sé que eres inteligentísimo... Mas dejemos esto... He sonreído tontamente, sin saber por qué. Veía que te exaltabas... Hasta me parece haber comprendido que...
—¿Qué? ¡Habla!
—Que tampoco a ti te es indiferente Katerina Ivánovna.
—¿Qué dices?
—¡Bah! Y si he de serte franco, te diré que hace ya tiempo que lo sospechaba. Por eso detestas a mi hermano Iván. Tienes celos de él...
—Y del dinero, ¿verdad? ¡Di eso también!
—No hablo de dinero. No quiero hacerte esa ofensa.
—Te creo, pero... que el diablo te lleve con tu hermano Iván. No es preciso que intervenga Katerina Ivánovna para que yo le deteste. ¿Debo ser su amigo, acaso? Él también me hace el honor de aborrecerme. Yo me limito a corresponderle...
—Jamás le he oído hablar de ti, ni en bien ni en mal.
—En cambio yo sé que, el otro día, ha hablado de mí en casa de Katerina... ¡Y de qué modo! Ya ves hasta qué punto se interesa por este humilde servidor. ¿Quién es el que está celoso, tu hermano o yo? Se dignó decir que si no me doy prisa en llegar a ser arcipreste, me iré seguramente a San Petersburgo, entraré en cualquier importante revista, probablemente en el batallón de los críticos, escribiré durante ocho o diez años, y después de dicho tiempo la revista será por completo mía; que la conduciré hasta el liberalismo y el ateísmo, manteniéndome, no obstante, en la reserva, siendo a un mismo tiempo del partido de unos y de otros y embaucando a los necios; que mi socialismo, sin embargo, no me impedirá saber utilizarlo a tiempo y en ocasiones para ponerlo bajo la protección de algún hombre pudiente, hasta que llegue el momento en que pueda hacerme construir una gran casa en San Petersburgo, para establecer en ella la redacción...
—¡Pero eso podría muy bien suceder, Miguel! —exclamó Aliosha, soltando una carcajada.
—¡Hola! ¿También tú te haces sarcástico, Alekséi Fiódorovich?
—No, perdóname... Bromeaba. Tengo otras cosas en que pensar... Escúchame: ¿quién te ha informado tan minuciosamente de todo eso? ¿Estabas en casa de Katerina cuando hablaba de ti Iván?
—No, yo no estaba; pero sí tu hermano Dmitri, que es quien me lo ha contado. Es decir, él no me lo ha dicho directamente a mí: lo he oído, involuntariamente estando oculto en el dormitorio de Grúshenka...
—¡Ah, sí, olvidaba que eres pariente de ella!
—¡Yo, pariente de esa mujer! ¿Estás loco?
—¿Ah, no? Pues creía...
—¿Quién ha podido decirte semejante cosa? ¡No sonrías, no! ¡Vaya, hombre!... Es verdad que tú eres noble... ¡Ah, los Karamázov...! ¡Se llenan ustedes la boca hablando de sus pergaminos y, sin embargo, todo el mundo sabe que tu padre es un bufón y un parásito! Yo soy hijo de un humilde pope, solamente, y al lado de ustedes, claro está, soy un verdadero pigmeo... No creas que me ofendo, no. También tengo yo mi honor, Alekséi Fiódorovich. Pero, lo que sí te ruego que creas, es que yo no soy pariente de una mujer pública.
A Rakitin, a pesar de su aparente calma, le temblaban nerviosamente los labios.
—¡Perdóname! ¡No quería ofenderte! —dijo Aliosha, bastante confuso—. Pero, dime: ¿Es acaso Grúshenka una mujer pública? ¿Es así, en efecto?... Me habían dicho que entre ella y tú existían ciertos vínculos de parentesco, te lo aseguro... Además, te veía ir a su casa con mucha frecuencia, y como me decías que no era tu amante... la verdad, no podía imaginarme que sintieras por ella tanto desprecio. ¿Se merece realmente una opinión tan severa?
—Si voy a su casa es porque tengo mis razones para hacerlo... Conténtate con esta explicación... En cuanto al parentesco, y sin que yo diga estas palabras con ánimo de ofenderte, me parece que serás tú más pronto quien lo tendrás con ella por parte de tu padre o de tu hermano... ¡Ea, ya hemos llegado! Ve a la cocina, ve... ¡Eh! ¿Qué es eso?... ¿Qué pasa? ¿Llegamos, acaso, demasiado tarde? ¡No es posible que hayan podido almorzar en tan poco tiempo! ¡Mientras no sea que los Karamázov hayan hecho alguna de las suyas! Eso es lo más probable... ¡Hola! ¡Ahí tienes a tu padre con Iván, ambos salen de casa del superior, y allí está el padre Lezzisof que les habla desde la ventana! Y tu padre grita y agita los brazos... Escándalo tenemos. Allá va, también, Miúsov... ¡Mira! ¡Se va en su coche!... ¡Hasta el pomietschik escapa!... Evidentemente, el almuerzo no ha tenido lugar. ¡A ver si le han zurrado la badana al padre superior! Lo más seguro es que se la hayan zurrado entre ellos mismos...
Capítulo VII
Cuando Miúsov e Iván entraron en casa del padre superior, el primero se había ya casi calmado por completo.
Según él, los monjes, claro está, no tenían culpa alguna. Esta era toda de Fiódor Pávlovich...
El padre de Nikolái era, o parecía ser, de origen noble.
¿Por qué no comportarse con esta gente como aconsejaba la más estricta cortesía?
Además, Miúsov quería dar a entender a todos, hacerles ver que él no tenía nada de común con aquel Esopo, con aquel bufón, con aquel payaso llamado Fiódor.
Y todavía Miúsov encontraba necesaria aquella entrevista para afianzar su amistad con los religiosos, después de cierto pleito que con ellos sostuvo, o sostenía aún, y que, a decir verdad, en el supuesto de que lo ganase, los resultados, esto es, los beneficios, habían de ser casi nulos.
El departamento del padre superior se componía de dos habitaciones, algo más amplias que las de Zossima.
El mobiliario era también modesto y fuera de moda... No obstante, como en la otra parte, se notaba una limpieza exquisita... Algunas flores raras ornaban la ventana...
Todo el lujo estaba concentrado en la mesa, la cual se hallaba servida con elegancia... una elegancia relativa, naturalmente... Blanquísimo mantel, brillantes cubiertos, tres panes bien dorados, dos botellas de vino, otras dos de un líquido que se fabricaba en el monasterio, una gran garrafa llena de agua, y otra llena de kvas, de mucho renombre, en la región.
El almuerzo, según había dicho Rakitin, debía componerse de cinco platos: Una sopa de esturión, un guiso de pescado preparado de un modo especial, picadillo de peces rojos, helados, pasteles y fruta.
Como se ve, el pescado era lo que predominaba.
Rakitin no había sido advertido para asistir a la fiesta.
Estaban invitados el padre Jossif, el padre Paissi y otro monje.
Estos tres religiosos esperaban ya cuando Miúsov, Kalganov e Iván entraron.
El pomiestchik Maximof se mantenía apartado.
El padre superior salió al encuentro de sus invitados.
Era un viejo de alta estatura, todavía robusto, con cabellos negros, entre los cuales se veían ya abundantes hilos plateados... Su rostro era largo, imponente...
Saludó silenciosamente y los invitados se acercaron para que les bendijese.
Miúsov intentó también besarle la mano, pero el superior la retiró.
—Debemos presentar nuestras excusas ante su reverencia —comenzó diciendo Miúsov con tono amable, importante y respetuoso a un tiempo—. Fiódor Pávlovich no puede corresponder a su galante invitación; se ha visto precisado a declinar este honor por razones de importancia... En la celda del padre Zossima ha pronunciado algunas palabras inconvenientes, exaltado, a causa de una discusión habida entre él y su hijo... Tal vez su reverencia estará ya enterado... —añadió, lanzando una furtiva mirada a los otros religiosos—. Fiódor ha comprendido su error, ha tenido vergüenza, y, juzgándose indigno de presentarse ante usted, nos ha encargado a su hijo Iván y a mí que le excusemos... No obstante, pide perdón para sus culpas, y desea que se lo otorgue usted, junto con su bendición.
Al pronunciar este pequeño discurso se había olvidado de su anterior enfado, se encontraba contento, y por tanto amaba a toda la humanidad.
El superior le escuchó con gravedad, bajó luego la cabeza y dijo:
—Lamento hondamente lo sucedido. Tal vez durante el almuerzo hubiese Fiódor Pávlovich podido tranquilizarse y volver a su buen juicio... Tengan, pues, señores, la amabilidad de sentarse.
El superior dijo una breve oración y los demás inclinaron respetuosamente la cabeza.
Fue en aquel preciso momento cuando se presentó Fiódor Pávlovich.
Al principio, pensó realmente en marcharse, no porque estuviese avergonzado ni tuviese conciencia de la indignidad que había cometido, no, estaba bien lejos de eso; únicamente pensó que no era conveniente exponerse a que el padre superior le reconviniese lo que había hecho y dicho...
Pero, apenas había montado en su carruaje, cambió de parecer.
—Ya que he empezado —murmuró, sonriendo malignamente—, debo proseguir.
Fiódor retrataba en estas palabras todo su ser.
Hacía el mal por gusto de odiar.
Un día se le preguntó por qué detestaba a cierto individuo, y respondió: “Le odio porque le he insultado. Él no me había hecho nada, pero como yo le insulté, quiero tener el gusto de seguir odiándolo.”
Mandó a su cochero que diese vuelta, descendió de nuevo junto al monasterio, y se dirigió apresuradamente al departamento que al otro lado del bosquecillo ocupaba el padre superior.
En realidad, no se daba cuenta exacta de lo que hacía, pero sí sabía que en aquellos momentos no era dueño de sus acciones.
Dijimos que estaban todos los invitados a punto de sentarse a la mesa cuando él entró.
Mejor dicho, se detuvo en la puerta, miró a los comensales y soltó una carcajada.
—¿Pensaban ustedes que me había marchado? —dijo—. Pues no ha sido así... ¡Aquí me tienen!
Hubo un momento de estupor.
Todos presintieron que iba a desarrollarse otra escena repugnante.
Piótr Aleksándrovich se puso más taciturno que nunca: sus adormecidos rencores se despertaron bruscamente.
—¡No! ¡No! —gritó—. ¡Esto no puede soportarse en modo alguno! ¡Imposible! ¡Imposible en absoluto!
La sangre afluyó a su rostro...
Quiso seguir protestando, y no encontró palabras para hacerlo.
De pronto tomó su sombrero.
—¡Cómo!... ¿Usted no puede soportarme absolutamente? —exclamó Fiódor—. ¿Puedo o no puedo entrar, santo padre? —añadió, dirigiéndose al superior—. ¿Me acepta como convidado?
—Sí... de todo corazón —respondió el superior—. Señores, les suplico que olviden sus discordias; que no turben la paz de esta reunión.
—¡No! ¡No! ¡Eso nunca! —exclamó Miúsov, fuera de sí—. Yo no puedo...
—Si Piótr Aleksándrovich no puede, yo tampoco —repuso Fiódor—. Entonces no me quedaré. He venido precisamente por él. Si él se queda, me quedaré yo también. ¿No te parece bien así, Von Zohn? —añadió, mirando al pomiestchik.
—¿Es a mí a quien habla? —dijo este, extrañado.
—¡A ti, ciertamente! ¿No se llama Von Zohn, padre superior?
—Yo me llamo Maximof.
—No, tú eres Von Zhon. ¿No saben ustedes quién es Von Zohn? ¿No se acuerdan de aquel célebre proceso criminal? A Von Zohn lo mataron en un lugar non sancto... ¿No es así como llaman a los prostíbulos? Pues sí; le mataron, a pesar de su edad avanzada, o metieron en una caja, lo mandaron de San Petersburgo a Moscú... Mientras lo ataban, las pescadoras cantaban acompañándose con el arma y el piano... ¡Y Von Zohn está aquí otra vez! ¡Ha resucitado! ¿No es cierto, Von Zohn?
—Pero, ¿qué dice este hombre? —exclamó un monje, estupefacto—. ¿A qué viene ese discurso?
—¡Salgamos de aquí! —gritó Miúsov, volviéndose hacia Kalganov.
—¡No! ¡Permítame! —interrumpió Fiódor, dando un paso hacia adelante—. Déjeme acabar. Se ha dicho que yo me había conducido irrespetuosamente en la celda de Zossima... El señor Miúsov, mi queridísimo pariente, prefiere la diplomacia a la sinceridad... Pues bien, yo le escupo en la cara a la diplomacia... ¿No es cierto, Von Zohn?... Permítame, padre superior, que sea yo un bufón, o que me presente como tal. Al fin y al cabo, no por eso soy menos caballero, mientras que Miúsov no tiene otra cosa que un poco de amor propio ofendido y nada más... Ante usted, santo padre, el que cae, ¿no tiene derecho a levantarse de nuevo? Yo me levantaré... Mas, venerable padre, hay algo que me disgusta... ¡La confesión!... Comprendo que es una cosa sagrada, ante la cual me inclino y estoy pronto a arrodillarme; pero en estas celdas se confiesan en voz alta. ¿Está, pues, permitido que se confiese en voz alta? Los santos han establecido que la confesión se haga secretamente: en esto consiste la esencia del sacramento, fin primordial de la institución... Oportunamente someteré este asunto al Santo Sínodo; pero, entretanto, sacaré de aquí a mi hijo Aliosha.
Digamos, de paso, que Fiódor Pávlovich había oído decir algo en este sentido pero, en realidad, no sabía de qué se trataba.
Se habían propagado mil calumnias acerca de la forma en que el monje Zossima solía recibir a sus penitentes, calumnias que, desde luego, habían caído tan pronto como se alzaron.
—¡Esto no se puede tolerar! —exclamó Piótr Aleksándrovich.
—Excúseme —dijo de improviso el padre superior—. Se ha dicho: “Te insultarán, te calumniarán: escucha y piensa que es una prueba que Dios te manda para humillar tu orgullo”. Por tanto, mi querido huésped —añadió mirando a Fiódor—, nosotros le damos las gracias, humildemente.
Y saludó con respeto a Fiódor Pávlovich.
—¡Ta, ta, ta! ¡Marrullerías! ¡Frases viejas y sin sentido! ¡Vieja comedia! ¡Ya conozco de sobra esos saludos hasta tocar el suelo!... Sí, ¡besar en la boca mientras se clava el puñal en el corazón... como en Los Bergantes, de Schiller! Yo detesto ese fingimiento. Quiero que todos los hombres sean francos. La verdad... la verdad solo se encuentra en el fondo de los vasos llenos de licor. ¿Por qué ayudan ustedes, los monjes? ¿Por qué sufren algunas otras privaciones, o al menos aparentan sufrirlas? Porque piensan que serán recompensadas en el Cielo... Por semejante premio yo también ayunaría... No, santos varones, sean virtuosos durante su vida; útiles a la sociedad en vez de encerrarse en un monasterio en el cual comen un pan que ustedes no han amasado. No cuenten con las recompensas celestiales... ¡Ah! Entonces será más difícil vivir a gusto... Yo también sé hablar bien, padre... ¡Vea! ¿Qué tienen preparado aquí? —añadió acercándose a la mesa—. Vino añejo de Oporto, del Medoc... ¡Oh, padres míos! Esto se aviene muy mal con su humildad, y sobre todo con el ayuno... ¡Cuántas botellas! ¿De dónde las han sacado? ¿Quién se las ha dado?... ¡Ah, sí! Los mujiks, los campesinos... esos trabajan para ustedes, ¿verdad?, y les traen hasta el último kopek, el producto que extraen de la tierra con sus manos callosas, en perjuicio de sus respectivas familias y de la patria... ¡Ustedes esquilman al pueblo!
—¡Esto es intolerable! —repitió el padre Jossif detrás de Miúsov.
El padre Paissi permanecía silencioso...
Miúsov salió de la estancia y Kalganov lo siguió.
—¡Está bien! —prosiguió Fiódor—. Seguiré a Piótr Aleksándrovich, y no teman que vuelva a poner los pies en esta casa. ¡Aunque me lo pidieran de rodillas no volvería! Si me hacen todavía buena cara, es por los mil rublos que les he dado... ¡Sí, sí!... ¡Ya estoy cansado de ustedes! ¡Ya estoy de padres hasta la coronilla! Estamos, amigos míos, en el siglo del vapor y de los ferrocarriles...
El superior volvió a inclinarse, y añadió:
—Se ha dicho: “Soporta humildemente el ultraje, y permanece pacífico. No conserves rencor a aquel que te ofende...”. Nosotros seguimos la máxima divina.
—Dominus vobiscum... ¡Tonterías!... ¡Ya sé, ya, que pretenden hacerme caer en el lazo! Pero yo me valgo de mi autoridad paterna y me llevo a mis hijos, perdona si te ordeno que me sigas... Tú también, Von Zohn, ven a mi casa. Allí te divertirás de lo lindo... No está lejos, apenas una versta. Ven... En lugar de coles te daré buen lomo de cerdo. Tendrás coñac y otros licores... ¡Hala, Von Zohn, no desperdicies ocasión tan excelente!
Y salió gritando y gesticulando.
Fue en este momento cuando Rakitin le vio y lo señaló a Aliosha.
—¡Eh, Alekséi! —gritó desde lejos Fiódor—. ¡Hoy mismo te marchas del monasterio! ¡Prepara todas tus cosas!
Alekséi se quedó como clavado en tierra.
Fiódor subió a su carruaje.
Iván también, silencioso y triste, sin volverse siquiera a saludar a su hermano menor.
De pronto, el pomiestchik Maximof corrió apresuradamente hacia el coche de Fiódor, riendo a carcajadas.
—¡Llévenme con ustedes! —dijo.
—¡No lo dije! —exclamó Pávlovich, lleno de gozo—. ¿No dije que era Von Zohn, el propio Von Zohn resucitado? Mas, ¿cómo has podido escaparte de esa gente? ¿Y qué te sucede ahora? ¿Sabes que eres un canalla...?
»Yo lo soy también, y, sin embargo, tu frescura me sorprende, hermano. ¡Anda, anda, monta!... Colócate como puedas... o, si te parece, ponte en el pescante...
Pero Iván, que ya se había sentado en el carruaje sin proferir una palabra, dio un empujón a Maximof y lo hizo retroceder unos cuantos pasos.
Fue una verdadera casualidad que el hombre no sufriera una caída peligrosa.
—¡En marcha! —gritó Iván al cochero, con irritado acento.
—¿Qué te pasa? —dijo Fiódor—. ¿A qué viene eso?
El coche andaba ya... Iván no respondió.
—¡Vamos a ver! —dijo Fiódor Pávlovich, después de algunos minutos de silencio mirando a su hijo con el rabillo del ojo—. Tú fuiste quien aconsejó esta reunión en el monasterio. ¿Por qué, pues, te irritas?
—¡Déjese ya de tonterías!... Descanse un poco ahora —replicó Iván, secamente.
Fiódor se calló... Pero, algunos momentos después, repuso:
—¿Quieres que bebamos un trago de coñac?
Iván no respondió.
—Cuando lleguemos beberás tú también —insistió Fiódor.
Iván continuaba guardando silencio.
Su padre volvió a hablar al cabo de dos minutos.
—Me llevaré a Aliosha, aunque disguste a todos, respetable señor Carlos von Moor —dijo.
Iván se encogió desdeñosamente de hombros, volvió la cabeza y se puso a mirar hacia afuera.
Y ya no hablaron más en todo el camino.
Vocablo ruso para referirse a una persona que ejerce como consejero y maestro en monasterios ortodoxos.
Término empleado para referirse a los campesinos rusos que no tenían propiedades. En la literatura rusa, se refiere a un ser pobre, habitualmente alguien perverso y corrupto.