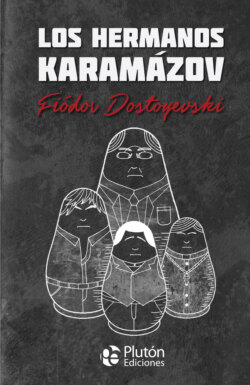Читать книгу Los Hermanos Karamázov - Fiódor Dostoyevski - Страница 4
ОглавлениеSegunda Parte:
Historia de una familia
Capítulo I
Debemos dar al lector algunas explicaciones acerca de los personajes que le hemos hecho conocer.
Como queda dicho, Dmitri, Iván y Alekséi Fiódorovich eran los tres hijos de Fiódor Pávlovich Karamázov.
Este pomiestchik, esto es, labrador (así lo llamaban, aunque pasó toda la vida fuera de sus tierras), era un hombre extraño.
El tipo, desgraciadamente, abunda todavía.
Era uno de esos hombres que, a sus perversos instintos, unen una mente desordenada, incapaz de coherencia alguna para nada que no sea aumentar su hacienda, sin reparar en los medios.
Fiódor Pávlovich había empezado sus negocios sin dinero alguno, y al morir se encontraron en su casa más de cien mil rublos.
Se había casado dos veces. De sus tres hijos, el mayor, Dmitri Fiódorovich, era de la primera esposa; los otros dos, Iván y Alekséi, eran de la segunda.
Aquella pertenecía a la más alta y rica nobleza, a la familia de los Miúsov, grandes hacendados del distrito.
¿Cómo se explica que una joven rica, graciosa, bella e inteligente, se casara con un hombre tan insignificante?
No trataré de explicarlo; mas, no obstante, diré que he conocido una joven de la antigua generación “romántica”, la cual, después de haber mantenido “relaciones” durante varios años con un hombre con el cual hubiera podido casarse sin ningún tipo de dificultades, acabó por inventar obstáculos infranqueables a esta unión, y escogió una noche tempestuosa para precipitarse en el fondo de un río.
Probablemente quiso emular a Ofelia.
El hecho es auténtico, y no es el único caso de ese tipo del que dos o tres últimas generaciones nos han dejado testimonios.
Esta fue también la locura de Adelaida Ivánovna Miúsov.
Tal vez pensó demostrar con ello la independencia personal y femenina, reaccionar contra los prejuicios de casta y contra el despotismo de su familia, y su imaginación, dócil a su deseo, creyó que Fiódor Pávlovich, si bien era un parásito, no por esto dejaba de ser un hombre de cierto valor, audaz, irónico, astuto y mordaz, cuando en realidad no pasaba de ser un mal intencionado bufón.
Lo más cómico del caso fue que Fiódor se vio obligado a raptar a su novia, lo cual halagó singularmente a los gustos románticos de Adelaida Ivánovna.
Fiódor Pávlovich era un hombre dispuesto a todo, resuelto a lanzarse al mundo a través de los medios que fueran.
El amor, creo sinceramente, que no entraba para nada en el asunto, si bien Adelaida era una joven bellísima.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que Adelaida se diese cuenta de que su marido no podía inspirarle sino el más profundo desprecio.
Su familia le perdonó por fin, y le entregó la dote que le pertenecía.
A poco de casarse, comenzaron a suscitarse entre los esposos escenas de una violencia horrible, que ya no cesaron jamás.
Fiódor, ni corto ni perezoso, lo primero que hizo fue apoderarse de los veinticinco mil rublos que constituían la dote de su mujer y con ellos se cuidó de acrecentar su escaso patrimonio, hasta trató de poner a su nombre una casa que Adelaida tenía en la ciudad, y lo hubiera conseguido si la familia de aquella no hubiese intervenido en su favor.
Después de los dichos pasaron a los hechos, y es notorio que no fue precisamente Adelaida la que más golpes recibió...
Por último, Adelaida Ivánovna se fugó con un pobre seminarista, dejando en brazos de Fiódor un niño de tres años: Dmitri.
El abandonado esposo se apresuró a consolarse... ¡y de qué modo!, estableciendo en su casa un verdadero harén.
Se dio a la bebida y, cuando no estaba ebrio, cuando tenía algunos momentos de lucidez, visitaba a sus conocidos, ante los cuales se lamentaba de su abandono y contaba tales cosas de su esposa que, aunque todas hubieran sido inexactas, el hecho solo de relatarlas constituía una vergüenza para un esposo.
Pero Fiódor Pávlovich parecía querer buscar su gloria en la parte de marido burlado.
—Hombre —solían decirle—, no parece sino que ha adquirido usted un título nobiliario. ¡Jamás se le ha visto tan gozoso!
Después encontró las huellas de su esposa y dio con ella en San Petersburgo.
Adelaida vivía en dicha ciudad con su seminarista. Fiódor se dispuso a entablar un proceso, aunque, en realidad, no sabía bien con qué objeto.
Pero antes de abandonar su casa, creyó poder permitirse algunos días de disolución: en aquel lapso le llegó la nueva de la muerte de Adelaida.
Algunos aseguraban que cuando Fiódor recibió la noticia se volvió loco de contento.
Otros, en cambio, decían que lloró como un chiquillo.
Tal vez ambas partes tuvieran razón.
Capítulo II
El lector puede imaginarse qué clase de padre y de educador habría de ser un hombre semejante.
Como era fácil prever, abandonó al hijo que había tenido con Adelaida. No porque lo detestase particularmente, o porque tuviese dudas acerca de su autenticidad, sino sencillamente porque se olvidó de él sin motivo alguno.
Y mientras importunaba a todos con sus jeremiadas y convertía su casa en una tertulia de depravados, fue un criado, el fiel Grigori, quien tomó la tutela del pequeño Mitia.
Al principio, ni los parientes de la madre se cuidaron del pequeñuelo. El abuelo había muerto ya, la abuela estaba gravemente enferma y las tías se habían casado.
Por tanto, Dmitri vivió durante un año entero en casa de Grigori. Sin embargo, un primo hermano de Adelaida, Piótr Aleksándrovich Miúsov, llegó luego de París.
Era Miúsov un hombre muy joven todavía, bastante instruido, formado, por decirlo así, en el extranjero; un europeo que debía acabar en la piel de un gran liberal.
Por aquella época tenía la estrecha amistad con los hombres liberales más ilustres de la época, tales como Proudhon y Bakounine. Más tarde gustaría de contar las tres grandes jornadas de la revolución de febrero de 1848, dejando entender que también él había estado detrás de las barricadas...
Su hacienda estaba cerca del convento que hemos mencionado anteriormente, y con el cual, es decir, con los padres que lo habitaban, sostenía un pleito desde su juventud, pleito interminable, acerca de los derechos que aquellos pretendían tener a cazar y pescar dentro de las posesiones de Miúsov, derechos que este negaba en absoluto.
A decir verdad, a él poco le importaba que cazasen o no en sus tierras; pero creía un deber suyo molestar a los clericales tanto como pudiese.
Cuando supo lo sucedido entre su prima y Fiódor, se disgustó sobremanera, y sospechando que Dmitri llegaría a ser un verdadero desgraciado si se quedaba por completo al cuidado de su padre, se interpuso entre este y el niño, y consiguió encargarse de su educación. Ya que Fiódor era el tutor natural, logró hacerse nombrar curador, puesto que le quedaba al niño una pequeña propiedad como herencia de su madre.
Miúsov dejó a Mitia en casa de una tía que tenía en Moscú, y se volvió a París por una larga temporada pero, con el estrépito de aquella famosa revolución, acabó por olvidarse también del pequeñuelo. La tía en cuya casa estaba murió, y de allí pasó Mitia al poder de una prima, cambiando después, de esta manera, de asilo tres o cuatro veces.
La adolescencia y la juventud de Dmitri Fiódorovich fueron, como puede suponerse, bastante desordenadas.
Sin terminar sus estudios entró en una escuela militar, fue enviado al Cáucaso, obtuvo grados, se batió en duelo, fue degradado por aquel hecho, volvió a conquistar sus galones, y pasó algún tiempo gastando, relativamente, bastante dinero.
Como no recibió de su padre ningún recurso antes de su mayoría de edad, hasta esa fecha vivió contrayendo deudas.
Fue entonces, al alcanzar su emancipación, cuando conoció a su padre, al cual fue a buscar para poner en claro algunos asuntos relacionados con sus intereses.
El padre le hizo una feísima impresión, por demás desagradable.
Dmitri se avino a tomar de momento cierta suma, y a recibir una pensión que su padre le señaló.
Fiódor comprendió desde el primer momento que su hijo lo suponía mucho más rico de lo que era: vio en él un joven violento, ligero de cascos pero bonachón al mismo tiempo, y creyó que le sería difícil contentarlo con pequeñas sumas dadas de vez en cuando, sin llevar una contabilidad rigurosa.
Tal fue la vida que llevó Dmitri durante cuatro años, al cabo de los cuales su padre le hizo saber que ya le había entregado todo lo que le pertenecía, y que no estaba, por tanto, dispuesto a darle más.
Este desacuerdo fue lo que produjo la catástrofe, cuya narración comprenderá la sustancia de este trabajo.
Pero antes de proseguir, resulta preciso dar algunas explicaciones acerca de los otros dos hijos de Fiódor Pávlovich.
Capítulo III
Fiódor Pávlovich, tras desembarazarse de Dmitri, se casó nuevamente poquísimo tiempo después.
Su segunda mujer, Sofía Ivánovna, vivía en otra comarca a la cual iba Fiódor con frecuencia para asuntos comerciales y agrícolas.
Huérfana de un diácono pobre, había sido recogida por la viuda del general Vorokha.
Fiódor continuaba siendo el mismo hombre disoluto de siempre y, a poco de haberse casado por segunda vez, volvió a su vida licenciosa y corrompida.
Sofía padecía una enfermedad nerviosa que, a veces, le hacía perder la razón.
Al año de matrimonio tuvo el primer hijo, Iván. Alekséi nació tres años más tarde.
Cuando Sofía murió, les tocó a estos dos niños la misma suerte que a Dmitri anteriormente, y a no ser por el abnegado Grigori, Dios sabe lo que hubiera sido de ellos.
Fue allá, en casa del antiguo sirviente, donde los encontró y se compadeció de ellos la viuda del general.
Tres meses después de la muerte de Sofía, fue la generala a casa de Fiódor Pávlovich. Poco tiempo estuvo allí, una media hora a lo sumo; pero, en tan corto espacio, hizo muchísimas cosas.
Era de noche. Fiódor Pávlovich, que después de su segundo matrimonio no había vuelto a ver a la viuda del general, se hallaba embriagado cuando esta entró, y, según afirman, sin que mediara ninguna clase de explicación, agarró la anciana al borrachón por los cabellos y, después de zarandearle durante largo tiempo, le sacudió unas cuantas bofetadas y se marchó sin decir palabra.
De allí se fue a casa de Grigori, tomó los dos pequeñuelos, que estaban sucios, demacrados y tristes, los cubrió con su abrigo de viaje, los metió dentro de su coche y partió con ellos al instante.
Fiódor se alegró de aquel suceso, y hasta celebró y dio cuenta a todo el mundo de los bofetones que había recibido.
También murió la viuda del general al poco tiempo, dejando en su testamento mil rublos para cada uno de los dos muchachos, consignando, no obstante, que aquella suma debía ser consagrada íntegramente a la educación de los chicos. “Creo —decía la tostadora en el documento—, que esta cantidad bastará para pagar sus estudios hasta que sean hombres; mas, si no fuese así, ruego a mis herederos no los desamparen”.
Poca fuerza hubiera hecho un ruego si los herederos de la generala hubiesen sido personas despreocupadas y egoístas; pero, por fortuna, el principal de ellos era un hombre honradísimo, un tal Efim Petrovitch Polienof.
Viendo este que no podía esperarse nada de Fiódor Pávlovich, se encargó él, personalmente, de los huérfanos, y como tenía singular estima por Alekséi, el menor de ellos, lo mantuvo en su propia casa, detalle del cual ruego a los lectores tomen nota, desde luego.
A este Efim Petrovitch, el más bueno y noble de los hombres, debieron los dos jóvenes su educación y acaso su vida.
Él les conservó intacto el pequeño legado que les dejara la generala, y al llegar a su mayoría de edad encontraron el capital doblado por los intereses que se habían acumulado.
Iván, el mayor, era de temperamento triste y taciturno.
Desde la edad de diez años comprendió que estaba viviendo de la caridad de su bienhechor, y que tenía por padre a un hombre cuyo solo nombre era un oprobio.
Apenas empezó a razonar demostró que su capacidad mental era poderosa.
A los trece años ingresó en un liceo de Moscú y tomó lecciones de un célebre profesor, amigo de Efim Petrovitch.
Luego, terminados sus primeros estudios, entró en la Universidad. Por aquel tiempo quiso la fatalidad que también Efim Petrovitch desapareciera del mundo de los vivos, y como había tomado mal sus medidas testamentarias, Iván, durante los dos primeros años de universidad, se vio obligado a dar lecciones y a escribir en los periódicos para poder vivir.
Sus artículos, a pesar de llevar una firma desconocida hasta entonces en el mundo literario, interesaban grandemente y se distinguían entre la multitud de producciones del número incalculable de jóvenes que corren por las redacciones ofreciendo trabajos traducidos del francés.
Durante los últimos años que estudió en la universidad conservó sus relaciones periodísticas, y en los círculos literarios llegó a alcanzar cierto renombre.
Sus análisis de diversos libros fueron famosos, y comentados por lo más selecto de la gente de pluma.
Fue por aquel tiempo que una singular combinación le atrajo la atención del gran público; he aquí cómo: había terminado sus estudios universitarios y se disponía a partir para el extranjero, con sus dos mil rublos, cuando publicó en un gran diario un artículo que causó tanta mayor impresión cuanto que el asunto que trataba no era de la especialidad del autor. Iván era naturalista y el artículo trataba de los tribunales eclesiásticos, cuestión entonces de palpitante actualidad.
El principal interés del trabajo consistía en lo vigoroso del estilo y en la inesperada conclusión que sentaba.
La mayor parte de los eclesiásticos consideraban a Iván como a uno de sus más pujantes y acertados defensores, mientras que los ateos, a su vez, lo aplaudían con igual entusiasmo.
Por último, algunos clarividentes comprendieron que no se trataba de una farsa insolente, de una broma audaz.
Refiero el hecho porque llegó la marejada hasta nuestro célebre convento, donde, naturalmente, también se interesaban en el asunto.
Cuando se conoció el nombre del autor, todos los habitantes de la comarca se felicitaban de tener un semejante paisano, pero se maravillaron de que fuese hijo de Fiódor Pávlovich.
Fue precisamente en aquellos días cuando Iván volvió a casa de su padre.
¿Cómo se comprendía aquello? ¿Qué venía a hacer allí un joven de porvenir tan brillante y halagüeño? ¿Qué pretendía hacer en una casa de tan mala fama como la que Fiódor Pávlovich tenía?
Añádase a esto que Fiódor no se había jamás vuelto a ocupar de su hijo, que no le había ayudado de ninguna manera, y se comprenderá menos aquella decisión del joven.
Y, no obstante, Iván eligió para vivir la casa de su padre, y pasó dos meses en compañía de este, del modo más amistoso del mundo.
Miúsov, que había venido a establecerse en la ciudad, era uno de los que más se maravillaban de aquella decisión del joven.
—Por cuestión de interés no debe ser —pensaba—, porque sabe de sobra lo miserable que es su padre, y debe estar convencido de que no le dará ni un kopek.
Sin embargo, la influencia que el hijo ejercía sobre el padre llegó a ser evidente. Fiódor Pávlovich le obedecía casi siempre, y su conducta mejoraba de un modo visible.
Después se supo que la venida de Iván obedecía, más que a nada, al deseo de regular las divergencias surgidas entre su padre y Dmitri, su hermano mayor, al cual había conocido en otra ocasión y con el que se carteaba desde entonces.
Capítulo IV
Alekséi, o Aliosha, como se le llamaba cariñosamente, tenía entonces veinte años; cuatro menos que su hermano Iván y ocho menos que Dmitri.
A la sazón lo encontramos en el monasterio del que hemos hablado. No era un fanático, ni un místico; era simplemente un altruista precoz.
Había escogido la vida monástica como el único medio que se le ofrecía para librarse del ambiente de vicio y de ignominia que le rodeaba; para dedicarse a una obra de luz y de amor.
Y no era, propiamente dicho, el monasterio lo que le había subyugado allí, sino el ser extraordinario que había encontrado allí, el padre Zossima, al cual amaba con todas las fuerzas de su alma.
Huérfano de madre desde la edad de cuatro años, no cesó jamás de pensar en ella. Su rostro, sus caricias quedaron grabadas en la mente del joven de tal modo que le parecía sentir constantemente en sus oídos el eco de su dulce voz.
Los recuerdos que se graban en las imaginaciones tiernas desde la edad de dos años son como puntos luminosos que no pueden extinguir toda una vida de sombras.
Entre tales recuerdos, uno de los más persistentes era este: una ventana completamente abierta, una apacible tarde de verano, los rayos oblicuos de un sol poniente, una imagen en un ángulo de la estancia, una lámpara encendida delante de la imagen y su madre arrodillada, llorando como en una crisis de histerismo, llorando y gritando, y apretando a Aliosha contra su pecho hasta el punto de llegar a hacerle daño, pidiendo a la Virgen que protegiese a aquel hijo de sus entrañas...
Aliosha veía todavía el rostro inflamado de su madre... Tales eran sus recuerdos.
El joven no gustaba de hablar de ellos o, mejor dicho, puede decirse que Aliosha no gustaba de hablar, sencillamente.
Y no es que el mozo fuese tímido, o arisco, no, al contrario; pero sentía cierta interna inquietud, completamente singular, especialísima, que le hacía olvidarse de todo lo demás.
Todavía bastante sencillo, parecía que se fiase de todo, sin prudencia alguna y, sin embargo, nadie le tenía por ingenuo.
Era uno de esos espíritus sinceros que no creen en la perversidad de los demás. Para él todos los hombres eran buenos mientras no se demostrase lo contrario. Y cuando alguna vez se le demostraba algún daño, se quedaba más triste que sorprendido sin jamás asustarse por nada.
Veinte años tenía cuando volvió a casa de su padre, a aquel lugar impuro, centro de corrupción, y era de observar en él un mozo inocente y casto; cuando las escenas a que asistía sobrepasaban toda medida se retiraba silencioso sin dejar adivinar en su rostro que condenaba todo aquello.
El padre, con su clarividencia de viejo parásito, le observaba al principio con desconfianza; pero al cabo de quince días empezó a amarle sinceramente, profundamente, como no había amado hasta entonces a ninguno y, si bien las lágrimas que vertía cuando le abrazaba eran lágrimas de borrachín, al fin y al cabo eran verdaderas lágrimas.
Por lo demás, Aliosha era amado por todos y en todas partes donde se presentaba. Así había sucedido siempre, desde su infancia.
En casa de su bienhechor, Efim Petrovitch, toda la familia de este le había considerado siempre como si fuese un miembro de la familia.
En el colegio sucedió otro tanto: sus pequeños compañeros le querían con delirio. Fue el preferido de todos durante el tiempo de sus primeros estudios.
Y lo amaban tanto porque era humilde, porque no se hacía valer, y por tanto, sus camaradas no pensaban nunca que pudiese ser Aliosha un rival para ellos.
Y no es que aquella manera de ser suya fuese estudiada; no era orgullo ni afectación, sino pura ingenuidad. Ni él mismo comprendía su propio mérito. Además no conservaba nunca el recuerdo de una ofensa. Si alguna vez le injuriaba un compañero, o un desconocido, una hora después volvía a hablarle como si no hubiese ocurrido nada entre ellos.
Un solo lado de su carácter se prestaba a la broma, aunque dulce e inofensiva: su pudor severo. No podía soportar que se hablase de ciertas cosas acerca de las mujeres, hecho que, desgraciadamente, ocurre entre la mayor parte de los mozos barbilampiños.
Jóvenes todavía y con el alma purísima, los escolares pronunciaban, sin darse cuenta, frases que repugnarían a soldados veteranos.
Creo firmemente que los hijos de nuestras “clases directoras” conocen, respecto a esto, ciertas particularidades que la soldadesca, repito, ignora por completo.
¿Se trata de corrupción moral, de cinismo real inherente a la naturaleza del cerebro? No, yo opino que, a lo sumo, obedece a una jactancia superficial, en la cual encuentran los jovenzuelos algo delicado y fino: algo así como una tradición estimable.
Viendo que Aliosha Karamázov, cuando se hablaba de “aquellas cosas”, se tapaba presuroso los oídos, al principio le rodeaban todos y le apartaban las manos a viva fuerza, a fin de que no perdiese ninguna de aquellas groserías que se pronunciaban.
Aliosha luchaba por apartarse de ello y concluía por echarse al suelo, pero sin pronunciar jamás una palabra de reproche.
Y al notar que no se enfadaba ni se quejaba nunca, terminaron por dejarle en paz, cesaron de llamarle “señorita”: tuvieron, por decirlo así, piedad de él.
Digamos de pasada que era siempre, si no el primero de la escuela, al menos uno de los más aplicados.
Después de morir Efim Petrovitch, Aliosha permaneció en el colegio dos años más.
La viuda de Polienof, a la muerte de su marido, se marchó a Italia con toda la familia, y Aliosha se quedó en casa de unos parientes lejanos del difunto Efim.
Una de las características más salientes de su temperamento era que jamás se cuidaba de saber “de qué dinero o a expensas de quién vivía”, en lo cual se diferenciaba notablemente de su hermano Iván, quien, durante los dos primeros años de sus estudios en la universidad, trabajó para vivir, y que desde su infancia había sufrido al pensar que le sostenían personas extrañas a su familia.
Pero esta particularidad de Aliosha no habría podido enajenarse la estimación de cualquiera que lo hubiese tratado y conocido un poco: era, insistimos, una especie de inocentón en este sentido.
Si en lugar de vivir de la caridad de los demás hubiese sido poderoso, no hubiera tardado mucho en deshacerse de su fortuna en provecho del primer adulador que le hubiese salido al paso.
Si le daban algún dinero para sus gastillos particulares, o bien no sabía qué hacer con él y lo conservaba mucho tiempo en su bolsillo, o, a lo mejor, lo gastaba de improviso y de una vez, sin fijarse cómo ni en qué.
Piótr Aleksándrovich Miúsov, hombre de honradez a lo burgués, y que conocía bien el valor del dinero, decía a Aliosha:
—He aquí, tal vez, el único hombre en el mundo al cual se le puede abandonar en medio de una plaza pública, en una ciudad de un millón de almas donde no conociese a nadie, sin temor de que llegue a faltarle nada. Hasta creo que tendrían a gala el ofrecerle cuanto necesitase, considerándose todavía muy honrados con que Aliosha aceptase.
Solo le faltaba un año para terminar sus estudios cuando declaró bruscamente a sus nuevos protectores que debía partir inmediatamente a casa de su padre para arreglar ciertos asuntos.
Aquellos se esforzaban por disuadirle, pero el mozo se obstinó en su resolución.
No obstante, sus bienhechores le proporcionaron el dinero que necesitaba para el viaje...
Cuando su padre le preguntó por qué motivo había interrumpido sus estudios estando a punto de terminarlos, Aliosha no respondió y se quedó pensativo.
Pronto se supo que buscaba la tumba de su madre.
Ciertamente, aquel no debía ser el único motivo de su repentino viaje, pero es seguro que ni él mismo podía explicarse la causa real que lo había ocasionado.
Había obedecido a un impulso instintivo...
Fiódor Pávlovich no pudo indicarle el lugar donde se hallaba la sepultura de su segunda esposa, por la sencilla razón de que no había ido nunca a visitarla; ni siquiera había acompañado el cadáver hasta su última morada.
Aliosha, más aún que Iván, ejerció sobre su padre una influencia moralizadora.
Se hubiese creído que los buenos instintos de aquel viejo habían despertado después de estar largo tiempo adormecidos.
—¿Sabes —le decía a menudo, contemplándole de cerca— que te pareces mucho a Klikusca?
Así llamaba a su segunda difunta esposa.
Grigori fue quien, por fin, indicó al joven el cementerio en que se hallaba la tumba de Klikusca.
El antiguo sirviente del padre lo condujo a un ángulo apartado del campo santo y le mostró una losa modesta, pero decente, sobre la cual se veía escrito el nombre y la edad de la difunta, como asimismo su clase social y la fecha del año en que falleció.
También se veía grabado un epitafio, una cuarteta de esa literatura tan estimada por la clase media.
Aliosha supo con asombro que el autor de aquella obra era el propio Grigori.
El joven no demostró ningún exceso de sentimentalismo ante la tumba de su madre.
Escuchó pacientemente la pomposa explicación que Grigori le dio acerca de la construcción de la tumba y partió luego con la cabeza inclinada sobre el pecho.
Después no volvió jamás al cementerio.
Este episodio produjo en Fiódor Pávlovich un efecto inesperado.
Sacó mil rublos de su arca y los llevó al monasterio para que dijesen misas en sufragio del alma de su esposa; pero no de la segunda, madre de Aliosha, sino de la otra, de Adelaida Ivánovna, aquella que le pegaba cuando reñían.
Sin embargo, aquella misma noche se embriagó y llenó de improperios a los monjes delante de Aliosha. Como puede verse, el vino le iluminaba más que la religión.
Poco tiempo después, Aliosha declaró a su padre su intención de entrar en el monasterio, añadiendo que los monjes le aceptaban con gusto y que solo esperaba la autorización paterna.
Fiódor sabía ya que el monje Zossima le había producido al “inocente mozo” una impresión profunda.
—Ese starets es, ciertamente, el más honesto de todos ellos —dijo Fiódor, luego de haber escuchado en silencio, sin manifestar ninguna sorpresa, la petición de su hijo—. ¡Hum! —añadió después—. De modo que quieres vivir con él, ¿eh? Esperaba que acabases de ese modo. ¿Sabías tú que yo lo había presentido?... ¡Bueno, bueno! ¡Por mi parte, sea! Tienes dos mil rublos que te pertenecen. Ellos serán tu dote. En cuanto a mí, ángel mío, no te abandonaré nunca. Daré lo que haga falta. Pagaré lo que me pidan. Si no quieren nada, si nada me exigen, mejor. Ya sé que tú, como los pajarillos, te mantienes con poco: con unos cuantos granos de alpiste tienes suficiente. ¡Hum!... ¡Vaya, vaya! ¿Con que quieres hacerte monje?... ¡En fin, después de todo, eso servirá para que tú, joven casto, ruegues a Dios por nosotros los que hemos pecado! Muchas veces me he preguntado yo eso, precisamente: ¿Quién rogará por mí?... Yo, la verdad, confieso que no entiendo gran cosa en asuntos de ultratumba... Alguna que otra vez suelo pensar, pero muy de tarde en tarde. Opino que el hombre no debe ocuparse de esas cosas... Algunos aseguran que el infierno tiene un escondrijo en el cual fabrican los diablos las horquillas con que atormentan a los condenados... Yo, la verdad, estoy dispuesto a admitir que haya infierno, pero sin fragua, ni yunque, ni escondrijo alguno... ¡Bah! Es más delicada, más moderna la teoría protestante... Pero con fragua o sin ella, ¿qué, importa? Solamente que, si no existe esa fragua, no hay horquilla que valga, y si no hay horquilla, ¿con qué pinchará el diablo que me tome a su cargo?... Mas entonces, ¿dónde está la justicia? Si esas horquillas no existen sería preciso inventarlas para mí, para mí solo, porque tú no puedes imaginarte, Alekséi, lo abominable que yo soy.
—¡Pero si no hay tales cosas! —replicó Alekséi, serio y dulcemente.
—Sí, solamente existe la sombra de esos instrumentos de tortura, lo sé. Así lo asegura aquel poeta francés que dijo:
He visto la sombra de un cochero
limpiando, con la sombra de un cepillo,
la sombra de un carruaje.
»Pero no; ya verás cómo cuando estés con los monjes cambias de parecer, verás cómo entonces dices que sí, que existen las tales horquillas... ¡Quién sabe! ¡Tal vez ellos te harán ver la realidad! Entonces me la dirás tú a mí, y de ese modo, la partida para el otro mundo me resultará más fácil, sabiendo lo que por allí ocurre... Por otra parte, en el convento estarás más a gusto que al lado de un viejo alcohólico como yo. Conmigo, lejos de convertirme, acabarías por pervertirte... Sin embargo, confieso que no creo que estés allá mucho tiempo; el fuego, vivo ahora, de tu vocación religiosa, se apagará pronto, y volverás aquí, y yo te esperaré y te recibiré con los brazos abiertos, porque sé bien que tú eres el único en el mundo que no me detestas, que no me condenas... Tú eres un ángel, y lejos de aborrecerme me compadeces, y hasta me amas...
Y al decir esto rompió a llorar.
Fiódor era un malvado, pero un malvado sentimental.
Capítulo V
Acaso el lector se habrá imaginado a Aliosha como un ser atacado de neurosis, enfermizo y poco desarrollado. Nada de eso. Era, a la sazón, un mozo robusto, arrojado, de sonrosadas mejillas y ojos grises, grandes y dulces, lleno de salud, guapísimo, de estatura más que regular, cabellos castaños y rostro ovalado.
Todo esto, claro es, no evita el fanatismo ni el misticismo, pero vuelvo a afirmar que Aliosha poseía un temperamento realista como el que más.
Es cierto que creía en milagros; pero era de esos realistas en los cuales la fe no es la consecuencia de los milagros, sino todo lo contrario.
Si un realista llega a creer, su mismo realismo debe hacerle admitir el milagro.
Santo Tomás declaró que él no creería antes de haber visto, y cuando vio, exclamó: “¡Dios y Señor mío!”. ¿Fue el milagro lo que le dio la fe? Las mayores probabilidades están por la negativa.
Adquirió aquella fe porque la deseaba. Acaso la sentía interiormente antes de decir: “No creeré sino lo que vea”.
Aliosha era uno de los jóvenes de la última generación que, honrados por naturaleza, buscan la verdad y que, cuando creen haberla hallado, son capaces de sacrificar su propia vida si es preciso.
Desgraciadamente, estos jóvenes no comprenden que el sacrificio de la vida es, con frecuencia, uno de los sacrificios más fáciles.
Sacrificar cinco, seis o más años de la propia existencia en cualquier tarea penosa, por la ciencia, o simplemente por adquirir nuevos conocimientos que nos permitan ponernos en condiciones de poder medir nuestras fuerzas con la verdad misma buscándola sin tregua, ni descanso, he ahí, para la mayor parte, el sacrificio que abate las humanas fuerzas.
Aliosha había escogido la ruta que pensaba seguir, con la sencillez con que se hace una acción heroica.
Apenas tuvo la convicción de que Dios existe y de que el alma es inmortal, dijo para sí: “Viviré para la inmortalidad sin ningún tipo de compromisos”.
Si, por el contrario, hubiese creído que Dios no existe y que no es inmortal el alma, habría sido ateo con la misma independencia de ánimo.
A Aliosha le parecía imposible continuar viviendo de la manera que lo había hecho hasta entonces.
Jesús dijo: “Si quieres ser perfecto y aproximarte a Dios, da todo cuanto poseas y sígueme”.
Aliosha había meditado mucho acerca de estas palabras, y comprendía que no es lo mismo dar una o varias limosnas, a darlo todo; y comprendía asimismo que seguir por completo a Jesús no consistía solamente en ir a misa todos los días.
El recuerdo de su madre, la cual siendo él todavía un niño, le llevaba al monasterio, influyó, probablemente, en aquella decisión. Y quizás influyese también otro recuerdo: el de aquella plácida tarde de estío en que los oblicuos rayos de un sol poniente iluminaban la estancia en que se hallaba su madre delante de una imagen, teniéndole a él en brazos como ofreciéndole a la Virgen.
Tal vez fue eso lo que le había hecho venir a casa de su padre para saber cuánto podía dar antes de disponerse a seguir a Jesucristo...
Pero el encuentro con el monje Zossima arrancó de raíz todas sus vacilaciones...
Zossima tenía entonces sesenta y cinco años. En su juventud había sido oficial del ejército del Cáucaso.
Se decía que, a fuerza de escuchar confesiones, había adquirido tal lucidez, tal penetración, que al primer golpe de vista adivinaba lo que iba a consultarle o a suplicarle aquel que se le acercaba.
Sus más ardientes partidarios lo tenían por un santo y afirmaban que, después de su muerte, se obtendrían milagros con su intercesión.
Esta era, particularmente, la opinión de Aliosha, el cual había sido testigo de varias de las numerosas curas milagrosas llevadas a cabo por Zossima.
¿Eran estas curas reales, o simplemente mejorías naturales?
Aliosha no trataba de responder a esto: él creía ciegamente en la potencia espiritual de su director; la gloria del monje constituía la suya.
El joven gozaba al ver que la muchedumbre acudía a contemplar y a consultar al santo anciano, llorando de alegría al verle, y besando la tierra que pisaba.
Las mujeres le presentaban sus pequeñuelos para que los tocase con sus temblorosas manos creyendo que bastaba aquel ligero contacto para que sus hijos quedasen libres de toda tentativa pecaminosa.
Aliosha comprendía aquel amor que el pueblo sentía por el venerable religioso; sabía muy bien que, para aquellas almas sencillas, oprimidas, abatidas por sus propias iniquidades y por la constante iniquidad humana, no había más urgente remedio que un consuelo inmediato, y Zossima consolaba de un modo dulcísimo.
Aliosha pensaba, creía que el santo viejo poseía el secreto de la regeneración universal, la potencia que acabaría por establecer el reino de la verdad. Entonces, los hombres se agruparían, se ayudarían unos a otros y no habría ni ricos ni pobres, ni grandes ni pequeños. Solo habría hijos de Dios, súbditos de Jesucristo.
La llegada de sus dos hermanos impresionó a Aliosha, y enseguida intimó con Dmitri, por el cual sintió un afecto vivísimo, más profundo que el que sentía por Iván, a pesar de lo mucho que a este estimaba, si bien su amistad con él no era tan estrecha.
Dmitri hablaba de Iván con admiración. Por medio del primero supo Aliosha todo lo concerniente al asunto que había ocasionado la amistad de sus otros dos hermanos.
El entusiasmo que Dmitri sentía por Iván tenía, a los ojos de Aliosha, esto de característico: que Dmitri era ignorante, mientras el otro era muy instruido.
En efecto, ofrecían ambos un contraste tan marcado que hubiera sido imposible encontrar dos hombres más diferentes.
Fue en aquellos días cuando tuvo lugar en la celda del monje Zossima la reunión de esta familia heterogénea.