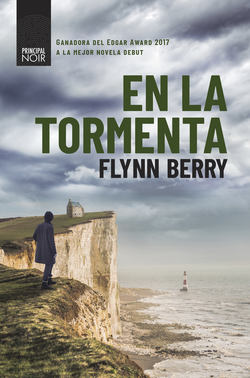Читать книгу En la tormenta - Флинн Берри - Страница 13
Capítulo 5
ОглавлениеLos primeros pasajeros ya están esperando en la oscuridad del andén cuando salgo a comprar los periódicos al quiosco de enfrente la mañana siguiente y los traigo al vacío salón del motel. La habitación está cubierta de papel verde con lirios dorados del valle. Antiguamente, los jinetes desayunaban aquí antes de salir de cacería.
Rachel no está en el Telegraph. No está en el Independent, el Sun, el Guardian ni el Daily Mail. Si ninguno de los periódicos nacionales ha sacado la noticia, tal vez no ha ocurrido.
Pero aparece en la portada del Oxford Mail. El periodista debe de tener una copia de la autopsia. Me entero de que murió a causa de una hemorragia arterial. La hora de la muerte fue entre las tres y las cuatro de la tarde. La apuñalaron once veces en el estómago, el pecho y el cuello. Tenía heridas defensivas en las manos y los brazos.
Estoy sentada en la mesa leyendo el artículo y, de pronto, estoy a cuatro patas sobre la alfombra. Los dibujos del papel pintado comienzan a moverse. Tengo la boca abierta.
Cuando el dolor más fuerte remite, me repliego contra la esquina de la habitación. Coloco los periódicos en la chimenea vacía. Quiero quemarlos, pero no tengo cerillas.
Llamo a la paisajista. Le digo que ha habido una muerte en la familia y que no sé cuándo podré volver a Londres. Esta manera de decirlo me agrada, como si no fuera Rachel quien ha muerto, sino algún otro familiar, una tía o nuestro padre. Me dice que me tome todo el tiempo que necesite, pero no me ofrece un permiso retribuido. Lo cierto es que no la culpo. No es ese tipo de trabajo.
Llamo a mi mejor amiga, Martha. Quiere venir y quedarse conmigo, pero le digo que necesito estar sola de momento.
—¿Cuándo vas a volver a casa? —pregunta.
—No lo sé. El inspector me ha pedido que me quedara por la zona.
—¿Por qué?
—Necesitan información sobre ella, supongo.
Le pido a Martha que se lo diga a nuestros amigos y le doy también los números de los amigos de Rachel. Alice vive en Guatemala. No tengo su número y espero que Martha tampoco lo encuentre. Me reconforta que, para ella, Rachel siga viva y esté bien, como si eso lo hiciera, en parte, verdad.
Después de las llamadas, camino hacia su casa. Es una tarde de domingo de finales de noviembre y algunas personas pasan a mi lado en coche, de camino a hacer sus recados. No me creo que esté planeando sobrevivirla, seguir con mi vida sin ella. La carretera que lleva a su casa, una tira de asfalto negro, se alarga ante mí.
El artículo en el periódico no mencionaba al perro. La policía estará contenta. Todavía lo veo, colgando de lo alto de las escaleras. Un pastor alemán grande. Me sorprende que el balaustre de la barandilla soportara su peso.
Con la primera luz del alba, unas figuras uniformadas se mueven entre la maleza en el borde del jardín de Rachel. Salgo de la carretera frente a la propiedad de su vecino y camino alrededor del prado de los caballos. Tras él, un sendero trepa por la cresta.
Voy despacio y, a veces, me detengo y extiendo la mano para mantener el equilibrio sobre las rocas, hasta que estoy al otro lado del valle de la casa de Rachel. Todas las luces están encendidas y unas figuras se mueven tras las ventanas del piso de arriba. Cuento dieciocho personas buscando en la hierba, bajo un cielo agitado. La cinta azul todavía tapa la puerta y hay un hombre de uniforme de pie junto a ella.
Comienza a nevar. Una ráfaga de humo blanco se condensa sobre el borde del acantilado. Hay alguien en la casa del profesor, debajo de la cresta. Me agacho hasta que veo su techo y la chimenea. Unos tirabuzones de vapor se elevan hacia el cielo y se funden con la nieve. El profesor camina por la entrada de su casa mientras echa puñados de arena amarilla y sal. Desde el borde de su finca, mira hacia la casa de Rachel, al otro lado de la carretera. Tiene los hombros caídos y una bolsa de papel vacía.
Se queda ahí de pie, esperando, creo, a que alguien baje de la colina para poder preguntar si hay novedades. Seguramente ya lo han interrogado. Imagino que tiene lágrimas en los ojos. Le gustaba Rachel. Y pienso que debe de haber pasado la noche asustado; tal vez no consiguiera dormir.
Levanto la vista y siento dolor en el pecho. La nieve para, planea, gira en rápidos remolinos horizontales. Camino hacia el lomo de la cresta y me alejo del borde del precipicio, atravesando una franja de árboles bajos y retorcidos. Apenas son más altos que yo, atrofiados por el viento. Una rama con un trozo de tela amarilla rígida colgando sobresale de uno de ellos. Piso una roca plana y, cuando caigo al otro lado, aterrizo en un revoltijo de latas de cerveza y colillas. Siento un hormigueo en la nuca y un calor me recorre la piel. Levanto la mirada lentamente y, allí, enmarcada por un espacio entre los árboles, está la casa de Rachel.
Las ramas forman un óvalo, como el marco de un retrato, a su alrededor. En el crepúsculo, veo a gente moviéndose de una habitación a otra dentro de su casa. A medida que anochece, las imágenes en las ventanas se ven más claras y nítidas. No tenía cortinas, excepto una, en el baño. Veo la gasa blanca, pero solo llega hasta el travesaño. Se le podría ver la coronilla cuando se lavaba los dientes en el lavabo, cuando salía de la ducha…
Alguien bebía Tennent’s Light Ale y fumaba Dunhills y la observaba. Rebusco en la cresta, detrás de mí. Agarro una piedra afilada y giro sobre mí misma. Las latas y hojas secas crujen bajo mis botas. Espero a que aparezca un hombre. No estoy asustada, quiero ver quién le hizo esto. A medida que pasan los minutos, la posibilidad de que alguien más esté aquí disminuye, hasta que se evapora por completo.
Por el hueco que hay entre las ramas, observo la nieve caer sobre su casa. La cresta está tan tranquila que me parece que oigo como la nieve sobre el suelo helado. Una desolación absoluta se apodera de mí. Los hombres que buscan en los alrededores se adentran más en el bosque. Noto que la nieve se funde con las colillas, que se ablandan y expanden.
Llamo a Lewis, cuyo coche está aparcado al final del jardín de Rachel. Le veo agacharse para pasar bajo la cinta y salir de la casa. Se queda de pie en la entrada, con su abrigo oscuro. En silencio, saca el teléfono del bolsillo y mira la pantalla.
—Hola, Nora.
—He encontrado algo.
—¿Dónde estás?
Salgo rápidamente al camino, frente a los árboles espinosos, y agito el brazo.
—Aquí.
Gira la cabeza y entonces me ve. Se detiene. Su rostro es un borrón distante. La corbata se le retuerce con el viento y los pantalones le quedan holgados
Para cuando lo oigo en el camino, estoy helada. Cuando aparece en el hueco que hay entre los árboles, sé por su expresión que tengo una pinta absurda.
Lewis me mira, con el rostro flácido y triste, a través del óvalo en las ramas. «Dos años más», dijo en el coche, pero sé que desearía que no le quedara ninguno. Las ramas espinosas forman un arco sobre él.
Se agacha bajo ellas y se coloca en cuclillas para observar el suelo. Me pregunto si espera no encontrar nada, si cree que he estado vigilando para nada. Al ponerse de pie, se gira y mira la casa, enmarcada en el hueco entre los árboles; un óvalo perfecto, como si alguien hubiera recortado las ramas. Deja caer los hombros.
—Alguien la estaba observando —digo.
—Nora —contesta Lewis—, ¿por qué viniste aquí?
Me saca una cabeza y le plantea la pregunta al espacio que hay encima de mí.
—Quería ver la casa.
Asiente, con la mirada puesta en el acantilado.
—¿Pensaste que alguien estaba observando a Rachel?
—No.
Miramos hacia el valle y las arboledas que forman charcos oscuros sobre la nieve blanca. A la luz del día, un hombre sería invisible aquí arriba y, por la noche, podría acercarse más. Lo imagino rodeando la casa, poniendo las manos en las ventanas.
Un hombre con traje de forense —la fina tela se estira sobre sus zapatos y se tensa en la parte de la cabeza— sube por el camino. Lewis le pide que guarde el material en una bolsa y comenzamos a bajar por la cresta. Delante de mí, Lewis deja un rastro de pisadas en la nieve. Más allá del extremo derecho de la cresta, el bosque a sus pies es una sucesión de entramados.
Bajamos por la roca apresuradamente y aparecemos detrás del prado de los caballos. Sigo a Lewis hasta la carretera, y siento las piernas cada vez más pesadas mientras caminamos penosamente por la nieve.
—¿Tienes hambre? —pregunta.
El Emerald Gate tiene mesas de plástico y fotografías retroiluminadas de los platos sobre la caja registradora. Un joven con uniforme de cocinero levanta una cesta de metal de la freidora y la agita antes de sumergirla de nuevo. El olor a aceite me hace la boca agua. Mi última comida de verdad fue hace dos días, en el pub de Londres.
Observo como las perlas de jazmín se abren en mi té, mareada y fascinada. Me presiono las mejillas con los puños hasta que alcanzan mis ojos. Lewis desliza las rodillas bajo la mesa y parece que la silla le queda pequeña. Me paso el pulgar por la mejilla, que tiene arañazos de las espinas de los árboles.
Nuestra comida llega a la barra. Lewis ha pedido tortitas mu shu y yo también, ya que no podía afrontar tener que tomar una decisión. El ritmo de la comida me calma: poner cucharadas de la mezcla en la delgada tortilla, doblarla en un triángulo, mojarla en la salsa de ciruela. Las preparamos y comemos en silencio mientras la nieve se mueve bajo las farolas.
—Nora —dice—, ¿por qué fuiste a la cresta?
—Te lo he dicho, quería ver la casa.
Tras la barra, el cocinero sirve sopa wonton en recipientes de plástico y el olor salado del caldo flota hasta nosotros.
—¿Dijo Rachel algo en alguna ocasión que te hiciera mirar allí?
—No.
Doblo los bordes de la tortilla. Lewis ha dejado de comer y me observa.
—¿Desde cuándo tenía el perro? —pregunta.
—Desde hace cinco años, cuando se mudó a Marlow. Ella tenía veintisiete.
Mojo la tortilla en la salsa de ciruela.
—¿Pasó algo importante ese año?
—No.
—Pero escogió un pastor alemán.
—Mucha gente lo hace —contesto.
—Encontramos unos papeles en su casa. A ese perro lo crió y lo entrenó una empresa de seguridad de Bristol.
Me quedo quieta con la cuchara a medio camino del plato.
—¿Qué?
—Venden perros adiestrados para defensa.
Recuerdo a Rachel en el césped, dando órdenes mientras Fenno corría a su alrededor. Dijo que tenía que entrenarlo para que no se aburriera.
—Me dijo que lo había adoptado.
—Tal vez tenía miedo —dice Lewis—, por lo que había pasado en Snaith.
Recuerdo que, cuando terminó, Rachel no podía caminar. Tenía todas las uñas rotas por haber luchado contra él.
—¿Crees que fue él? —pregunto.
—No lo sé.
—¿Por qué esperaría quince años?
—Tal vez la estaba buscando.