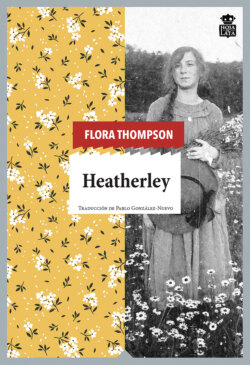Читать книгу Heatherley - Flora Thompson - Страница 8
GENTES DEL LUGAR
ОглавлениеDurante sus primeros tiempos en Heatherley, Laura sentía de cuando en cuando que se había extraviado en un mundo completamente nuevo. Uno más próspero y cómodo, más sofisticado y en muchos aspectos mejor comunicado e informado, pero también menos amable, sólido y estable que el que ella había conocido al nacer. Esa impresión se podía achacar en parte a las constantes idas y venidas de visitantes y turistas que por allí pasaban con un ánimo estrictamente vacacional, pero también a que en ese nuevo municipio pocos de los que allí vivían lo habían hecho desde su nacimiento o desde que eran niños. Algunos comerciantes, hombres casados con familia, todavía se referían a Birmingham, Londres o Shropshire como su hogar. Los dos médicos de Heatherley eran nuevos en el pueblo, igual que lo era el párroco, pues la iglesia era de construcción reciente. La mayoría de los trabajadores se habían instalado allí para ganarse la vida, igual que Laura, y ninguno de ellos había tenido tiempo de echar raíces aunque hubieran tenido intención de hacerlo.
Pero esas sensaciones no eran suscitadas únicamente por el lugar. Los tiempos estaban cambiando y la gente cambiaba con ellos. Laura se había perdido varias etapas de dicha transformación. En los condados agrícolas como su lugar de nacimiento la gente continuaba siendo en lo esencial igual que cuando ella era niña. Los que habían nacido en el campo, con muy pocas excepciones, vivían y morían en el mismo lugar. Las nuevas ideas tardaban en alcanzarlos y con frecuencia eran mal recibidas cuando al fin llegaban. Los viejos nombres familiares sobrevivían generación tras generación en las aldeas. Y los mismos campos, con sus cultivos anuales, contribuían a reforzar ese sentimiento de continuidad.
Al romper con su propio pasado personal y asentarse en un lugar sin tradiciones, los habitantes de Heatherley parecían vivir estrictamente en el presente. El pasado, y en especial todo lo relacionado con el campo, poco o nada significaba para ellos. Y cuando miraban hacia el futuro veían un futuro de cambio, un merecido retiro cómodo y tranquilo para sí mismos —y, quizá más vagamente, para el mundo en general— y el advenimiento de la era de bonanza que prometían los profetas de la prensa con la llegada del nuevo siglo, cuando sería inventada la nueva maquinaria que haría todo el trabajo y los hombres podrían disfrutar de un ocio ilimitado mientras vivían leyendo los tabloides por el irrisorio precio de un penique al día.
Entretanto, se sucedían nuevas modas en el vestir y nuevas maneras de vivir, llegaban nuevos visitantes al pueblo con dinero para gastar, nuevos chismorreos que difundir y nuevas ideas que comentar extraídas de la prensa diaria —nuevas hoy y olvidadas mañana—, que con el paso del tiempo constituían su principal preocupación al margen de lo más inmediato y familiar. En esencia no eran diferentes del resto de la humanidad. Tenían sus esperanzas y miedos, sus gustos y sus fobias, trabajaban duro en sus negocios, atendían a los clientes de sus tiendas y a los huéspedes de sus apartamentos, soportaban los problemas y los reveses vitales con el esperable valor, sacrificándose por los que amaban o aceptando que otros lo hicieran por ellos, pues aunque las ideas y las costumbres pueden cambiar, la naturaleza humana es inmutable.
Y en efecto, las ideas y costumbres estaban cambiando. Los comerciantes de Heatherley eran más independientes que los clásicos tenderos de los pueblos en su manera de abordar a la clientela. Y, por lo general, cultivaban una actitud de tómelo o déjelo que a su modo de ver debía caracterizar a todo británico nacido libre. Sus tiendas eran más pequeñas y no tan bien cuidadas como las de los pueblos y villas que Laura había conocido siendo niña. Y esos tenderos no hacían gala de aquel orgullo tan característico por sus productos ni de su habilidad para satisfacer al cliente propia de los carniceros o dependientes a la antigua usanza. Muchos de los residentes más adinerados recibían semanalmente sus provisiones de Whiteley’s o de los almacenes del Ejército o la Armada. Y algunos de los más pobres mezclaban negocios y placer los sábados por la tarde haciendo sus compras semanales en el pueblo más cercano. Ni ricos ni pobres sentían la obligación moral de gastar su dinero en las tiendas locales y se limitaban a comprar donde pensaban que iban a encontrar los productos más frescos o baratos.
También se habían relajado otro tipo de costumbres. Por ejemplo, el dueño de la casa solariega, que en un pueblo más anticuado y a falta de título nobiliario sería conocido como el terrateniente y gobernaría su pequeño reino con mayor o menor benevolencia, para los habitantes de Heatherley era sencillamente el señor Doddington, pongamos por caso, que vivía en tal o cual mansión. No ejercía una especial influencia sobre los habitantes de la localidad, que lo respetaban en la misma medida que a cualquier otro ciudadano que pagara puntualmente sus facturas. Cuando regresaba de alguno de sus viajes por el extranjero, se relacionaba con aquellos vecinos que consideraba sus iguales, pero no pretendía conocer a todos sus conciudadanos ni consideraba su deber interesarse por la salud y el bienestar de los que conocía. Se decía que era un buen patrón para los que trabajaban en sus propiedades o que era amable con sus empleados y sus familias cuando tenían problemas o se enfrentaban a la enfermedad. Pero dicha amabilidad, junto con otras muestras de caridad, si las había, no eran en absoluto oficiales. Vivía su vida en privado como cualquier caballero, igual que los otros veinte que había en la vecindad, pero nada en su comportamiento le hacía parecerse al tirano quisquilloso o al benévolo señor que en parroquias más anticuadas aún era conocido como «nuestro amo».
Entre médico y paciente siempre se establece hasta cierto punto una relación personal, pero aunque los dos médicos de Heatherley eran queridos y respetados por su buen hacer profesional, la relación entre unos y otros no era la de los viejos médicos rurales con sus pacientes. Cuando Laura era niña, lo recordaba bien, en la mayoría de los casos solía haber un gran afecto y también gratitud entre ambas partes. Cuando alguna mujer de la aldea con pocos recursos iba al pueblo a pagar la factura del doctor —o más frecuentemente algún plazo de la misma—, llevaba consigo una pequeña ofrenda a modo de agradecimiento (unas setas, un conejo, una botella de vino casero o de kétchup) y solía decir «Sé que no es gran cosa y él ya tiene bastante, pero siento que lo que ha hecho por nuestro fulanito no se puede pagar con dinero». En el nuevo orden el dinero era considerado pago más que suficiente. La gente recibía facturas mucho mayores y las pagaba con más o menos premura, gruñendo como es menester, y la deuda se consideraba liquidada.
En Heatherley, las casas y chalés que se mezclaban con las tiendas estaban habitadas por jardineros, cocheros y otros trabajadores de las mansiones más grandes, por familias de hombres que llevaban a cabo diversos oficios para el constructor local y por viudas y mujeres solteras que alquilaban apartamentos. Realmente no había gente pobre y pocos podían ser considerados «gente del campo» en el sentido estricto del término. Para encontrar a los nativos del lugar había que salir del pueblo. Allí, dispersos por las largas y estrechas vaguadas cubiertas de brezo, había pequeños y antiguos hogares, cada uno de ellos con dos o tres campos donde los descendientes de los habitantes originarios de la zona cultivaban a la menor escala posible, ejercitaban al máximo sus derechos comunales sobre la tierra y vendían a los recién llegados huevos, mantequilla y productos de sus huertos. También mantenían viva una vieja industria local, la manufactura de pequeñas escobas redondas de jardín, llamadas escobones, para las que utilizaban los tallos largos y duros del brezo; los que se dedicaban a este oficio aún eran conocidos por el añejo nombre tradicional de escoberos.
Durante sus largos paseos, Laura llegaría a toparse más adelante con alguna de estas casitas bajas de los escoberos, con almiares de heno de sus propios campos y otras pilas parecidas a los almiares, pero mucho más grandes y altas, de escobones nuevos con mangos de un blanco resplandeciente, recién pelados y listos para ser transportados al mercado.
No obstante, al llegar a Heatherley su interés inmediato se centró en las celebridades que por allí pululaban. Y sin duda en aquella época había muchos más especímenes de famosos que de escoberos. La viuda del famoso científico que había dado a conocer el lugar seguía viviendo en la casa por él construida y a la que poco después había añadido una verja de cuatro metros de altura recubierta de brezo para ocultar la vista de las nuevas edificaciones de todos aquellos que se habían beneficiado de su descubrimiento. Un juez que también era hombre de letras había fijado allí su residencia de fin de semana; un explorador del continente africano que recientemente había acaparado los titulares de la prensa había alquilado una casa amueblada; y también un joven editor, cuyo nombre no tardaría en hacerse familiar para muchos lectores, visitaban con frecuencia la localidad. Había numerosos escritores y artistas, muy conocidos y no tanto, y en aquel momento eran los escritores los que parecían otorgarle a la localidad su particular excelencia. El primer domingo por la mañana que pudo salir a pasear había visto a un hombre alto que se apoyaba en una muleta, de barba hendida y pelirroja y ojos vivaces e inquietos, rodeado por un grupo de hombres más jóvenes que parecían alimentarse de cada sílaba que pronunciaba. El hombre alto con la muleta, según le dijeron, era escritor. No hacía mucho tiempo que había llegado y nadie sabía qué escribía, pero sí que era respetado en Londres. Es muy inteligente, decían, muy inteligente sin la menor duda. Sus seguidores eran jóvenes del pueblo que, después de que se hiriera la pierna en un accidente en bicicleta, habían empezado a visitarlo los fines de semana. Laura había sido una voraz lectora desde su más tierna infancia. Hasta el momento había vivido la mayoría de sus aventuras gracias a los libros, de modo que ver de repente a un escritor en carne y hueso fue para ella tan excitante como lo sería para cualquier joven de hoy encontrarse a una estrella de cine en plena calle. A ese autor en particular volvería a verlo muchas veces y tendría el placer de oírlo conversar ante el mostrador de la oficina de correos cuando se encontraba allí con sus amigos. Igual que a otros escritores, cuyos nombres y obras ya conocía.
En especial cierto escritor que había inventado un nuevo tipo de ficción cuyo éxito sigue floreciendo hoy en día, si bien su autor, como él mismo lo habría expresado, hacía largo tiempo que lo había «superado». El suyo era la clase de libro capaz de llegar a todo el mundo, jóvenes y viejos, intelectuales y simples, y por aquel entonces había alcanzado una gran notoriedad que al parecer había causado una profunda impresión a los ciudadanos de Heatherley. No tanto por sus cualidades literarias como por el grandioso y elegante baile que habían celebrado en el nuevo hotel de la colina para conmemorarlo. Apenas pasaba un solo día sin que ese autor se presentara en la oficina de correos como una repentina ráfaga de brisa, que daba la impresión de llenar por completo la estancia con su graciosa presencia y su jovial y profundo tono de voz. Durante sus paseos por el pueblo siempre tenía un amable saludo para todo el mundo, ricos y pobres, conocidos y desconocidos por igual. Era probablemente el hombre más popular de toda la vecindad. Eran pocos los vecinos que no habían leído al menos uno de sus libros, y muchos lectores locales estaban convencidos de que se trataba de uno de los más grandes escritores vivos del momento.
Otro residente, también novelista, aunque de un estilo bien diferente, acababa de causar sensación al publicar una de esas novelas «problemáticas» que tan frecuentes eran en la década de los noventa. Era un libro serio escrito por un reconocido maestro del estilo y tanto el tema que trataba como su manera de abordarlo sin duda resultarían legítimos y sobrios para cualquier lector actual. Pero entonces se desató una tormenta de críticas a cuenta de su dudosa moralidad. Se escribieron cartas a los periódicos al respecto, se pronunciaban sermones en su contra los domingos y la novela incluso llegó a ser vetada en algunas librerías. Todo aquel que conocía de vista al escritor o que había pasado alguna vez por delante de su casa sintió de repente el irrefrenable deseo de leer su libro, de modo que en el pueblo se compraron numerosos ejemplares que circularon de mano en mano hasta que prácticamente todos los mayores de edad lo habían leído y se habían formado su propia opinión al respecto. Los lectores solían escandalizarse inicialmente al tiempo que sentían una deliciosa excitación. Quién habría pensado que aquel hombre menudo y de aspecto tranquilo, con su cuidada barbita gris y los prismáticos colgados del cuello era capaz de concebir y escribir una historia tan impactante. ¿Sería llevado a juicio por ello? Muchos habían oído hablar acerca de procesos judiciales a libros indecentes, y algunos que habían disfrutado en secreto leyendo su novela parecieron bastante decepcionados cuando todo el escándalo suscitado por su publicación fue decayendo, mientras su autor seguía paseando libre y aparentemente indiferente a la tormenta que se había desatado por su causa.
Otro asiduo visitante de la oficina de correos era Richard Le Gallienne, un joven poeta cuya obra gozaba entonces de gran estima en los círculos literarios. En aquellos tiempos los poetas aún vestían como tales. Pocos años antes, no muy lejos de Heatherley, era habitual encontrarse con el mismísimo Tennyson, una noble figura vestida con capa negra y sombrero de ala ancha, caminando por los brezales y murmurando para sí mismo algún verso al que estaba dando forma. También era frecuente ver a George MacDonald en una silla de ruedas, con su hermoso cabello blanco y un abrigo escarlata, recorriendo las calles del pequeño pueblo en el valle. Ambos habían sido figuras reverenciadas por toda la vecindad y eran considerados casi un bien comunitario. Por el contrario, el nuevo y joven poeta que realmente vivía en Heatherley no era demasiado conocido ni estimado en su tierra, por así decirlo.
Debería haber sido capaz de atraer más atención, pues circulaba a todas horas por la parroquia en su bicicleta a gran velocidad, con su largo y brillante pelo descubierto, su ligereza casi femenina y una gracia natural que resaltaba aún más con su camisa blanca de seda, su gran pajarita de artista y sus pantalones bombachos de terciopelo. Pero era joven. Su retrato no aparecía en los periódicos el día de su cumpleaños junto a un titular que le declaraba gloria nacional y sus obras elegantemente encuadernadas no eran escogidas por miles de lectores como regalo navideño o de aniversario. Para el conjunto de la comunidad era como si no existiera.
Estas y muchas otras personas frecuentaban la oficina postal y, desde su pequeño mostrador de correos, Laura tenía ocasión de observarlos a diario. Algunos eran fantásticos conversadores y cuando dos o más amigos se encontraban allí ella se entretenía escuchándolos. A veces deseaba que alguno de los brillantes comentarios que lanzaban al aire como canicas de colores volara en su dirección, pues en su vanidad juvenil estaba convencida de que sería capaz de atraparlo y devolverlo tan limpiamente como cualquiera de los hombres a quienes iban dirigidos. En su relación profesional con ellos descubrió que, por regla general, aquellas personas de cierto nivel intelectual, al igual que las que gozaban de una posición social notable, eran de trato fácil y agradable. Eran los que habían tenido escaso éxito y los que deseaban ascender en el escalafón, pero disfrutaban de una posición social insegura, los que se daban demasiada importancia y solían tratarla con condescendencia.
Después estaban los bohemios de la literatura y las artes que, a pesar de que el pueblo se había convertido en un lugar elegante, seguían apareciendo con su mochila al hombro y se alojaban en alguna pensión o apartamento. Durante un tiempo se pudo ver a un joven que había alquilado un cuarto en una pensión y enseguida dio a entender que estaba allí para escribir una novela. Era una criatura larguirucha y de notable estatura que con su negra capa Inverness y su sombrero de ala ancha parecía un artista vagabundo salido de alguna viñeta de la revista Punch. Para empaparse del ambiente local, como él mismo habría dicho, trabó relación con un mal bicho de la vecindad, un pícaro más o menos de su edad que nunca tenía trabajo y de quien se sospechaba que se dedicaba a la caza furtiva, además de ser a todas luces un canalla malhablado.
Los residentes de mejor condición no se relacionaban con él, aunque debido a su peculiar apariencia todos en el pueblo eran capaces de reconocerlo a simple vista. Para los parroquianos más convencionales se trataba de un personaje risible, objeto de burla, que solía suscitar guiños de complicidad. Uno de los peores recuerdos de Laura fue haberlo visto una noche regodeándose por la victoria en la guerra de los Bóers, medio borracho y cogido del brazo de una chica de unos catorce años. La joven contemplaba con adoración su rostro embotado y estúpido mientras le ayudaba a llegar dando bandazos por la calle hasta su alojamiento. Quizá no fue del todo malo para ella que días después lo encontraran muerto, con unas pocas monedas en el bolsillo y una gran deuda contraída con el propietario de la pensión. Se había suicidado.
Su muerte causó una gran impresión en el pueblo. La gente estaba horrorizada, no tanto por la pérdida inútil de una vida tan joven como por el baile que se había organizado la noche siguiente en el salón de reuniones situado sobre su habitación. El baile se celebró, y mientras arriba reinaban el jolgorio y la alegría, en el piso de abajo yacía el cuerpo inerte de una persona cuya vida a buen seguro había comenzado llena de esperanzas para no llegar a nada.
Laura tuvo ocasión de presenciar la triste secuela de esta historia. Un hombre maduro de aspecto respetable, un dependiente o quizá un pequeño comerciante que parecía ser el padre del joven fallecido, llegó al pueblo al día siguiente para estar presente durante la investigación y organizar el funeral. Entró en la oficina de correos para enviar algunos telegramas y Laura no pudo evitar darse cuenta de que mientras los escribía, tras apartarse a un lado del mostrador, sus lágrimas caían sobre los formularios telegráficos y sobre su paraguas cuidadosamente enrollado.
Un personaje bien distinto era el joven de gafas, serio y educado, que durante todo un verano alquiló habitación en una de las casas de los escoberos. Se había instalado allí inicialmente para recuperarse tras una enfermedad, pero al parecer también tenía ambiciones literarias y estaba escribiendo una novela. Solía aparecer por la oficina en horas de poco ajetreo y charlaba con Laura sobre libros, citando largos fragmentos y preguntándole cuáles eran sus autores preferidos, lo que a ella le resultaba muy halagador, aunque él no solía esperar a que le respondiera. Una vez, mientras se refugiaba en la oficina de un fuerte aguacero que obligó a todo el pueblo a permanecer en casa, le habló acerca de la novela que estaba escribiendo. Había llegado a un punto algo problemático y necesitaba consejo. Según la trama originalmente prevista, ahora debía describir un suicidio. Toda la historia dependía de ello, pero temía que algún futuro lector pudiera llegar a verse influenciado por el comportamiento de su personaje.
Era incapaz de renunciar a esa idea preconcebida. No obstante, parecía tan sinceramente angustiado al tiempo que daba por sentado que alguien llegaría a leer su obra que a Laura le hizo gracia la situación y trató de aliviar su pesada carga moral quitándole importancia al asunto. Pero él se ofendió y su floreciente amistad quedó truncada para siempre. Sin embargo, tuvo tiempo de hacerle un impagable regalo al descubrirle a George Meredith, cuya obra enseguida admiró hasta tal punto que habría sido capaz de pasar los más estrictos exámenes sobre las tramas y personajes de sus novelas y, de haber tenido algún oyente, habría podido recitar la mayoría de sus poemas más breves. Sus novelas le descubrieron un mundo completamente nuevo, un mundo en el que las mujeres existían por derecho propio y no simplemente como un mero complemento del hombre, fueran amadas o no. Diana de Crossways, Lucy Feverel, Sandra Belloni, Rose Joceline y la más querida de todas, «esa refinada pícara de porcelana», Clara Middleton. Las amaba a todas, y su galante espíritu y su brillante ingenio la llenaban de alegría. Decidió aceptar la palabra del autor y creer que existían mujeres así, aunque jamás se había cruzado con ninguna que fuera la mitad de encantadora, y en el fondo veía su mundo como un paraíso exclusivo para gente educada y de noble cuna que a ella le había sido vedado por nacimiento.
Con el tiempo, el fervor inicial fue disminuyendo y la deslumbrante visión del mundo de Meredith fue retrocediendo hasta ocupar un segundo plano de su conciencia, como algo que siempre le pertenecería pero que había dejado de ser primordial en su día a día, y el incienso de su admiración pronto ardió en otros altares, como suele suceder en la juventud. Pero cuando las fiebres de su entusiasmo estaban en su apogeo, fue un domingo de verano a Boxy Hill para contemplar desde la distancia el exterior de la mansión Flint, aunque no tuvo la suerte de ver también a su ídolo. En aquella época, Meredith era ya mayor y se había convertido en un inválido, de modo que a esa hora a buen seguro estaría disfrutando de su reposo vespertino. No obstante, tuvo la satisfacción de conocer su residencia y las vistas que él mismo contemplaba desde sus ventanales, con el atractivo extra de explorar la colina y sus alrededores. Evitando a las numerosas parejas de amantes desperdigadas por todas partes, Laura ascendió hasta la cima y allí se sentó, como una reina en su trono, para dar cuenta de los bollos de pan dulce y la botella de jarabe llena de leche que había llevado en su bolsita de tela con bordados, que durante todo el camino se mecía adelante y atrás colgada de su brazo. Después recorrió bajo un sol ardiente el largo camino de regreso a la estación de Mickelham, sin poder evitar los piropos de algunos excursionistas —que, como tribu, eran mucho más groseros entonces que en la actualidad—, y tras el viaje en tren completó el recorrido a pie hasta llegar a casa, donde al fin se acostó muy cansada, pero feliz por haber completado su piadoso peregrinaje.
Las novelas de Meredith y otras decenas de libros contemporáneos solía encontrarlos en las estanterías de una tienda situada frente a la oficina de correos. «Madame Lillywhite, sombrerería y sastrería, ropa para bebés y auténtico encaje, se prestan libros (con frecuencia llegan cajas de Mudie’s), artículos de papelería y materiales para artistas». Todo eso podía leerse en un cartel colocado sobre la puerta y en letras blancas esmaltadas sobre los dos escaparates. Madame Lillywhite era una dama menuda y entrada en años, siempre exquisitamente vestida, que debió haber sentido verdadera pasión por sus existencias de auténtico encaje, pues siempre remataba sus propios modelos con cuellos, puños, volantes y otros perifollos de ese delicado material. Sobre sus cabellos ya grises y pintorescamente peinados acostumbraba a llevar un chal drapeado de encaje del estilo de las mantillas españolas; un toque personal que en aquellos tiempos no resultaba tan estrafalario como podría parecer hoy en día, pues muchas damas de cierta edad solían llevar esa clase de tocados incluso en interiores. Su negocio iba viento en popa gracias a los turistas y visitantes y contaba con la ayuda de varios empleados, entre ellos, y durante un tiempo, un joven de piel morena nacido en la India. Madame raras veces se dejaba ver por la tienda, excepto para mostrar sus tesoros de auténtico encaje a clientes muy selectos. Sus colegas comerciantes la consideraban cuando menos rara, demasiado rara, pues no eran del tipo de gente que aprecia la excentricidad. Por encima de todo aborrecían que se hiciera llamar madame. A ella no parecía preocuparle lo más mínimo lo que pensaran y se limitaba a hacer negocios a su manera, principalmente con la clase de clientes que en un primer momento la habían animado a establecerse allí. Una vez al mes tomaba el tren a Londres y regresaba con una pequeña selección de elegantes y carísimos sombreros y otros artículos, muchos de los cuales había adquirido por encargo de algún cliente habitual. Sin duda fue una pionera que abrió camino a esas exclusivas tiendecitas de sombreros y vestidos que en la actualidad proliferan por doquier.
Laura no podía permitirse comprar allí su ropa, pero gracias a los estantes de madame y a las cajas del señor Mudie no tardó en entrar en contacto con la literatura más reciente. Además de novelas había poemarios y obras de teatro y también ejemplares de publicaciones periódicas como Atheneum, Siglo XIX y Quarterly Review, por lo general números atrasados que podía tomar prestados por un penique. Laura era capaz de leer «hasta que le estallaba la cabeza», como solía decir su madre, y terminaba tan rápido los libros que tomaba prestados que a menudo le daba vergüenza devolverlos demasiado pronto, pero su insaciable avidez de novedades la impulsaba a seguir adelante.
A veces los clientes conversaban en la oficina de correos sobre alguna novedad literaria que ella había leído y escuchaba sus opiniones con gran interés para compararlas con la suya. No tardó en descubrir que los hombres de letras de aquella época no solían mostrar un gran entusiasmo por los libros ajenos, a menos que el autor formara parte de su propio círculo de amigos. Kipling, por ejemplo, que entonces había alcanzado el cenit de su fama y prestigio y aparecía a menudo en la prensa, no era uno de los favoritos de la colonia. En el mejor de los casos, su obra solía recibir tibios halagos. Laura oyó decir a una señora que ella y su marido se referían a él en casa como «El Gran Ruido» y otra declaró orgullosamente que cierto escritor al que nombró había criticado con dureza su obra en un artículo. Sin embargo, no hay mejor prueba que el tiempo, y lo mejor de la obra de Kipling aún perdura, mientras el escritor de aquel artículo, como supuesta autoridad en la materia, ha caído en el olvido.
Esa clase de conversaciones resultaban entretenidas cuando Laura estaba ociosa y tranquila para disfrutarlas, pero tal cosa no era frecuente. Su trabajo la mantenía muy ocupada, en especial durante los meses de verano, y casi siempre surgían complicaciones que dificultaban aún más su ya de por sí ajetreada rutina. La cuestión más apremiante era conseguir que los telegramas locales se entregaran con rapidez. Contaban con cinco mensajeros durante el verano y tres en invierno, que en teoría eran más que suficientes para repartir los cuarenta o cincuenta telegramas entrantes que solían llegar a diario en temporada alta. Sin embargo, en la práctica no bastaba. La distancia que había que cubrir era muy grande y las casas estaban tan alejadas entre sí que a menudo se producían importantes retrasos. Por ejemplo, en cuanto el mensajero número 5 desaparecía en su bicicleta llegaba otro telegrama para la misma dirección hacia donde acababa de partir, u otra cercana, de modo que no había más remedio que esperar el regreso del mensajero número 1 para proceder a su entrega. La normativa de correos permitía recurrir a mensajeros eventuales para hacer frente a dichas emergencias, pero en esas ocasiones no aparecía ninguno a tiempo, pues la mayoría de los vecinos solían estar ocupados atendiendo asuntos más lucrativos. Las altas instancias de correos no entendían o no querían entender dicha casuística local y a menudo las quejas a causa de algún telegrama entregado con retraso ensombrecían la jornada de Laura.
Un fajo cada vez más grueso de papeles estuvo viajando durante semanas desde Londres hasta la oficina central, desde la oficina central a Heatherley, desde Heatherley nuevamente a la oficina central de correos y desde allí otra vez a Londres, hasta que Laura recibió una seria reprimenda por lo ocurrido, antes de que el problema se diera por solventado. Todo comenzó con un telegrama que debería haberse entregado durante una terrible tormenta eléctrica. Los habitantes más ancianos del pueblo aseguraban no haber visto nunca nada semejante. Los ensordecedores truenos y los violentos relámpagos pronto fueron seguidos por un auténtico diluvio. Y una vaca resultó muerta en el prado detrás de la oficina de correos, tal y como contó un joven mensajero cuando regresó calado hasta los huesos y temblando de miedo después de su última entrega. Laura fue expresamente hasta el taller del director de la oficina de correos para consultarle si debía o no enviar al chiquillo a hacer otra entrega con semejante tormenta y empapado como estaba, y ambos estuvieron de acuerdo en que era del todo descabellado hacer algo semejante y en que ni las autoridades ni la persona a quien iba dirigido el telegrama desearían que lo hiciera hasta que el tiempo hubiera mejorado. Por tanto, Laura envió al niño a su casa para que pudiera quitarse la ropa mojada y escribió en el dorso del telegrama el motivo del retraso: «Grave tormenta en curso».
Poco después llegó un telegrama de la central de correos dirigido a ella con una severa nota de queja del destinatario y una petición oficial de explicaciones «acerca de las circunstancias que acompañaban a las condiciones climatológicas que motivaron la decisión de no entregar el telegrama». Al responder ofreciendo las «explicaciones» exigidas, Laura se centró en la insólita violencia de la tormenta y las condiciones en que se encontraba el mensajero, haciendo hincapié en su corta edad, además de añadir como prueba la vaca muerta en el prado. Pero si esperaba que las altas instancias se mostraran dispuestas a aceptar tales razonamientos, iba a llevarse una decepción. «Las condiciones climáticas», decía el siguiente comunicado, «no son excusa para demorar la entrega de un telegrama cuando hay un mensajero disponible. Su respuesta al número 18, en tal y cual fecha, es altamente insatisfactoria. Por tanto, ahora deberá entregar estos documentos, junto con el telegrama debidamente cumplimentado, y evitar a toda costa que incidentes similares vuelvan a repetirse». En un arrebato de valor, Laura se hizo cargo de la situación tal y como ordenaba la dirección y respondió a la misiva de la siguiente manera: «Lamento profundamente el error. Se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a suceder». Y tan inocua fórmula pareció surtir efecto y satisfacer a los afectados, pues no volvió a saber nada del asunto.
En aquella época, la red telefónica no había llegado a las zonas rurales y el telégrafo era el único medio de comunicación rápido y disponible en todo momento. La gente lo utilizaba para toda clase de cosas que hoy en día se resuelven «a golpe de teléfono»: invitar a amigos que vivían cerca, informarse del progreso de enfermos convalecientes o hacer pedidos a cualquier comercio. Se trataba de telegramas en ocasiones largos como cartas y en absoluto urgentes en apariencia, enviados por personas adineradas o impulsivas. Algunos podían ser cartas de amor y muchos romances prometedores tomaban forma y alcanzaban desenlaces felices o desastrosos por mediación de Laura.
Un suceso algo excepcional puede servir para ilustrar la casi increíble distancia que hemos recorrido en materia de comunicaciones desde aquellos tiempos anteriores al teléfono y los automóviles. Una pareja que hasta el momento no había tenido hijos y vivía en una gran casa de campo cerca de Heatherley aguardaba con avidez la llegada de tan anhelado momento. Eran ricos y la mujer no andaba muy bien de salud, pero, tras largo tiempo, su sueño estaba a punto de cumplirse, por lo que naturalmente no escatimaron en gastos a la hora de organizarlo todo. Para empezar, solicitaron con un mes de antelación a la oficina de correos un servicio telegráfico completo día y noche, desde el momento en que saliera de cuentas hasta el nacimiento del bebé. El motivo de esto, como trascendió después, era estar en contacto permanente con el especialista londinense que atendía a la mujer. Si finalmente el parto comenzaba después de la medianoche, el doctor viajaría en un tren especial desde Waterloo.
Cuando llegó el gran día, no obstante, no fue necesario recurrir a toda la parafernalia, pues el bebé (un bebé muy sensato) decidió hacer su aparición a una hora en que el telégrafo y los trenes funcionaban con plena normalidad. En cualquier caso, el elaborado programa no había sido diseñado para atender la llegada de un príncipe o una princesa sino al hijo de un simple caballero de la campiña; lo que nos ayuda a hacernos una idea del enorme cambio que supuso en las zonas rurales la llegada de avances relativamente recientes como el teléfono y el automóvil. Hoy día, por supuesto, cuando se aproxima la hora en tales circunstancias, la paciente ya suele estar ingresada en un hospital o su marido dispone de vehículo propio para llevarla a tiempo. O quizá si la familia disfruta de medios económicos suficientes, la madre pueda dar a luz en casa a la criatura con total seguridad haciendo únicamente una llamada telefónica para conseguir la atención necesaria.
Cuando los enfermos más pobres tenían que ir al hospital no podían contar con que los llevaran ambulancias de silenciosos y potentes motores. Viajaban, a menudo sentados, en cualquier vehículo de tiro disponible. No había autobuses motorizados para transportar a la gente durante sus vacaciones o para ir a hacer la compra al pueblo más cercano. En Heatherley ni siquiera los había tirados por caballos. Los más pobres iban a pie a todas partes y los más ricos lo hacían en carro, en calesa, en carruaje o en coche de institutriz.
Las carreteras rurales aún no habían sido asfaltadas, sino que estaban a merced del polvo y el barro dependiendo del día o de la estación del año. En verano, con tiempo seco, cada vehículo que transitaba por ellos se veía obligado a atravesar una densa nube de polvo blanco. Aunque nadie parecía darse cuenta ni se quejaba de ello. Al contrario, se sentían afortunados por disponer de lo que consideraban buenas y modernas carreteras en lugar de los antiguos caminos de carros.
Al terminar el siglo, en partes relativamente modernizadas del país como el municipio al que pertenecía Heatherley, había poca conciencia de clase. Exceptuando las zonas rurales más remotas, parecía haber llegado a su fin la época en que todo miembro de una comunidad —hombre o mujer— conocía su lugar en la escala social, que estaba además perfectamente definido. Laura recordaba alguna de las historias que solía contarle al respecto la ingeniosa patrona de sus tiempos de aprendiz. Un sastre retirado que llevaba un par de años viviendo en el pueblo después de mudarse desde una ciudad había sido invitado a la casa del hacendado para conocer su colección de monedas, por la que había mostrado interés.
—Oh, pero ese lugar es enorme —había comentado mientras conversaba con la señorita Lane—. Llevo toda la mañana preguntándome por qué puerta debo entrar.
La señorita Lane lo había mirado de arriba abajo con aire meditabundo antes de preguntar:
—¿Qué le regala el hacendado por Navidad, faisanes o conejos?
—Oh, conejos —había respondido el hombre, visiblemente sorprendido por la pregunta—. Y es muy amable de su parte, siendo yo un recién llegado.
—Entonces —respondió la directora de correos como quien dicta sentencia— debería usted entrar por la puerta lateral.
Al parecer, un regalo de caza implicaba igualdad social, que no financiera, lo que permitía al beneficiario del mismo ascender los escalones del pórtico, llamar al timbre y ser acompañado hasta el salón principal por un criado con librea. Los conejos, por otra parte, no solo servían para elaborar pastel de carne, también indicaban un lugar intermedio en la escala social. Si los invitados que entraban por la puerta lateral disfrutaban de algún refrigerio en casa del hacendado, por lo general lo hacían en la sala del ama de llaves o en la alacena del mayordomo. No obstante, aún había otra subdivisión en dicha clase y el maestro de la escuela, el director de correos o un granjero arrendatario también podían tomar el té servido especialmente en la biblioteca en la exclusiva compañía del señor de la casa. De ahí que posiblemente, ya que el señor Purvis había mostrado interés por la colección de monedas del hacendado, si iba correctamente vestido y disimulaba su acento también tendría ocasión de disfrutar de dichos honores.
Los ciudadanos corrientes que recibían latas de sopa como muestra de generosidad debían dirigirse a la puerta trasera y, una vez llevada a cabo dicha transacción, se les obsequiaba, según su sexo, con una jarra de cerveza y lo que se conocía como «un tentempié» en el quicio de la puerta, o con una taza de té en la sala del servicio. Ninguno de los que pertenecían a los dos estratos más bajos veía nada denigrante en esta división, y de haberles preguntado al respecto muchos habrían respondido que preferían que las cosas fueran de ese modo, pues se sentían «más cómodos». Además, la comida y bebida eran buenas, aunque el espíritu democrático todavía brillara por su ausencia.
Sin embargo, los tiempos y las ideas estaban cambiando. Las personas que Laura había llegado a conocer mejor tras un tiempo en Heatherley consideraban a sus vecinos más ricos como clientes, potenciales clientes o simplemente como personas más ricas que vivían cerca de su casa. Los más pobres que ellos eran gente que solía alegrarse ante la posibilidad de ganar un chelín o dos cuando tenían algún encargo que hacerles. El término «caballero» solía definir a aquellos que podían y estaban dispuestos a pagar lo que debían, pues gozaban de medios para hacerlo holgadamente, y por extensión también a los que podían y estaban dispuestos a hacer lo mismo con tal de que nadie les hiciera sentirse inferiores. Los pobres todavía hablaban a veces de «la nobleza», pero al no tener ya nada que esperar o temer de dicha clase sentían poco o ningún interés por lo que hacían. Tampoco había aún indicios explícitos de hostilidad entre clases. Cada una de ellas se limitaba a mantenerse en su parcela como si unos y otros fueran nativos o habitantes de países distintos. El antiguo orden, con sus prejuicios sociales y su presunción de superioridad por un lado y la habitual autodegradación por el otro se había desmoronado, pero con él había desaparecido también la antigua hospitalidad y el cálido y humano sentimiento que hermanaba a unos hombres con otros como si fueran miembros de un mismo cuerpo. Se estaban formando otras agrupaciones y combinaciones que en un futuro próximo representarían dicho sentimiento de unidad, pero aún contaban con pocos adeptos. La mayoría seguían luchando a solas sin esperar ni desear otra cosa que lo que ellos mismos pudieran conseguir con su propio esfuerzo. El conocimiento se difundía con mayor facilidad, aunque no por ello la gente parecía más sabia. Y un nuevo sentimiento de independencia abocado a fortalecer la dignidad humana crecía en los corazones de hombres y mujeres. El viejo orden social había caído y, aunque pocos de los que vivían entonces se daban cuenta, el largo y doloroso proceso de construir uno nuevo estaba comenzando. De las brutales tribulaciones que tanto ellos como sus hijos tendrían que soportar antes de que dicho proceso se completara, los hombres y mujeres de aquel tiempo eran todavía felizmente inconscientes.