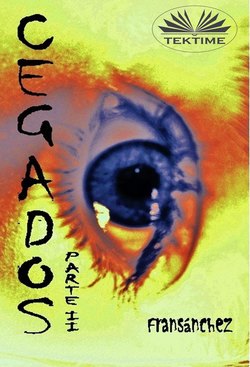Читать книгу Cegados Parte II - Fran Sánchez - Страница 5
Episodio 1
Roberto
ОглавлениеBlog Cegados por los libros
LA ATRONADORA VOZ DE Sandra volvió a resonar en su adormilado cerebro.
–¡Robeeerto!, que se hace tarde, levántate ya, que no llegamos —dijo con enfado—, es la segunda vez que te llamo.
–¡Uahhhh! —Se desperezó por fin.
–Baja, que ya te he puesto el desayuno, se van a enfriar las tostadas y, como siempre, llegaremos tarde.
Roberto, tras su protocolo matutino de descargas fisiológicas, lavado de cara, cepillado de dientes y peinado, se dispuso a elegir su vestuario del día. Hoy tocaban unos sencillos vaqueros azules y una cómoda camiseta roja estampada con la frase «Hoy no, mañana…» en letras grandes amarillas. Como hacía buena temperatura, incluso algo de calor, desechó la chaqueta y la volvió a colgar dentro del armario. Hizo la cama con desgana y bajó al comedor, temiendo un tenso desayuno.
Sandra ya había terminado y mientras recogía su zona de la mesa, recriminaba a Roberto que siempre tenían que ir con prisas. Si tenía sueño por las mañanas era porque no descansaba lo suficiente, por acostarse demasiado tarde por las noches. Roberto la miró con desdén mientras engullía el último trozo de tostada, no replicó, no quería comenzar una discusión. Además, opinaba que Sandra tenía razón, pero no podía evitar entretenerse por las noches, siempre le surgía algo, un programa de televisión ameno, algo que leer o simplemente soñar despierto con una reconciliación.
Tras apurar la taza, la dejó en el lavavajillas junto a su plato, limpió su trozo de mesa y salió veloz hacia la puerta, donde Sandra continuaba metiéndole prisa a base de voces.
–¡Que ya voy, pesada! —terminó por replicar Roberto.
Caminaban ligero intentando ganar tiempo, pero Roberto se quedaba rezagado. A esa hora siempre había bastante afluencia de vehículos y peatones por las calles, gente que se encaminaba a sus trabajos, padres llevando a sus hijos a los colegios, repartidores de mercancías ya metidos en plena faena.
Debían cruzar la calle por un paso de peatones sin señalización semafórica y este cambio de acera siempre era muy conflictivo. Los conductores circulaban con prisa y era raro el que obedecía la norma de preferencia de paso y menos en este concreto paso de peatones, famoso en la ciudad porque detenerse allí era perder unos valiosos minutos, imprescindibles para no llegar tarde al destino. El torrente de viandantes también era numeroso por la cercanía de varios colegios y si detenías el automóvil, el vaivén incesante de peatones por ambos extremos te impedía iniciar la marcha. Esta lucha casi titánica entre peatones y vehículos había generado más de una polémica en la prensa local, obligando al ayuntamiento a establecer casi permanentemente un árbitro en forma de agente de la policía local que regulaba como podía aquel caos.
Aquella mañana, por motivos desconocidos, la ausencia del agente provocaba que los vehículos fueran ganando esta peculiar batalla.
–Es que no para ninguno —protestó Sandra—, ahora sí que llegamos tarde.
La detención obligatoria de un vehículo de autoescuela ante el paso de peatones fue como un salvavidas para las numerosas personas que esperaban. La riada humana emprendió rauda la marcha en ambas direcciones encontrándose en el centro, donde debieron esquivarse unos a otros para poder continuar.
–Sandra —llamó Roberto en el momento más inoportuno.
Ella no respondió.
–Con las prisas, he dejado el bocadillo sobre la mesa —susurró Roberto muy afligido.
–¡Roberto! ¡Otra vez!
Ella se detuvo al borde de la acera y le miró unos momentos, incrédula. Cuando logró reaccionar, reanudó la marcha.
–¡Vamos, rápido, Roberto! ¡Aprovecha y cruza ya!
Aquello le dio un poco de respiro ante la monumental bronca que Roberto adivinaba en el horizonte. Después de cruzar in extremis, se detuvieron a los pocos metros.
–Primero, te tengo dicho mil veces que no me llames Sandra, así me pueden llamar los millones de habitantes del planeta, pero el único que tiene el privilegio de llamarme mami eres tú, así que usa esa potestad.
–¿Qué es potestad? —preguntó Roberto.
–No empieces a salirte por la tangente, lo buscas luego en el diccionario y así practicas.
–¿Qué es tangente? —insistía.
–No puedo contigo, no puedo —se lamentó Sandra con amargura—, no me haces caso, te acuestas tarde, te levantas tarde. Por tu culpa siempre llegamos tarde, tú al colegio y yo al trabajo, ya es la segunda vez esta semana que se te olvida el bocadillo. Ahora tenemos que parar en la tienda a comprarte algo, aunque me dan ganas de dejarte sin nada que comer, a ver si aprendes.
Roberto bajó la mirada, vidriosa por las lágrimas, y permaneció en silencio.
Había tenido una primera infancia muy feliz y sus padres habían sido una gran pareja. Siempre animosos y alegres, en casa se respiraba buen ambiente. No tenían problemas económicos y se regalaban numerosas excursiones y viajes. Siempre pensando en la diversión de su único hijo, habían visitado todos los parques temáticos del país e incluso Disneyland París un par de veces.
A Roberto no le faltó nunca de nada, renovaban su videoconsola por la de última generación junto con las últimas novedades en videojuegos, incluida la conexión a Internet. Era la envidia sana de sus compañeros de clase, menudas tardes de juegos se habían raspado en su espaciosa casa. Sus siete fiestas de cumpleaños habían sido chulísimas, unas con magos, otras con payasos, otras en los mejores centros de ocio infantil de la ciudad. Hasta había sido el primero de su cole en conseguir un teléfono móvil de última generación; vamos, una pasada. Pero los tentáculos de la crisis económica alcanzaron de lleno a la empresa de su padre, muy dependiente de la construcción de viviendas. En un breve periodo de tiempo su mullido colchón financiero se había desinflado. Los ingresos habían caído en picado, los gastos por despido del numeroso personal mermaron la capacidad financiera de la empresa, las deudas y préstamos bancarios les acosaron y unas desafortunadas inversiones provocaron el resultado definitivo del cierre total del negocio.
Su padre, sin trabajo, sin ingresos y con numerosas deudas, entró en una gran depresión. La relación de pareja se deterioró en extremo, las discusiones eran continuas y cuando la situación era ya insostenible, se separaron.
Sandra, funcionaria de bajo nivel en excedencia, pidió su reingreso y con su sueldo conseguía a duras penas pagar la desorbitada hipoteca. Con el resto vivía al día, aunque podía llorar por un ojo, otros lo estaban pasando peor que ella.
Roberto no se amoldaba bien a la nueva situación de escasez y estrecheces, acostumbrado como estaba a la abundancia, pero lo que peor llevaba era la ausencia de su padre. Por muchas explicaciones que su madre le daba, no comprendía que su padre no viviera con ellos. Además, la culpaba de ello, ya que era la que había tomado la iniciativa de la separación.
Últimamente, su madre apenas le dirigía la palabra, excepto para ordenarle y regañarle con frecuencia. Los fines de semana ya no hacían nada interesante, ver la tele y jugar a solas con la videoconsola, ahora sin conexión a Internet. En los turnos con su padre, peor todavía. Este no levantaba cabeza y su obsesión enfermiza consistía en interrogarle una y otra vez sobre la nueva vida de su madre. Solían ir a casa de sus octogenarios abuelos, donde ahora residía su padre, y su única ilusión era jugar con la pequeña perrita, que también vivía allí.
A Roberto le había cambiado el carácter poco a poco. Se había vuelto más retraído en general y más insolente con su madre, a la que dedicaba de vez en cuando una sonora rabieta. Dormía y descansaba peor por las noches, su rendimiento académico era menor y ya no era tan popular en el colegio.
–Anda, vamos a la tienda de Miguel —claudicó Sandra—. Ya te has perdido la primera hora de clase y yo recuperaré mis horas alguna tarde.
La acompañó en silencio, aunque no le gustaba esa tienda, bueno, lo que no le gustaba era Miguel, el dueño. El sentimiento entre niño y encargado era mutuo. Miguel era el típico tendero que tenía que lidiar todos los días con señoras de mayor nivel económico y cultural que él, por lo que sus temas de conversación eran pobres y sin interés. Siempre recibía a sus clientes con una sonrisa más bien tirando a mueca de lo falsa que era. Ponía muy buena cara a las madres, pero en los descuidos, o cuando acudían solos, no disimulaba su mal carácter con los hijos de sus clientas.
Al llegar a la tienda encontraron a Miguel en la puerta. Admiraba con deleite el flamante y vistoso cartel de supermercado que colgaba de la pared exterior del edificio. Era grande, excesivo, se veía desde toda la calle, estaba satisfecho con la adquisición, aunque sus buenos dineros le había costado.
–¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, chaval!
Saludaba dando pequeñitos golpecitos en la nuca de Roberto en gesto amistoso mientras entraban en el comercio. Roberto, al que no le gustaban demasiado esas familiaridades, no respondió.
–¿Otra vez se te ha vuelto a olvidar el desayuno? —dijo el comerciante metiendo el dedo en la llaga.
–Bueno, con las prisas ya se sabe —se disculpaba la madre.
–Isabel, ponle a la señora lo de siempre y cóbrale enseguida, que tiene prisa —ordenaba con desdén a su empleada.
Mientras su madre pagaba, Roberto, con disimulo, cogió una chocolatina y se la metió en el bolsillo del pantalón.
–Isabel, anótale también un euro por la chocolatina —ordenó tajante Miguel.
–¿Qué chocolatina? —preguntó sorprendida Sandra.
A Roberto le subieron las pulsaciones, en menudo lío estaba a punto de meterse.
–La que su hijo se ha escondido dentro del bolsillo de su pantalón para no pagarla —acusó.
–¿Cómo dice? ¡Roberto, vacíate ahora mismo los bolsillos de los pantalones! —ordenó muy ofendida su madre.
Roberto titubeó unos instantes, pero resignado se sacó los bolsillos hacia afuera. ¡Milagro! Inexplicablemente, estaban vacíos.
–Yo… creí…, perdón…, me pareció ver que agarraba una y después se ha metido la mano en el bolsillo —balbuceaba el tendero sin entender qué había sucedido.
–¿Pero quién se ha creído usted que es mi hijo?, es lo que me faltaba hoy, vámonos, Roberto.
Miguel, maldiciendo entre dientes contra el crío, contemplaba atónito cómo se alejaban, fue lo último que vieron sus ojos.
El intenso fogonazo de luz blanca sorprendió a Roberto y a su madre recién salidos de la tienda de Miguel.
Roberto aún caminaba por la acera sorprendido por desconocer qué había pasado con la chocolatina. ¡Quizás se había convertido en mago sin saberlo!
Cuando sus ojos no pudieron resistir más la brillante intensidad lumínica, por instinto, su mano izquierda soltó la mano de su madre para proteger su ojo izquierdo y su mano derecha soltó la bolsa del desayuno para proteger su otro ojo. Se detuvo, permaneciendo allí unos minutos, ambas manos sobre sus ojos, entre dolorido, asustado y sorprendido, sin reaccionar ni saber qué hacer. Tras los primeros minutos de la conmoción, comenzó a reaccionar, lo primero que hizo fue llamar incesantemente a Sandra.
–¡Mami, mami, mami! —repetía y repetía—. ¡No veo! ¡No veo! ¿Dónde estás?
No obtenía respuesta, su débil voz era apagada por el griterío general. Tras el gran esfuerzo, sus cuerdas vocales le avisaron en forma de gallo afónico de que era el momento de tomar un descanso. Al detener sus gritos fue cuando se percató del gran alboroto que reinaba a su alrededor. Todo el mundo chillaba nombres, llamándose unos a otros, emitiendo lamentos, pidiendo ayuda y todos coincidían en que no veían o se habían quedado ciegos.
Las lágrimas brotaron de sus ojos, que al secarse se iban convirtiendo en una especie de pasta legañosa que soldaba sus párpados, impidiendo que estos se abrieran. Tras esperar un rato, decidió moverse un poco, pero se dirigió, desorientado, en sentido contrario, retornando hacia la tienda y alejándose de su madre, que le buscaba desesperada unos metros más adelante.
Sandra caminaba muy enojada por el percance ocurrido en el pequeño supermercado. ¡Desde luego que no iba a volver a comprar allí nunca más!, habían perdido un cliente habitual.
De repente, la luz ambiental fue subiendo de intensidad poco a poco, gradualmente, hasta que se hizo insoportable, obligándole a cerrar los ojos y, llevada por su instinto, a protegerlos con sus manos. Sin darse cuenta, dio tres pasos a ciegas, alejándose de Roberto, que se había detenido unos metros atrás. Le costaba abrir los párpados, pero eso era indiferente, ya estaba ciega. En cuanto se repuso un poco de la impresión del fenómeno, su instinto maternal le hizo buscar a su hijo. Le llamó con desespero por su nombre, aunque entre la algarabía, peticiones de socorro y los pitidos de los vehículos, era muy difícil escuchar una respuesta. Avanzó de nuevo unos pasos a ciegas, le pareció oír más adelante una voz de niño gritando «mami», siguió avanzando a tientas hasta que tropezó con la voz.
–¡Roberto! —le llamó desesperada.
–¿Dónde está mi mamá? —respondió la desconocida voz infantil.
–Espera un poquito más aquí, cariño, ahora vendrá tu mamá —le consoló.
Sandra ignoraba que Roberto se había quedado atrás y cada vez se alejaban más el uno del otro. Avanzó unos pocos pasos más muy despacio, con mucho miedo, en absoluta oscuridad, sin percibir el desnivel del terreno, salvado por unas escalinatas. Perdió el equilibrio, cayó rodando por ellas y al llegar al final quedó inmóvil, inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza, marcado por un enrojecido hematoma.
Roberto erraba por la calle dando bandazos sin rumbo fijo. De pronto, una fuerte y próxima explosión le sobresaltó y lo derribó. En el suelo, se protegió la cabeza y una lluvia de pequeños desechos metálicos y plásticos cayeron sobre él. A pocos metros, un proyectil de chatarra se estrelló con fuerza en el pavimento. Roberto, tras recuperarse un poco del susto, se levantó indemne, salvo por la mancha húmeda de orines en su pantalón.
Avergonzado, siguió su agobiado e incierto camino y se acercó a unas voces cercanas, tropezando con la pierna de un señor. Se agarró a ella con fuerza, estaba blandita, notó la presencia de otras personas, pidió a gritos ayuda una y otra vez, pero aquel señor y los demás cayeron al suelo y rodaron por la calle un poco. Roberto no tuvo más remedio que soltarse para no hacerse más daño.
Estaba algo cansado, así que se arrastró hasta que llegó a una pared junto a la que se sentó, apoyando su espalda en el fresco mármol. Allí se quedó un buen rato, triste y pensativo.
El bastón le golpeó inesperadamente en el tobillo.
–¡Ay! —se quejó Roberto.
–Perdón, ¿está usted ciego? —le interrogó la desconocida voz.
–Sí, no veo nada, por favor, ayúdeme, no encuentro a mi mami.
–Vaya, chico. Cuéntame un poco qué te ha pasado.
Escuchó con interés el corto relato del niño.
–Pues todo está patas arriba —contestó el ciego con bastón—, todo el mundo está ciego y tu madre seguro que también lo estará.
–¿Mi mami también está ciega? —preguntó incrédulo.
–Yo soy ciego y toda la fila que va tras de mí también está ciega, así que no te podemos ayudar a encontrarla.
–¿Y qué hago? —preguntó el desvalido niño.
–Bueno, mira, si quieres te puedes venir con nosotros. Vamos a un centro médico a pedir ayuda. Colócate el último de la fila, agárrate de la mano de la persona de delante y ve haciendo lo que él te diga.
Roberto se levantó y fue pasando poco a poco por la decena de personas que formaban la fila hasta llegar al último y le agarró la mano con fuerza, como si le fuese la vida en ello.
–Niño, no me agarres tan fuerte la mano, relaja, que me la vas a partir —dijo aquel hombre malhumorado.
Roberto aflojó la mano y no dijo nada. Prefirió no abrir la boca, ya que había reconocido la voz de aquel individuo.
–¿A qué huele?, qué peste, niño, ¿es qué te has meado?
La fila se puso en marcha, avanzaban algo lentos.
–Niño, ¿es que además de ciego eres mudo?, contesta…
–No —respondió un lacónico Roberto.
Cuando el primer ciego encontraba un bordillo, un obstáculo o una anomalía, se lo comunicaba al ciego de atrás y este al de detrás. Así hasta que el mensaje pasaba por toda la cola y llegaba a Roberto. El ciego de delante de Roberto no hacía más que quejarse, que si le tiraba de la mano, que si olía mal. Además, los mensajes que daba no eran claros y la mayoría a destiempo e incluso en varias ocasiones tuvo que asir su mano con fuerza para no caerse.
–Niño, que ya te he dicho antes que no me agarres tan fuerte, además te suda la mano —protestaba.
–Es que me iba a caer —replicó.
–¡Esa voz!, yo la conozco, pero si es el roba chocolatinas.
–No, no, se equivoca usted, no le conozco —respondió.
–Vaya que sí, eres tú. Esta mañana me has dejado en muy mal lugar, te vas a enterar…
Roberto se asustó, se puso muy nervioso y, temiendo la venganza de Miguel, el tendero, se soltó de la mano y echó a caminar en otra dirección.
–¡Apestoso! ¿Qué haces? ¡Ven aquí!, ¡ven aquí, te digo! ¡Qué vengas! —bramaba.
Roberto escapaba lo más rápido que podía. Tropezó varias veces, aunque se levantó y continuó. Con el hombro golpeó el cartel de advertencia peligro por obras y casi perdió el quilibrio, pero siguió de frente. Resbaló de culo por el terraplén hasta que se detuvo en el fondo, al lado del vehículo que había destrozado la valla perimetral de la obra. Roberto nunca se percataría de la presencia del cadáver sentado en el asiento del conductor.
El edificio a medio construir era un legado de la famosa crisis económica e, ironías de la vida, promovido por el padre de Roberto. Sobre el descampado se erguía el esqueleto de cuatro plantas de las seis proyectadas. El terreno estaba algo embarrado y aún quedaban restos de charcos, hacía un par de días había caído una gran tormenta en la ciudad.
Estaba algo dolorido y arañado, con los nervios le entraron ganas de defecar. Se bajó los pantalones y se colocó en cuclillas, mientras obraba su mano rozó un plástico depositado sobre la pernera interior del pantalón. Cogió el húmedo envoltorio, dentro se adivinaba algo blando y alargado. Roberto reconoció la famosa chocolatina perdida, la devoró con ahínco en un instante. El misterio quedaba resuelto, por un descosido del bolsillo del pantalón se había colado hasta el final de la estrecha pernera.
La ingesta de azúcar le dio sed, lo cual solucionó bebiendo de uno de los sucios charcos de agua estancada. Deambuló, tropezando, por el nuevo entorno durante horas y la única salida viable era una rampa de tierra por donde entraban los camiones. La puerta vallada, cerrada con una cadena y un candado, estaba intacta. El alud por donde había caído tenía mucha inclinación, era imposible para un niño ciego y débil trepar por su pendiente. Se acurrucó en una esquina de la obra a dormir. Estaba muy cansado, hambriento, magullado y erosionado. Lloró un rato mientras pensaba en su mami, hasta que se durmió.
Le despertó el rugido de su estómago y lo achacó a lo hambriento que estaba, pero el calambre continuó hacia los intestinos y, sin darle tiempo a reaccionar, una intensa diarrea invadió su ropa interior. Se sintió asqueado, no tuvo más remedio que quedarse desnudo de cintura para abajo, aunque no pudo limpiarse los restos adheridos a la piel y el mal olor se le quedó impregnado. Las molestias intestinales cursaron durante todo el día. La noche le volvió a sorprender en una pésima situación, sin comida ni agua, cada vez más débil, sucio y harapiento. Le dio frío y unas décimas de fiebre le provocaron una gran tiritona.
La subida de temperatura ambiental le anunciaba un nuevo día. Aquella mañana apenas podía moverse y había dormido fatal. Se había acostumbrado a su mal olor, pero no a la nube de moscas que siempre le acompañaba y le sorbían sin parar la comisura de los labios.
Su hambruna y su deshidratación le obligaron a moverse para sobrevivir. Comió un poco de verde de unos matorrales y volvió a beber agua del putrefacto charco. Se refugió de nuevo en la sombra a descansar y durmió durante todo el día para intentar reponer fuerzas.
Las templadas caricias de los rayos de sol del nuevo día le despertaron. La diarrea volvió a hacer acto de presencia. Su zona de descanso estaba sembrada por numerosas defecaciones y las pegajosas nubes de moscas le hacían la vida imposible, ya no quedaba un sitio limpio. Optó por buscar otro refugio dentro de la parcela en obras para organizarse mejor, como intentar realizar sus deposiciones siempre en el mismo lugar. Al salir al exterior escuchó un leve ruido.
–¿Quién anda ahí? Por favor, ayúdeme, estoy ciego, tengo mucha hambre y sed, estoy enfermo.
Identificó el sonido de varios gruñidos mientras una dentellada en la pantorrilla le hacía soltar un fuerte alarido. El siguiente mordisco lo recibió en el brazo y el fuerte tirón del rabioso perro le revolcó en el suelo.
Roberto resultó una presa fácil para la famélica jauría de perros ciegos, que contaban con ventaja gracias a su desarrollado olfato y su finísimo oído. El líder de la manada le asestó un mordisco en el cuello, sus colmillos seccionaron la yugular y un caño de sangre a borbotones regó el lugar. La jauría babeaba ansiosa por darse un festín.