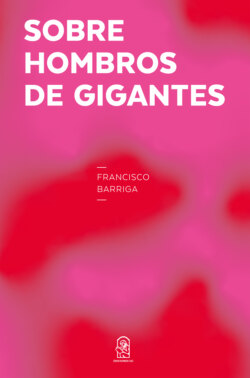Читать книгу Sobre hombros de gigantes - Francisco Barriga - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеprólogo
Este libro es un recuento breve de lo que considero los hitos más importantes en la historia del trasplante de médula ósea o de células madre de la sangre, entrelazados con historias de pacientes, que bajo mi cuidado y el de los que me acompañaron en estos años, recibieron un trasplante como una nueva oportunidad de vida. Las historias reflejan los avances del área desde mi perspectiva como oncólogo de niños. Son historias de sufrimiento, de esperanza, de finales felices y desenlaces terribles. De familias aterradas, que superaron la pena o se quebraron en el camino. De familias que tuvieron la felicidad de recuperar lo más preciado y otras que lo perdieron. Y entre ellas mis propias experiencias, sufrimientos y alegrías. Que fueron tantas.
Algunos capítulos fueron escritos con dificultad, investigando cómo se desarrollaron las tecnologías que nos han dado esta arma tan poderosa que es el trasplante. Otros salieron a borbotones porque tuve el privilegio de conocer a los actores, a los gigantes sobre cuyos hombros desarrollé mi carrera profesional y traje esperanza a tantas familias. También algunas historias de mis pacientes me costaron por lo lejanas y otras salieron en un torrente de emociones y recuerdos. Muchos protagonistas de este libro encontrarán que mi descripción no coincide con sus recuerdos. No pretendo más que relatar lo que vi con mis ojos y viví en mi corazón.
Nunca he sabido exactamente qué me llevó a elegir la medicina. A veces siento que fue una decisión lógica, casi práctica, que tomé cuando era niño, alrededor de los siete años, porque me parecía que era fácil entender lo que hacía un médico, describirlo y explicarlo. No me apasionaba el estudio de la biología ni del desarrollo científico, tampoco me iba especialmente bien en esas asignaturas en el colegio, sin embargo, nada me haría cambiar de opinión.
En 1971 emigré con mi familia a España en busca de otros horizontes. Allá terminé el colegio, mi familia volvió a Chile y yo me quedé a estudiar medicina.
Al terminar la carrera en la Universidad de Navarra, mi plan estaba lejos de la pediatría. De hecho, mi peor nota en ramos clínicos fue en pediatría que me parecía, además, uno de los más aburridos. Quería especializarme en medicina interna, pero era una época complicada para esa generación de profesionales en España y, como yo hablaba inglés, supuse que lo más razonable era irme a Estados Unidos aunque sabía que, en ese proceso de selección, mis posibilidades de una formación de excelencia se ampliaban si postulaba a pediatría en vez de escoger medicina interna. Decidí entonces dividir mis opciones entre ambas especialidades y, al final, una tómbola determinó que mi próximo destino fuera convertirme en pediatra en la Universidad de Georgetown, en Washington. Tendría ahí dos experiencias que me revelaron a la oncología como mi vocación elemental, algo de lo que jamás he dudado.
La primera de ellas surgió cuando recién había llegado. Parte del trabajo del interno es escribir la historia del paciente, examinarlo y registrar las indicaciones generales. Premunido con lo que necesitaba para esa tarea, golpeé la puerta de la habitación que me habían señalado. Al abrir, me encontré con una escena que me impactó tan profundamente, que la recuerdo con nitidez hasta el día de hoy: en el centro de la pieza, sentado sobre la cama, estaba el paciente. Un niño pálido y absolutamente calvo que sostenía un juguete en su mano y permanecía impasible: no pude descifrar si ausente o muy familiarizado ya, ante lo que lo rodeaba. Estaban también sus padres, una pareja joven que conversaba sobre algo absolutamente doméstico. Me quedé parado junto a la puerta sin saber qué hacer, si participar de la aparente naturalidad de la situación o expresar la pena profunda que me inundó en ese instante. Tenía que registrar el ingreso de ese niño del que solo sabía que tenía una forma muy rara de cáncer y que estaba recibiendo su tratamiento con quimioterapia. No sabía si iba a vivir o morir y no me acuerdo ahora de qué fue, finalmente, lo que hice esa vez. Sí de que, al salir, entendí que me había sentido incapacitado para enfrentar la situación y pensé que tenía que haber una técnica para combinar la empatía, preocupación y naturalidad necesarias para participar de estos escenarios, aun si lo que hay que entregar solo son pésimas noticias.
Poco tiempo después, comenté a los oncólogos de niños del hospital que quería aprender de ellos y me invitaron a unirme al equipo por un mes. Me impresionó la particular relación que tenían los pacientes con los doctores y pensé que así era como yo quería practicar la medicina.
La segunda experiencia que me impulsó a tomar una decisión definitiva se produjo cuando mi tutor, Jay Greenberg, me dio un seminario a solas y me contó el misterio de los oncogenes. Entendí entonces que el cáncer se desarrolla porque en las células hay genes que tienen funciones normales para hacer que un organismo crezca, de pronto se alteran y dejan de ser una célula madre sana, para convertirse en una maligna. Esos oncogenes estaban siendo descubiertos, identificados y estudiados, lo que abría una perspectiva completamente nueva a la ciencia del cáncer. Me di cuenta de que no solo los aspectos clínicos y humanos de esta área de la medicina eran únicos, sino que el desarrollo científico y el desafío intelectual que aquí se estaba fraguando iban a cambiar todos los paradigmas. Fue como subirse a un tren que estaba a media marcha todavía y que iba a tomar un vuelo que ni sospechábamos.
Para satisfacer esta doble inquietud decidí entrar a estudiar oncología al National Cancer Institute (NCI) en una época dorada para este campo gracias a excepcionales médicos y científicos. Mi programa constaba de un año viendo muchos pacientes y dos años trabajando en un laboratorio con oncogenes. El NCI es parte de los Institutos Nacionales de la Salud, la institución del gobierno estadounidense que financia la mayor parte de la investigación biomédica del país y es una de las fuerzas más potentes de investigación en el mundo. De hecho, el lema que usaban para atraer enfermeras a trabajar en el hospital del Instituto era: “En el NCI vas a trabajar con cosas que aún no se han inventado”.
El año clínico fue agotador. El hospital trabajaba principalmente con drogas y esquemas experimentales de tratamiento y vi llegar a muchos padres angustiados que arrastraban hasta ahí a sus hijos que, a su vez, no querían seguir intentándolo porque sabían lo que les esperaba. Niños desahuciados por la oncología habitual y padres que esperaban todavía salvarlos, olvidando a veces el costo físico y emocional que eso tendría. Fue una de las primeras veces que me enfrenté a esa penumbra moral de la oncología, en la que los padres son responsables del tratamiento y de la vida de su hijo, pero no son quienes sufren el dolor.
Aprendí también con esas familias que, por mucho que yo intentara, nunca podría ponerme en su lugar. Mi visión, de hecho, era la más obvia. Que no siguieran, que no los hicieran sufrir más, que los dejaran partir. Tengo incluso que reconocer que, a pesar del interés del hospital por hacer estudios que quizá no le iban a servir a esos niños pero sí a otros, en muchos casos presioné a los padres a escuchar a sus hijos y que desistieran como ellos pedían, para evitar que les quitaran el tiempo bueno que les quedaba en busca de una cura que, yo sabía, no iba a venir. A lo mejor fui cobarde, pero preferí que esos estudios los hicieran otros y ya me aprovecharía yo de sus resultados.
Ese año vi morir a muchos niños y aprendí a construir esa mezcla de empatía y firmeza que buscaba y es necesaria para intentar guiar a las familias en este proceso tan doloroso. Había avanzado en lo que anhelaba desde esa primera vez como médico frente a un niño con cáncer, sin duda. Creí, incluso, que sabía lo necesario. Pero era joven y los años me demostrarían que, por esos días, entendía todavía muy poco.
En este libro he reunido algunos casos que, creo, reflejan en alguna dimensión el tránsito de estas familias por las espesuras del cáncer. Las relaciones que nacen mientras las habitan, los momentos luminosos que las fortalecen para poder atravesarlas, las dificultades que nos estremecen a todos quienes no lo hemos vivido para que, como sociedad, nos hagamos responsables e intentemos estar a la altura del viaje espeluznante que, inevitablemente, iniciarán otros. Por eso he venido a contarles estas historias.
Antes de proseguir quiero hacer una aclaración. Mi propósito es relatar las historias de los niños y familias que he ido conociendo en estos treinta años. Ellos son los protagonistas de este libro. Mi rol ha sido trabajar, sufrir y alegrarme con ellos y muchas de esas emociones están reflejadas en estas páginas. Sin embargo, no puedo dejar de referirme a todos los profesionales, colegas y amigos que me han acompañado en este viaje. En el tratamiento de un niño con cáncer intervienen cientos de personas, todas trabajando al unísono para conseguir la tan anhelada sobrevida y evitar a las familias el indecible sufrimiento de perder a un hijo. Todo lo que narro no habría sido posible sin ese equipo cercano y amplio de médicos, enfermeras, psicólogos, tecnólogos, administrativos y un etcétera demasiado largo para enumerar por completo. A todos ellos mi agradecimiento y reconocimiento por lo que entregan día a día en el cuidado de los niños.