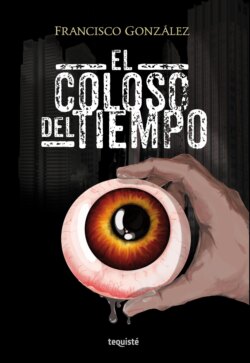Читать книгу El Coloso del Tiempo - Francisco Gonzalez - Страница 7
Salida:
El mundo ignoto
Оглавление“¡DESPIERTA, DESPIERTA, DESPIERTA!”
La voz femenina del despertador cantó las seis treinta con una tonada extranjera. Nunca supo de dónde venía ese aparato, pero le había costado muy poco y desde que lo había adquirido (casi un año atrás) jamás tuvo que cambiarle las pilas. Fue un trauma en su momento no encontrar quién pudiera arreglarle el despertador de cuerda que le había quedado de su padre, pero más traumático aún fue tener que entrar en un shopping y comprar un despertador nuevo. Los cambios no le agradaban mucho, sin embargo, ese aparato fue toda una excepción, decía que estaba bendito. Y sí que lo estaba, por lo menos hasta hoy cuando las tres veces que cantó “despierta”, la voz se fue desvaneciendo hacia un grave despertar, duro y apagado hasta que el reloj, de buenas a primeras, se apagó por completo. «No se puede estar bendito por siempre», se dijo, y deseó que esa fórmula funcionara también al revés.
Fórmulas, todas las mañanas tenían fórmulas:
Primero se sentó a noventa grados, tomó de su mesa de luz el reloj que ya se había muerto y apretó de todas formas el botón de la alarma, luego dejó el aparato y tomó con el mismo cuidado el estuche de sus anteojos y se los puso con metódica precisión. La cama estaba perfectamente estirada, como si no hubiera dormido nadie en ella, se salió con sumo cuidado y estiró el cobertor a rayas verticales celestes y blancas, como las cortinas y su pijama. Caminó sobre la alfombra del cuarto hasta el baño, se lavó los dientes y luego de una ducha, se secó con una toalla que ya en la mañana anterior había dejado preparada para la ocasión, se vistió con la ropa interior y unas medias blancas que le llegaban un poco más abajo de las rodillas. Arrojó la toalla mojada al cesto de limpieza que siempre estaba vacío, pues no dejaba pasar ni un día de trabajo a ese lavarropas suyo; tomó otra toalla entre sus manos y la dobló, matemáticamente, en exactas fracciones hasta quedar como un cuadrado impecable, y repuso con ella el lugar de la anterior en el anaquel superior del armario empotrado del baño y quitó la del anaquel inferior para ser utilizada mañana por la mañana.
Con esa ridícula apariencia, entre la desnudez y el esperpento, planchó la camisa a cuadros y su pantalón de jean gastado. «Fórmulas, todo tiene sus fórmulas». Se vistió, se acomodó la corbata frente al espejo que tenía colgado junto a la entrada, y trató de disimular esa calvicie incipiente haciendo unos malabares con algunos cabellos que seguían siéndole fieles. Se pasó el dorso de la mano por la cara para corroborar que esa afeitada compulsiva seguía lisa y correcta. Volvió al estudio y buscó entre una multitud de libros, uno de mitos y leyendas que ya tenía leído una veintena de veces, lo guardó dentro de su maletín negro y salió para el trabajo.
Bajó del cuarto piso por las escaleras, era su manera de luchar contra el presente, que tan hostil le parecía. Podía pedirse un taxi, en definitiva, eran diez cuadras, no era mucho, pero ¡ojo! que tampoco era poco. Podía, pero nunca lo hacía, a fin de cuentas, siempre decidía caminar. Decidía todas las mañanas mal, en la séptima u octava cuadra siempre lo descubría, cuando las chicharras de los estacionamientos sonaban con ese agudo molestar de ciudad, cuando las bocinas se hacían ese denso aire que se respira entre el pavimento caliente y los toldos bajos de los negocios al borde de la ilegalidad, cuando los semáforos uno tras otro priorizaban al mecánico girar de ruedas más que a los transeúntes de a pie que, ya era un hecho, habían perdido su derecho a caminar por el mundo. Así transitaba las últimas dos cuadras profiriendo insultos silenciosos porque era demasiado cobarde para gritarlos a todo pulmón, y terminaba con sentencias sublimes, como si, realmente, creyera que alguien lo escuchaba: «este mundo está hecho para los autos, ya no está hecho para la gente».
Era increíble, o eso le parecía, que no hubiera ni un solo cartel de camino a la escuela, ni uno solo y pensar que habían puesto un millar hacía unos días. El edificio estaba oculto entre los esqueletos de dos torres inmensas y una igual de inmensa enfrente (que algún día serían grandes palacios de cristal para los verdaderos capitales), pobladas de albañiles con chalecos naranjas y verdes fluorescentes haciendo ruidos, como él los entendía, innecesarios, mas solo molestos y tortuosos, pero hasta ahora, aunque no se sabía cómo, el edificio de la escuela todavía estaba allí, en medio de gigantes. Afuera, como era habitual, por lo menos durante estos últimos tres meses, un campamento de obreros trabajaba cada vez más cerca de la escuela con esas máquinas que percutían el suelo, el oído y la paz que debería reinar en un aula de una institución educativa.
Es posible que todo ese colorido visual de naranjas y verdes fluorescentes que invadían un espacio que, generalmente, no pasaba de un opaco gris, en definitiva, muy pacífico y estático, hiciera de su estadía en el colegio una confusa experiencia.
¿Pero era eso lo que lo confundía?
Las manos le traspiraban un poco al empezar a caminar esos veinte metros finales hacia la puerta de la escuela, el maletín comenzaba a resbalarse por lo húmedo de su timidez, tenía una especie de aceleración en el pecho, un palpitar insistente y podría jurar que los labios se le llenaban de electricidad y deseaba con todas sus fuerzas morderse hasta sofocar esa misteriosa presión. «Tengo cuarenta años, no puede estar pasándome esto».
Cruzó el umbral y algunos jóvenes reunidos en grupos murmuraron una ristra de comentarios negativos a causa de su presencia, algún que otro silbido, y hasta un insulto algo tapado, muy difuso para levantar cargos, muy certero para ofender, pero «uno se acostumbra». Siguió atravesando un gran patio principal al que daban todas las puertas de las aulas, llegó hasta el otro extremo con impaciencia y temblando como una hoja. Abrió la puerta de la dirección y buscó su nombre en el libro de asistencia del personal, firmó y antes de cerrarlo se aseguró de saber si ella había venido o no. Cerró el libro, saludó al director, amistosamente, pese a estar seguro de que ese viejo granuja lo odiaba con todo su ser. Salió y se paró junto a la puerta de su curso a esperar, tal vez por la campana.
Todo tiene sus fórmulas, pero esta no la tenía. Qué hacer allí sino dar clases, todo el tiempo restante era un transitar desorientado entre pasillos y salones, qué hacer para sobrevivir en la realidad, esa no se la sabía. Tomó un pañuelo del bolsillo del jean y se secó las manos, al tiempo que observaba el desbastado edificio desde adentro. Pretendía estar observando a sus alumnos, a los que solo por ética profesional seguía tratando de enseñarles, pero no eran, precisamente, amistosos ni interesados por sus competencias. Pretendía estar observando la pintura que se desprendía de las paredes, el charco de agua que se formaba todos los días en el centro del patio por quién sabe qué tubería pinchada, pretendía estar interesado en algo más mientras, enfrente, los más pequeñitos llegaban y abrazaban a su maestra, amorosamente, al grito agudo de “seño, seño”, uno tras otro, y ella se agachaba y les correspondía, y esos niñitos, «pequeños pervertidos», la apretaban cuanto podían y se enredaban a propósito en su rojiza cabellera y besaban su tersa piel y su rostro deslumbraba de juventud y felicidad, y esos niñitos eran unos «pervertidos suertudos».
Y siempre le ocurría lo mismo: sus alumnos, que eran unos diez, tal vez menos, entraban al aula por enfrente suyo después de la campana que nunca había escuchado y él, como un imbécil, parado al lado de la puerta esperando solo dios sabía qué. La jovencísima maestra jardinera hizo pasar a todos los niñitos, despidió a las madres que venían a traerlos y, misteriosamente, antes de entrar al aula, se dio vuelta, (¡y es que era tan raro!, porque él era para el resto del mundo un ser invisible; con ese atributo mágico, si existiese la magia, era una niebla imperceptible) y cruzó su mirada con la de él, meneó la mano derecha y sonrió; él, después de meditarlo, llegó a la conclusión de que ni siquiera reaccionó, de que se quedó estupefacto mirando el gesto, de que ella entró, cerró la puerta y comenzó la clase. Y, cuando entró en razón, el aula estaba vacía y no se escuchaba más que el griterío de sus alumnos que, solos en el aula, gestaban un combate de papeles, parapetados en sus pupitres. Entró apurado por la situación, pero detenido, liviano, pacificado.
—Silencio —dijo tan falto de convicción que incluso él creyó no haber mencionado palabra.
No cesó el griterío hasta que el director entró a pacificar a los alumnos. Claro que era efectivo el viejo director, pero era vergonzoso a tal punto, después de veinte años de experiencia, no poder manejar a una manada de impiadosos jóvenes siendo que esa era hoy la tarea docente más que la de enseñar. En tal caso, era un completo incompetente en su trabajo. Abrió su maletín sin esperar respuesta alguna, ni siquiera la cortesía de interés maquinado. Sacó de este un papel lleno de palabras subrayadas y luego, un libro. Lo abrió sin conseguir todavía una mirada y leyó el título:
—“… El Héroe. Todos los tiempos han tenido un héroe que encarnó la quintaescencia de las virtudes valoradas en alta estima por la cultura de su época. Los modelos de heroísmo fueron vinculados en casi todas las épocas con hazañas bélicas temerarias, pero con la principal condición de ser reconocidos por el pueblo, ya sea por su temeridad o por su admirable (o inconsciente) manera de olvidar su mortalidad. Aunque no hay que desconocer que las cualidades reconocidas para la legitimidad del heroísmo fueron modificándose, encarnadas por arquetipos en los que se inscriben Aquiles y su fortaleza guerrera, y Ulises y su ingenio mental. Qué características tiene el héroe de esta época entonces…
Si tenía un único don, era ese vinculado a la musicalidad que les imprimía a sus lecturas. Su voz torpe al hablar se hacía firme y armónica cuando recitaba los versos, como un bardo cantando gestas increíbles. Los que oían se dormían en el enamoramiento fugaz que les producía el roce místico con las ondulaciones vibratorias de su recitado altisonante. Las fieras eran domadas; las serpientes, hipnotizadas; y los corderos se abrían al sueño de los buenos. Los tuvo atontados hasta pronunciar ese punto final, como un portazo a la realidad, como un descender sobre el suelo después de haber nadado por los mares del éter. No le importaba que no quisieran participar en absoluto de su clase, solo pensaba en dónde podría estar en unos dos o tres meses cuando cierren, finalmente, el colegio, y no se lamentaba, exactamente, por su amor al oficio, sino por un amor más real.
Luego de hablarles de grandes sacrificios y de no encontrar participación alguna de los jóvenes alumnos, se alegró de que la clase hubiese terminado para poder salir a espiar al patio. Guardó con parsimonia todos sus cachivaches en el maletín, limpió con un pañuelo sus lentes; y tras ponérselos, salió no sin antes acomodarse esos escasos pelos que aún resistían en su cabeza. Cruzó el umbral y se paró junto a una columna, medio escondido y medio acechante, observó todo el ceremonioso saludo que Luis le hacía a ella. «¡Qué hombre más tedioso!»
Ese rubión de pelo largo, de físico exultante y de conducta más viril que la de un general cortejaba a diario a Eva, la llenaba de halagos y de cumplidos. Claro que, de un halago que iba hacia la preciosa Eva, dos iban hacia él; era una especie de máquina de auto adulación, de pedantería sin parangones. Pero él siempre supuso que es así como se ganan algunas señoritas, demostrando cierta confianza. Mientras Luis se inflaba a sí mismo hasta llegar a extremos impensados, Eva (estoy seguro de que fue así) daba un paso atrás con cada cumplido temiendo que explote de un momento a otro. No había nada que lo irritara más que un pedante, que aquel que en su pedantería exaltase virtudes verdaderas. Y no había nadie más en todo el mundo que lo pusiera más de malas que Luis, cuando en todos y cada uno de los recesos, trataba de conquistar a Eva por cuanto medio le fuera posible.
Él los vio despedirse como siempre, con cierta distancia amistosa, y se llenó de frustración porque ni siquiera le salía intentar un acercamiento; pero esta vez fue una despedida inusual, «lo consiguió, ese pedante rubión la consiguió», Eva sacó de su bolsillo canguro del delantal una tarjeta de alguna índole y se la extendió al tipo ese. «De todas formas», pensó, «no es que le haya insistido mucho con la tarjeta, se la dio así nomás, quizás fue de compromiso, un gesto totalmente demagógico y obligado». Agachó la cabeza y rogó que sonase esa maldita campana para seguir con la clase. Se perdió en un lapso inútil, con la vista en algún punto de las baldosas rotas que tenía al frente, mascullando sandeces, refunfuñando como niño enojado. Así las cosas, quiso irse de su trabajo a patear algún bote de basura al paso, a escupir veneno al aire, a cansarse caminando lo que no se cansó intentando conquistarla. Pero en ese tiempo que estaba planeando una caminata purgatoria, unas sandalias aparecieron frente a su mirada cansina. Levantó la vista y estaba Eva despuntando como diamante, suave como la seda, parada, inconfundiblemente, delante de él. «¿Qué digo ahora?» Tal vez “hola”, quizás “buenos días”, no recordaba bien qué le había dicho, pero estaba seguro de que la había saludado, y eso ya era algo sorprendente, un progreso del cien por cien.
Se llenó de esa cabellera rojiza que se ondulaba como su silueta bajo el verde delantal. Trató de memorizar para siempre las pecas de sus mejillas y el brillo que sus ojos irradiaban inconscientes. Volvió en sí cuando ella se alejaba. Quedó en sus retinas la impresión de haber visto, bajo sus sandalias, que tenía lastimados los talones. Pero consideró eso imposible, pues no podía haber notado eso con lo estupidizado que estaba.
Un perfume persistente lo conmovió. Se figuró que pasadas semanas aún podría recordarla perfectamente bien. «¿Qué fue lo que me dijo?», no lo tenía claro. Sin embargo, se acordaba, entre esa imagen persistente de su fresca sonrisa, que había rozado su mano extendida, «qué fantasía de niño». Tras creer por largo rato que se había inventado lo de rozarle la mano que ella misma había extendido hacia él, recordó que algo había agarrado en ese encuentro de pieles y buscó en el bolsillo de su pantalón: una tarjeta de invitación.
Las remembranzas de la conversación volvieron de súbito plagadas de sensaciones extrañas, tal si ese encuentro se hubiera producido muy atrás en el tiempo y el solo recuerdo de ello sea mucho más que lo que simplemente había pasado, un recuerdo que el tiempo y los deseos moldearon y que arraigó en la memoria bien profundo; si la magia existiese, sería ese uno de sus tantos hechizos. Ella le había dado una invitación a su cumpleaños, en su casa, esa misma noche, en la tarjeta decía, inequívocamente, su nombre: “Miguel Oscar Ruiz”.
Cómo seguir después de semejante obra del azar. Imposible continuar una jornada normal tras tan extraño suceso. Que él recibiera de su mano una invitación para su cumpleaños, que escasas veces la había saludado nada más que con un mero gesto de cejas seguido por un ocultar la cara mirando las baldosas del colegio, era un acontecimiento. Pensaba, porque él siempre divagaba en el pensamiento (era un profesor de Literatura y, obviamente, se devanaba los sesos en cuestiones que a nadie más en todo el mundo podrían importarle), que, en algún lugar del universo, una estrella estaba naciendo y, con ella, las esperanzas de rocas frías e inertes, que tal vez un asteroide estaba siendo consumido por la atmósfera de un planeta solo poblado por rosas, o que en alguna galaxia primordial una alineación planetaria atraía energías opuestas...
Solo pensaba que con ese gesto la ilusión de las imágenes se rompía y pensó en esto porque muchas veces se sintió en la isla de Dr. Morel, observando, incansablemente, proyecciones que no podían verlo a él. Ese gesto de ser visto por primera vez hizo que Eva dejara de ser Faustine y que él dejara de ser un fugitivo de la realidad.
Después de darle vueltas a la invitación, se dio cuenta de que debería seguir trabajando. Se dio cuenta de que debería trabajar, pero no podía hacerlo. La distracción es un arma letal para aquel que utiliza su cabeza para trabajar. Él no servía para repetir de memoria frases importantes y fórmulas probadas, caer en eso era caer en la máquina, en la reproducción infinita del futuro en un presente insoportablemente circular que, entre otras cosas, odiaba. Se sentó en su escritorio y dejó pasar la hora en medio de un griterío infernal. No había necesidad de pelear contra una voluntad tan generalizada, mejor librarse a la imaginación. Esta es la fuerza de las revoluciones, se dijo Miguel, porque solo eso que sentía (esa mezcla de incertidumbre, inseguridad y deseo) logró quebrantar su ética y su conducta incorruptible; tal vez, se dijo, solo esta sensación rompe los moldes. Lamentablemente, tres campanazos rompieron su viaje filosófico.
Los jóvenes comenzaron a salir como una jauría de perros de tiro, llevándose mesas por delante, en un solo malón, siéndoles imposible traspasar la puerta todos al mismo tiempo. De todas formas, la física nunca podrá explicar cómo hace para cruzar el ajustado umbral una masa que lo supera diez veces en tamaño. A pesar de eso, ahí están los profesores y sus intereses. Esos misterios no eran de su incumbencia, a él le preocupaban los misterios del espíritu humano, pensó: «que de ese imposible se encargue el profesor de físico química», y salió del aula.
El jardín de infantes se retiraba media hora antes que el secundario, para que la multitud de padres que venía a buscar a sus hijos no se cruzara con la multitud de estudiantes que escapaban de la institución como una manada de elefantes. O eso fue antes, cuando eran numerosas las familias y los alumnos, cuando un profesor podía enloquecer con cuarenta pequeños demonios por curso tratando de explicarles, inútilmente, que un modificador directo podía ser un artículo y también un adjetivo, descubriendo en ese mismísimo momento que ni siquiera sabían bien qué era un dichoso sustantivo. Que el jardín ya no estuviera era, en cierto punto, un alivio; ella ya no estaría por allí para desnudarlo con su mirada y no tendría que acomodarse su escaso cabello con tanta frecuencia ni bajarse el pantalón de jean que a él le gustaba tener bien ajustado para que la camisa no pudiera escapársele por más que insistiera. Salió muy tranquilo entonces empezando a escuchar, a medida que se acercaba a la salida, un creciente murmullo hasta volverse un aluvión de cantos y gritos.
Al salir, observó lo de siempre sin sorpresa ni estupor. El grupo de resistencia formado por docentes y algunas pocas familias de niños de la institución estaba cantando en protesta a la constructora que había dado, en ese preciso día, las señales del paso definitivo: un camión de más ruedas que metros de largo había sido estacionado junto a la escuela y sobre sí tenía una grúa con un martillo demoledor amarillo reluciente. Ante todo, eso era una provocación. «Todos sabemos que ya no hay vuelta atrás», se dijo, «pero no hace falta desmoronar así la ilusión de algunas personas, deberían dejarlos terminar el año en paz y, al siguiente, dejarlos buscar la escuela entre torres de cristal, como si no hubiera sido destruida, simplemente, como si estuviera perdida por ahí.»
El caso era que el gobierno de la ciudad, defensor acérrimo de las empresas y no de los ciudadanos (portadores ellos de una falsa consciencia que no les permitía votar candidatos más representativos y terminaban por elegir a estos que obraban, exactamente, en contra de lo que necesitaban en realidad), apeló con inteligencia a un vericueto legal en que una escuela puede ser cerrada por falta de matrícula y obró así en consecuencia, haciendo que el alumnado pidiese pase obligatorio al igual que los maestros que serían trasladados a otros establecimientos. Esto activó una fuerza opositora fuerte, aunque flaca en número, que se resiste todavía y desde ese primer momento a pesar de ser inevitable su final.
Los contratos de construcción ya estaban firmados y acordados los plazos, solo quedaba un desalojo formal, pero al haber niños de por medio todavía no se había instrumentado formalmente. Y los docentes, por órdenes del director (que pertenecía al grupo de resistencia), seguían asistiendo con regularidad al trabajo como si nada pasara. Muy a pesar de tener un alumnado más que diezmado y un clima de tensión constante que no facilita en nada el aprendizaje. Hasta aquí las cosas.
El grupo de resistencia se puso más agresivo y, con una bocina, la voz del director habló claro y firme: “Si van a destruir nuestra casa, háganlo ahora mismo enfrente de nuestros ojos, ahora mientras vemos sus caras y sus risas disfrutando de echar abajo estos muros que hicieron felices a tantas familias. No voy a dejar que tiren abajo mi escuela sin pelear por ella.”
Miguel sintió vergüenza, sintió un fuego en el pecho que intentó por todos los medios sofocar. Claro que estaba equivocado, claro que el director tenía razón, claro que no entendía lo que era pelear. Encima ahí estaba ella, Eva, metida entre los docentes gritando una y otra vez, peleando con sus capacidades para hacerlo. «Cada individuo tiene sus armas, menos yo», se dijo. Era claro ahora, claro que no era digno de ella.
Eva pareció interpelarlo, pero no fue más que un vistazo rápido a los que estaban neutrales o indecisos. A eso, como a una pregunta de examen, le ofreció su mejor respuesta: se acomodó los anteojos, pegó la vuelta y se volvió caminando a su casa.
Se sentó en el sillón y empezó a darle vueltas a la invitación por enésima vez, pensando en lo inútil que sería ir, qué haría, se hundiría en su timidez, no conocía a nadie, tal vez a uno o dos compañeros de trabajo en los que Luis estaba incluido, y eso era otra cosa en contra. Pensó en que quizá no tendría jamás otra chance así, otro regalo del Olimpo como creyó que era, porque no había otra explicación al hecho de que no fuera mágica, cósmica o mitológica (que son, en definitiva, otras maneras de decir literaria). Se vio volverse un pesado, uno de esos lastimosos que se creen perjudicados por la existencia misma y que todo lo que son y les ocurre es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, y que se justifican pensando en que serán realzados en otras vidas por los males soportados en esta. Se vio y se sintió un tipo insoportable y se gritó, literalmente, a sí mismo: «Basta».
Tomó coraje y se convenció de que iría, soportaría como todo el mundo la vergüenza y las miradas intimidantes y rompería sus propios límites. «Esta es la fuerza de las revoluciones después de todo». Miró el reloj de pie que su abuela le había heredado y calculó, fácilmente, que faltaban unas tres horas para la reunión en lo de Eva. Planeó prepararse en ese momento, porque la falta de práctica en vestirse para la ocasión podía costarle más tiempo que el debido y luego, una hora antes de salir, le compraría algún presente de camino.
Tras darle mil vueltas a su ropero, logró sentirse cómodo con una camisa negra y un jean bastante viejo pero que nunca había usado, comprado el año pasado, y que no quería usar hasta que los otros, gastados hasta volverse blancos, ameritaran un cambio. Se miró varias veces al espejo y se afeitó, aunque no lo necesitara. Se peinó otra veintena de veces, aunque no hubiera mucho que peinar y terminó por sentarse en el sillón a matar el tiempo. Los ojos se le irritaron y tras quitarse los lentes se frotó reiteradas veces. Con la invitación en las manos, siguió pensando de todo un poco hasta que comenzó a costarle mantener los ojos abiertos.
Un Monte, el mismo monte. La misma tormenta.
—…Poseen una fortaleza física sin igual, fe en ellos mismos al punto de la egolatría, firmeza de carácter, determinación, valentía, arrojo; pero, también, prudencia.
—Así eran ellos, eso le demostraremos a Crono, ¿no?, que siguen existiendo, aunque se vean diferentes y hayan cambiado un poco —contestó la muchacha mientras seguía a las mujeres por el valle.
—Le demostraremos que podemos seguir en este lugar conservando nuestros atributos, le demostraremos que ni su fuerza puede cambiar ciertas cosas.
—Mis hermanas son benévolas, chiquita, quieren hacer que entiendas la totalidad de los sucesos futuros, cuando lo más importante ahora es que comprendas tu pequeña porción en el acontecer.
Al decir esto detuvieron la marcha y las señoras rodearon a Hebe.
—Sé lo que tengo que hacer, señoras. Comprendo, perfectamente, a dónde nos dirigimos y qué es lo que tengo que hacer ahí. Caminemos más rápido, temer ha salvado a muchos más que a mí, por ahora. Aprovechar que Crono está lejos puede ser nuestra ventaja.
—Pero ¿qué estás diciendo, Hebe? ¿Acaso Crono te alcanzó sin que lo sepamos y te robó lo único que nos hace especiales? ¿Acaso ahora temés a la muerte más que a la simpleza? ¿Con quién creés que estás tratando? —La señora de la antorcha recitó palabras de una hermosura comparable a su ininteligible significado, y una reverberación de luces y destellos germinaron en la madera de la antorcha, prodigios de singular belleza. La madera seca y muerta se volvió un verde florecer de hojas y el fuego, una rosa de increíble tamaño.
La jovencita observó con admiración el prodigio de la rosa y la vio volverse un báculo brillante que la señora apoyó en el suelo con una suavidad tal que el estruendo que hizo al golpear el suelo fue su opuesto exacto. La muchacha radiante de juventud cayó de bruces y sintió su mano derecha lastimarse al hacer un mal contacto con el mismo suelo enigmático que fue conmovido por el báculo.
—No debés temer a Crono tanto como a tu propia y escondida voluntad de rendirte. Abandonala ya mismo o no podrás seguir con nosotras.
La joven se puso en pie frotándose la mano derecha con la izquierda como una respuesta impronunciable. Las tres señoras aceptaron el gesto y la invitaron a seguirlas a bajar por el monte.
Tres golpes a la puerta de su casa lo despertaron. «Por Dios, ¿qué hora es?» saltó del sillón con el arco de los anteojos marcado en la nariz y se fue apurado a la puerta. Preguntó quién era unas tres veces y, después de no recibir respuesta, abrió, imprudentemente. Nadie allí, nadie en todo el pasillo. Quizá lo soñó, pero de lo que Miguel estaba seguro era de que ya no llegaría a comprarle ningún presente a Eva y que llegaría tarde y que todo lo que había planificado se iría al trasto.
Tomó la invitación y se la puso en el bolsillo trasero del jean, insultó varias veces mientras buscaba las llaves de su casa y salió apurado hacia la casa de la maestra jardinera que tantos problemas les había creado a sus pequeñas rutinas.
Un barrio así, de casas con parque, un barrio así de casas con árboles entre torres de cristal y edificaciones faraónicas de ciudad era, por lo menos, literario; era como una cuadra que se le había escapado al tiempo que todo lo cambia, como un milagro entre vicios de cemento. Pensaba… al fin y al cabo eso hacen los profesores de Literatura.
Al dar la vuelta a la esquina, ya notó a mitad de cuadra una casa con luces encendidas, odiosos automóviles estacionados en las veredas y un aroma a querer escaparse lo invadió de repente. Ese aroma le dio nauseas, parecía que iba a vomitar y se llegó a tomar la garganta pensando en que no podría soportar ese revoltijo en que se había convertido su estómago.
Miró la dirección en la invitación y no había dudas, aquella era la casa. Se detuvo, se dio aire con ambas manos y, sin pensárselo mucho, volvió sobre sus pasos, primero dando pasitos cortos y luego apurado como si estuviera desbandándose en presencia de un enemigo imbatible, como si estuviera desertando de sus obligaciones y huyera, finalmente, por algún oscuro pasillo. «No», se dijo y se detuvo de improviso como lo había hecho antes. «Ya llegué hasta acá, tengo que ser un hombre y volver». De dónde había nacido ese impulso, imposible de decir, tal vez era la misma fuerza que revoluciona la que seguía efectuando sus prodigios en él.
Caminó el trecho que quedaba hasta el porche de la casa como un camino del calvario. Realmente, estaba sufriendo todo aquello, pero pensaba, solo pensaba, y eso quería decir que nada había ocurrido todavía, por qué anticiparse a lo que todavía no había pasado, «dejá de pensar tonterías, Miguel», se sugirió, y se obligó a poner la mente en blanco (aunque de más está decir que no pudo lograrlo, por todo aquello que está en la naturaleza de los profesores de Literatura). Se paró frente a la puerta y las risas comenzaron a escucharse y a amedrentarlo. Deseó pasar desapercibido al entrar, deseó tener libre alguna silla en algún rincón oscuro atrás de algún mueble inmenso. Respiró profundo y se decidió como si en todas las decisiones le fuera la vida. Buscó el timbre por todos lados y no dio con él. Al mirar con más detenimiento, notó que la puerta tenía una aldaba de metal oscuro. No comprendió qué tenía que ver una puerta tan antigua con una casa tan moderna, pero no le disgustó ese toque de distinción. Por el contrario, una mueca de orgullo le hizo desear ver a Eva cuanto antes. Tomó la aldaba y la hizo sonar dos veces; primero, tímidamente y, luego, con más impulso. Pero las risas ahí dentro parecían tan poderosas que no dejaban escuchar la llamada. Encontró allí su excusa y se dijo: «si no me escuchan esta vez, me voy». Y fue que apenas iba a hacer sonar la aldaba por tercera vez contra la puerta, un silencio dentro de la casa hizo que el golpe fuera seco y poderoso, que hasta le pareció oír un hondo eco del llamado al otro lado como si la casa, en su hilarante imaginación, se hubiese vuelto un resonante campanario o un cóncavo templo antiguo.
Se escuchó una cerradura y la puerta se abrió. Eva estaba reluciente, con un vestido amarillo, fresco y distinguido. Sonrió al verlo y eso ya había hecho valer las penas vividas de camino.
—¡Me alegra muchísimo que hayas venido, Miguel! —Y el tonto se quedó sin reacción parado ahí como una maceta—. Pasá, no te quedes ahí.
—Feliz cumpleaños, Eva —le dijo y creyó oírse suspirar luego, como sacándose un gran peso de encima.
—Gracias... Pero pasá por favor, recién salen las pizzas.
Cruzó el umbral y siguió a la muchacha, ciegamente, hacia el living por un extraño largo pasillo. «Qué raro», pensó, «no parece tan grande esta casa desde afuera». Pero ya es muy repetitivo volver a decir que era un profesor de Literatura, porque ya sabemos cómo funcionan esta clase de profesores, piensan y piensan para escapar de la realidad porque el mundo de la imaginación parece ser su elemento más natural.
Aprovechó la extensión del pasillo para tratar de observar todo lo que tuviera que ver con Eva, fotografías de la familia, muebles y decorados que le dijeran algo más de ella, pero, o todo estaba muy oscuro o, en verdad, Eva no tenía ni un solo cuadro o fotografía. De hecho, Eva seguía siendo un enigma para Miguel. Lo poco que conocía de ella lo sabía por halagos de las porteras que la adoraban por su simpleza y su simpatía; y por el cavernícola de Luis que cada dos veces que se acercaba para molestarlo había una que se acercaba para contarle lo mucho que Eva le correspondía con sus cortejos. Sin embargo, pensaba, como es habitual, que de simple y de enamorada de Luis no tenía nada esa joven señorita de jardín, aunque todo eso fuera una opinión de alguien que solo miraba desde afuera y, a veces a gran distancia, todas las cosas.
A lo lejos (¿pero cuán lejos si era un simple pasillo?) notó que Eva tenía vendada la mano derecha y, cuando aceleró el paso para alcanzarla, ella cruzó otro umbral luminoso hacia el living y la perdió de vista durante un instante. La ansiedad por entrar en el living de la casa superó cualquier divague mental que pudiera haberlo achacado en ese momento y cruzó por esa arcada luminosa sin cuestionarse siquiera de dónde provenía esa claridad antinatural.
Entró con extraña seguridad y allí una primera visión lo empequeñeció como a una hormiga entre las manos de un gigante: Luis estaba sentado en la punta de la mesa contando a viva voz una anécdota estúpida de cómo fue que logró que sus alumnos trabajaran. Correctamente, en clase utilizando métodos poco ortodoxos que se valían de amenazas y advertencias bastante agresivas.
—Sentate acá, Miguel —Eva le ofreció justo el lugar opuesto al de Luis, en el otro extremo exacto. Eso no le permitió esconderse demasiado. Tuvo que saludar uno por uno a los invitados, a pesar de que nadie había notado que llegó a la cena, por estar todos prestándole atención al engreído de Luis.
—Eva… —murmuró Miguel antes de que Eva saliera para la cocina— ¿Qué te pasó en la mano?
—Soy una tonta, me quemé con el horno hace unas horas. No es nada —dijo riéndose avergonzada.
A Miguel le bastó aquel intercambio de palabras para ponerse tan feliz como si él fuera el cumpleañero; es que las comunicaciones humanas le costaban tanto como las matemáticas. Eva fue a la cocina a buscar las pizzas y algunas bebidas y él se sintió terriblemente solo. Utilizó ese tiempo tan solitario para observar a todos allí, cosa que no había podido hacer cuando saludó, ya que los nervios de interactuar con desconocidos lo obnubilaban un poco. Vio personas raras, como si todos fueran viejos aunque fuesen jóvenes, es decir, miraban tan seriamente aunque rieran, hablaban tan extraño aunque hablaran el español, y bebían de copas, pero tomándolas con las dos manos como si se tratase de copones o algo por el estilo. «Raras costumbres tienen los conocidos de Eva», reparó, y no supo nunca cómo describirlos. Cuando Luis terminó su anécdota, no reían, aunque su objetivo, obviamente, fuera provocar risas, sino, por el contrario, hacían comentarios y se cuestionaban entre ellos un método mejor para dominar a esos jóvenes del colegio. A lo cual, como si fuese armado, todos miraron a Miguel y le preguntaron cómo hacía él para inspirar a los jóvenes, le cuestionaron cuál era su método. Miguel se sintió absorto por aquel cuestionamiento, porque supo que su respuesta provocaría una comparación horrorosa con Luis y que Luis, a partir de ella, se posicionaría por encima de él en tan solo un segundo. Así que dijo:
—Nunca puedo dominarlos, no existe un método… —un murmullo creció alrededor de la mesa y trató de extenderse más—: lo único que siempre me ha funcionado es leerles con entusiasmo. Es que no sé qué les provoca, pero sé que a los chicos les gusta que les lean… ¡yo sé que comienzo a pronunciar las palabras escritas y por lo menos se callan! —sin duda alguna, quiso inculcarles a sus palabras un tono humorístico, pero al igual que con Luis, se produjo un murmullo y le pareció, solo le pareció, que alguien había aplaudido por allá al fondo.
El resto de la velada fue una pesadilla para él. Se pasó viendo a Eva hablar con Luis toda la noche y él se pasó acomodándose el pelo o los anteojos, y levantándose al baño cada veinte minutos, quizá por incomodidad, quizá por aburrimiento. Si había allí una competencia, la había perdido apenas entró. Se levantó por última vez al baño y, al mirar para la cocina, vio la espalda encorvada de una mujer mayor, quizá la madre de Eva, que parecía tener en sus manos un ojo humano que se llevó a la cara con sumo cuidado, obviamente, trató de olvidar aquella relación imposible sacudiendo su cabeza para terminar deduciendo que era un huevo hervido como los que, de hecho, había sobre la mesada. La mujer tomó un pequeño platito que tenía una vela encendida y casi al instante se dio la vuelta dirigiéndose hacia una puerta que seguro conducía a un patio trasero. Se sintió un curioso, de esos que podrían ser mal interpretados: un mirón. Quiso saludar, pero prefirió evitarse más incomodidades, entró al baño sin prestarle más atención a la vieja, se sacó los lentes y se mojó la cara, se vio tremendos derrames de sangre en los ojos y decidió que debía irse.
«Llegó la hora de irme», avisó al salir al living ante la mirada de Luis que parecía insinuar que su presencia le molestaba, y Eva lo condujo hacia la salida, por el mismo pasillo que ahora le había parecido demasiado corto con respecto al que recordaba haber recorrido. Cruzó la puerta y se dio la vuelta para decirle algo, pero se quedó mudo al verle las pecas y el esplendor de su pelo rojizo.
—Gracias, Miguel, espero que este sea el comienzo de una gran amistad.
«Sí, sí…», comentó por dentro mientras que lo que pronunció, realmente, fue «espero lo mismo Eva, gracias por invitarme», como si en verdad hubiera hablado un autómata digno de Mary Shelley.
No obstante, se fue caminando a casa, increíblemente feliz por haber superado la prueba, con un mínimo de tristeza asomando por ver sus ilusiones rotas.
Se había alejado por lo menos una cuadra de la casa de Eva en medio de una noche cerrada, cuando se le reveló lo efímera que era aquella felicidad que había sentido cien metros atrás, pues la tristeza que apenas insinuó en su alma cuando se despidió se hizo, físicamente, presente en un santiamén. Caviló sobre viejas noches de lecturas de Pessoa y su desasosiego, y se vio caminando por la vereda de un barrio perdido en una ciudad hostil, insultándose a sí mismo por ser tan ingenuo, por ser tan poco adaptado al mundo de las relaciones sociales. Se sacó la camisa de adentro del pantalón y se frotó los pelos con un poco de frustración. Pensó en desabrocharse algunos botones de su camisa negra para que el fuego de la bronca se aliviara un poco con la brisa fresca de la noche, lo pensó y lo hizo, paso que raras veces daba. Llegando a la esquina se asustó de muerte al ver a una señora bastante anciana con un bastón bajo una farola, parada simplemente, estática como una estatua, paralizada o perdida. Al buscarle los ojos, instinto automático de un ser humano, la vieja sonrió y Miguel, olvidando los ojos, enfocó su atención en esa boca con sobredosis de encías en donde un único diente afilado era rey. Sin dudas la vieja estaba loca o lo había reconocido de algún lado. Primero sintió ver un fantasma y luego se avergonzó de estar con esa desfachatez caminando por su propio barrio, es que se le ocurrió lo que podrían decirle en la escuela si alguien lo viese de ese modo, «hay formas que se deben cuidar siendo profesor» palabras de alguien más que bien recordó en ese momento. Se abrochó algunos botones de la camisa negra a las corridas, como si estuviera cometiendo un delito al tenerlos desabrochados. Pasó de largo unos metros y giró tratando de ver si reconocía el rostro de la vieja, sin embargo, la anciana ya no estaba más bajo la farola.
Siguió adelante unas cuadras más, y ya de lejos empezó a notar que más adelante había una especie de fogata en el medio de la calle. La decisión más acertada hubiera sido hacer un desvió por otros rumbos porque no era noticia ya que el barrio se había puesto complicado. Quiso aprovecharse de esa cuota de impunidad que suelen tener los profesores de escuela, que ya es sabido que su fortuna es grande en cuestiones de inseguridad, pues parecía que siempre resultaban los asaltantes ser viejos alumnos del profesor, y casi siempre pasaba así, pese a las pocas probabilidades estadísticas que eso tenía. Especuló, obviamente, en todas las chances que tenía, pero eligió continuar a pie en línea recta.
Al acercarse a esa cuadra, desde unos veinte metros, divisó que, efectivamente, algunos de esos jóvenes incendiarios eran alumnos de la escuela donde él ejercía el oficio. Aunque casi todos ellos no eran ni habían sido, puntualmente, alumnos de Miguel, sí reconoció sus rostros y también ellos lo reconocieron a él. Supo a simple vistazo de experto, que por lo menos dos rostros eran de su clase. Ninguno lo saludó o hizo el mínimo gesto y se le ocurrió por qué podría ser aquello: esos muchachos eran del equipo de vóley del colegio, eran los preferidos de Luis y Luis se encargaba de meterles en la cabeza que los peores deportistas eran los que se pasaban leyendo y no entrenaban como ellos hacían en el gimnasio todas las semanas. Eso era traducido por los jóvenes de manera que Miguel y Facundo, el profesor de historia, hacían con sus tareas y actividades de lectura lo posible para empeorar sus habilidades deportivas; Luis lo fue trasformando poco a poco en el enemigo público número uno del equipo de vóley. Tal vez en cierto modo tenía razón, ya que él nunca fue bueno en nada que requiriera una destreza física y sí que se pasó toda la vida leyendo y leyendo. Pero de ahí a que sea una especie de úlcera para los deportistas, eso sí que no parecía ser tan cierto.
Caminó por la sombra, como aconsejaban algunos abuelos argentinos. Aunque cruzaba por enfrente de ellos, los jóvenes no hicieron nada para detener su actividad, es decir que poco les importó que Miguel pudiera verlos o escucharlos. Miró, directamente, hacia ellos para tratar de obligar a alguna mirada a mostrar algo de respeto, pero la indiferencia acompañó ese tramo. Miró de todos modos la fogata que habían hecho y escuchó lo que decían, hablaban de encender un contenedor de basura unas cuadras más atrás, simplemente, para hacer arder algo porque “la noche estaba aburrida”.
«Qué conflictivos», suspiró al tiempo que los observó romper botellas de vidrio contra el asfalto.
Siguió y volvió la vista atrás para mirar si los jóvenes lo seguían, pero tal como dijeron mientras él cruzaba por enfrente, se iban para el lado opuesto del que él caminaba, con palos encendidos enarbolados como si fueran banderas y con botellas de cerveza vacías cantando canciones de cancha de fútbol.
Comenzó a pensar… a pensar que habían sido cuatro cuadras muy accidentadas, y eso que faltaban otras cuatro para su casa. Pensó también en que Eva siempre vivió muy cerca de su casa y eso le sacó una sonrisa que se esfumó con rapidez al recordar que ya había perdido su oportunidad. Estuvo rumiando un rato sobre tantas otras cosas más que iba relacionando, azarosamente, hasta que llegó a la idea de que a tan solo un kilómetro de distancia de su casa (un segundo piso de un edificio de departamentos, expresión de la ciudad que tanto odiaba, como los taxis, las bocinas y los semáforos), había un barrio que se correspondía más con su personalidad. «Qué hago ahí entre el caos de la capital, si caminando apenas quince minutos, podría estar durmiendo al nivel del mar.»
Siguió caminando y descalabazándose, vanamente, y el silencio lo envolvió de pronto, ni siquiera un perro a lo lejos, ni un auto, ni una bocina y eso en la ciudad es muy extraño. Sin embargo, hacía añares que no salía a caminar por la ciudad a tan altas horas de la noche, así que no estaba en condiciones de decir que aquello era anormal. A todo esto, del silencio (es que por la cuestión del silencio que lo envolvía es que resaltó el sonido tan extraño que escuchó) oyó una carcajada ronca, tan apagada como si la hubiera escuchado en su propio oído, sofocada, como imposible de contener; pero «¿quién reía?», se preguntaba mientras le daba vueltas la cabeza como una veleta al viento.
Nunca lo supo, aunque sí notó que el tono de la risa era de una mujer tal vez mayor. No iba a negar que sintió un poco de miedo y que por eso apuró el paso, si bien una imagen se le vino a la mente, como un déjà vu, esas imágenes que lo invaden a uno de repente cuando está mirando el techo y lo sacan de lo que estaba pensando y lo conducen hacia donde quieren, imágenes con voluntad, imágenes como anclas, imágenes extrañas: fuego, fuego y un tejado, un tejado en llamas, un farol, una vela y una antorcha, fuego y una aldaba fría en el medio de un ardor infernal, fuego y una aldaba…
—Mierda, ¿qué fue eso? —exclamó cuando se dio cuenta de que el sueño y el susto eran una combinación poco recomendable—. Aunque… a esa aldaba la conozco. Esa aldaba… ¡Era la aldaba de la casa de Eva!
La incertidumbre no lo dejaba avanzar. ¿Qué hacer?, ¿volver sobre sus pasos y corroborar que estaba casi dormido y tenía sueños fugaces incluso mientras caminaba por la calle?, o ¿seguir y quedarse con la intriga para siempre de lo que significaba aquello que vio? ¿Desde cuándo tenía que cuestionarse cosas como estas? Fue como empezar a pensar que las cuestiones de la imaginación dejaran de ser literatura, y se volvieran un avatar de lo real, fue como pretender que pensar podía traer consecuencias, fue indagar lo que entendía por premonición y lo que entendía por pensamiento, por voluntad y por automatismo.
Las rutinas eran su zona de confort; no involucrarse, una forma de vida, «¿por qué tengo esta paranoia de pronto?», se cuestionó, «si no tomé nada, ni siquiera comí más que una o dos porciones de pizza.»
—¡Por Dios! —exclamó con furia ya que sentía que iba a tener que desandar el camino, si no, una sensación de culpa lo iba a molestar hasta que viera a Eva el lunes en el colegio.
Emprendió entonces el regreso a toda prisa, rememorando, amenazadoramente experiencias ya olvidadas con su padre.
Se detuvo en la esquina de la casa porque sentía que iba a sufrir un infarto. Es que el corazón se bamboleaba dentro de su pecho ni bien había visto el fuego en el tejado aún de bien lejos y más se le enloqueció el corazón cuando sometió a su cuerpo a un esfuerzo para el que no estaba preparado al comenzar a correr a un ritmo desesperado. Se detenía cada vez más seguido a medida que iba llegando y respiraba a sorbos tan profundos que parecía que sus pulmones iban a estallar.
«¿Dónde estaba toda la gente?», se preguntó al echar un vistazo y encontrar que no quedaba ni un auto en la cuadra y que ningún vecino había asomado el hocico. «Auxilio», gritó. «¡Auxilio carajo!»
Se calentó la cabeza, de modo fugaz, indagando de dónde provino esa muestra de carácter, que ni siquiera le había parecido haberlo pensado en lo más mínimo. Y ahí fue que oyó muy lejos una sirena acercándose y lo vio a Luis descamisado frente a la casa en llamas.
—¿Dónde está Eva? —le inquirió Miguel con firmeza, tal si fuera otra persona en ese ineludible minuto.
—No sé, yo me fui y volví porque me olvidé una cosa, y cuando llegué, el techo estaba en llamas.
—¿Eva salió?
—No sé, Miguel… Voy a entrar porque los bomberos no van a llegar a tiempo si Eva está adentro.
Miguel pensó que ese arrojo de valentía era correcto y lo alentó por eso.
—Tomá, ponete mi camisa en la cabeza —se sacó su camisa negra y se quedó con el pecho desnudo, con la vergüenza que le daban los pelos de sus hombros y la panza incipiente que se le estaba formando con los años de sedentarismo—, y creo que la madre de Eva estaba en la casa, es una mujer mayor. Sacalas.
Luis lo miró a los ojos y Miguel, con toda su inexperiencia en esa clase de circunstancias en que dos seres humanos se ofrecen a través de la mirada, percibió una flaqueza, la incertidumbre y el miedo destellaban en la vista de su temerario rival. Recordó cierto pasaje en que Aquiles, al atender una oferta de un Héctor, a sabiendas inferior a sus capacidades combatientes, le dijo: “no hay pactos que valgan entre leones y hombres”. Por qué pensar en ese pasaje, por qué hacerlo en ese momento. Un poco de autocontrol habría sido muy honorable en aquellas circunstancias, especialmente, porque subyacía en esos recuerdos una convicción de que quizás, en el fondo, él se consideraba un león.
Lo tuvo claro, Luis iba a seguir preparándose por toda la eternidad, pero no iba a entrar nunca. No había mucho tiempo que perder, así que le quitó la camisa negra que le había dado y la usó para taparse la cabeza y los hombros. Sin pensárselo demasiado y ante la mirada avergonzada de Luis, Miguel pateó la puerta principal sin poder abrirla. Recordó, al instante, su premonición, aunque estuviera todavía incrédulo de aquello, y se repitió: «la aldaba fría». Tomó la aldaba fría como el hielo entre sus manos y empujó la puerta. Se abrió crujiendo y corrió hacia adentro perdiéndose en el fuego.
Penetró en la casa y se abrió paso a lo largo de un pasillo tan corto que creyó que estaba delirando. El fuego había tomado las paredes y sintió un olor particular como a cera caliente que lo alarmó, hasta que observó que los pelos de su pecho se estaban quemando. Corrió a través del living y allí tuvo esa extraña visión. Vio en la puerta de la cocina a una vieja con unos ropajes inclasificables de color gris, con una vela encendida en las manos. Luego, a través de la ventana de uno de los lados que daba al patio compartido con la casa del vecino, vio a la misma señora con un farol en su mano izquierda y, al parpadear con incredulidad, vio a la misma anciana (u otra anciana idéntica) con una antorcha encendida en su mano derecha sonriendo, ostentando su único diente cerca de la puerta trasera. La anciana lo miró un instante entre las llamas furiosas y, en el momento en que sus miradas se encontraron, notó que la anciana tenía un solo ojo y que, metiendo los dedos anquilosados de su mano libre dentro del cuenco marchito, se lo arrancó y se lo enseñó con cierta suficiencia burlona. Miguel vaciló al ver ese espectáculo macabro y salió por la puerta desestimando sus delirios de fuego.
Apenas desapareció la vieja, o apenas Miguel volvió a la cordura, el techo se desplomó en la mitad del living, tapó la salida trasera y destruyó toda la cocina. Luego, otro estruendo y un grito de auxilio. El grito desesperado venía de entre los escombros y creyó lo peor. Se acercó traspirando y medio sofocado y ni siquiera pudo remover ni una sola madera de los escombros, ya que al primer intento se quemó toda la palma de la mano. «¡Mierda!», gritó, «¡Eva!, ¡¿dónde estás?!»
Sin embargo, su exclamación fue una desesperanzada frustración. Pensó en dejarse morir, pero no era lo suficientemente valiente para eso. Comprendió sus emociones en el medio de ese infierno y se dio cuenta de que iba a llorar, iba a explotar en llanto en cualquier instante porque entendía que había superado sus posibilidades y ni siquiera dando más de lo que podía dar había logrado salvarla.
Otro grito muy apagado de Eva se escuchó allí y lo confundió aún más porque parecía provenir de un sitio más alejado de los escombros derrumbados y no supo cómo hacerse con ese lugar cuando el peligro de morir ya era incuestionable. Un estruendo poderoso, el ruido y la furia del fuego se hicieron sentir y una madera, que podría haberlo matado, no lo tocó por la fortuna que a veces tienen los idiotas y los que ignoran, puesto que quiso que cuando cayera ese trozo incandescente directo sobre él, este se quebrara por la mitad y saliera, milagrosamente, ileso. Notó el hecho azaroso y tomó coraje, corrió unos metros y se dio cuenta de que, si rodeaba con cuidado las llamas y los escombros, podría acceder al cuarto de Eva y al baño que ya bien conocía de la velada anterior y tal vez encontrar el lugar donde estaba escondida.
Se figuró una especie de divina comedia de tercer orden en la que él, un Dante de los suburbios de la Capital Federal, se adentraba en los círculos infernales en busca de su literaria Beatrice, su Eva Portinari idealizada. Y debo conceder que no está mal buscarse motivos para darse aliento, para encontrar en el universo coincidencias en tiempos distantes, para saberse unido a destinos tan dispares como los que lo hermanaban con el poeta laureado, porque ante la muerte vale todo, hasta la soberbia de comparar el todo con la nada.
Al estirar la cabeza como si fuera que observaba desde un precipicio, no vio más que llamas en la habitación y un pequeño roce con la pared ardiente hizo que perdiera sus anteojos en las llamas. Maldijo y se desesperó, ya que sin ellos se sentía incapacitado. Trató de pensar en Eva y entendió que solo quedaba el baño hacia el otro lado para seguir su búsqueda. Se arrastró casi al borde del desmayo y llegó a la puerta. La abrió y entró; cuando estaba por blasfemar al cielo, corrió la cortina de la ducha y vio dentro a la muchacha casi desfallecida envuelta en su vestido amarillo como si fuera un caparazón. La tomó entre sus brazos y atravesó el infierno con ella.
Al salir de la casa en llamas con la muchacha en brazos, lo primero que vio fue a una muchedumbre reunida esperando para llorar o aplaudir. Sintió el cansancio de sus brazos y el ahogo en los pulmones. Sintió que vacilaban sus brazos y depositó sobre el césped a Eva con la pantomima de hacerlo con todo el dominio de la fuerza. Ni bien tocó el suelo, fue asistida por bomberos y un enfermero bastante joven en apariencia. Al final aplaudieron y Miguel se sintió, totalmente, indignado pensando en que nadie había tratado de ayudarlo cuando estaba dentro de ese infierno y ahora, todos ahí, simplemente, festejando los esfuerzos de otro. Trató de desenmarañar la camisa con la que se cubrió la cabeza, pero estaba quemada y la tela se había pegado y fundido de tal forma que era imposible de volver a usar. Por suerte, un bombero le dio una manta para cubrirse la vergüenza de su cuerpo flácido, pues el frío no le importaba demasiado.
Luis se acercó hacia él a paso lento, inseguro.
—Justo iba a entrar y te me adelantaste —dijo en un tono de reproche, aunque en el fondo fuera una forma de excusarse—, pero eso ya no importa, lo que ahora importa es que sacamos a Eva.
—No pude sacar a su mamá, no la pude encontrar… el calor y el humo me hacían desvariar… no pude sacar a su mamá, Luis —exclamó, visiblemente acongojado, y Luis no atinó ni a palmearle la espalda. En cambio, al ver que Eva se iba componiendo, prefirió irse para no tener que vérselas con el momento en que alguien tuviera que decirle que su mamá no había logrado salir.
—Dejale mis saludos a Eva. Decile que lo que necesite, no dude en pedírmelo. Para eso están los amigos.
Miguel se acercó al lugar donde el enfermero estaba asistiendo a Eva, tan lentamente, que parecía no llegar jamás. Sin embargo, a pocos metros antes de alcanzar la ambulancia donde de hecho estaba ella, uno de los bomberos que lo había visto acercarse murmuró «ahí viene, es ese», y luego dijo en voz alta: «¡Un aplauso para el héroe de hoy!», y se alzó el segundo aplauso ante la mirada cansada de Eva que, bajo ese desánimo, ocultaba un brillo de agradecimiento.
—Así que vos fuiste quien me salvó, Miguel. Nunca te lo voy a poder agradecer.
—No hay nada que agradecer, además no soy ningún héroe… debería haber podido sacar a tu mamá. Te pido mil disculpas… —por un momento se imaginó que no soportaría las ganas de romper en lágrimas, ya que le producía verdadera tristeza no haber podido lograr el total de la hazaña que todos parecían festejarle. Además, Miguel sabía lo que era no tener madre, sabía lo que era andar por la vida con una ausencia prematura tan importante como esa.
—¿Qué? —El rostro de Eva se endureció y frunció el ceño con intriga más que con dolor—, pero si mis padres murieron hace años. No había nadie más en casa, Miguel.
—Pero estoy seguro de haber visto a una señora en la cocina y pensé… bueno, yo creí… que era tu mamá.
—No, esa era la señora Trinidad. Me ayudó a amasar las pizzas, pero después se fue. Era una amiga de mi mamá que me conoce desde chiquita. Estaba sola y el error fue mío —sollozó aturdida y se tomó la cabeza con ambas manos, tal vez cayendo en la cuenta de que lo había perdido todo—, creo haberme olvidado el horno prendido, un accidente por idiota. Qué tonta que soy. Me metí en el baño y dejé todo así nomás, qué irresponsabilidad, qué vergüenza...
—No seas tan dura, vos misma lo dijiste, fue un error —adivinó que la gente hablaba cuando veía a otro llorar porque no soportan que el silencio se colme de sollozos, se percató de que, solo a veces, lo que se dice importa menos que decirlo y ya, y percatarse de eso era un cachetazo para un profesor de Lengua y Literatura—. Seguro tenés algún familiar que te puede ayudar en este momento, ¿o no?
—Nadie.
—¿Y esa gente que estaba en tu cumpleaños?
—Gente que también ha perdido todo, son amigos, son conocidos nomás. Ninguno puede darme una mano, porque todos tienen sus propios problemas.
Miguel pensó en decirle lo que el oportunista de Luis le había dicho que le diga, eso de que cualquier cosa que necesitara, él estaría dispuesto a brindársela. Solo pensó en decírselo, aunque, finalmente, no se lo diría, porque por qué tenía que hablar bien de él cuando ni siquiera se había quedado a ver si Eva estaba mejor (y yo celebré que él haya pensado así, celebro todavía aquella primera rebeldía ante los determinismos). Se planteó algo de lo que luego se arrepentiría demasiado, es decir, son esas cosas que al pensarlas no revelan una intención determinada, pero al decirlas se les imprime un dejo de perversión:
—Podés quedarte en mi casa, aunque sea hasta que te puedas acomodar en otro lado —cerró los ojos, semejante a un boxeador resignado que espera el golpe—, quiero decir, hay lugar de sobra porque vivo solo y además los dos trabajamos en el mismo colegio, no sería un problema convivir unos días.
—¿En serio?
—¿En serio qué?
—¿Es verdad que no tenés ningún problema en que me quede unos días?
No pudo evitar sonreír, sonreír casi hasta que los pómulos golpearan sus ojos compitiendo por más lugar en ese rostro apretado de sonrisa.
—Claro que no. Vivo a unas diez cuadras de acá. Vamos, así lográs descansar un poco, aunque sea.
Después de discutir una veintena de minutos con el enfermero que la quería trasladar al hospital más cercano, ella había logrado convencerlo de que al otro día se haría un control y que la dejara marcharse ahora. Tras aquella discusión sobrevino otra con un policía que la obligó a hacer una pequeña exposición civil sobre lo que había ocurrido allí para que todo rompiera en llamas. Luego del uniformado, hubo que soportar una serie de preguntas de vecinos que se hacían los muy preocupados dando pésames y ofreciendo ayudas que nunca llegan más allá del nivel enunciativo.
No hace falta decir que Miguel sentía una honda aversión por los vehículos de motores, porque creía que eran innecesarios, porque opinaba que eran un alardeo inútil del progreso y la modernidad, que se jactaban de una derrota, porque nunca podrán detener el tiempo, aunque vayan ellos un poquito más rápido. Todo esto a cuenta de que se habían hecho como las tres de la madrugada. Además, si ella hubiera insistido en tomar un taxi, por allí no pasaba uno ni de lejos. Estaba claro que no estaban como para caminar diez cuadras después del incidente, así que Eva con todo su encanto le pidió al policía que le había tomado declaración que los llevase hasta el departamento de Miguel. El policía no se pudo negar.
Esas diez cuadras en la célula de traslado le bastaron para pensar en todos los libros de Philip Marlowe que había leído alguna vez, y a empatizar con una gran cantidad de criminales a los que antes no había considerado castigados por el simple hecho de ser recluidos en esas peceras alambradas. A pesar de su hiperbólica impresión, no le fue muy complejo reconocer que no había sido tan malo el viaje.
Entraron en la casa y Miguel se escabulló en su cuarto a toda velocidad, se puso una remera y tiró la manta para lavar, de verdad quería devolverla a los bomberos que se la dieron. Le mostró, rápidamente, la casa y le dio las llaves de su cuarto.
—Vos dormí en mi cuarto, yo me acomodo en el sillón. Te doy las llaves de la pieza para que, si te sentís más cómoda, cierres desde adentro y duermas más tranquila.
—No hace falta, Miguel —sin embargo, se guardó las llaves en los bolsillos.
—Por hoy creo que está bien lo que viste, mañana con más tiempo te termino de mostrar los detalles y te doy una llave para que puedas salir cuando quieras. Supongo que no vas a ir a trabajar mañana, no te preocupes que yo aviso.
—Está bien, creo que mañana tendría que comprarme algo de ropa. No me quedó nada —Eva fijó la vista en los ojos de Miguel como indagando en ellos—. Tenés los ojos muy colorados. ¿Y tus anteojos? Recién me doy cuenta de que no los estuviste usando.
—Creo que los perdí en el incendio. Igual, no estoy tan ciego como creía.
—Me siento culpable por eso.
—No te preocupes, no es nada que no se pueda solucionar. La obra social me los devuelve gratis.
—Bueno…
—Bueno Eva… —se quedó quieto observándola—, hasta mañana.
Ella sonrió, se acercó y lo besó en la mejilla.
—Hasta mañana.
Ella apagó las luces y cerró la puerta de la habitación de Miguel. Él se recostó en el sillón a mirar el techo oscuro, se percató de que no escuchó las llaves girar en la cerradura. Terminó por dormirse a las cuatro.
—Muy bien, has sido muy dedicada en tu empresa —dijo con voz rasposa.
—Hemos dado el primer paso.
—Ya hemos dado varios —dijo otra voz cansina y menguante—. ¿O no consideraste que el primero fue cuando viniste a nosotras en medio de aquel vendaval? El segundo fue entonces urdir esta madeja y el tercero fue empezar a tejer. Veremos al final cómo es que queda esta prenda exquisita que nos cobijará del tiempo —de la oscuridad reinante, un rostro avejentado de mujer se iluminó tras una vela que sostenía su propia mano, su boca parecía fauces infinitas por la negrura insondable que se hundía en las profundidades y sus dientes se cortaban como de una única piedra amarillenta.
—¿Acaso percibimos temor, niñita?
—Es que mi corazón me dice que he elegido bien, pero cuanto más lo pienso, más creo que lo hice equivocadamente.
—Sin embargo, los de nuestra especie ¿no mueren por sus pasiones, no se involucraron en guerras memorables por amor u odio a algún hombre? No encontramos error en que vos, joven entre las jóvenes, hayas escuchado a tu corazón. A fin de cuentas, el corazón no es más que la suma de tus intuiciones y tus intuiciones, una ilusión inconsciente de tu vasta experiencia.
—Recordá —dijo otra voz quejumbrosa desde la lejanía— que el único hechizo que surtirá efecto aquí es el de la autoafirmación. Enseñáselo. Que lo pronuncie de sus propios labios, que saboree el poder de la magia. Pero ese es todavía uno de los últimos pasos. Ahora, destruir para construir. Dale caos y él se ordenará. Solo si es el que pensamos, se rearmará de manera que pueda transitar el camino que pensamos.
—No será fácil, señoras.
—Claro que no. Si es fácil, no lo aceptará nunca.
“Miguel. Miguel. Miguel.”
Una dulce voz le susurró al oído su nombre, y la tercera vez que la escuchó supo que no estaba soñando. Abrió los ojos y los nervios lo atacaron de improviso. Se puso, instantáneamente, a la defensiva, como si pudiera ocultarse tras una puerta, cerró sus ojos y trató de fingir que dormía para darse unos minutos más para pensar qué haría. Y todo se aclaró de repente, Eva lo estaba despertando a él. Un acto singular, un hecho que encontró en su vida nada más que una sola cosa semejante: su mamá. Cuando no podía levantarse para ir al colegio, cuando el mundo era así de sencillo, su madre lo despertaba con esa dulzura, con esa parsimonia tan particular que la acompañó hasta el último día de su vida, aún en la más cruda enfermedad. No había muchas formas de actuar, es decir, había reducido todo a dos maneras: o actuaba naturalmente, o fingía naturalidad.
Supuso que, aunque eligiera actuar con naturalidad, no hubiera podido hacerlo, así que solo le quedaba fingir que estaba muy seguro de lo que hacía. Bostezó muy aparatoso, abriendo los brazos y sacudiendo la cabeza como un perro mojado, se sintió un idiota de inmediato. Pensó qué hacer y se vio despojado de su rutina. No podría hacer lo de siempre porque no era la misma situación de siempre: no lo había despertado un aparato parlante sino un ser humano, no había despertado en su cama sino en su sillón, no estaba solo y con su alma, «ya no más», se esperanzó.
Por un instante pensó que había cambiado un cien por ciento de ayer a hoy, estaba dando pasos agigantados, pero consideró, rápidamente, que no era hora de perderse en intentos. Juntó fuerzas para mirar por encima del sillón y lo que vio lo dejó despabilado: Eva había preparado un desayuno para dos y lo estaba sirviendo con alegría, con satisfacción, y Miguel empezó a divagar con esas hipótesis extrañas típicas de profesor de Literatura, esas que nunca se adaptan a la vida; se planteó ideas absurdas que no descendían jamás a la tierra, creyó que todo era muy extraño en lugar de alegrarse por su suerte, imaginó que Eva parecía vivir en esta casa hacía mucho tiempo, que conocía dónde estaban los cubiertos, los cobertores individuales y el pan lactal; sabía cómo hacer funcionar esa tostadora que una vez había quedado como un acordeón al caérsele una alacena encima; conocía, justamente, el lugar en donde estaban los pocillos de café; y hasta le alcanzó el divague para imaginarse que el agua nunca había llegado al hervor y que ella la había custodiado, celosamente, para no despertarlo; y que los repasadores estaban doblados de forma elegante; y que ella, a pesar de no conocerlo como él hubiese querido, estaba usando una remera de él como si fuese un vestido corto. La soñó despierto, hurgando en su ropero y eligiendo una remera que utilizaba poco y nada, por la simple y llana razón de que la había usado demasiado tiempo.
Se acercó a la mesa sin poderse quitar la cara de asombro. Le iba a tratar de decir algo cuando la tostadora hizo saltar los panes tostados con un ruido a chaperío viejo, las tostadas quedaron humeando, sobresaliendo de las hendiduras de la máquina. Ella se acercó en un santiamén a la tostadora mientras Miguel aprovechó ese momento para sentarse. Corrió su silla, lentamente, queriendo pasar desapercibido.
—Ay, se me quemaron un poco las tostadas. Quería prepararte el desayuno, ¿viste?... como agradecimiento.
—Eva, no tenés nada que agradecerme. Igual nunca desayuno —los ojos de Eva se achicaron y su sonrisa se borró de un momento a otro—, quiero decir… quise decir que, como nunca desayuno, esto es un lujo para mí. Quise decir que me va a encantar desayunar con vos hoy.
Miguel había aprendido a navegar en un solo intento: había logrado utilizar el azote del viento para su beneficio, había sabido interpretar las corrientes, había esquivado una tormenta. Ella volvió al tono festivo con el que se había levantado y se sentó a la mesa. Tomó un cuchillo y comenzó a rascar en las tostadas hasta sacarle toda la costra quemada.
—No tenía nada de ropa y me tomé el atrevimiento de sacarte esta remera mientras puse mi vestido en tu lavarropas. Las ojotas —dijo señalándose a los pies—, son tuyas también.
—Por supuesto Eva, obviamente. Tendría que habértelo ofrecido yo… ¿Entonces hoy no vas al colegio?
— ¿Querés con queso o con mermelada? —dijo mostrándole la tostada rehabilitada por su rasqueteo.
—…Queso.
—No —dijo la muchacha, retomando la pregunta de Miguel—. Hoy tendría que comprarme algo de ropa para poder moverme. Además, es viernes, prefiero tener estos tres días para ver cómo me acomodo. Tomá —le extendió la tostada que había untado, cuidadosamente, con el queso. Miguel la tomó deseando con todas sus fuerzas que no se le cayera o que no se manchara con ella.
—No te apures, Eva, no tenés un plazo de tres días, ¿eh?, en realidad podés tomarte el tiempo que necesites. No me molesta en absoluto que estés acá el tiempo que sea necesario.
—Te agradezco muchísimo, Miguel. Pero el plazo me lo pongo yo un poco para presionarme a resolver todo este lío cuanto antes.
Disfrutaron del desayuno, hablando y escuchando el silencio por momentos. Miguel rebozaba de felicidad porque en su vida había logrado llevar adelante una situación como en la que se veía partícipe por cuestiones del destino y del azar. Pensó que sería muy bueno que Eva se quedara en su casa por mucho tiempo. Pensó en que le fue demasiado fácil hacerse de una amistad tan rápido, de la mañana de un día a la mañana del siguiente, como le había ocurrido con ella. De repente eran compañeros de trabajo en las antípodas y por dios sabe qué impulso, ella lo invitó junto con Luis, el odioso profesor de educación física, a su cumpleaños. Pasó una velada aburridísima y muy poco productiva para sus intereses y luego partió vencido. Volvió tras sus pasos por algún tipo de intuición y terminó por rescatarla de un incendio. Si todos pudieran ser héroes por un día, a nadie le faltaría cariño, pensó y se le ocurrió la trama de un cuento fugaz, de esos que nunca llegan a escribirse, pero que se sabe que eran excelentes ideas.
Ahora, después de haber hecho un repaso rápido de sus actividades, fortuitas algunas, fracasadas otras, recordó que había pasado por alto un detalle importante para el caso: no fue casualidad que la casa de Eva se haya quemado y que una banda de jóvenes incendiarios pasase por esa calle (y tal vez por la mismísima cuadra de Eva) con los elementos y, sobre todo, con las ganas de encender cosas a su paso. Tampoco parecía casualidad que esos jóvenes fueran del mismo colegio donde los tres trabajaban. Pensó «tres», haciendo especial énfasis en ese tercero en discordia: en Luis.
Siguió enredando las cosas inventándose una hipótesis algo fantasiosa. Se dijo que tal vez Luis había mandado a sus muchachos a provocar un accidente y que, tras perpetrarse el hecho, él volvería para rescatar a Eva y quedar como un héroe delante de sus ojos, y ese tipo era un verdadero cínico, tal vez había urdido algo semejante, quién sabe. Luego, a la hora de la verdad, se acobardó y no pudo entrar en la casa conforme a lo planeado. Eso confirmaría que, cuando Miguel le contó que su «madre» había muerto en las llamas, se largara en un chascar de dedos. Era muy arriesgado mantener algo así, era por lo menos imprudente a esa altura. No debía contárselo a Eva, lo decidió pensando en los detectives de sus libros, lo pensó en Sherlock, en Gregory y en Dupin, entonces pensó que debería pensar aún más las cosas. Imaginó, acertadamente, que la literatura no ayudaría en algo así. La realidad entraba en conflicto con la literatura, ya lo había comprobado millares de veces a lo largo de su vida.
—Eva… estaba pensando… ¿estás completamente segura de que el incendio empezó en la cocina? Digo… ¿Estás segura de que la cocina lo provocó?
—Claro que no estoy segura —dijo seria, mientras levantaba las tazas y la azucarera de la mesa—, solo creo que es lo más lógico. Sino ya tendría que pensar en otra cosa. Es más fácil pensar que fue la cocina, porque era un poco vieja y porque pude cometer un error, ya sabés lo que dicen: los humanos se equivocan. ¿No es así el dicho?
—Sí, es así —aunque habría preferido errar es humano.
—¿Por qué lo preguntás?
—No sé, siempre pienso cosas, por nada en particular. Simplemente, me parece que, si fue producido por el horno, hubiera hecho una explosión.
—Qué tonta que me siento. No sabría qué decirte. Yo estaba en mi habitación, salí y me llevé algo de ropa para pegarme un baño. Después de secarme y cambiarme, me empecé a peinar y sentí un calor terrible, abrí la puerta y esa casa era un infierno. No podía salir para ningún lado. Me encerré en la ducha a rezar para que alguien me salvara —dijo acongojada, casi al borde del llanto—. De un momento a otro perdí el conocimiento y no me acuerdo más nada hasta que el enfermero me recostó en la camilla.
Miguel se sintió un imbécil por presionarla así, de ese modo tan poco sutil. Se acercó a ella y la abrazó. A pesar de la tristeza de la muchacha que se apretaba los ojos con ambas manos, él se sintió en el edén cuando la tuvo entre sus brazos. Recordó, por un instante, eso de los pequeños pervertidos y luego pensó que ya no tenía edad para lo de pequeño. En ese encuentro mágico, notó que la mano derecha de Eva no tenía vendajes. Vio que estaba morada e hinchada, aunque no tenía ninguna quemadura. Se tragó su imprudencia naciente y dejó fluir el silencio.
Al cabo de un rato, Miguel tomó una expeditiva ducha y se cambió con lo que tenía a mano. Ella se preparó para salir a comprar y, mientras lo hacía, él la miró, subrepticiamente, enfocado en sus pies porque recordó que había visto en el colegio que tenía los talones lastimados. Vio a la distancia, si se puede llamar distancia, a tres o cuatro metros que separan una pared de otra, que en los talones tenía raspones que estaban casi cicatrizados. «¡Bárbaros, las ideas no se matan!», murmuró, como si algo tuviera que ver el jeroglífico sarmientino con lo que estaba observando. Y mientras se acomodaba un poco el cinturón del pantalón, se dio permiso de asociar su rara evocación espontánea al libre fluir de la conciencia joyceana o a algún manifiesto bretoniano leído alguna vez. Sin embargo, cuando se vio divagando de forma exorbitada (como solía ocurrirle a menudo), sacudió la cabeza como si de hecho los pensamientos fueran moscas en la oreja o como si Faulkner hubiera cambiado, violentamente, de punto de vista.
Desestimó al instante cualquier hipótesis paranoica y se puso a prepararse para ir al colegio. Al tiempo que seguía como podía los pasos obligados de su rutina matinal, un poco alterada por los mentados caprichos del azar, que incluía peinarse esos pocos pelos que tenía, repasarse la barba que era inexistente por su obsesión diaria de la navaja, entrar en su biblioteca y elegir algún libro que pudiera utilizar y guardarlo en su maletín; Miguel pensó (lo único que hacía todo el tiempo, casi compulsivamente, aún más compulsivamente que afeitarse) que ella no tenía plata, es decir, apenas y tenía su vestido amarillo y sus sandalias sucias, que por otro lado era lo mismo que tenía puesto durante la velada de su cumpleaños. «Pero, ¿ella no dijo que se había llevado ropa nueva de su habitación y que tras bañarse se había vestido con ella?»
Por el momento prefirió quedarse con la duda y le dio mil pesos de sus ahorros a Eva que, a pesar de sus férreas negativas, terminó por aceptarlos porque no tenía nada en sus bolsillos ni su documento para acceder a su cuenta bancaria ni una moneda para tomar el colectivo. Miguel le dio una copia de las llaves de la casa y se saludaron, muy afectuosamente, al salir a la puerta.
Partieron por rumbos opuestos. Él pensando locuras; ella, Dios sabe qué.
Se abrió paso entre todos esos artilugios de lo nuevo, a regañadientes, caminando a pesar de sentir la necesidad física de tomarse un taxi. Revotando en los escaparates, pensando, seriamente, en qué parte de su alma se quedaba allí en esos reflejos deformes y opacos. Estaba agobiado por un calor poco frecuente en esa época, «ha ocurrido un milagro: el verano se adelantó», soltó parafraseando a Bioy. Se pasó la mano por la frente y la retiró húmeda de sudor. Se supo agobiado por los cambios, pero, sobre todo, agobiado por su misteriosa voluntad que lo hacía desconocerse de a ratos.
Llegando a las inmediaciones de su escuela, se activaron sus inútiles imaginaciones y pretendió ver una metáfora de él mismo en el edificio de la institución: una escuela histórica fundada por Nicolás Avellaneda en medio, hoy, de torres gigantescas de cristal y rayos de sol reflejados al infinito. Él mismo, habituado a leer letras en papel impreso, en medio de los más prodigiosos productos de la ingeniería; él mismo, consumiendo el producto inútil del pensamiento de un hombre de letras, rodeado por consumidores de productos brillantes de la imaginería de hombres pragmáticos. Lo inútil contra lo útil, lo inaplicable contra el pragmatismo. Siguió en esa línea hasta que decantó en la idea de que, tal vez, la escuela era algo inútil entre todo aquello que aparentaba servir para algo muy trascendente. Quién sabe cuándo se detiene el pensamiento desarticulado y falto de disciplina de un profesor de Literatura, quién sabe hasta qué confines puede llegar con el debido impulso del aburrimiento y de la monótona rutina. Nadie sabe tampoco por qué se detienen, ya que parecen felices inmersos en esa corriente de la mente. Algún impulso misericordioso los arrastra a la tierra otra vez, eso es seguro, se apiada de ellos y los toma de los tobillos, detiene su vuelo y empujando hacia abajo los ancla al suelo, porque alguien, en algún oscuro y lejano horizonte, los ama. Alguien ama a esos inútiles tipos que no piensan otra cosa que en hacerse problemas con lo que se dice o se escribe, con lo que es bello por cómo se lo nombra y por la manera particular en que eso es revelado. Pero ese impulso es misericordioso, tiene voluntad, es como un milagro, algo de Dios; se aparece para salvar a estos inútiles cuanto más nebulosos se encuentran. Y es que Miguel se había aventurado a cruzar la calle sin siquiera considerar mirar a los lados, sin siquiera percatarse de que la fortuna acompaña solo a los valientes y era obvio que él no lo era, más solo por la fortuita concomitancia o la obligación de la urgencia. La bocina de un auto lo aterró y vio que se le venía encima una masa informe de faros y chapas negras y, cuando se vio muerto por una premonición inmediata, dio un paso atrás, totalmente inconsciente de ello, enfocado en absorber el impacto con ambas manos. Ese paso atrás, sumado al volantazo del atento conductor del pesado vehículo, le salvó la vida.
El susto no se le pasaba. Entre las miradas de los transeúntes que lo llenaban de vergüenza y su propio estupor por haber evadido una muerte segura, palpitaba bordeando el límite entre la bronca y el miedo. Las manos le temblaban y, para disimularlo, las metió en los bolsillos del jean gastado que también había usado ayer. «Qué vergüenza todo esto», se dijo, y trató de no profundizar en lo que había empezado a reparar tan pronto como pisó el otro lado de la esquina: las cosas se habían tornado un poco peligrosas desde que Eva se acercó a él.
Detuvo por completo su movimiento y su pensar cortocircuitado a escasos metros de la entrada del colegio, se refugió cerca de una columna de la que se levantaba en la altura un edificio del que entraban y salían personas con objetivos exclusivamente comerciales que, por las razones de la modernidad, no involucraban dinero real ni objetos que comprar con él, «todo acto comercial moderno», concluyó, «no era más que pura electricidad, electricidad dibujando números a través de pequeñas lucecitas que se encienden ocultas tras una pantalla de ordenador». Por alguna razón no podía dejar de pensar en cosas y, ni bien se había enredado en eso del comercio, siguió haciéndose a la idea de que los comerciantes de este mundo que tanto detestaba no eran más que capacitores, conductores y mero cobre de un gran circuito; si algo estaba fuera de lugar, simplemente, se lo reponía por otro capacitor, conductor o cobre nuevo que cumpliese esa misma función circular y a la vez cuadrada. Continuó, naturalmente, llevando sus razonamientos a todo, incluso a su propia y mancillada figura, mancillada por su propia y cruel consideración, poco optimista y autocompasiva, y se dio cuenta de que él tampoco escapaba a un orden, a un circuito, sin embargo, no lo había identificado todavía de forma clara, ya que no creía que fuese su circuito de pertenencia el de la educación pública. Y al fin todo se limita al pensamiento del profesor de Literatura, siempre creen que están hechos para algo más, están convencidos de que dar clases es solo la excusa, es, meramente, aquello que los retrasa para su verdadero propósito que, como en todos los casos de este tipo de profesores, nunca lo encuentran antes de envejecer lo suficiente como para que sea nada más que una frustración de esas que se llevan a la tumba con remordimiento infinito. No cesaban las maquinaciones que, aunque maquilladas de pensamientos poéticos, no escapaban del “para qué estoy acá” del ser humano promedio.
Sacudió la cabeza sabiendo que era tiempo de caminar entre los mortales y apretó los párpados buscando un respiro en su cerebro incansable. Abrió los ojos y la imagen angelical de Eva lo llevó a su faceta más combativa, si es que la tenía. Decidió entonces mantenerse fuera de la visión de los jóvenes y los presenció en ese rito diario que es la entrada al instituto, como un curioso que nada tiene que ver con esa rutina, fisgoneando, tratando de ver lo que hacían a escondidas, cuando nadie los observaba, cuando nadie los limitaba con su mirada adulta. Entre la multitud de actitudes juveniles típicas, en las que se inscribían manoseos, saludos exageradamente joviales, griterío para algunos más populares, deferencia para unos pocos afortunados, indiferencia para unos cuantos infortunados quién sabe por qué tipo de consideraciones (tal vez la ropa que eligieron vestir, quizás el corte de pelo que llevaban, un acento atípico o una complicación insalvable a la hora de relacionarse con otros, por timidez o franca estupidez), no encontró nada de lo que pretendía identificar: una complicidad, un cuchicheo al oído, una celebración morbosa, un saludo de espanto entre algunos jovencitos que se creían muy buenos deportistas.
Miguel se convenció, al verse reflejado en los escaparates ahí fisgoneando, de que se estaba tomando demasiado en serio su rol detectivesco, su búsqueda de la verdad no podía relacionarse con impulsos emocionales, sino cometería errores y para los errores estaba mandado a ser. Es que venía pensando, al divisar el colegio ahí tan cerca, después de que casi lo atropellara un auto y de que se decantara por creer que su acercamiento a Eva le había traído la mala suerte, que tendría que tratar de averiguar algo que sustente su arriesgada hipótesis y para eso debía observar a los jóvenes incendiarios y a Luis, su sádico capitán. «Sos su profesor, Miguel. Qué mejor que observarlos, plenamente justificado, por el aula, donde nadie puede decirte nada», se dijo, y aceleró el paso al ver que el portero del edificio lo miraba como si observase a un loco haciendo su arte en la vía pública, apoyado en la columna oteando como un policía encubierto.
Entró en la institución, finalmente, y lo primero que hizo fue acercarse a la oficina del director para contarle el accidente de Eva y enterarlo así del motivo de su inasistencia. Cuando comenzó a hablar, con lo mucho que parecía costarle esa acción tan común en el pasado inmediato, con rapidez el director, todo desarreglado como si estuviera vistiendo esa camisa y ese saco desde que lo habían nombrado director, lo detuvo con la mano alzada para advertirle que Luis ya lo había enterado de todo. No faltó un agradecimiento por la intención de Miguel, aunque él, por su parte, se fue lleno de furia tan pronto como escuchó de los labios del director ese nombre tan desagradable. «Ese tipo es de no creer, quién le da derecho.»
Las dos horas hasta el recreo le darían el suficiente tiempo para planificar qué le diría a Luis y de qué modo lo haría, porque todo eso de hacerse el buen tipo no podía dejárselo pasar. Desde cuándo él se portaba como el marido de Eva, si no había puesto lo que había que poner para llevársela. Y reflexionó, otra vez, como una compulsión indetenible, y se insultó a sí mismo por haber considerado a la muchachita como un premio de los machos, una cosa que se gana por poner algo sobre la mesa. «Qué estupidez.» Salió de la dirección y se fue enfilando hacia su curso sin mirar al otro lado del patio donde Luis tomaba el presentismo a un grupo de primer año, tragándose todo eso que le nacía allá donde vive y muere la bilis.
Vio a los incendiarios entrar apretados, empujándose, una masa informe constituida por el aglutinamiento de cuerpos excitados y descontrolados a través de un embudo, ¡y vaya misterio!, siempre lograban entrar todos a la vez. Pasó Miguel tan pronto todos ingresaron. Se acomodó en su escritorio, abrió el maletín y quiso sentarse casi al mismo tiempo, pero se salvó a tiempo de no caer de bruces al piso cuando reparó en que su silla no estaba donde convenía. Se abrió paso entre “la balacera” pensando cuál debería ser la palabra justa que designara, correctamente, a una balacera, pero de papeles. Se estiró como pudo hasta una silla más o menos en condiciones y volvió, ahora sí, a su escritorio. Se sentó y rebuscó en su maletín entre la gran cantidad de posibilidades que tenía de trabajos ya probados en cursos anteriores y otros que había pensado, pero que nunca había llevado a la práctica con ningún grupo real. Eran tantas las posibilidades que, a su juicio, le parecieron ninguna. Se dio cuenta de que, de hecho, no había preparado nada especial para aquellas hordas que bebían su inseguridad, que crecían y se envalentonaban solo con un pequeño sorbo de ese fluido que brotaba de todo Miguel. Por un segundo, al mirar al frente y ver los vestigios de una escaramuza medieval, quiso ser salvado por un milagro, pero en un instante recordó cierto pasaje de algún libro de ficción: «no tentarás al señor tu dios», cuando yo sé con certeza que el dios de Miguel era la suerte. Sacudió el papelerío de su maletín más por rabia que por necesidad y vio entre viejos trabajos manuscritos, de los cuales ni siquiera podía reconocer su letra, el libro que había tomado, maquinalmente, por la mañana mientras pensaba solo él sabe qué. Lo observó: eran los Diarios de Kafka ¿De qué podría servirle una autobiografía de una personalidad tan compleja como la del escritor checo, si estos chicos no podían entender una consigna tan simple como «saquen la carpeta y pongan fecha de hoy?» A pesar de todo lo desacertado que le pareció haber traído ese libro a clase, tuvo una agradecida epifanía.
Un milagro ya había sido obrado para él suficientes veces en estos últimos días. «Mejor sería», se dijo, «utilizar mis años de docencia e improvisar, los necesito tranquilos —y si se puede soñar en grande, trabajando—, ocupados en algo.»
—Muy bien gente, hoy vamos a trabajar con el género autobiográfico —dijo al tiempo que se ponía en pie, libro en mano, y era superado mil veces por el poderío de las voces embravecidas—, ¡jóvenes, por favor, tranquilos, tomen asiento, silencio! —nadie osaba detener el ritmo orgiástico en que se sacudían; se proferían insultos, se tocaban y se golpeaban. Nadie parecía notar la presencia de Miguel en el aula. Aunque se había parado frente a ellos y había levantado la voz en un último recurso desesperado, todos parecían prescindir de él, como las proyecciones de la isla de Villings hicieran con el Fugitivo enamorado. Miró en la dirección de la puerta intuyendo que en no muchos minutos más, el director o algún preceptor se aparecerían para apaciguarlos ante la vergüenza insoportable de su propia incompetencia. Volvió la vista a la turba y cerró los ojos frustrado por su liviandad, conociendo, irrefutablemente, que su peso específico en la mismísima realidad era imperceptible. Un recuerdo de palabras y de sonidos precisos se le vino a la boca como un vómito y no osó detener su influjo, pronunció: —¡A TODOS, a vosotros!, los silenciosos seres de la noche que tomaron mi mano en las tinieblas, a vosotros, lámparas de la luz inmortal, líneas de estrella, pan de las vidas, hermanos secretos, a todos, a vosotros…
El silenció se cernió sobre el curso, algunos atontados por obra de las palabras embriagadoras quisieron sentarse y cayeron secos en el suelo marrando los bancos. Otros lo miraban esperando un poco más, como el adicto que necesita una nueva dosis desesperada, así expectaban más poesía; otro grupo pequeño en las mesas de adelante se apresuró a abrir la carpeta y anotar los versos que resonaban en el eco del recuerdo inmediato, como el que toma una fotografía de un momento especial tratando de conservarlo para siempre, y luego esos escribientes memoriosos eran consultados, calurosamente, por el resto de los compañeros: “que qué viene después de tinieblas, que qué antes de hermanos secretos” y sin proponérselo demasiado los tenía, como por arte de magia, en un clima de trabajo ideal.
—…Muchos han logrado hablar de sí mismos, de generar una literatura de su propia historia. Pero ese no es el punto que me interesa destacar, a saberse, la autobiografía también es literatura, y como hablamos siempre, la literatura se inscribe en la serie de los artificios de la imaginación, con esto quiero decir que no es necesario que sea, totalmente, verdadero lo que allí ocurre, en definitiva, no es más que el punto de vista de una persona sobre su vida y un recorte parcial de sus hechos, cuando otro podría verlos y encuadrarlos de otra forma. Aun así, jóvenes, no dije lo que creo el punto principal: me interesa la transfiguración, la transustanciación de un hombre real a un hombre literario, me importa cómo un hombre de carne y hueso se vuelve un hombre escrito con todo lo que se escribe, pero, sobre todo, con todas sus elipsis. Un hombre real está completo, es verdad, pero un hombre real no puede elegir qué mostrar de sí y qué no; el hombre literario, en cambio, sí. No pierdan de vista que la autobiografía es la historia contada en primera persona, un yo que elige un mundo y un modo, cosas que decir y cosas que evitar y elidir —hizo un silencio, y a la mente se le vino la fórmula oremos, de forma automática, como si estuvieran en la liturgia y él fuera el celebrante; por supuesto no lo dijo—. Con eso bastará para lo que sigue, de todas formas, les dejo esta pregunta para que la piensen: ¿y si el personaje que cuenta su historia fuera, desde el principio, literario? ¿Habría lo que llamamos “verdad”? —hizo una mueca orgullosa de su propio ingenio cuando sabía a la perfección que no era apreciado en ese ámbito, siquiera entendido ya ni por sus alumnos, aunque tampoco, en el fondo, se sabía tan ingenioso. Continuó su soliloquio que solo parecía entretenerlo a él:
«Para comenzar a introducirnos en el tema, van a contar su día de ayer, al modo de las autobiografías, en primera persona, desde que entraron al instituto el día anterior y lo volvieron a hacer hoy hace unos minutos. Y para asegurarme de que lo hagan, les voy a dar las dos horas que quedan de hoy para concluirlo, y me lo llevo para corregir. Repito —y miró, fijamente, a los incendiarios que no acusaban recibo—: me llevo to–dos–sus–tra–ba–jos, de todos y cada uno de ustedes. A trabajar señores.»
Un murmullo generalizado se sumió en el salón, pero era síntoma de resignación abnegada, un buen síntoma, y todavía a un volumen aceptable. A veces cuando se tienen victorias parciales como esas, no es malo festejarlas, no es para nada loco ponerse de buenas a primeras a reír feliz, como un chico en el parque, como un profesor de Literatura cerrando las tapas de un libro que acaba de terminar de leer. Aunque no es bueno reír solo, parado frente a una horda salvaje de jóvenes prestos para el escarnio, nunca es aconsejable. En cuanto sintió que la mueca se le venía como una picazón incómoda en la garganta, se aclaró la voz, carraspeó un segundo y se sentó con total seriedad a verlos trabajar a desgano, a observar cómo esas manos vírgenes escribían sus primeras palabras estériles y esos borrones largos y violentos sobre el papel, que de tanto en tanto mataban una hoja, lo llenaban de dicha, pues quién sabe por qué razón estaba enamorado de los borradores. Cosa típica de los profesores de Literatura, amantes del misterio, que creen que lo que no se ha publicado nunca es lo mejor jamás escrito, que las claves permanecen ocultas, que lo borrado es la verdad y las verdades son lo menos humano hallable, son palabras viciadas por los límites que impone la moral, son páginas contorneadas por el temor al otro.
Lo último que recordaba era haber apoyado sus pómulos en sus manos abiertas como palas; sin embargo, si hacía fuerza, lograba recordar que se dijo a sí mismo que cerraría unos segundos los ojos irritados sin sus lentes (que recordó de golpe que quizá ya no los necesitaría más, puesto que por un extraño milagro veía bastante bien sin ellos, por lo menos desde ayer), y no solo por eso no había descansado del todo bien, sino que también por la emoción de tener a Eva durmiendo en su casa, que le daba palpitares, que lo colmaba de ansiedad. Además, no se podía concentrar últimamente, eso de pensar y pensar se había vuelto una constante indeseada en la mitad de los casos, y es que era tan recurrente que el pensamiento encadenado, en vez de detenerse para conciliar el sueño, se uniera a la cola de alguna pesadilla y, por unos minutos, al despertar no sabía si estaba pensando, endiabladamente, como un tornado de la mente, o si seguía soñando esas locuras literarias que solía soñar. No recordaba al fin qué recordaba y qué se había inventado, es verdad que en ese momento no era pertinente recordar nada, tan solo volver a la vigilia cuanto antes.
—Profe... profe… ¡profe! —un eco lejano se consolidó en una voz de niña y, al abrir los ojos, se dio cuenta de que la cara, la boca que emitía ese sonido era la de una alumna suya, que lejos de ser niña era tan alta como él y, quizá pensó, eso defina ese estadio de la vida: la figura de un adulto, el espíritu de un niño; la adolescencia que hacía sufrir tanto a todos, ora a él como profesor, ora a ellos como adolescentes —¿Se quedó dormido, profe? ¿Qué? ¿No duerme de noche?
Al unísono, un coro de jóvenes festejantes exclamó estruendosa y, socarronamente, la vocal más abierta y sonora del español, y Miguel se fastidió sobremanera.
—Ya, ya, tranquilos. Va siendo la hora, y les advierto que no estoy de humor para chistes. Sé que todos ustedes son bastante chusmas —y todos respondieron con una vocal cerrada, de muy frecuente utilización en el popular abucheo—, así que sabrán lo que le pasó a la señorita de jardín del instituto. Muchos no tuvimos una almohada y una cama cómoda como ustedes anoche.
—¿Y qué tiene que ver la señorita Eva con Ud., profesor? —dijo una jovencita en un tono insoportable.
—Los viejos duermen de noche —comentó por lo bajo un joven de los que se agrupaban en el fondo, y las risas llenaron el ambiente.
—Pendejos… —«un momento», se dijo, «¿eso lo pensé?»
—Profe, nos insultó, eso no está bien. Si el director se entera, lo pueden echar.
—Ninguno de ustedes me puede extorsionar con nada. Hagan lo que quieran.
—Podemos hacer un trato —dijo uno avispado—, ¿quiere escucharlo?
Miguel se sentía humillado, pendiente de lo que un jovencito atrevido fuera a proponerle, con miedo a ser sumariado por una serie de errores en los que se inscribía quedarse dormido, pelear con los jóvenes como si fuera un niño más y, al último, insultarlos expresamente.
—Te escucho —dijo, tan suavemente, que parecía que nadie le había escuchado.
—Le proponemos que nadie dice nada si usted nos pone diez en todos los trabajos. Ahora, sin pedirlos. Si quiere, para hacerlo más fácil, nosotros escribimos la nota en el papel y usted firma —se escuchó un aplauso y varios silbidos ensordecedores.
Miguel se vio perdido, contra un niño, contra un pendejo de mierda, se llenó de pavor, tuvo miedo real, pensó en cómo serían las consecuencias de aceptar ese trato, pensó en cómo seguir viniendo y viéndoles las caras a esos jóvenes insoportables. Pensó en qué sería de él si lo echaban, no tendría más ingresos, justo cuando más necesitaba volverse un hombre de la casa, cuando una mujer estaba en ella. Además le abrirían un sumario y su carrera docente se cortaría como con cuchillo, de pronto, sin piedad, pero también sin lamentos. Pensó en eso, porque también había que tener en cuenta eso de la integridad, pensó en qué seguía después de un pacto así, creyó que lo lamentaría, seguramente porque algo muy invisible, pero pesado para el alma, se habría perdido en ese intercambio. Era justo considerarlo. Pensó… sin embargo, la decepción de Eva se volvía inconmensurable en su consciencia. «Aunque», se preguntó, «¿qué la decepcionaría más?»
—Antes quiero saber si todos están de acuerdo con su compañero Nicoletti, ¿todos piensan lo mismo que él? —todos asintieron con firmeza y Nicoletti sonrió soberbio—. Bueno, vamos a hacer esto: me van a juntar todos los trabajos en mi escritorio y sobre la nota final voy a restarles dos puntos por intento de chantaje.
Tres campanazos se escucharon fuertes y claros.
La guerra había comenzado.
La clase concluyó como concluyen algunas batallas, con resquemores de ambos bandos, con una multitud de intenciones de revancha y con no pocas sensaciones de que el balance no podría restituirse nunca más, sintieron que se odiarían hasta el fin de los tiempos. Pero ambos bandos, aun así, aceptaron las consecuencias de sus decisiones.
Miguel presenció la salida al recreo de los adolescentes que parecían haberse empequeñecido, los veía tan frágiles que hasta sintió piedad por ellos en un arrebato paternalista que se esfumó tan rápido como llegó. Los observó firme a pesar de su naturaleza tibia, sin vacilar, como si Miguel se fuera olvidando de Miguel, volviéndose, junto al pizarrón, el único espectador de un camino abrumador que observó casi coreografiado, repetido por el segundo joven hasta el último, como autos de fe; es así que salían de sus bancos, dejaban sus trabajos inmolándose y continuaban hacia el patio en procesión, con la prolijidad que, ahora estaba seguro, otorgaba el abatimiento de espíritu.
Algunos rompían esa ritualidad, imperceptiblemente, con solo una mirada, pero con eso bastaba para romper la magia de la intimidad de todo rito, que solitario no conoce depositario ni verdugo en dicho sacrificio. Unos cuantos, más combativos, le echaban miradas venenosas, encendidas de odio, incendiarias. Miguel pensó en su mente de profesor de Literatura, qué autor había definido mejor esa clase de oteo feroz, «¿dardo de la vista?», intentó, y se encontró recordando «sus ojos disminuían de tamaño, cambiaban hasta de etnia, se achicaban, se achinaban, y se alargaban como hendiduras de afilado cuchillo, se volvían brillantes como fríos descendientes del sol, y tan pronto como yo era alcanzado por ellas, me enteraban cómo la muerte me encontraría tarde o temprano», sin embargo, no podía hacerse con el nombre del autor y todo se fue mezclando en una fracción de segundo porque, a esa altura, si se lo había inventado o si era verdadero recuerdo, él no podía distinguirlo; de todas formas su estado y la situación que vivía en aquella misma aula era propicia para generar una literatura de ese tipo. Se dijo, finalmente, que no podría saber si se lo había inventado o si lo recordaba por haberlo leído, porque sabía de hecho que las miradas que se reproducían en ese espacio eran idénticas a las que podría haber vivido ese supuesto autor que recordaba o que se inventaba confundido. «Pierre Menard, autor del Quijote», evocó, «Miguel Ruiz, chiste de Borges», dijo, alegremente. Pensaba y pensaba y ese era el motivo de su locura, porque para enredarlo todavía más, incluso esas miradas supuestas que inspiraron a ese supuesto autor, pudieron también ser imaginadas, producidas lisa y llanamente como y para el artificio. Pero pensaba, y eso no favorecía a nadie. Incluso, estaba ya al tanto de eso, en lugar de un mínimo beneficio, ese viento huracanado de la mente lo perjudicaba todas las veces que se desataba. Creyó entrever las consecuencias de su conclusión, y temió por vivir en una ficción tan multiplicada que encontrar la salida a la realidad podía volverse un despertar.
Salieron todos y el murmullo que se levantaba en el patio lo asustó un poco. Vio a los jóvenes agruparse, los vio discutir y, finalmente, los vio dispersarse por los rincones; si algo había de suceder con las autoridades de la institución, no sería hoy. Se benefició por fin de algo, y en este caso fue del arquetipo adolescente, caótico e indisciplinado, indeciso y, sobretodo, inseguro emocional. Su diagnóstico se basaba en una casuística inmensa que se extendía a través de sus años como profesor y se confirmaba en aquel preciso instante en que no había uno que no discutiera con otro, porque a los que tenían consciencia les pesaba haber querido chantajear a Miguel, un profesor tan indefenso y tan falto de tacto en lo que respecta a las relaciones humanas; y los que carecían de consciencia y querían una revancha, eran de esos que se sientan al fondo de todas las aulas de la vida, que arrojan las tizas y esconden la mano y, cuando las tienen fuera de los bolsillos, no hacen más que apuntar a otros y echar culpas con las manos empolvadas aún de la misma tiza arrojadiza. Había más de dos divisiones, pero por el momento esa miserable taxonomía alcanzaba como justificación de sus peleas a pleno patio.
Tenía la opción de dirigirse a la sala de profesores a matar esos minutos de recreo y tal vez tomarse un café, pero no lo sedujo entrar último a la sala y tener que saludar uno a uno a todos sus colegas. Era algo a lo que nunca podía acostumbrarse. «Qué mierda de costumbre eso de saludar a todos todo el tiempo», maldijo. Sin decidirlo con firmeza, más solo por inacción, se quedó ahí junto a la puerta del aula.
Observó desde ahí, particularmente, a los incendiarios, cómo se juntaban como manada de hienas que aullaban y reían en una esquina del recreo. Recordó eso de las novelas policiales de que «nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario» y se odió por unos momentos, pero solo por recordarlo ya que, en el fondo, Miguel se sentía muy fuerte en eso, sabía que esos muchachitos nadaban en aguas turbias y para él no eran necesarias las evidencias, aunque sí las buscaría para los otros.
Por un momento, se distrajo mirando a Luis que traía a su grupo al recreo desde el gimnasio, luciendo una sonrisa detestable, alabado él como el mejor de todos los profesores. Todos lo amaban, era obvio. Con Luis los chicos jugaban varias horas seguidas; con Miguel, leían y subrayaban, tediosamente, la misma porción de tiempo. En las clases de Miguel, todo era palabras y juegos imaginarios, en su mundo no había roces, no había olores ni consumación; en el de Luis, en cambio, había contacto físico, había provocación, competencia, simulacros de la guerra, había transpiración y cabello suelto. Algunos aman demasiado la realidad y contra eso no hay nada que Miguel pudiera hacer.
El momento se le presentaba para aclarar cuentas con Luis, aunque no había pensado nada sagaz que decirle, no había planificado nada inteligente y él sabía bien que el terreno de la improvisación solo le valía en el ámbito y el dominio de la lengua, en otros lugares más importantes no le resultaba una opción a considerar. Era más que evidente que no se suponía un hombre de acción. El escritorio y la biblioteca eran su hábitat natural.
Acertó a dar un paso en dirección a Luis, luego dio un segundo paso mucho más corto, y así como así, se detuvo. Se debatía por entender su decisión, sabía que había dos alternativas muy considerables, pero estaba débil, mentalmente, para elegir cuál había sido el motivo por el que se detuvo en medio del patio sofocando toda intención de arrojo. Una era haber pensado por un breve momento, entre la quietud y el primer paso, sobre quién era él para tomarse toda esa historia tan en serio, si no hacía ni un día que Eva estaba en su casa, si hacía tal vez un día o menos que ella comenzó a dirigirle la palabra; quién era él para creerse con tanto papel protagónico para hacer ese tipo de planteos a alguien que, a su vez, no soportaba ni un poco y estaba visto que el sentimiento era recíproco. La disyuntiva para conocer su elección era haber pensado entre el primer paso y el segundo sobre lo grande y fornido que se veía Luis desde esa distancia, con su pelo de vikingo recogido como las niñas, pero con cuerpo de matón a sueldo, con una repugnante actitud combativa que dejaba a Miguel chiquitito como un alfiler frente a su egotismo extremo y toda su necesidad de sentirse rubio sol del mundo. Es que conocer su decisión lo volvía, al instante, un cobarde o un tipo sumamente considerado. Por esto, prefirió no indagar en los motivos y eso, en definitiva, era confirmar la secreta conclusión subyacente, pues todo renunciamiento, al fin y al cabo, es una especie de cobardía.
Volvió sobre sus pasos sin que nadie pudiera notarlo y entró en el aula. Se sentó en su escritorio y vio en su reloj de pulsera viejo, de malla negra gastada hasta volverse un gris rugoso, que le quedaban unos diez minutos antes de que los jóvenes reingresaran y él tuviera que irse a otro curso. Decidió seguir con su plan primordial, entonces tomó algunos trabajos y buscó los que más le importaban; encontró el de Nicoletti tras descartar unos cuantos, uno de esos incendiarios que además estaba de a poco absorbiendo la personalidad de Luis, tanto que el profesor Luis y el alumno Nicoletti iban a ser en breve una misma cosa de mierda. Vio que, pese a su desconfianza, el trabajo tenía dos hojas escritas con birome azul, unos trazos puntiagudos llenaban las caras a ambos lados y, antes de leer ningún signo, recordó alguna clase de psicopatías que estudió muy a desgano en la universidad. Se le vinieron a la mente unas cuantas caligrafías y otros tantos nombres, aunque no recordó si eran autores o casos en particular o quién sabe qué. Un eco resonaba en su cabeza, pero como le resultaba imposible juntar los cabos, lapicera en mano, decidió empezar a leer y a tachar:
Me llamo (blablablá) Nicoletti, estudio en (blablablá), (blablablá) hermanos, mama papa, (ajam)… mis amigos son, (sí, sí, los conozco, querido), (blablablá) estuvimos reunidos en esa esquina asta la madrugada. (Acá, eso, a ver cómo se les escapa la verdad, muchachitos) hablamos con mis amigos de unos videos que bimos en la television, sobre unos chicos que habian bisto brujas verdaderas y ellas manejavan el fuego, por que decian que el fuego era el elemento de los cambios (¡por Dios!, una cosa es tener faltas de ortografía Nicoletti, otra cosa muy distinta es desconocer los grupos consonánticos), no entendimos bien porque, pero decian algo de que el fuego nunca se quedava quieto y donde él (¡bravo, una tilde!) llegaba, las cosas canbiaban, se contagiaban, aunque despues quedaran quemadas y rotas, y como a mí nunca me habian ocultado nada en mi casa, o sea, yo siempre supe que papa noel eran papa y mama, que la magia son trucos de gente que es ábil, que dios no existe y esas cosas que se inbentan las personas para vivir sin miedo y con ilusiones, me encargue de decirle que todo eso era una anáfora (¡metáfora, metáfora!, anáfora es otra cosa) y que se dejara de joder con el fuego y las brujas, que nada de eso era verdad. Después prendio fuego un palo, y nos fuimos caminando al centro. Comimos un helado y nos sentamos en la plaza, como a las dos o dos y media de la madrugada nos volvimos a nuestras casas cada uno por su lado.
«Por lo mucho que lo deseo, no creo que Nicoletti tenga tanto vuelo propio como para inventarse una excusa tan básica e inocente como esta», se dijo y no supo cómo se continuaba después de ese fracaso investigativo. Era hora de seguir trabajando.
Así las cosas, tras escuchar doblar tres veces la campana del patio, supo que había finalizado el recreo, tomó su papelerío inútil y lo guardó dentro del maletín, lo tomó firme en ambas manos y salió antes de que el aluvión de alumnos regresara como una masa informe y amenazante. Cruzó el umbral y las hienas ya lo observaban con unas miradas pocas veces vistas en la naturaleza, extrañas, amarillentas, llenas de un fuego fatuo, hasta cierto punto frías, pero fulgurantes; miradas con cuerpo, con peso, lo tocaban, le rasgaban la camisa por la espalda y le despeinaban la pobre cabellera. Esos pibes sí sabían cómo hacerle saber a alguien que lo tenían entre ojos.
Caminó el pasillo como si fuera al patíbulo y, a pesar de todas las ganas que tenía de correr afuera de la escuela, soportó con honradez. Llegó a la puerta de enfrente que correspondía a la segunda división del mismo curso, sexto segunda. Antes de abrir la puerta, pendiente del cosquilleo que sentía en la nuca, como el que sabe que vendrá el golpe, pero desconoce el cuándo, se preguntó cómo era que el profesor que tomaba sexto primera luego de que él se fuera, viviera de licencia; pensó en que, si era verdad, lo aquejaba la peor de las enfermedades, hipocondríaco recalcitrante como lo fuera Caroline Bascomb Compson o, simplemente, era el mejor de los estafadores y mentirosos, midiéndose en calidad a la de Orson Wells y su radio–invasión. La cuestión era que esos pibes, apenas se iba él, vivían en hora libre. Abrió la puerta de sexto segunda y se encontró con los páramos de Rulfo, con una desolación pocas veces vista. Ni un alma en el curso. Apagó la luz del aula y desde la puerta vio que el preceptor se acercaba en dirección a él.
«No vino ninguno Miguel», dice el preceptor, «los dos quintos y un cuarto también los tengo vacíos. Si querés, esperame en la sala de profesores y te confirmo si podés retirarte.»
«Bueno, voy a estar ahí», dice Miguel, «no me había pasado nunca esto.»
«No sé qué decirte», contesta el preceptor, «me parece que tuviste suerte hasta ahora —o mala suerte, dependiendo de si querías verlos o no—, pero a todos los profes ya les pasó alguna vez, por lo menos en estos últimos meses.»
«Qué raro», agregó el profesor, y el preceptor, un joven sin ningún tipo de amor por el oficio (y lo digo sabiendo que Miguel tampoco era una encarnación de Sarmiento en esos días), hizo una mueca de desinterés que le resultó irritante. Al instante el joven se dio vuelta y vio que sexto primera, el curso de los incendiarios, estaba librando una batalla de esas que Miguel solía presenciar todas las semanas y se fue corriendo hacia allá.
Miguel arrimó la puerta del salón vacío y se fue medio a desgano a la sala de profesores. Entró sin hacer ruido, y si hubiera habido sombra en ese cuarto, hubiera sido esa la senda elegida. Pero a pesar de ser un colegio público, en esa sala todos los focos estaban encendidos y funcionando. Un blanco casi aséptico llenaba los ojos y contrastaba con el patio de afuera. Al ingresar vio que había otros tres profesores que, al pensarlo un poco mejor, eran aquellos que coincidían con los cursos libres que le mencionó el preceptor. Se sentó en la punta exacta de la mesa rectangular en la que cabían no menos de doce sillas, mientras que en el otro extremo estaban los otros colegas tomando mate y hablando cosas que a él no le interesaban, y sabía que no le interesaban incluso antes de saber de qué hablaban. En eso de las conversaciones, lamentablemente, era un prejuicioso de primera, pues la cara del colega y la materia que dieran ya le daba la pauta de su valía temática y yo sé que a Miguel la matemática, la fisicoquímica y la geografía, siempre y cuando no fuera la geografía imaginaria de la Atlántida o de la penumbrosa Carcosa, no eran de sus aficiones conversacionales.
«Hola, Miguel», dijo una profesora, «buen día», dijeron los otros dos al unísono.
«Hola», dijo Miguel y abrió el maletín más para esconderse detrás de él que para buscar algo adentro.
«¿Vos también estás sin alumnos?», preguntó la de geografía, ante lo cual Miguel hizo un gesto con los hombros señalando una obviedad que molestó a los colegas y, rápidamente, siguieron en sus cosas casi olvidando que él estaba ahí. Se lo había buscado. Pero no lo hacía por agrado, yo sé que le disgustaba generar eso, pero era más cómodo para su timidez dejar de existir para los otros.
Sacó los Diarios de Kafka y lo abrió por cualquier parte para disimular que estaba muy ocupado y que no necesitaba nada de nadie más, nunca. Escuchó, mientras volaban sus ojos por los renglones del libro, que hablaban de los carteles que les obligaron a pegar hace algunas tardes por el barrio.
«Los limpiaron tan rápido como los pusimos», dice uno, «es verdad, yo pegué los treinta o cuarenta que me dio el director», dice el otro.
«Así cómo van a saber que tenían que venir», dice una, «no va a haber nadie». «Hablando de eso, tendríamos que irnos ya», dijo el otro.
Levantaron todo como si quisieran escaparse de la sala.
«¿Vos no vas?», le preguntó el otro.
«Tengo que esperar que me confirme el preceptor, dijo que lo espere acá», contestó Miguel no tan seguro de haber comprendido qué le preguntaban.
No le contestaron y se fueron. Apenas cerraron la puerta guardó su libro y se quedó mirando el techo pensando en infinidad de cosas, que era, en definitiva, como tener la mente en blanco.
Al rato, casi media hora después, apareció el preceptor para anunciarle que el director lo había autorizado a retirarse. Miguel no había dicho nada, ni siquiera “gracias”, bien porque no lo hizo a tiempo —ya que el muchacho había pegado un portazo instantáneo consecutivo al último fonema pronunciado—, bien porque no deseaba decirle nada a ese tipo y se puso a guardar sus cosas.
Cruzó el patio hasta la puerta de doble hoja que se alzaba insondable a la entrada del colegio escuchando a lo lejos al director apaciguando a gritos a sexto primera. Antes de que la portera pudiera abrirle, miró hacia atrás y los vio todavía acechantes en la puerta del salón, brillantes de los ojos, aunque solo fuera su más literaria fantasía.
—Ya le abro, profesor —dijo la portera mientras hacía sonar un manojo de llaves en el bolsillo canguro de su delantal—. Lo único, fíjese de salir por Quiroga porque Sarmiento está copada por la protesta.
—Sí, gracias, estaba al tanto —no hace falta decir que no tenía ni idea de la protesta, pero se imaginaba qué protestas serían—. Buen fin de semana.
—Hasta el lunes.
Finalmente, salió y se encontró con un mundo de gente cantando en un tono muy aguerrido y belicoso. Recordó que los carteles que habían puesto unos días atrás por pedido del director (pedido–orden del director) tenían fecha de convocatoria para hoy. Ahí comprendió la conversación que había pescado de rebote y, sin dudas, había entendido recién en ese momento, qué era lo que le había preguntado ese otro al salir de la sala de profesores.
Se conoció un egoísta, se conoció cobarde. Egoísta por eso de los profesores de Literatura, eso de que siempre están con sus libritos, siempre tienen tiempo para dedicarle a las palabras que escribió un muerto, pero no le dan ni un minuto a los vivos, egoísta por lo que tienen los profesores de Literatura incorporado a su escala de valores: si estás muerto, serás, indefectiblemente, el tesoro más grande de la humanidad, «muerto serás un clásico, pero cuidado, porque vivo no valés ni un poco la pena». Cobarde porque no se le cruzó ni un segundo por su mente nebulosa de profesor de Literatura quedarse en la protesta.
Se recordó a él mismo, ayer, escapando por su propia sumisión, por ser más oveja que hombre. Se acordó de que Eva lo vio escapar como escapan los que viven demasiado y se ofuscó. En verdad se sintió frustrado, trató de percibir que en el fondo quería participar, quería ser parte de lo que todos hacían, pero había algo aún más profundo y arraigado que no se lo permitía, sufría por no pertenecer, sufría por ser como era.
Salió por Quiroga, y tal cual había hecho unos minutos antes mientras se alejaba de los muchachitos a los que les había declarado una guerra que estaba bastante seguro de no poder sostener, giró su cabeza por encima de los hombros para mirar lo que había esquivado: estaban allí los padres de sus alumnos, estaban allí profesores, el marido de la portera, un periodista de una radio ignota y estaba allí, al frente del malón, la señorita Eva.
No le sorprendió para nada encontrársela ahí. No le sorprendió tampoco verla reluciente con su vestido amarillo limpio y primaveral, con sus sandalias marrones entre modernas y algo anticuadas, arengando a plena garganta, con el pelo rojizo suelto cayendo liviano sobre su espalda, con el viento soplando solo para ella y toda su frescura. Y supo que a ella tampoco le sorprendió verlo irse calle abajo sin titubear un segundo sobre su conducta pálida y distante.