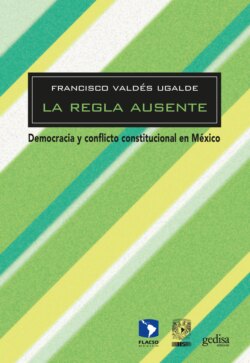Читать книгу La regla ausente - Francisco Valdés Ugalde - Страница 7
Оглавление1
Constitución y ciencia política. Reglas de decisión, régimen de poder y coordinación estratégica
Soberanía, representación y Constitución democrática
El dominio de estudio de las constituciones se ha ampliado de la ciencia jurídica a otras disciplinas. La preocupación por la extensión de las formas normativas compartida por la sociología, la economía, la ciencia política y la filosofía ha sido una de las causas fundamentales de esta ampliación (Voigt, 1999; Sartori, 2001; Hardin, 1999; Elster, 2000; Rawls, 1993 y 2001; Habermas, 1998). Parte de esta preocupación emerge de los cambios que han afectado los fundamentos y la organización del Estado, con la extensión geográfica (física y humana) y la profundización política de regímenes democráticos.
Ya sea bajo el lenguaje del derecho, la filosofía, la ciencia política u otras disciplinas, el trabajo especializado y el debate público reconocen en las constituciones una problemática que afecta a la sociedad contemporánea. Los cambios que modificaron la estructura del orden de la segunda posguerra mundial han afectado al sentido, la organización y la vigencia de la normatividad de las sociedades contemporáneas. Y ello impacta a las constituciones, por cuanto estas contienen valores y pactos políticos, conjuntamente con las normas a que ambos dan lugar, las cuales vertebran al Estado en fórmulas de obligación política y en un orden institucional determinado. La magnitud de los cambios requeridos reclama el ajuste de valores y normas.
La dinámica cotidiana de la soberanía y la representación no se inicia con las operaciones electivas e instituyentes definidas en la Constitución, sino con los dispositivos que ella crea para designar sus ordenamientos y para referirse a ellos con lenguajes distintos pero a la vez mutuamente implicados. Por ejemplo, las Cortes con atribuciones constitucionales son intérpretes en última instancia de la constitucionalidad de leyes y actos de gobierno, pero los «productores» de la Constitución son también aquellos grupos colegiados que tienen facultades para emitir o reformar constituciones (asambleas constituyentes) o reformarlas (poderes constituyentes o constituyentes «permanentes», cuando los hay), etc. Con la excepción de las situaciones de ruptura constitucional en las que se formulan nuevas constituciones, los sistemas democráticos tienden a estipular, dentro de las constituciones, mecanismos para su transformación. Estos definen quiénes, bajo qué circunstancias, con qué límites y mediante qué procedimientos pueden modificar o sustituir las constituciones.
Todo régimen político se funda en una voluntad soberana que instituye las normas fundamentales, y la cadena de regulación del conflicto en torno a ellas culmina en las decisiones de última instancia que no admiten apelación, como una sentencia de la Corte Constitucional o de un tribunal internacional. Pero no en todos los sistemas constitucionales se admite de la misma forma la soberanía, ni los intérpretes de la ley tienen el mismo poder sobre ella y sus consecuencias. Esto quiere decir que, en cuanto al problema del origen, la interpretación y la aplicación de las leyes puede identificarse un continuo que admite diferentes grados y modalidades de actuación de la soberanía y de poderes de última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes y los actos de autoridad. Por ejemplo, una monarquía o una dictadura no actúan desprovistas de una legitimidad identificada en estatutos constitucionales y legales en los que se especifica al soberano y se define la forma en que procede para legislar; lo mismo ocurre con los distintos sistemas políticos caracterizados como democráticos. Este hecho identifica a todos los regímenes políticos con una matriz común que remite su legitimidad a acuerdos y normas, si bien cada forma de legitimidad es distinta en cuanto a la manera de definir su relación con la legalidad y el grado de profundidad con que se arraiga en la sociedad. Una de las distinciones fundamentales para el origen de las formas de legitimidad reside en quién es identificado como soberano y a través de qué medios y procedimientos puede emitir normas vinculantes, sobre qué asuntos, con qué extensión y estabilidad de su autoridad, para qué finalidades y con qué limitaciones.
En el fondo, esta estipulación consiste en un «lenguaje» o código mediante el cual se reconocen las características de otro lenguaje. En este caso, una disposición legal obligatoria es reconocida como válida o legítima en virtud de una «metarregla» que hace posible reconocerla. La regla de validación de la legitimidad de las normas vinculantes es una metarregla que estipula la autoridad del emisor de esas normas para formularlas y la obligación de los demás de respetarlas.
La regla de reconocimiento: jurídica y política
Uno de los más importantes teóricos del derecho del siglo xx, H. L. A. Hart (1998), llama «regla de reconocimiento» al procedimiento fundamental del que deriva la legitimidad de las normas. La regla de reconocimiento es un tipo de norma orientada a la reducción de incertidumbre de la validez de acompañar una ley con hechos coercitivos que son legítimos gracias a ella. Especifica la característica de reconocimiento de la ley que debe ser obedecida; es una indicación concluyente de que efectivamente se trata de una norma de un grupo apoyada por la presión social del mismo. Su característica fundamental es servir de referencia para el reconocimiento de las normas obligatorias y de instrumento apropiado para elucidar las dudas sobre su validez. Se trata de «una regla para la identificación concluyente de las reglas básicas de obligación» (Hart, 1998 [1961]: 95). A contrario sensu, las «normas» que no cumplen con esta condición pueden ser desconocidas y no acatadas.
Pero el revolucionario concepto de Hart en la teoría política requiere ser ampliado. La regla de reconocimiento «identifica quién es el soberano y, por consiguiente, quién tiene el poder de decidir los conflictos en un régimen» (Hampton, 1994: 24). El reconocimiento de la legitimidad de un orden jurídico se funda en el acuerdo de quién decide en última instancia sobre su naturaleza. «Crear un sistema político es como crear un juego: los creadores establecen las reglas que perfilan los roles que cada persona puede desempeñar en el juego (y la mayoría de nosotros ejerce el rol de gobernado [ruled] en el sistema político), y cada uno juega su parte mientras un número suficiente está satisfecho con su decurso […] Un sistema político es enteramente una institución humana cuya existencia depende en muchas formas del comportamiento de los que la constituyen» (Hampton, 1994: 30).
De acuerdo con este principio, la legitimidad de un régimen político constitucional deriva del establecimiento colectivo de unas reglas de reconocimiento que definen quién es el soberano y de qué manera se puede identificar una voluntad, ya sea de una persona o un grupo, cuyos designios son reconocidos legítimamente como ley válida que debe ser obedecida. Solamente de la presencia de esta regla puede resultar el establecimiento de un sistema político y jurídico.
En el constitucionalismo moderno aparece sistemáticamente una separación entre la residencia de la soberanía y el ejercicio de la autoridad gubernamental. La soberanía ha tenido en la historia varios lugares de residencia: un texto sagrado, un monarca o dictador o el pueblo.[4] En los sistemas democráticos este papel reside en la ciudadanía o en el pueblo, y se transfiere para el ejercicio del gobierno a los gobernantes electos o designados. De este modo se introduce la distinción entre gobernantes y gobernados, así como las relaciones entre ellos, estructuradas por las facultades o poderes de cada uno. Los gobernados son la última instancia de validación de la legitimidad de un régimen jurídico-político, de ahí que la regla de reconocimiento, tal y como la concibe H. L. A. Hart (1998) y como es reelaborada por Hampton (1986, 1994) es susceptible de modificarse en el tiempo de acuerdo con las transformaciones en la percepción colectiva de la legitimidad.
La solución a la paradoja de Hobbes[5] (Hampton, 1994: 28 y ss.; Valdés, 2000), en la cual participan ambos filósofos de la política y el derecho, puede enunciarse así: si cada norma susceptible de aplicarse a los gobernados requiere de una justificación para ser obedecida ¿cuál es su última justificación? En El Leviatán, Thomas Hobbes no consiguió resolver el dilema, prisionero como estaba de la ambivalencia entre la soberanía del rey y la del pueblo, que lo lleva a depositar en aquel la última instancia de la soberanía. No es sino cuando el obstáculo del absolutismo cede al pensamiento que sobreviene la idea de que a toda forma legítima de gobierno subyace la aceptación de los gobernados a su forma; el reconocimiento de los gobernados a la modalidad de gobierno a la que se someten. Esta aceptación no es necesariamente unánime, como mostraron Buchanan y Tullock (1962), sino mayoritaria o dominante, aunque para efectos de la constitución de un sistema político se trata de una «regla de unanimidad». Pero la esencia del problema está en que la justificación del reconocimiento a la autoridad política se transformó a partir de la idea de que la soberanía no deriva de Dios sino del pueblo. En ambas situaciones hay una regla de reconocimiento acerca de quién está facultado para conformar el sistema político y, en consecuencia, para emitir normas de cumplimiento obligatorio. Pero el contenido cultural y sociológico del reconocimiento es diametralmente opuesto en un caso y en el otro.[6]
Para entender la regla de reconocimiento como definitoria de un régimen político debe atribuírsele un determinado contenido, a saber: cómo «la regla de reconocimiento socialmente reconocida y aceptada debe identificar el derecho si ha de crearse un gobierno: es decir, que debe especificar el derecho como producto de algún tipo de voluntad humana» (Hampton, 1994: 25).
Entre las relaciones más relevantes de gobernantes y gobernados derivadas del tipo de régimen aceptado están: que los gobernados obedecen a sus gobernantes; que esa decisión responde a métodos especificados que pueden variar de un sistema a otro;[7] que ambos pueden realizar determinados actos (tales como legislar o garantizar la aplicación de la ley), mientras que tienen prohibido realizar otros (en el caso de la autoridad, aquellos que no le están expresamente permitidos; en el de los gobernados, la acción contra terceros o la desobediencia a la autoridad legalmente reconocida, etc.); que los gobernantes pueden ser depuestos bajo ciertas circunstancias y así, sucesivamente.
Si nos atenemos estrictamente a la formulación de Hart, la regla de reconocimiento es una regla secundaria que estipula quiénes y bajo qué condiciones son aceptados para emitir las reglas de cumplimiento obligatorio y cómo pueden ser controlados o depuestos: las metarreglas y las reglas objeto. Pero las democracias modernas, al menos las más desarrolladas, incluyen una tercera regla que, en palabras de Hampton (1994: 36), es de carácter terciario y por la cual «el pueblo no solamente define el objeto del juego político, sino que también determina el sistema mediante el cual puede revisar ese juego y bajo qué circunstancias tiene el derecho de hacerlo». Para fundamentar esto in extenso:
Actualmente, todas las sociedades políticas tienen una estructura de tres niveles. Lo que hace diferentes a las sociedades democráticas es que el modo en que uno se embarca en actividades del tercer nivel está ahora gobernado por reglas. Esto es, en un régimen no democrático el papel del ciudadano como miembro de la población que crea, mantiene o destruye la regla de reconocimiento que define el juego objeto está poco definido, frecuentemente mal entendido y diluido por el gobernante al máximo posible […] En una democracia moderna el ciudadano no juega únicamente un papel en el juego objeto o como miembro de la población que crea, mantiene y cambia la regla de reconocimiento que define al primer juego, sino que desempeña este último papel de acuerdo con procedimientos bien definidos, diseñados en otras dimensiones de la regla de reconocimiento, unos procedimientos que pueden incluir elecciones, plebiscitos, congresos constituyentes, etcétera (Hampton, 1994: 36).
La regla de reconocimiento en la democracia es, en consecuencia, aquella que subsume la legitimidad de toda forma de transformación a la del cambio democrático acordado. Deja fuera, por tanto, formas de cambio no democráticas que, por este solo hecho, no son legítimas. Si la regla de reconocimiento establecida en una constitución define quiénes y bajo qué procedimiento están facultados para iniciar actividades tendientes al cambio de las estructuras políticas del régimen, es posible dar legitimidad al cambio no solamente dentro de las estructuras vigentes, sino también «fuera de ellas», es decir que, bajo ciertas circunstancias, puede legitimarse una acción democrática, pacífica y razonable para cambiar no solo el régimen político, sino de régimen político.
La regla de reconocimiento y su relación con la soberanía no es solamente materia de explicitación verbal en el texto de la constitución, sino que se entrevera con prácticas concretas que sirven de soporte a su ejercicio en el transcurso del tiempo en cada sistema político.
En sentido estricto, el primer problema para la operación de la regla de reconocimiento en las constituciones lo ofrece el hecho de que estas son «acuerdos» transgeneracionales que, por la intrínseca contradicción que implica la mera presunción de que generaciones distantes en el tiempo deliberen entre sí, hace de ellas un artefacto peculiar mediante el cual los acuerdos políticos cristalizados en un momento del tiempo se plasman en textos que formulan valores, preferencias, órdenes y procedimientos políticos relacionados con lo que una sociedad considera como propiedad o derecho de sí misma y que distribuye entre sus miembros de un modo particular. Son, así, sistemas complejos de reglas para la decisión y la acción colectivas.
En los sistemas democráticos se reconoce que la soberanía es un derecho inalienable de sus titulares. Pero en sentido práctico, esta no es siempre igual y va cambiando ineluctablemente con las transformaciones de la sociedad. La memoria de quienes han tomado decisiones en el pasado, cuyas consecuencias han hecho que estos trasciendan en el tiempo, no puede, en términos de un principio consecuentemente democrático, ser el motivo para obstaculizar el derecho de los vivos a su autodeterminación. Sin embargo, dado el carácter de acuerdos políticos fundacionales que tienen las constituciones, suelen inscribirse en ellas condiciones que hacen difícil su transformación para que su variación se mantenga fuera del alcance del capricho individual, de la voluntad de una minoría e, inclusive, de la decisión de mayorías insuficientemente calificadas para representar de manera legítima la unanimidad del conjunto social. Se entiende aquí unanimidad en el sentido antes mencionado de la regla de unanimidad formulada por Buchanan y Tullock (1962: 85-96). Este concepto define a las constituciones como reglas de decisión fundamentales, que, por ser de aceptación general, disminuyen los costes de la toma de decisiones y hacen que el disenso sea irrelevante para su funcionamiento, una vez que las instituciones que fundan han sido creadas y puestas en movimiento. Inversamente, cuando la Constitución pierde legitimidad, el coste de decisión reaparece como si no existiera regla de unanimidad o esta estuviera puesta en cuestión por los actores políticos relevantes. Cuando se presenta una situación de este tipo, la erosión de esta regla de unanimidad llama a su reformulación.
Pero si la durabilidad de la constitución tiene un fundamento legítimo, este depende de si pone al alcance de las generaciones vivas los medios para que, de acuerdo con ciertas condiciones y procedimientos, la soberanía pueda cambiar o sustituir el régimen político constitucional, los derechos contenidos en ella, las estructuras del régimen y su entramado de facultades, relaciones y poderes, así como los mismos procedimientos para llevar a cabo la transformación de sus estructuras fundamentales.
Además de expresarse en una materialidad jurídica, la regla de reconocimiento es también un hecho cultural y político. El reconocimiento de la legitimidad de las normas primarias, de las metarreglas secundarias y de las reglas de las prácticas «terciarias» solo puede producirse si ha arraigado la regla secundaria que hace que el grupo social respalde los actos de autoridad del Estado que se desprenden de ella. Igualmente, el grado y la forma que adquiere este arraigo repercuten en la fortaleza del Estado de derecho como «vehículo» para la realización de las preferencias sociales, la solución de conflictos, la producción de deliberación, consenso y disenso, y la formación de cohesión social. Y esto último solo es susceptible de afianzarse si las actividades legítimas para cambiar el régimen o de régimen están debidamente codificadas.[8]
Democracia constitucional
¿Debe haber algún límite a la libertad de la soberanía para cambiar la estructura política? La teoría democrática tiene dos vertientes de respuesta a esta pregunta. Por un lado, la que sostiene que la democracia es el gobierno de la mayoría, y que esta no puede conocer otro límite que su propia voluntad. La otra vertiente sostiene que la mayoría no puede tomar decisiones que afecten a los derechos de las minorías o los derechos básicos de los individuos.[9] Esta distinción ha conducido, en su forma más estilizada, a dos tradiciones de pensamiento distintas y opuestas. La primera adjudica a la soberanía una libertad completa para imponerse como «voluntad general», no solamente en la elección del gobierno, sino en cualquier tema de decisión colectiva. La segunda limita la soberanía a la elección de gobierno y al establecimiento de contrapesos entre los poderes que lo ejercen, y deja la política pública en manos de los funcionarios y la decisión de deponer o mantener a los gobernantes en los electores a través de comicios periódicos, sin intervenciones decisivas (excepto en forma de «opinión pública») entre estos.
La primera vertiente enfatiza la voluntad mayoritaria, mientras que la segunda la limita e interpone un principio contramayoritario. El razonamiento de la segunda es más complejo que el de la primera, pues si bien reconoce que la mayoría elige a los gobernantes y «toma» las decisiones constitucionales, también advierte que las decisiones mayoritarias y su ejecución por los gobernantes pueden violar derechos fundamentales o marcar retrocesos en la organización de las instituciones políticas. De ahí que se imponga un principio para proteger derechos fundamentales contra los excesos de la mayoría, la cual, de este modo, ve limitado el campo de dominio de la soberanía.
John Rawls responde a este problema señalando que la distinción entre una y otra visión de los límites de decisión democrática corresponde a la diferencia entre «democracia procedimental» y «democracia constitucional». «[Una democracia] constitucional es aquella en que las leyes y estatutos deben ser consistentes con ciertos derechos y libertades fundamentales, por ejemplo, aquellos comprendidos por el primer principio de justicia.[10] En ella prevalece una constitución (no necesariamente escrita) con una declaración de derechos que especifica esas libertades y es interpretada por las Cortes como los límites constitucionales de la legislación» (Rawls 2001: 145).
En cambio, en una democracia procedimental en sentido puro no hay límites constitucionales para la decisión mayoritaria. El único que se establece es aquel marcado por la regla de reconocimiento, en los términos definidos por Hart, que señala como único requisito el procedimiento de decisión legislativa legítimo, de acuerdo con la propia regla de reconocimiento.[11] Pero, tal y como advierte Rawls, si este límite no incluye los derechos básicos, como los de los dos primeros principios de justicia, se dejaría abierta la posibilidad de que una mayoría o coalición legislara en contra de las libertades y derechos fundamentales, lo que podría dar lugar a regresiones constitucionales que vulneraran la condición de los ciudadanos. Se han planteado algunas soluciones a este conflicto. Una de ellas es declarar inmodificables ciertos principios constitucionales, que serían, así, considerados como un dogma. Por ejemplo, los derechos humanos, la democracia representativa, las instituciones republicanas, la separación de poderes, el laicismo del Estado, etc. Otra solución ha sido la de diferenciar entre el tipo de consenso necesario y los procedimientos requeridos para modificar los diferentes tipos de disposiciones. Por ejemplo, los derechos fundamentales irían por un lado y la organización del régimen político, por otro, y ambos tendrían un rango distinto desde el punto de vista del acuerdo requerido para su alteración. Mientras que los primeros exigirían un consenso mayor y procedimientos más complejos, la segunda podría ser objeto de una mayoría calificada pero menos estricta.
Sin embargo, establecer en los contenidos textuales de la regla de reconocimiento la prohibición absoluta de cambio de algunas estructuras constitucionales contraría dos principios, uno de carácter político y otro de orden científico. La primera contrariedad es al principio de soberanía, ya no desde el punto de vista de limitar los excesos de la mayoría, sino desde la perspectiva del derecho de los vivos a modificar la herencia dejada por los muertos, un derecho reconocido como supremo por la teoría democrática (y el sentido común). En segundo lugar, tal prohibición sería un obstáculo para la innovación que naturalmente emana de la evolución del conocimiento de la sociedad y la política y de la reflexividad social. Tal evolución no puede ser predicha ni, por consiguiente, preestablecida. Esta dificultad supondría, por ejemplo, que un sistema político no pudiera ser reformado en sus componentes y dinámica básica sin recurrir a procedimientos extraconstitucionales.
De ahí que, a pesar de sus limitaciones, la solución más aceptable es estipular en la regla de reconocimiento la inviolabilidad de los principios de justicia (derechos a las libertades e igualdades básicas)[12] y, al mismo tiempo, dejar abierta la puerta para que, mediante procedimientos bien descritos, los ciudadanos y sus representantes puedan emprender, y eventualmente culminar, actividades de cambio que mejoren el contenido y la estructura de los derechos, así como la del régimen constitucional en su conjunto.
En la medida que esta clase de actividades sea definida y aceptada como derechos que implican una concepción de la persona y la sociedad, puede plasmarse en la declaración constitucional de garantías, cumpliendo así la condición de publicidad de los principios y valores y confiriéndole a este hecho una función de educación y cultura constitucional que formaría parte del contenido normativo de la Constitución.[13] De este modo, la democracia procedimental, o, mejor dicho, las fórmulas de procedimiento democráticas, quedan ordenadas por la preeminencia de principios que forman parte de la democracia constitucional.
La implicación que esto tiene para la regla de reconocimiento en la constitución es que la legitimidad de las decisiones de la soberanía en torno al cambio constitucional se valora por el carácter democrático de la constitucionalidad, que incluye los principios de justicia, y no solamente por el derecho de la mayoría a decidir el cambio legislativo. También implica que la regla de reconocimiento esté fundamentada en una cultura democrática en la que, a pesar de las diferencias de opinión, haya posibilidad de acuerdo en «la interpretación de aquellos componentes de tercer o cuarto nivel de la regla de reconocimiento que establecen procedimientos para resolver la controversia a favor de una sola de las partes» (Hampton, 1994: 40).
Cuando se pasa de una situación o momento constitucional a otro, no existe ninguna salvaguarda o garantía de permanencia de los principios constitucionales democráticos, en el sentido en que Rawls los define. En otras palabras, la regla de reconocimiento en un régimen democrático es incompatible con establecer un límite supraconstitucional que impida la decisión de la mayoría y, por consiguiente, del poder legislativo en el futuro. La única previsión aceptable es la precedencia de tradiciones constitucionales y reglas que explícitamente se refieren a la forma y límites que pueden adoptar los cambios fundamentales, fundadas en principios de justicia arraigados sólidamente en la experiencia histórica, la cultura política y la razón pública de un pueblo.
Como se sabe, el problema de encontrar o definir las vías legitimas para cambiar los fundamentos políticos del Estado ha ocupado a la filosofía y a la ciencia política desde sus orígenes y, notablemente, desde el fin del absolutismo y el nacimiento de la Ilustración.[14] Toda forma de imponer una garantía de «no retroceso» implica poner un candado a la decisión presente o futura de los vivos. La garantía de no retroceder es, al mismo tiempo, una obstaculización potencial de la transformación innovadora de los regímenes políticos. En otras palabras, la hipotética imposición de una restricción a la decisión colectiva para preservar los derechos fundamentales o ciertas estructuras consideradas en un momento dado «superiores» implicaría contravenir una norma primaria: el derecho soberano a la libre decisión colectiva, regido por una regla secundaria. Paradójicamente, ambos principios tienden a hacer presente una contradicción en las constituciones al dar el inevitable paso de la declaración de la soberanía en el pueblo o los ciudadanos hacia la selección de una forma de gobierno que estipula los procedimientos de control y reforma del gobierno mismo. De esta suerte, el derecho fundamental a la elección del sistema político queda restringido inevitablemente por la modalidad elegida para la selección de los gobernantes.
La única vía para apoyar la preservación de los derechos alcanzados sin cerrar el horizonte a las posibilidades de la decisión colectiva es mediante su arraigo cultural, político e institucional. Este es, a la vez, un indicador de la vigencia de esos derechos y de los procedimientos para convertirlos en una realidad palpable para los ciudadanos. Rawls señala dos medios por los cuales se afianza este arraigo: mediante la incorporación a la constitución de los derechos y libertades básicos que limitan la posibilidad de legislar contra ellos y a través de la interpretación judicial «de la fuerza constitucional de esas libertades» (Rawls, 2001: 147).
Un supuesto central en la demarcación de estas limitaciones es el de la democracia representativa. Sin entrar en los detalles de la extensa bibliografía sobre el tema (Urbinati, 2006), hay que señalar que otro de los parámetros de valoración de un sistema democrático es su carácter representativo. El argumento que lo valida consiste en que la complejidad social hace imposible la democracia directa en gran escala[15] y que, bajo estas condiciones, el régimen político solamente puede ser democrático si es representativo. Por lo demás, aunque desde un punto de vista lógico es imposible garantizar que jamás ocurra una regresión en materia de derechos y gobierno, la historia del constitucionalismo muestra una tendencia hacia la expansión de la esfera de los derechos de ciudadanía y la limitación de la autoridad, a la cual se somete a controles (Lane, 1996: 17-86).[16]
El origen de las reglas (constitucionales y no)
Imagine el lector un mundo fantástico donde la conducta de los otros fuera completamente imprevisible, hasta el grado de que no hubiera otro recurso para guiarse en él que los escasos medios puestos directamente a disposición del individuo, los mismos que se vería forzado a usar, las más de las veces, en contra de los otros para no morir aplastado o ser condenado al aislamiento. En ese mundo las interacciones entre las personas serían azarosas, no estarían estructuradas sobre ninguna pauta o memoria que las ordenase y sus resultados serían caóticos vistos desde fuera y absurdos mirados desde dentro.
El mundo real no es así. Pero por extraño que parezca hay situaciones sociales y épocas históricas que, sin llegar a esos extremos, suelen acercarse a esa descripción y despiertan en la imaginación proyecciones de la realidad que se asemejan a ese mundo fantástico. Se trata de periodos de la vida social en que las instituciones diseñadas para conseguir el acuerdo y la cooperación políticos han dejado de funcionar satisfactoriamente a ojos de los que viven con ellas. En consecuencia, aparece una y otra vez la necesidad de reformular su estructura y su funcionamiento, una tarea que puede darse de súbito, como en las grandes conmociones revolucionarias, o gradual y ordenadamente, como en las transiciones pacíficas que han conseguido producir modelos más o menos democráticos.
Estos periodos de la vida política se distinguen porque los actores del espacio público toman como objeto privilegiado de su pensamiento y acción las instituciones que pautan su actuación. Aunque la sociedad revisa permanentemente sus instituciones, los periodos del tipo al que nos referimos otorgan un lugar especial a la revisión y reforma de las instituciones, de tal manera que no pueden descansar hasta que las han arreglado de un modo nuevo, más adecuado a las preferencias y exigencias de la época, y pueden entonces, por decirlo así, acoger en su ser al futuro que se espera y dejar de ser mero reflejo y atavismo de un pasado irreconciliable.
En estos periodos de la vida social, el pensamiento constitucional y las constituciones como sistemas de acuerdos políticos y reglas jurídicas de última instancia son objeto de escrutinio, reflexión, debate y, finalmente, de transformaciones que pueden ser exitosas o fallidas, de acuerdo con muy diversas circunstancias.
Hay otras etapas de la vida social diferentes de aquellas que se distinguen por la estabilidad de sus instituciones y la naturalidad con que son vistas por la gente. En estas circunstancias las instituciones juegan, finalmente, su rol fundamental: la regulación de trasfondo de la vida colectiva.
Las constituciones son combinaciones de acuerdos políticos formulados como reglas para tomar decisiones en los aspectos de la vida colectiva que una sociedad considera esenciales. Dicho sintéticamente, son instituciones que crean instituciones. Por esta razón son fundamentales; si consiguen ser estables, garantizan el cumplimiento de los acuerdos durante periodos prolongados de tiempo. La dinámica institucional de las constituciones puede analizarse a partir de la consideración de ambos elementos —acuerdos políticos y reglas para cumplirlos— cuya interacción define su dinámica.
Desde esta perspectiva, las constituciones representan un desafío a las teorías de los bienes públicos porque, entendidas como convenciones políticas con impactos normativos vinculantes, establecen estándares sociales y políticos diferentes en cada sociedad y, en la medida en que los valores a los que responden se difunden más allá de sus fronteras, impactan en otros ordenamientos constitucionales a lo largo del tiempo y de la geografía. Baste considerar que, vistas las constituciones como engendradoras de bienes públicos, pueden dar ocasión a codificaciones distintas de los derechos. Por ejemplo, en el plano de los derechos fundamentales hay ordenamientos constitucionales que han permitido la esclavitud o la explotación infantil y, a raíz de los conflictos ocasionados por estos derechos, han sido enmendadas. Otro ejemplo de cuño más reciente es el de los derechos ambientales, que obligan a los agentes económicos a cumplir con reglas de protección ecológica que alteran sustancialmente los costes de producción y, por consiguiente, el funcionamiento de los mercados.
Así, las constituciones han evolucionado en diferentes direcciones, pero a largo plazo y en los sistemas democráticos, tienden a converger para garantizar derechos fundamentales que anteriormente carecían de reconocimiento. Una consecuencia de esto ha sido que, bajo ciertas condiciones de vigencia del derecho, el Estado modula aspectos importantes de las relaciones económicas y sociales. Esta modulación admite variantes que van desde el uso frecuente de mecanismos coercitivos para someter conductas desviadas del orden del derecho hasta fórmulas más tenues en que las convenciones culturales y la moral individual «absorben» la coerción mediante la autorregulación.
De esta manera, puede decirse que las constituciones son bienes públicos que ordenan, a su vez, la producción de bienes, tanto públicos como privados, mediante acuerdos políticos de impacto normativo.
Lo anterior implica asumir que la naturaleza de las constituciones es la codificación de pactos entre los miembros de la comunidad política que plasman principios de cooperación social.[17] Las constituciones son, pues, acuerdos de mutuo beneficio que instituyen reglas para la realización legítima de actividades en provecho propio. Sin remontarme aquí a los detalles del significado de esta opción teórica (Valdés Ugalde, 2003), es conveniente señalar algunas de las implicaciones de este enfoque. Las constituciones son hechas para operar como si fueran el resultado de un acuerdo voluntario entre las partes que están sometidas a ella; de otra forma serían inoperantes. Independientemente de si hay una racionalidad social subyacente y anterior al acuerdo constitucional, los arreglos políticos y los contratos que se derivan o apoyan en él obtienen reconocimiento, consistencia, legitimidad y legalidad merced a la constitución misma. Ello los hace motivo de cumplimiento obligatorio.
Con independencia de la visión que se postule de la naturaleza de los individuos concurrentes y de la sociedad que los rodea, la existencia de los contratos presupone libertad de decisión y responsabilidad en su cumplimiento. Esto ha sido considerado erróneo por algunos críticos. A diferencia de la asociación o el intercambio voluntario, la adscripción social comienza por el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, las constituciones operan en ambos niveles: constituyen y obligan a los miembros de la sociedad, pero son a la vez códigos hechos para normar las relaciones políticas de la convivencia en diferencias irreductibles de condiciones e intereses. Los ciudadanos están obligados a cumplirlas, pero a la vez, sus derechos, si la Constitución es democrática, incluyen la prerrogativa de debatirla y, eventualmente, cambiarla. La obligación de cumplir la ley y las instituciones de coerción destinadas a garantizar esta exigencia son el artefacto que hace que los acuerdos y su cumplimiento tengan vigencia, pero tales pactos incluyen fórmulas para que estos sean sometidos a procesos de transformación (Hardin, 1999: 82-118).
Las constituciones no se limitan a fórmulas escritas. Si bien son sistemas de reglas, su estructura no se reduce al texto expreso de su articulado. El concepto de constitucionalidad hace referencia a una primera instancia de extratextualidad de lo constitucional. La jurisprudencia derivada de los juicios de constitucionalidad, los tratados internacionales admitidos y sancionados por la constitución, los debates de la asamblea constituyente y de las instancias reformadoras de la constitución —que sirven de referencia a la interpretación de la constitución, de las leyes y la normas— y, por último pero no menos importante, las prácticas consuetudinarias consideradas parte de las rutinas constitucionales «al uso» y la «cultura» constitucional son componentes de la constitucionalidad (Lane, 1996: 5-13).
Ahora bien, para analizar los acuerdos de carácter constitucional necesitamos conceptos referidos a la producción de bienes públicos, a los juegos de cooperación y deserción social, y a las reglas y costes de decisión política, para señalar, finalmente, las implicaciones que todos estos conceptos tienen en el estudio concreto de la realidad política.
Constituciones, bienes públicos y cooperación social
La ciencia política utiliza dos premisas básicas para explicar las constituciones modernas. En primer lugar, las constituciones son reglas de decisión legítimas construidas por las sociedades y por los Estados con el objeto de definir la manera de producir bienes públicos en contextos en los que hacerlo es costoso y no puede lograrse sin coacción.[18] Desde este denominador común surgen posiciones diferentes que pueden tipificarse ubicando en un extremo a las perspectivas de la denominada ingeniería constitucional y, en otro, a los enfoques que conciben las constituciones más como programas de acción que, o conjuntamente con estas, como reglas precisas de cooperación. En el primer caso, la preocupación fundamental se centra en la mayor efectividad posible de la menor cantidad de reglas. En el segundo, el interés radica en la extensa incorporación de finalidades que deben perseguir las instituciones que constituyen el orden político, en el sentido de un programa para la acción. En el primer caso, el acento se pone en las instituciones como reglas y, en el segundo, a las reglas se agregan determinadas aspiraciones colectivas de realización particular, con frecuencia intangibles. Esta diferencia suele ir acompañada de ciertas consecuencias; la primera forma presupone la libertad de los individuos en la esfera de sus derechos y obligaciones; en este sentido, la constitución no les impone preferencias preestablecidas, excepto aquellas que encarnan los valores axiomáticos del Estado liberal democrático. En cambio, la segunda forma suele asociarse con la imposición de finalidades colectivas que limitan los derechos individuales que estarían garantizados bajo la primera concepción.[19]
La segunda premisa señala que en toda Constitución subyace el supuesto de que los acuerdos y derechos que esta consagra se encuentran por encima del juego político cotidiano[20] y requieren de la presencia de una entidad que haga efectivos los principios de cooperación limitando y canalizando la acción de los agentes políticos y sociales en su búsqueda natural por alcanzar unos intereses propios que, en principio, no exigen lógicamente la cooperación. Esa entidad es el Estado y las instituciones que lo integran.
Sin embargo, este principio de cooperación implícito en las constituciones (que hace de ellas un método de decisión cooperativo) se presenta como necesario porque —como analizaremos más adelante— individuos y grupos, en el largo plazo, deben encontrar modos de cooperar socialmente para evitar resultados de la acción contrarios a sus finalidades e intereses. En este sentido, la metáfora de los fundadores de la ciencia política contractualista, relacionada íntimamente con la temática de las constituciones, resulta elocuente. Mientras los individuos no encuentren formas benéficas de cooperación en el largo plazo, su sistema de relaciones se tambalea e incurre sistemáticamente en fallas que repercuten de manera negativa sobre el conjunto del cuerpo social.[21]
La teoría política clásica ha definido dos grandes formas de entender el origen de este principio de cooperación. Por una parte, desde la publicación de El Leviatán de Thomas Hobbes, se ha pensado en la cooperación como el resultado de la necesidad de seguridad y el miedo a la desprotección, a quedar sometidos al poder arbitrario de otros hombres en el ejercicio ilimitado de cada soberanía individual. Esto recibió el nombre de estado de naturaleza. Por otra parte, con base en la concepción jurídica de Kant, que desemboca en la organización conceptual de la política mediante el derecho y la justicia, la otra corriente ha dirigido su atención al hecho de que la cooperación tiene su origen en el reconocimiento mutuo. En ambos casos se admite el origen de la cooperación en la conveniencia y la necesidad de seguridad; la diferencia estriba en que, en un caso, el Estado que satisface estas necesidades se fundamenta en la organización colectiva del miedo, mediante la investidura de un gobernante autoritario que contenga a los hombres, mientras que, en el segundo, el Estado se construye como un sistema de reconocimiento mutuo de derechos y deberes en que el autoritarismo no es lógicamente indispensable, sino más bien contrario al principio de reconocimiento mutuo.[22]
Con base en esta perspectiva podemos especificar que, por regla general, las constituciones producen varios tipos de bienes públicos. Estos son fundamentalmente: a) los derechos fundamentales, individuales y sociales; b) el gobierno y la forma de organización del proceso político; c) las limitaciones del poder que definen esferas en que la intervención del gobierno está excluida, como la vida privada de los ciudadanos y las actividades de libre iniciativa de la sociedad civil, y d) las obligaciones del gobierno para producir bienes públicos.[23]
Por lo general, el primer elemento está conformado por las prerrogativas de los individuos, los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. En una constitución democrática, los dos valores fundamentales que organizan los derechos son la libertad y la igualdad. Por eso se vincula con las limitaciones y salvedades que se establecen para que el gobierno pueda interferir en la esfera privada de los individuos o en sus actividades sociales libremente practicadas y las disposiciones para asegurar los mismos derechos, y su justiciabilidad para todos.
El segundo componente contiene las previsiones acerca de la organización del gobierno y la manera de constituirlo. Los principios que subyacen en las constituciones democráticas son la soberanía y la representación, los cuales, combinados, estatuyen la forma de delegación del poder a través de la institucionalización de procedimientos de representación directos e indirectos. Asimismo, en el funcionamiento del gobierno prevalece el principio de sujeción de la autoridad a la soberanía mediante mecanismos de control del poder y procedimientos de cambio de quienes ocupan los cargos de autoridad en el Estado.
La limitación del ejercicio que las autoridades hacen del poder es el tercer componente. Este control se instituye mediante elecciones periódicas, la especificación de potestades y facultades de los cargos públicos, así como por normas y mecanismos de regulación de los procesos de decisión y acción de los organismos gubernamentales.
Estos elementos provienen históricamente de los acontecimientos que tuvieron lugar entre los siglos XVII y XIX y que fueron conformando un definido proceso de evolución constitucional, el cual fue produciendo los parámetros que definen lo que no se le permite llevar a cabo a la autoridad política y que conforman una parte de lo que Isaiah Berlin denomina libertad negativa (1969: 118-172). Este proceso es el resultado de una prolongada lucha histórica, que incluye las guerras de religión en Europa continental y Gran Bretaña, además de otras experiencias políticas de la Edad Media y el Renacimiento, en las cuales la limitación de la autoridad fue el común denominador que propició el desarrollo del Estado en las formas básicas que condujeron, a la postre, al establecimiento del Estado democrático.[24] En este primer aspecto, por lo tanto, se presenta una restricción, es decir, una norma que restringe la autoridad estipulando cómo se constituye esta y cuáles son los límites que tiene que observar y las facultades que está obligada a ejercer.
Pero el desarrollo posterior del constitucionalismo condujo a segundas y terceras generaciones de derechos en los cuales aparecieron obligaciones de acción, no solo de prohibición, que competen al Estado, es decir, libertades positivas que condujeron a que el mismo fuera concebido como la entidad que debía llevar a cabo cierto tipo de acciones que ningún agente social en la esfera privada o social podía llevar a cabo. En la esfera de estas responsabilidades que algunas constituciones atribuyen al Estado se incluyen desde los servicios públicos hasta la promoción del desarrollo económico.
La Constitución mexicana se inscribe en este último modelo. Presenta una parte dogmática que establece los derechos individuales, pero también «derechos sociales» y los denominados derechos de tercera y cuarta generación, además de otra parte conocida como orgánica, la cual delinea la organización del gobierno. La sección de derechos, denominada de las garantías individuales, comprende, además de los de carácter individual: obligaciones del Estado respecto de lo que en nuestra tradición se denomina derechos de la nación o de grupos especialmente protegidos, como los campesinos y los obreros, y áreas de la economía consideradas de carácter estratégico, cuyo ejercicio, administración y distribución de productos están restringidos al Estado. En cuanto a los derechos de tercera generación, en los que la diferenciación social empieza a ser admitida por el derecho constitucional, se cuentan algunos de carácter especial que el Estado debe tutelar en grupos con características particulares (etnias, infancia, personas con capacidades diferentes, mujeres, etc.), que se encuentran en posiciones de desventaja en relación con el conjunto de la sociedad y cuyos derechos en el pacto político deben ser tutelados.
De esta forma, el gobierno y los derechos comprendidos dentro de las llamadas libertades negativas (que restringen actos) y positivas (que posibilitan la acción del Estado en favor de ciertos grupos o del conjunto social) conforman los bienes públicos básicos que proveen estas reglas de decisión legítima socialmente construidas a las que denominamos constituciones.
Coordinación y conflicto cooperativo en la lógica de la constitución
Régimen formal y régimen real de poder
La organización de los derechos y el poder descrita en las constituciones no se corresponde necesariamente con la disposición del orden factual. Entre los valores, ideales y normas que contiene una constitución y la realidad política y social se mantiene siempre una distancia que varía según el caso. Algunas veces esta distancia es extrema y produce situaciones contradictorias y conflictivas, otras es menor y da lugar a un mayor apego de las conductas efectivas a las reglas convenidas.
Hay dos formas equivocadas de ver la relación entre estos dos regímenes. La primera y más obvia es la creencia de que la realidad se apega, sin más, a los «dictados» de la constitución. La segunda admite una autonomía de «lo real» respecto del orden normativo, según la cual este no tendría otra justificación que el de mera superestructura. Cada una de ellas, en sus diferentes versiones, falla a la hora de explicar qué significado y eficacia tiene la presencia de un sistema de normas constituyente, que, por lo demás, es una presencia históricamente regular.
Recordemos que el constitucionalismo es la convergencia de varios procesos en la creación de instituciones normativas del más alto nivel. Lo esencial de esta convergencia es que las constituciones son decisiones políticas con arreglo a las cuales se deciden las alternativas y orientación del rumbo de la sociedad. Son decisiones sociales instituidas para normar la toma de decisiones.
Las normas constitucionales son motivo de controversia y conflicto más o menos constante, según la situación histórica concreta. Una de las razones principales de esta tensión proviene del distanciamiento relativo que las relaciones efectivas de poder mantienen con el esquema constitucional vigente, y de la «capacidad» disponible para que este sistema se cumpla. En este punto yace la cuestión crucial de si hay actores que cuentan con el poder para adaptarlo unilateralmente y forzar los mecanismos de transformación que provee una constitución o simplemente pasar por encima de ella.
Desde esta perspectiva, se pueden distinguir dos contextos de la constitucionalidad (Lane, 1996: 10-16). De una parte se ubica el texto de la ley constitucional, su análisis y la interpretación de documentos; en una palabra, se trata del lado «hermenéutico» de la constitución. Por la otra, se identifica un segundo contexto, consistente en el funcionamiento real del régimen en que el análisis se concentra en los pactos políticos y las modalidades de la dinámica del sistema político. De un lado, el texto y sus interpretaciones; del otro, el régimen y sus peculiaridades concretas. El desafío consiste en explicar las características de la interacción entre ambos aspectos del régimen constitucional, con su grado de separación o concordancia, sus protocolos formales, sus modelos conductuales y subjetivos reales. Por lo mismo, es importante descifrar las modalidades de toma de decisiones «constitucionales» o que parten de la constitución, en que los actores se sitúan y el modo en que el propio sistema constitucional las moldea.
Modelos para armar los dilemas de conflicto y cooperación
Para explicar esta distancia entre constitución formal y real es necesario contar con hipótesis sobre el comportamiento de los actores y las instituciones asociados a la vigencia de un sistema constitucional. La pregunta de cómo y por qué se construyen las reglas fundamentales de decisión remite a un área de la ciencia política que ha merecido una creciente atención, y que se ocupa de investigar los orígenes de la cooperación y de las decisiones sociales centrándose en los sistemas de normas que la hacen posible o la dificultan. Dentro de este campo, la teoría de juegos, a partir de modelos estratégicos como el dilema del prisionero, especifica las condiciones bajo las cuales es posible generar formas de cooperación social a partir de comportamientos no cooperativos.[25]
En el dilema del prisionero se parte del supuesto de que, en el conjunto social, el interés propio predomina como motivación de los agentes sociales, tanto individuales como colectivos. El altruismo no es una constante, sino un componente excepcional. Los límites al interés propio surgen como resultado de ese mismo interés puesto en interacción, que se convierte así en interés común.[26]
El argumento elemental del dilema del prisionero puede ser descrito de varios modos, pero en esencia consiste en lo siguiente (Ordeshook, 1995: 206-210): dos individuos (Pi y Pii) han cometido un crimen y son capturados y encerrados en celdas distintas. Ambos saben que deben elegir entre dos estrategias: negar el crimen (E1) o confesar (E2). El fiscal ve la oportunidad de extraerles una confesión si los mantiene separados y les ofrece algunas ventajas para hacerlo. Sabe que es dudoso que se pueda probar su culpabilidad y condena, por lo cual los amenaza con hacerles la vida difícil tomando en cuenta sus antecedentes criminales, los cuales le permitirían conseguir una sentencia, digamos, de 10 años de cárcel para ambos. Pero, si uno de ellos confiesa y el otro no, el que lo haga podría recibir la gracia de una libertad condicional en 8 años y el que no, una condena a 20 años sin derecho a libertad condicional. Si los dos confesaran el crimen, el fiscal se vería menos comprometido a cumplir con los incentivos ofrecidos y los dos serían condenados a 15 años de cárcel.
Así,
Cuadro 1
Matriz del dilema del prisionero. Recompensas a los prisioneros i y ii
Esta matriz puede expresarse también en valores ordinales que indican la jerarquía de las preferencias, donde 1 es la primera preferencia y 4 la última.
Cuadro 2
Matriz del dilema del prisionero en valores ordinales
NOTA: en cada casillero el primer valor se asigna al jugador de fila (en este caso Pi) y el segundo, al de columna (en este caso Pii).
Lo peculiar de este juego consiste en que ambos prisioneros tienen E2 como estrategia dominante. A ambos les conviene confesar para evitar el peor resultado, pero si lo hacen (que es lo que quiere el fiscal), el resultado que obtienen será inferior en comparación con no hacerlo y abrumadoramente perjudicial para el que no confiesa si el otro lo hace.
En lo esencial, este juego tiene tres características importantes para la toma de decisiones de ambos jugadores. La primera es que, dados los incentivos, cada uno tiene una estrategia dominante (E2); la segunda es que si cada prisionero usa esa estrategia, el resultado es inferior comparado con la posibilidad de tener una estrategia conjunta previamente acordada, y la tercera es que si no pueden obligarse mutuamente para llevar a cabo esta estrategia conjunta, cada uno tendrá mayores motivos para abandonarla (desertar). La matriz de recompensas nos muestra que, desde la perspectiva de cada uno de los jugadores, existe un fuerte incentivo para «desertar», porque si uno decide confesar (desertar) y el otro decide no hacerlo, el que confiesa se lleva la máxima ganancia (-8 ó preferencia 1), mientras que el que no confiesa se lleva la máxima pérdida (-20 ó preferencia 4), lo que da al primero una gran ventaja en comparación con el segundo. Bajo esta lógica, si los dos escogen su mejor estrategia, la deserción (confesar), obtienen un resultado inferior que si optaran por cooperar (no confesar). En esto consiste el dilema.[27]
Pero las cosas ocurren así solamente si el juego se juega en una sola ocasión, es decir, si nos enfrentamos a una situación de «una sola partida» (one shot game) que no se volverá a repetir. En este caso, la mejor estrategia es tratar de obtener la máxima ganancia posible (y hacer que el otro alcance la máxima pérdida), porque estamos frente a un juego de suma cero, donde el que gana lo obtiene todo y el que pierde se queda sin nada, a sabiendas de que el juego no volverá a disputarse. Sin embargo, el esquema se transforma cuando el juego se repite reiteradamente.[28]
Para ilustrar la afirmación anterior, una variante de los cuadros precedentes es la siguiente, expresada en términos cualitativos:
Cuadro 3
Matriz del dilema del prisionero en términos cualitativos
C: castigo. R: recompensa. T: tentación. V: víctima. >: mayor que.
Donde T > R > C > V[29]
Si en estos casos se juega con la estrategia descrita (E2, E2), entonces obtenemos un juego no cooperativo de carácter permanente en el cual la incertidumbre se hace presente de una manera «perversa», es decir, de una forma en la cual cada jugador tendrá cada vez menos capacidad (e incentivos) para prever cómo responderá el otro y, por lo tanto, tendrá que aumentar la varianza de sus posibilidades de respuesta, a fin de aumentar sus probabilidades de ganar o de evitar perder. Esta incertidumbre, en el largo plazo, es insostenible o, en todo caso, endémicamente perjudicial para el desempeño social.
Esta diferencia entre juegos «de una sola partida» (finitos) y juegos repetitivos (de duración indefinida) es crucial para la conceptualización de las constituciones, entendidas como reglas de decisión que perduran en el tiempo. Por lo tanto, para contar con una conexión adecuada entre los modelos planteados y la problemática constitucional analizaremos con más detenimiento las nociones de regla de decisión, restricción y cooperación en relación con la finitud e infinitud del juego, así como con respecto a la naturaleza propia del tipo de cooperación y conflicto característicos de un sistema de reglas fundamentales.
Reglas de decisión, finitud, restricción y cooperación
El interés del dilema del prisionero como modelo para predecir conductas sobre la base de los supuestos que cada jugador asume acerca de las estrategias que pueden esperarse del otro reside en que contiene las posibilidades básicas para definir la selección de reglas, esto es, la selección de instituciones.
Recapitulando lo explicitado en el apartado anterior, podemos concluir que las posibilidades de que un jugador deserte y el otro coopere se consideran propiamente equilibradas en un juego de una sola partida. Pero la deserción de ambos jugadores en el largo plazo implica que ambos obtengan la máxima pérdida, lo que es socialmente ineficiente. En cambio, la opción cooperar-cooperar es una solución que brinda mayores beneficios de conjunto, si bien representa sacrificios individuales. En aquellos lugares donde ambos deciden cooperar se produce una situación en la que cada uno gana menos, pero ese beneficio es más conveniente que la mayor pérdida, como se observa en la matriz anterior.
En cambio, en los juegos de «una sola partida» se llega a situaciones en que la deserción es la estrategia dominante. Ambos jugadores desertan y los dos obtenen la máxima pérdida (-15, -15 en el cuadro 1). La deserción se mantiene como la estrategia dominante porque, en esta situación —en la cual los jugadores intentan obtener el máximo beneficio ya que saben que el juego no se repetirá—, aun si se intenta cooperar, solo se hará si se presume que el otro también va a hacerlo y por el contrario, se desertará si se asume que el otro va a hacer lo mismo. Cooperar asumiendo que el otro desertará es una estrategia no racional desde el punto de vista de los valores que contiene la función de utilidad especificada en el juego.
Sin embargo, si el juego describe una relación repetitiva entre los jugadores, representa unos vínculos entre agentes que se prolongan indefinidamente en el tiempo. La solución social resulta equivalente: nadie puede salir de la sociedad, ningún individuo puede desertar de manera definitiva porque ello implicaría altísimos riesgos tanto para la integridad física como material de ese individuo o porque sencillamente es imposible. Por lo tanto, si en una sociedad y un sistema político concretos tenemos, por definición, agentes que interactúan sabiendo que van a prolongar sus vínculos en el tiempo (podríamos decir, al estilo de Sartre, que están «condenados» a vivir juntos), resulta inevitable asumir que nuestros dos jugadores aprenderán el uno del otro, tanto si quieren minimizar perjuicios como si prefieren maximizar beneficios.[30] De este modo puede decirse que las instituciones del Estado son soluciones al dilema del prisionero; de ahí su naturaleza, sus variedades y su perdurabilidad.
La esencia de este aprendizaje reside en disponer de una descripción de las propiedades estratégicas de cada situación del juego y de que esta relación será siempre un artefacto que simplifique la regresión infinita de la suposición de los movimientos de cada jugador. Un juego de este tipo, no finito (y a este punto nos interesa llegar), es el que más se acerca a un concepto acabado de las constituciones, porque estas pueden entenderse como decisiones que definen reglas de decisión pensadas, generalmente para el largo plazo, aunque haya distintos tipos de rigidez respecto al cambio constitucional. En este sentido, las constituciones pueden ser concebidas como decisiones transgeneracionales. Desde esta perspectiva, podemos definir la tarea de un constituyente como aquella que se propone prolongar cierta situación ideal de relación entre los agentes políticos y sociales en el tiempo, dadas las condiciones del momento en que se está produciendo la norma derivada de un pacto político, lo que por esencia conforma una constitución.[31]
En este punto es importante advertir que cuando los juegos son finitos pueden ser desagregados en diferentes jugadas. Todos los jugadores tienen derecho a hacer una jugada y a responder a los movimientos del otro hasta un punto final. Lo destacable consiste en que, como el agente prevé que el juego concluirá, buscará desde el primer movimiento las estrategias que le permitan llegar a la última jugada obteniendo la mayor ganancia posible. En otras palabras, cuando los jugadores pueden prever que el juego terminará, buscarán desde el comienzo, por definición, que la estrategia dominante sea la obtención de la máxima ganancia posible incluso a costa de terceros. A ello se agrega una característica adicional de la última jugada, en que la previsión de obtener la máxima ganancia, dada la finitud del juego, se agudiza. De esta manera, podríamos decir que esta última jugada hace las veces de un intento de «estocada» o «golpe final». Esto genera, desde el punto de vista de ciertas situaciones políticas, soluciones subóptimas para la cooperación en el largo plazo; suelen ser problemas que «preocupan» a la opinión pública y, cuando persisten, erosionan la legitimidad de la política.
Por el contrario y también a modo de ejemplo, en un juego no finito como el que caracteriza las relaciones internacionales, las burocracias estatales tienden a ubicar a sus respectivos países en un contexto en el que lo más probable es que los otros Estados permanezcan en el escenario. Esto significa que parten del supuesto de que todo lo que se encuentra en dicho contexto subsistirá en el tiempo, ya que sería insensato suponer la súbita desaparición de un actor. En estas situaciones, al no poder preverse una última ronda de juego se genera un incentivo para la cooperación porque, al estar «obligados» a relacionarnos, aunque nuestra ganancia será probablemente menor que el beneficio total que podríamos obtener si desertáramos, resulta mayor si cooperamos que si continuamente estuviéramos desertando. Visto a distancia, este fue el juego en la Alemania nazi: su ganancia previsible total era mayor que invadir Checoslovaquia y Polonia bajo el erróneo supuesto de que no volverían a la mesa de juego sin tomar en consideración o minusvalorar la decisión de otras potencias de no permitir jugadas «ilegales» e intolerables.
Esta conclusión es también aplicable a las situaciones de oportunismo, en las que se juega a convertir un juego infinito en uno finito aplicando en la práctica una forma de desertar, alentada por diferentes incentivos (por ejemplo, ausencia o altos costes de monitorización). Pero si no se presentan esas facilidades, en una situación de estabilidad y permanencia el oportunismo solo será posible ocasionalmente, ya que implicaría en las siguientes rondas del juego una pérdida mayor a las ganancias de un golpe oportunista. De esta manera, se produce una situación en que el refuerzo de la tradición, la costumbre o el código de conducta de las formas de cooperación se vuelven la clave de buena parte de la convivencia social, y afectan a las reglas formales de convivencia coordinada —incluidas las constitucionales— y las informales.
De acuerdo con lo especificado en el apartado anterior, podemos inferir que, en juegos repetitivos, las bases elementales de la cooperación se presentan axiomáticamente sin recurso necesario a la coerción externa, si bien de una manera imperfecta que requiere adaptaciones adicionales, que en este caso sí son de naturaleza coercitiva.
Esto quiere decir que el Estado no impone en toda las ocasiones las reglas constitucionales externas porque en las conductas y las formas de coordinación «horizontal» existen valores y creencias acordes con ellas. Más aún, la posibilidad de que las normas «externas», típicamente especificadas en la Constitución y la ley, sean «honradas», es decir, cumplidas por la mayor parte del grupo sometido a ellas, depende en gran medida de su aceptación interna, del grado en que formen parte de las creencias y valores efectivos compartidos por el grupo.
Este es un tema significativo para el análisis de las constituciones —y en general de cualquier orden legal—, ya que está relacionado con el coste de hacer cumplir las leyes. La bibliografía sobre el coste de transacción trata en buena medida de los sistemas jurídicos, porque desde este punto de vista pueden caracterizarse por una eficacia que encarece o disminuye los costes, según la internalización de la norma, esto es, la creencia de la sociedad en que la norma sea digna de ser obedecida; si esto es así, por lo tanto, el coste de hacerla cumplir se considera socialmente absorbido.
En este sentido, el interés de la ciencia política en la aparición de modos de cooperación implícitos en dilemas del prisionero repetitivos, que puede rastrearse desde los autores clásicos,[32] radica en encontrar formas de cooperación que sustituyan el control autoritario del gobierno para resolver conflictos relativos a la producción de bienes públicos. Estas contribuciones pueden modificar a la postre nuestra visión de lo que los gobiernos deben hacer y nuestra perspectiva acerca de los dilemas mismos que aquellos inducen en la sociedad.
Pero ¿por qué, sin embargo, se hace necesario el Estado y qué relación tiene esta reflexión en torno a los juegos cooperativos voluntarios, en contraposición a los derivados de la coacción, con respecto a las constituciones? Para responder a esta pregunta resulta de utilidad recapitular brevemente los aportes que nos ofrece el modelo del dilema del prisionero. Este posee un gran potencial para explicar por qué bajo determinadas circunstancias dos o más personas pueden beneficiarse al colaborar, pero también para mostrar cómo pueden beneficiarse aún más del hecho de lograr ventaja de que los otros se apeguen a los términos de la colaboración, mientras el jugador que obtiene la mayor ventaja lo hace porque deserta del juego. En otras palabras, este modelo nos muestra que siempre puede ser atractivo lograr una ganancia mayor mediante trampas.
Por definición, la posibilidad de hacer trampas consiste en obtener una mayor ventaja a través de un comportamiento oportunista, dada la existencia de un nicho que se aprovecha para ello. Pero lo que queremos destacar es que, en los grupos grandes como las sociedades nacionales, este problema crece exponencialmente, pues precisamente en ellos la relación directa entre los individuos no es suficiente para resolver los problemas de coordinación y de organización social que evitan el oportunismo. De esta manera, se hace necesaria la formulación de normas generales y abstractas que gocen de vigencia y de sistemas que hagan cumplir esas normas, independientemente de las relaciones subjetivas. Como hemos dicho antes, la coordinación cooperativa puede ser espontánea, pero solamente a un nivel elemental. A partir de la espontaneidad, la idea de «bien público» constituye un constructo complejo de creación de instituciones que estimulan la cooperación mediante incentivos positivos o negativos, reducen los márgenes de oportunismo y establecen niveles de certeza y seguridad que hacen más ventajosa la cooperación que la deserción.
A lo expuesto anteriormente se puede agregar el tema de la medición de los costes de un esquema de cooperación y, consiguientemente, la valoración de su idoneidad. En todo grupo grande (N) la contribución individual de un miembro es marginal, esto es, si uno de los integrantes desaparece, el funcionamiento conjunto del grupo no se altera significativamente. La situación de N-1 significa que, en la medida en que el grupo es lo suficientemente grande para asegurar la cooperación, será siempre racional que un individuo deserte, dado que puede obtener beneficios sin pagar ningún coste y pasar desapercibido, pues considera que el tamaño del grupo es lo bastante grande.[33]
A la inversa, la relación 1/N implica que cuando un individuo contribuye a un grupo de tal modo que se alcanza un beneficio mutuo, tendrá que compartir las ganancias con todos los demás; de ahí la aparición de una ambigüedad. Por un lado, si cooperamos podemos ser más productivos y obtener mayores beneficios, pero una de las reglas de esta situación es que nos obliga a compartir y, por lo tanto, a reducir las perspectivas de mayores ganancias en el corto plazo. Si el grupo es grande, la participación individual será pequeña en conjunto, por lo que los individuos tendrán bajos incentivos para promover los beneficios colectivos que comparte todo el grupo. De esta forma, tanto el problema del «grupo menos uno» (N-1) como el de «uno sobre el grupo» (1/N) resultan en realidad dos caras de la misma moneda: la primera vista desde el individuo, la segunda considerada desde el grupo. Ambas formulaciones sirven para ilustrar un aspecto central de la sociedad, a saber, su fuerte orientación hacia el uso de normas y el empleo de la coerción para sostener el cumplimiento de esas normas.
Dicho de otra manera, y parafraseando a Mancur Olson, estamos ante un problema de acción colectiva en contextos de grandes grupos que, para solucionarse, requiere de un sistema de incentivos selectivos entre los que se encuentra presente la amenaza creíble de la coerción. Para mantener la institucionalización de la interacción social es necesario que se produzcan normas y formas coercitivas de hacerlas cumplir que se conviertan en incentivos negativos contra la no cooperación en asuntos considerados de importancia colectiva. Desde el punto de vista de la ciencia política eso es lo que las constituciones buscan resolver y lo que explica su naturaleza profunda.
Conclusión
Reglas fundamentales, autoritarismo, democracia y optimalidad
La sociedad conforma un fenómeno altamente institucionalizado, que está enmarcado por reglas o normas sostenidas por sanciones o por la amenaza de aplicarlas. En este sentido, el intercambio voluntario es una de las formas más elementales de la interacción, pero el de carácter involuntario o la reciprocidad social son insostenibles sin el apoyo de las instituciones. Estas son los sistemas de reglas que pueden restringir a los individuos para que actúen en función de modalidades de cooperación. Cuando las instituciones fallan por su diseño o funcionamiento sobrevienen formas de crisis de los sistemas de cooperación y se da vía libre a fórmulas de satisfacción del interés propio cuyas consecuencias son la descoordinación social y la ausencia de la cooperación necesaria para mejorar el desempeño colectivo. Ante situaciones de esta naturaleza, se suele producir una degeneración de las instituciones políticas esenciales o bien un endurecimiento de quienes ejercen el poder. Se crean así, situaciones de suboptimalidad.[34]
¿Cómo puede, por lo tanto, darse una combinación óptima entre acción voluntaria y coacción estatal en grandes grupos como las sociedades nacionales? Aquí es donde encajan las constituciones, entendidas como la respuesta a un problema de combinación entre pactos y normas, entre acuerdos políticos y reglas para hacerlos cumplir, entre libertad y restricción, entre voluntad y coacción. De esta manera, si bien la necesidad del Estado queda lógicamente establecida, su estructura y su funcionamiento requieren de una explicación adicional relativa a las reglas de decisión fundamentales. En este sentido, resulta de gran utilidad ver las constituciones como inventarios de reglas de decisión relativos a cuestiones vitales para la vida en sociedad. Entre estas, resulta primordial la forma en que se estipula la relación gobernante-gobernado. El Estado como fenómeno moderno realiza funciones que requieren justificaciones y el punto inicial de las mismas reside en cómo este inventario de principios, acuerdos y procedimientos que denominamos constitución define la relación entre gobernante y gobernado.
En la democracia,[35] la decisión de quién gobierna, qué actividades puede o no desempeñar el gobierno, bajo qué circunstancias los funcionarios pueden ser removidos, etc., son asuntos que implican decisiones fundamentales de coordinación entre entidades que a veces tienen intereses en común y, en ocasiones, intereses encontrados. De ahí la necesidad de establecer constitucionalmente el modo en que los intereses de los ciudadanos serán protegidos y defendidos y la forma en que los funcionarios del Estado dirigen la organización estatal para instrumentar las decisiones y políticas públicas. Desde esta perspectiva, la constitución es un arreglo a largo plazo entre gobernantes y gobernados que especifica las condiciones bajo las cuales los agentes de la sociedad y del Estado pueden ejercer el poder a fin de modular intereses distintos.
De esta manera, las reglas de una constitución comprenden fundamentalmente cuatro aspectos. En primer lugar, se ocupan de identificar y especificar los objetivos comunes existentes entre gobernantes y gobernados.[36] En segundo término, las constituciones estipulan qué actividades no debe de llevar a cabo un agente, sea gobernante o gobernado. En tercer lugar, definen cómo se instrumentan las políticas[37] y, en cuarto lugar, establecen cómo deben resolverse los conflictos de interpretación de la constitución. Así como las instituciones cumplen el papel de restringir el comportamiento humano, las constituciones son restricciones de la actuación de los gobernantes, con relación al modo en que estos interpretan, construyen y aplican las reglas.
En este contexto existen muchas variantes constitucionales. Por ejemplo, Inglaterra solo ha tenido una constitución escrita, la Carta Magna de 1215, que simplemente es una declaración de derechos fundamentales, mientras que otros países han tenido múltiples experiencias constitucionales que ensayan diferentes formas de gobierno, tipos de derechos individuales y sociales, niveles y fórmulas de cambio o rigidez constitucional, etc. Dentro de esta variedad, es importante advertir que no todas las constituciones son democráticas, pero aquellas que se adscriben a ese régimen se caracterizan por resolver mejor los problemas de costes de cooperación.
Pero a partir de este criterio básico, la pregunta positiva es si un orden constitucional definido «resuelve» y de qué modo —con qué capacidades, limitaciones o insuficiencias— los problemas colectivos de cooperación para conseguir el bien público o bienestar general, que es su finalidad más importante.
El desarrollo histórico del constitucionalismo democrático está asociado a la expansión de la libertad y la limitación concomitante de las formas de control autoritario (Lane, 1996: 17-86). Sin embargo, este proceso adquiere distintas formas de institucionalización.
En México, durante el siglo xx se «resolvió» este conflicto mediante la construcción de una forma monopólica de control político.[38] No suprimió el constitucionalismo, ni tampoco eliminó las formas democráticas de los ordenamientos estatales. Más bien las fuerzas dominantes adaptaron en un proceso continuo de reforma constitucional sus elementos y su estructura para hacer compatible la constitución con la edificación de un modelo hegemónico centrado en el control autoritario de la sociedad y en el cálculo orientado a evitar la organización de formas competitivas de organización política.[39] La Constitución de 1917 se transformó, así, en autoritaria.
El deterioro y progresivo cambio de este modelo hegemónico de carácter monopólico dieron origen a una peculiar transformación del sistema político hacia una forma democrática que incluye la formación de un sistema competitivo de partidos y de instituciones electorales independientes. En contraste, el sistema de gobierno, que se adaptó igualmente a las necesidades del monopolio político, ha sufrido pocos cambios significativos a fin de adaptarse a las exigencias de una relación democrática entre la sociedad y el Estado, así como entre los diversos órganos de este, ocupados por autoridades y actores provenientes de diferentes partidos. Este hecho deja ver una contradicción entre el desarrollo democrático electoral y las instituciones de gobierno, que, en ausencia de una reforma de fondo, siguen caracterizadas por reglas y normas que podían aplicarse bajo la situación monopólica anterior pero que son inapropiadas para el funcionamiento de una democracia constitucional y que, al seguir vigentes de una u otra forma, producen resultados «perversos» en el ejercicio de gobierno, tanto respecto a la coordinación entre los diferentes órganos y niveles como al servicio debido a los gobernados. Los capítulos siguientes están dedicados a estudiar esta problemática. Para concluir este primer capítulo, nos referiremos a algunos corolarios complementarios.
El conflicto constitucional consiste en la creciente disposición estratégica de los actores políticos respecto de las normas que definen el llamado pacto constitucional. Si aceptamos que este constituye un arreglo estable bajo ciertas condiciones, la presencia de situaciones más o menos permanentes de conflicto en su seno supone una crisis de la estabilidad del arreglo, definida por la irrupción de fuerzas con poder para alterar las reglas y términos del pacto constitucional. Cuando ocurre algo semejante, estamos frente a una crisis de equilibrio en que las fuerzas activas en él buscan condiciones y estrategias para crear un nuevo punto de equilibrio.
La peculiaridad de la situación mexicana es su carácter sui géneris respecto a la norma anterior, pues el equilibrio precedente del pacto constitucional residió en lo que, sin temor, podría caracterizarse como un arreglo a la Hobbes: durante 71 años la estabilidad del pacto dotó de esta misma cualidad al presidencialismo autoritario y, como consecuencia lógica, las demás instituciones políticas padecieron de inestabilidad y precariedad.
Esta condición, anómala solamente en apariencia, puede esclarecerse con el lenguaje de la teoría de los juegos. El equilibrio del pacto político constitucional incluía, como solución hobbesiana, la «cesión voluntaria» de los derechos ciudadanos a la decisión sobre la orientación del Estado en un soberano que ejerció el poder elevando el carisma republicano de la presidencia a un ejercicio unipersonal de mando y transformación no pocas veces manipuladora de las instituciones. Entre 1917 y 2008 la Constitución fue modificada 456 veces, y 372 de estos cambios se produjeron únicamente en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. En total, cinco reformas o adiciones anuales de promedio durante 91 años.
Haciendo por ahora a un lado el problema del método de cambio constitucional, que abordaremos más adelante (véase infra, cap. 4), la necesidad de una constitución democrática es imperativa para México. La vigente en la actualidad combina reglas democráticas con otras autoritarias y, en particular, define un modelo de gobierno que no opera adecuadamente bajo las condiciones del pluralismo político. Dicho en el lenguaje que hemos utilizado en este capítulo, la regla de reconocimiento constitucional combina elementos que apuntan parcialmente a aspectos democráticos de la regla de reconocimiento y, por otra parte, a elementos autoritarios que subyacen al diseño institucional del sistema de gobierno, tanto por lo que se refiere al vínculo entre Estado y sociedad, como por lo que respecta a la relación entre las instituciones de gobierno.
Si volvemos a la diferencia entre el planteamiento clásico de la construcción del Estado de derecho según Hobbes y Kant, la cooperación política entre los miembros de un Estado puede estar basada en el temor (Hobbes) o en el reconocimiento mutuo de los derechos fundamentales (Kant). En el primer caso la realidad del ciudadano queda ocluida por la selección de un tipo de gobierno que, por acuerdo y cesión de la soberanía en una autoridad «absoluta», sea esta una asamblea (parlamento) o un dictador (el monarca, en los términos de Hobbes). En el segundo, la entidad de los ciudadanos es plenamente reconocida y la racionalidad de la conformación de la autoridad pública se basa en el reconocimiento de que la soberanía reside permanentemente en ellos. Es indudable que la «solución» kantiana a este dilema del prisionero superó históricamente a la ofrecida por Hobbes, si bien en ambos hay una identificación del problema básico que subyace a la institucionalización de la autoridad pública.
En el caso de México, el problema de fondo, puesto en términos característicos de la teoría clásica, es cómo pasar de una solución del estilo de Hobbes, encarnada en el autoritarismo propio del monopolio político de la representación, a otra basada en el reconocimiento mutuo y el diseño de sistemas de colaboración interconstruidos en las instituciones políticas, que tenga la capacidad de representar a la soberanía en forma plenamente democrática y de establecer nuevas reglas de concurrencia de los órganos de gobierno que eviten una prolongación de la pluralidad en forma de conflicto en el funcionamiento de las instituciones y en las relaciones entre Estado y sociedad.