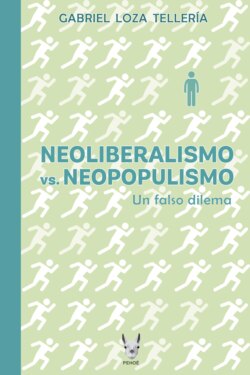Читать книгу Neoliberalismo vs. Neopopulismo - Gabriel Loza Tellería - Страница 8
ОглавлениеINTRODUCCIÓN INTRODUCTORIA
América Latina se encuentra en medio de un tremendo remezón ideológico, político y económico que ha sacudido el tablero de países con políticas económicas “correctas”, como Chile, Colombia y Perú frente a países con políticas “populistas” como Bolivia, Argentina, México y Venezuela. El debate entre neoliberalismo y populismo se da en un contexto especial; de una crisis económica gatillada y amplificada por la crisis sanitaria del COVID-19, que ha hecho más evidente e intolerable los problemas de pobreza y desigualdad y ha puesto en primer plano los problemas de la gente: salud, trabajo, educación, alimentación y techo.
Sin embargo, aunque parezca fácil la respuesta de más Estado y más gasto fiscal, no es tan obvia, puesto que requiere una evaluación de los instrumentos de la política económica más adecuados para tratar de lograr los objetivos de estabilidad y crecimiento pero a su vez la reducción de la pobreza y la desigualdad. Hace 40 años, como resultado de la crisis de la deuda y el agotamiento del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones con alta intervención estatal, se impuso la receta del Consenso de Washington de liberalización de precios, liberación comercial y financiera, la privatización, la desregulación y apertura total a la inversión extranjera, que si bien alcanzó la estabilidad de precios no logró un crecimiento sostenible y satisfactorio pero, lo más grave, acentuó los problemas de la desigualdad y mantuvo niveles altos de pobreza.
Así la respuesta al populismo económico en la región de los setenta, creó las condiciones para su retorno ahora en pleno siglo XXI y lo más sensato parece indicar que la gente no quiere estar sujeta a movimientos pendulares de izquierdas o derechas, cuando hay diversas opciones de arreglos institucionales y del manejo del instrumental de la política económica.
Sin embargo, la salida no es tan ingenua, puesto que uno de los debates permanentes en economía, desde Adam Smith, es entre intervencionismo estatal versus libertad económica, que sobresalió en 1929 con la Gran Depresión de los años treinta y la tremenda crítica de Keynes a los clásicos. Después en plena predominancia del keynesianismo, que va inspirar a las políticas populistas, en 1947 nacía en Suiza casi en secreto, en el momento más oscuro del liberalismo clásico, la Sociedad Mont Pelerin bajo la iniciativa de Hayek y Friedman, que va a ser una de las vertientes del neoliberalismo. Posteriormente, en los ochenta, debido a la crisis internacional de estancamiento con inflación, vino el periodo triunfal del monetarismo, encabezado por Friedman y por la economía de la oferta o neoconservadurismo con Reagan y Thatcher.2
Pero a diferencia del Norte, en América Latina ya en los cincuenta había brotado la confrontación entre monetaristas de viejo cuño del FMI y los estructuralistas de la CEPAL frente a los problemas de inflación en la región. Es en los ochenta, ante la crisis de la deuda externa y el fracaso de la sustitución de importaciones, que el nuevo monetarismo tuvo su expresión en el Consenso de Washington, en las reformas de primera generación, así como la influencia del neo institucionalismo en las reformas de segunda generación, en el que jugaron un papel sesgado y gravitante el FMI, el Banco Mundial y el BID, condicionando sus préstamos a “criterios de ejecución estructural”.3
Sin embargo, el triunfo neoliberal fue interrumpido por una serie de crisis cambiarias del peso mexicano, el bath tailandés, el real brasileño y el peso argentino hasta estallar la Crisis Financiera en 2007 y 2008, como resultado de la desregulación y la liberalización de los mercados financieros. Así, tuvo que resucitar Keynes a través de la política fiscal del gasto con déficit, defict spending, y los Bancos Centrales tuvieron que aplicar medidas monetarias no convencionales. Sin embargo, una vez recuperados los mercados financieros se retornó apresuradamente a la política de austeridad fiscal aunque con un nivel de deuda pública mucho más alto, lo cual fue un error pues provocó una lenta recuperación y contribuyó a una nueva ola de populismo ahora de derecha en el Norte y en el Hemisferio Occidental.
En el 2020, con el Gran Confinamiento no se discutió si el Estado debía o no intervenir puesto que simplemente volvió a resucitar Keynes, ya que se considera muy normal la expansión fiscal e incluso se reclama más intervención del Estado para ayudar a los hogares y, especialmente, a las empresas y bancos en dificultades. De pronto, se pasó del equilibrio fiscal o superávit fiscal con baja deuda pública, lo que predica el neoliberalismo, a un alto déficit fiscal y elevado endeudamiento público que se critica a los keynesianos populistas.
La respuesta rápida de los Gobiernos
El Informe del FMI (2021a) estima que la economía mundial y la de EE. UU. se contrajeron, respectivamente, en un 3,2% y 3,5% anual en 2020, la mayor contracción desde la desmovilización de la Segunda Guerra Mundial en 1946, con excepción de China.4
A diferencia de la crisis financiera, los Bancos Centrales reaccionaron rápidamente y en escala masiva: redujeron las tasas de interés, provisionaron liquidez y compraron activos públicos y privados. La crisis del COVID-19 fue fundamentalmente un auto shock en el sector real y un frenazo súbito global generado por las medidas para abordar una emergencia de salud pública. Los bancos y el sector financiero no fueron el origen de la perturbación inicial como en las crisis pasadas. 5
La respuesta fiscal fue inmediata y el paquete que destacó por su monto y en proporción al PIB fue el de EE. UU. por 5,2 billones de dólares:
El plan Biden llevaría la respuesta fiscal pandémica de Estados Unidos a 5,2 billones de dólares, aproximadamente un cuarto del PIB anual de Estados Unidos. En comparación, la principal respuesta de política fiscal a la crisis financiera global, la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos de 2009, alcanzó unos 800.000 millones de dólares.6
El apoyo fiscal: gasto adicional o ingresos no percibidos, con base en datos del FMI hasta junio de 2021 permiten diferenciar el gasto en salud del apoyo fiscal y así se observa que los países avanzados destinaron un 11,3% del PIB, pero solo 1,7% fue para el gasto de salud, mientras que en las economías emergentes fue 4.3% del PIB y solo el 0,9% en salud. En América Latina se observa a Chile con mayor gasto respecto al PIB, un 14,1% pero en salud destinó el 0,6%, seguido de Brasil con 9,2% y a salud el 1,5% del PIB. Bolivia aparece con 5,5% y un 1,3% del PIB a salud. México está entre los países con más bajo aporte de 0,7% del PIB y con destino a salud el 0,4% del PIB (Gráfico 1).
Hasta The Economist, en su editorial del 11 de marzo de 2021, admite que los estímulos fiscales masivos pueden convertirse en la respuesta normal a las recesiones y que después de una década desde de la crisis financiera de 2007-2009, los responsables de la formulación de políticas económicas de EE. UU. dejaron de ser demasiado tímidos con el COVID-19.
En parte como resultado del aumento del gasto fiscal pero también de la caída de los ingresos fiscales debido al confinamiento, los déficits fiscales totales en la región más que se duplicaron al subir del 4,0% del PIB en 2019 al 8,8% en 2020, lo que dio lugar al incremento de la deuda pública del 68,4% del PIB en 2019 al 77,7% en 2020.
Así en medio de la Pandemia, como por arte de magia, apareció de nuevo la criticada mano visible del Estado:
La pandemia ha demostrado que la “mano invisible” del mercado no puede contar para entregar bienes públicos, y mucho menos defender el interés público. La mano visible del Estado debe contribuir, mediante el funcionamiento de instituciones eficaces y una buena gobernanza.7
El problema de fondo
Pese a la reacción de los Gobiernos la crisis gatillada por la pandemia tiene efectos devastadores en la salud y en la vida, y en el empleo, incluso en el largo plazo en los trabajadores y empresas, según la OIT (2021):
En 2020, se estima que se perdió el 8,8 por ciento de las horas de trabajo totales, el equivalente a las horas trabajadas en un año por 255 millones de trabajadores a tiempo completo…..En relación con 2019, el empleo total se redujo en 114 millones como resultado de que los trabajadores se quedaron sin empleo o abandonaron la fuerza laboral.8
La pandemia lo que ha expuesto son los riesgos que entrañan la mercantilización y la infrafinanciación de los sistemas de salud, como dijo el Secretario General de Naciones Unidas: “la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos”. Son varias las voces del replanteamiento económico incluso en la revista del FMI:
Junto con la emergencia climática, la pandemia ha puesto de manifiesto que las fallas del mercado son ahora la regla y no la excepción, lo que condena al anacronismo al modelo económico estándar, de la misma forma que el desempleo masivo y persistente en la Gran Depresión acabó con la idea de que los mercados de trabajo nivelarían la oferta con la demanda, eliminando así el desempleo.9
El problema de la región es más preocupante con la Pandemia. El impacto en América Latina del COVID-19 fue más pronunciado, puesto que mientras concentra solo el 8,4% de la población mundial tiene el 32% de las muertes por el virus, con una caída del PIB (6,8%), la más pronunciada del mundo y equivalente a más del doble de la contracción mundial del 3,2%. Según el pronóstico del FMI (2021d):
El producto de la región retornará a los niveles previos a la pandemia apenas en 2023, y el PIB per cápita lo hará en 2025, es decir, más tarde que otras regiones del mundo. La crisis ha repercutido desproporcionadamente en el empleo, y las pérdidas se han concentrado sobre todo en las mujeres, los jóvenes y los trabajadores informales y menos cualificados, y los indicadores sociales están dando cuenta de ello.10
Hasta el FMI (2021b)11 encuentra que la pandemia de COVID-19 está agudizando el círculo vicioso de la desigualdad y que los gobiernos tienen que mejorar el acceso a los servicios públicos básicos —como la atención sanitaria (incluida la vacunación) y la educación— con políticas pre distributivas y fortalecer las políticas redistributivas.
Para la CEPAL (2021c)12 la situación de pobreza aumentará en 2020 en 22 millones de personas (de 30,5% a 33,7%) y la extrema pobreza en 8 millones (de 11,3% a 12,5%) con un retroceso de 12 años en pobreza y 20 años en pobreza extrema. Prevé que la desocupación subirá de 8,1% a 10,7% en 2020 y calcula una pérdida de 26 millones de empleos en 12 países de la región. Estima que el aumento de la desigualdad, medida por el coeficiente Gini e incluida el efecto de las transferencias de los gobiernos, sería de 2,9 puntos porcentuales retrocediendo a niveles del 2010. Urge avanzar hacia un Estado de bienestar con sistemas de protección social universales integrales y sostenibles, con base en un nuevo pacto social.
La crisis económica y la pandemia sacó a la luz la enfermedad crónica de la región que es la desigualdad, especialmente en los países con “gobiernos serios y políticas correctas” como Chile, Colombia, Perú y Brasil, donde la desigualdad persistente fue un factor de propagación y descontrol de las medidas sanitarias adoptadas al suponer que iban a ser suficientes. Un Ministro de Salud de Chile a mediados de 2020 tuvo que reconocer que “Hay un sector de Santiago, donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga… del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”. La Pandemia desnudó en la región que no había aumentado el gasto fiscal en salud, que no se dio prioridad a la salud pública y que la salud privada fue por supuesto incapaz de enfrentar una crisis sanitaria.
Lo que América Latina debería hacer es aprender de sus errores, especialmente del gran error de separar el tema de la salud del tema económico. Eso no se puede hacer durante una pandemia. La lección es que, si no haces nada frente a la pandemia, la economía va a sufrir.13
Recuperación lenta, divergente y sanitaria-dependiente
Según el FMI (2001a) las brechas se ahondan en la recuperación mundial, lo que refleja la profundización de la desigualdad existente entre países y al interior de cada país. Si bien se temía a mediados de 2020 una caída del 4,9% del PIB mundial resultó menor, de 3,2% y se espera una recuperación del 6% para el 2021. Los países avanzados fueron los que más cayeron con un 4,6% en 2020 y se recuperarán a una tasa del 5,6% en 2021. Para las economías emergentes y en desarrollo se estima una caída del PIB de 2,1% en 2020 y una alta recuperación de 6,3% en 2021. América Latina y el Caribe, CEPAL (2021a),14 tuvo una caída del 6,8% en 2020, la mayor contracción del PIB desde 1900 y estima que crecerá en 5,2% en 2021. China, el país de origen de la Pandemia, creció en 2,3% en 2020 y se estima que superará el 8% en 2021.
El FMI (2021a) estima, con respecto a las tendencias previas a la pandemia en el período 2020–22, que la pandemia ha reducido el ingreso per cápita en un 2,8% por año en las economías avanzadas y ha generado una pérdida per cápita anual del 6,3% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo (excluida China).
El problema será que la recuperación será asincrónica y divergente y en parte estará asociada al cronograma desigual de administración de las vacunas, el problema de la equidad vacunal, puesto que se estima que a mediados de 2021 la vacunación esté muy extendida en las economías avanzadas, en mucha menor medida en los mercados emergentes, pero que los habitantes de países más pobres deban esperar hasta 2022 o más. La divergencia en las políticas de apoyo es otro factor que aumenta la brecha puesto que mientras en los países avanzados continuaron en 2021 con el apoyo fiscal en los países emergentes habrían expirado la mayoría de sus medidas de apoyo en 2020.
La preocupación es a quién beneficia la recuperación, puesto que ya no se discute si tiene la forma de V o W porque es una “recuperación dual”, divergente, es decir una “recuperación en forma de Y pero echada”:
… en la cual los beneficiados por una recuperación del mercado bursátil o los empleados se ubican en la rama de la Y que apunta hacia arriba y no están afectados por la recesión, y los ubicados en la rama inferior quizás enfrenten años de lucha.15
Escuchar a la gente
El gran temor actual es que al igual que después de la crisis financiera de 2008 y a partir de 2016 con Trump y el Brexit, la pandemia de coronavirus con sus secuelas de recesión y desempleo a gran escala, bien podría avivar la llama populista tanto de izquierda como de derecha (nacionalismo pandémico) y en los países avanzados como en desarrollo.16
El problema de la crisis se agudizó cuando la gente observaba que las medidas anticrisis se centraban en salvaguardar a las empresas y al sistema financiero y solo en algunos bonos y en la utilización del seguro del desempleo para “ayudar” a los sectores más vulnerables. La gente percibía que eran insuficientes frente a los daños causados por la crisis sanitaria y el confinamiento, de manera tal que los políticos tuvieron que lanzar medidas más significativas ante las cuales, en el caso de Chile, los economistas neoliberales reclamaron que “no fuimos escuchados” y los medios se preguntan si es la derrota definitiva de “los técnicos frente al populismo de políticos”. En cambio, su Presidente reconoció: “Es nuestro deber escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente”.
Sin embargo, el verdadero debate no es entre el neoliberalismo de los “técnicos”, frente al “populismo” de los políticos, sino entre políticas económicas alternativas centradas en la gente siendo ese el propósito de este texto.
Para tal efecto, en una primera parte, a manera de una breve introducción a la economía, se inicia con una reflexión sobre el limitado rol de la economía y de la corriente dominante para explicar los problemas reales de las crisis y de la gente. En la segunda parte se presenta el árbol genealógico del neoliberalismo y el populismo, que se inicia con el concepto de economía y el papel del mercado desde Smith y Ricardo hasta el enfoque neoclásico de Marshall, quien provocó el primer viraje en la economía convencional (Capítulo 1). Se continúa con la crisis del 29 y la Gran Depresión que fue el escenario en el que surgió el pensamiento keynesiano que provocó el segundo viraje de la economía dominante (Capítulo 2). Posteriormente, después de un periodo donde “todos eran keynesianos”, como resultado de la crisis de estancamiento con inflación en los setenta se examina el surgimiento del enfoque monetarista con Friedman, la reaparición de Hayek, la escuela del “ofertismo” y el institucionalismo que sustentaron teóricamente a Gobiernos como Pinochet en Chile, Thatcher en Reino Unido y Reagan en EE. UU. (Capítulo 3) y, por último, se discute el retorno o el renacer de la economía política (Capítulo 4).
En la tercera parte, se analiza el surgimiento del estructuralismo en América Latina como respuesta al viejo monetarismo del FMI (Acuerdos de Stand-By) en los años cincuenta, mientras que el Consenso de Washington y su ampliación emergió ante el fracaso del pensamiento de la CEPAL y se institucionalizó como enfoque o “main stream” con los Programas de Ajuste Estructural del FMI y los préstamos del Banco Mundial. El neopopulismo económico en la región fue una contra reacción a los programas de ajuste estructural y el populismo moderno de derechas en el Norte fue una respuesta anti-elite.
En la cuarta parte, se hace un análisis comparativo exclusivamente desde el punto de vista de la política económica y de los objetivos de crecimiento económico y equidad de tres casos: la experiencia neoliberal en Chile, la aplicación del modelo neoliberal en Bolivia (1985-2005) y, el Modelo de Economía Plural aplicado entre 2006-2019, con alta intervención estatal pero con características propias que le distingue de otras experiencias como la venezolana, ecuatoriana y argentina.
El trabajo concluye que el debate entre neoliberalismo y populismo económico en América Latina, es un falso dilema, un debate ideologizado puesto que las vertientes de la teoría económica son amplias y existen variadas y heterodoxas combinaciones de instrumentos de política económica si se quiere lograr de manera simultánea el crecimiento con equidad.