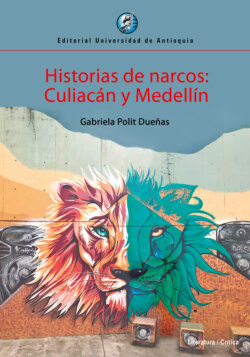Читать книгу Historias de narcos: Culiacán y Medellín - Gabriela Polit Dueñas - Страница 7
ОглавлениеPrólogo a la edición en español
En mis dos o tres primeros viajes a Medellín entre el 2009 y el 2011, cuando hacía trabajo de campo para escribir este libro, me hospedé en el Hotel Nutibara. Quería experimentar la ciudad desde la vitalidad de su comercio informal, la música de sus esquinas, la vista a los gordos de Botero y el olor a los jugos de frutas. Con Juan Fernando Ospina como guía, atravesé calles, descubrí el emblemático edificio de Coltejer, vi artistas callejeros en los parques; muchos de ellos y algunos habitantes de la calle nos veían pasar y gritaban “Juanito”, saludando a Juan con genuina alegría. Con él pasé varias horas en El Guanábano, conocí los matices y percibí los prohibidos aromas del Parque del Periodista, fui a El Eslabón Prendido y en Palinuro me uní a una tertulia vespertina. Con Ricardo Aricapa hablé horas sobre Medellín; sentados en un banco del Parque de Bolívar, Ricardo me explicó cómo la violencia habita la ciudad y la asalta en oleajes cíclicos. Juan fue generoso con su tiempo y con su mundo: me lo abrió sin reservas, después de escuchar por dónde iba mi proyecto. Viví un Medellín alejado del turismo opulento, de sus centros comerciales y su gran industria. Me sumergí en esa belleza difícil que Medellín comparte con muchas ciudades latinoamericanas.
En el último de esos viajes, hice trabajo de archivo. Quería rastrear las formas en las que la prensa local escribió sobre el narco antes del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, leer cómo los periódicos se habían referido a Pablo Escobar en los meses que precedieron el funesto acontecimiento, y la manera en que la opinión pública cambió las palabras con las que se nombró el fenómeno del narco. Yo buscaba el antes y el después. Al terminar esa visita, el día que tenía que regresar a Quito —de donde soy y donde mis hijos todavía pequeños me esperaban para volver juntos a Austin— decidí ir al aeropuerto en autobús. La estación estaba a la vuelta del hotel y pensé que tomar el transporte público sería la mejor manera de terminar mi viaje.
Junto a mí se sentó un viejo —después me daría cuenta de que no tenía la edad que aparentaba— de cuerpo delgado, pequeño de estatura y sin dientes (un Clemente Silva urbano). Hablaba con un marcado acento paisa que, sumado a su escasa dentadura y el volumen de la salsa que rompía los parlantes de la radio, me costaba entender. Empezó el recorrido y los pasajeros subían y bajaban en distintos lugares de la carretera que une y separa Medellín de Rionegro. El hombre aprovechó que yo no me moví para contarme su vida. Me anticipó que se bajaría en uno de los poblados antes de Rionegro, donde vivía su familia. Iba de visita porque la mujer lo había echado hacía algunos años. El problema había sido el alcohol. El líquido infame lo hacía un hombre violento y me confesó que el vicio había acabado con su vida. Aprendió a beber en el ejército, al que sirvió con mucho orgullo durante diez años para defender a su patria. La historia venía enhebrada con Virgen María Santísima, Dios bendito, gracias a Dios y distintas expresiones de contrición. La fe lo había sacado del vicio, pero no de la pobreza, y aunque había visto la luz y podía visitar a sus hijos, todavía no podía vivir con ellos. Vi la historia de este país condensada en ese hombre de cuerpo pequeño y mirada pantanosa. Cuando se bajó, me dijo su nombre, nos dimos la mano y sentí la suya pegajosa y áspera. Imaginé que era la mano que había sostenido un fusil, que quizá había matado y no quise seguir pensando. Él me dejó su bendición.
En el silencio que siguió, hice una revisión mental de lo que tenía que hacer al llegar al aeropuerto y, como una punzada, me vino la imagen de mi pasaporte en la caja de seguridad de mi habitación. ¡Lo había olvidado! En un impulso estúpido, decidí bajarme del autobús con la idea de tomar un taxi y volver al hotel a recogerlo. No tenía un celular con conexión en Colombia. Cuando crucé la autopista para pedir un teléfono en el comedero del camino, me di cuenta de que no me daría el tiempo de ir y volver para tomar el avión. Había cometido el segundo error. La señora del restaurante fue muy amable. Por fortuna, yo tenía dinero colombiano y pude pagarle las llamadas telefónicas al hotel, para pedir que me mandaran el pasaporte al aeropuerto, y a los muchachos que me endilgó la señora, para que me llevaran al aeropuerto. Ahí no encontraría taxi, me dijo, y el aeropuerto estaba a veinte minutos de camino.
Había oscurecido. Estaba sola, esperando el auto que me llevaría al aeropuerto, en el medio de la carretera en un país que no era el mío y sin manera de comunicarme con mi familia. Sentí miedo. Cuando llegó el auto, las cosas no mejoraron. En él venían dos muchachos. Dos habían sido los jóvenes que asesinaron al ministro; la inocencia de sus caras fue lo que más me impresionó de las imágenes que había visto en los periódicos los días anteriores durante mis visitas al archivo. Además, subirse a un auto privado que daba un servicio de taxi y que estaba ocupado por dos personas es, de conocimiento mundial, poco aconsejable. ¿Cómo saber si no había caído en una trampa?, ¿que la señora del restaurante que me había endilgado a los muchachos no había pactado con ellos? No tenía alternativa. Me subí al auto y los muchachos de caras ingenuas me saludaron con amabilidad y escucharon mi historia con atención. “Ay, señora Gabriela”, había dicho la gentil recepcionista del hotel cuando escuchó mi voz en el auricular, “¡Cómo le pasó eso!”. Pensé que ella había sido la última persona con la que había hablado y que podría decir a la policía algo sobre mi desaparición.
La historia tiene un final feliz. La señora del restaurante me ayudó de buena fe y los muchachos no me raptaron para pedir rescate. Me dejaron en la terminal del aeropuerto a tiempo y también me dieron sus bendiciones. Ya en las oficinas de la aerolínea, pedí un teléfono y me comuniqué con el señor taxista que me trajo el pasaporte desde el hotel. Me subí al avión a tiempo y llegué a Quito a la media noche.
Junto a Palinuro, cuando quedaba en el centro, había un café del que no recuerdo el nombre. Ahí me cité con Héctor Abad Faciolince. Hablamos menos de una hora. Él estaba ocupado y había hecho un espacio en su apretado horario para encontrarse conmigo a insistencia de los amigos de Juan, que eran amigos suyos y que le habían hablado de mí. Cuando le conté de mi proyecto y empecé con mis preguntas, lo primero que me dijo, con bastante escepticismo, fue que la literatura era literatura y no sociología. Que no entendía el motivo de mi viaje a Medellín para leer sus novelas.
No creo que la experiencia literaria requiera un conocimiento físico de los lugares sobre los que una lee. De ser así, sería imposible disfrutar las obras del Siglo de Oro, los clásicos de siglos posteriores, y estaría fuera de lugar leer traducciones. La riqueza de la literatura radica, justamente, en que una obra nos transporta a esa realidad creada en las palabras, sin que una se mueva de la sala de su casa. Pero lo que yo buscaba en mis viajes era entender cómo el fenómeno del narco se había insertado en el lenguaje, en las formas simples de apreciar la realidad, en la manera de procesar emociones, y de cómo las industrias culturales habían cooptado esas búsquedas artísticas. Mi propuesta no es solo leer novelas, es entender un fenómeno de manera más amplia y, por lo tanto, conocer las ciudades de las que había leído era parte de mi trabajo. Lo que atribuí a los personajes con los que me encontré en mi viaje desde el Hotel Nutibara hasta el aeropuerto no lo inventé yo, es parte de un repertorio local que se permeó en mi imaginación.1 Recuerdo esta aventura como una experiencia literaria de la literatura.
La intensidad de mis viajes a Culiacán y a Medellín da cuenta de las varias dimensiones de mis análisis. Por fortuna, las lecturas son infinitas y múltiples, nosotros nos agotamos en ellas, pero los libros no se agotan en nuestras lecturas. Aquí yo ofrezco la mía: un recorrido íntimo por los libros y los lugares, por los personajes y las personas, por los campos culturales y los ambientes literarios. Mi interés como crítica cultural ha sido no solo entender las búsquedas estéticas de los autores y sus dramas éticos, sino, además, ubicarlos en los medios en los que viven, reconocerlos en los diálogos cotidianos de las ciudades sobre las que escriben. Como extranjera en Medellín y en Culiacán, percibí cosas que los locales no ven porque quizá las han naturalizado. Asimismo, seguramente perdí detalles que mi condición de extranjera no me permitió reconocer.
Para esta edición, he respetado los argumentos sostenidos en la primera publicación del libro, aun cuando los cambios en el campo cultural (global) respecto a la producción de narrativas sobre el narco ha cambiado, así como ha crecido el número de trabajos críticos al respecto. El libro se publicó en inglés en el 2013, y desde entonces no solo el tráfico de drogas ilegales es distinto (sus protagonistas, sus criminales más buscados, los políticos que lo combaten), sino también las formas de narrarlo y de interpretarlo (la estética, los formatos). Las series de televisión, ahora quizá las narrativas que más se consumen, no están incluidas en este libro.
Los pocos cambios a la magnífica traducción de Martha Pulido se deben a que el público para el cual escribí el libro en inglés necesitaba aclaraciones que no son necesarias para los lectores latinoamericanos. Descripciones de Medellín que para lectores antioqueños serán obviedades, no lo son para lectores de otras ciudades, así que las he mantenido. En casos de personas cuyos destinos cambiaron en los últimos años, las explicaciones están al pie de página. Un ejemplo es la captura del Chapo Guzmán y su sentencia de por vida en los Estados Unidos.
En estos años, algunas de las personas que aparecen como interlocutores principales en este libro han fallecido. César López Cuadras falleció por asuntos de salud en el 2013. Javier Valdez, entrañable amigo y compañero de mis recorridos en Culiacán, fue asesinado el 15 de mayo del 2017, a plena luz del día cuando salía de las oficinas de Ríodoce. En el capítulo dedicado a su obra no cambié nada, ni el tiempo verbal que refiera su muerte. El libro lo escribí cuando él vivía y es un homenaje a su trabajo.
Los libros tienen sus genealogías propias. Al revisar esta traducción, me di cuenta de que los gérmenes de Unwanted Witnesses. Journalists and Conflict in Contemporary Latin America, el libro sobre periodistas que publiqué el 2019, están en este libro. Fue en mis investigaciones para este libro, cuando descubrí los riesgos que corren los periodistas que cubren el narco. Valdez fue su víctima. A él le debo gran parte de mi comprensión de los peligros de su oficio. Algo de esta edición en español, que me habría encantado que él leyera, es para él.
Las secciones sobre autores como Alejandro Castaño tampoco incluyen comentarios de las dudas que cayeron sobre su trabajo en años posteriores. Para las citas de los trabajos teóricos incluidos aquí, buscamos las traducciones al castellano. En caso de no haberlas, esas traducciones son de Martha Pulido y mías.
Esta publicación no hubiera sido posible sin el trabajo de la Editorial Universidad de Antioquia. La cuidadosa traducción de Martha Pulido, el trabajo de Larissa Molano, el equipo de la editorial y el respaldo incondicional de su directora, Patricia Nieto. Estoy profundamente agradecida con todos.
Este libro es de la gente en Medellín. A todos los generosos lectores, estudiantes, profesores, académicos, ojalá la metodología y el trabajo que aquí presento les sea útil y los inspire a hacer cosas mejores.
1 Ese mismo viaje, con personajes parecidos, habría evocado otras historias, de haber sido el recorrido desde un hotel en Quito hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.