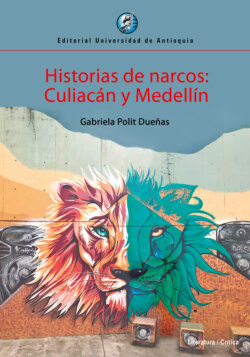Читать книгу Historias de narcos: Culiacán y Medellín - Gabriela Polit Dueñas - Страница 8
ОглавлениеIntroducción
De un tiempo para acá los usos y costumbres en los cementerios han cambiado tanto que ahora son lo más parecido a un barrio, o a un parque de atracciones; especialmente aquellos donde el acento lo ponen las clases populares, cuyos efusivos rituales contrastan notablemente con la parquedad, el llanto contenido, los lentes oscuros, y el afán por deshacerse lo antes posible de sus muertos, que caracterizan a las clases más pudientes
Ricardo Aricapa, Así es Medellín
Es la guerra, el terror. La psicosis visitando el primaveral cielo culichi, asolando las calles, metiendo cándela en los rincones, las casas, los comercios, las plazuelas. El miedo como forma de vida: ¿oíste la balacera, la de anoche?, pregunta una señora a otra, frente a unos niños que parecen sus nietos. Chupan bolas de nieve, en el interior de un establecimiento de helados y paletas
Javier Valdez Cárdenas, Malayerba
Caminando en la cuerda floja
Este libro es un análisis de las narrativas sobre el narcotráfico situadas en Culiacán y Medellín, y publicadas durante los últimos años del siglo pasado y la primera década del presente siglo. Estas dos ciudades han experimentado una violencia severa como resultado de la expansión del tráfico ilegal de drogas, lo que ha sido ampliamente explorado y representado en la literatura. Para escribir este libro, atravesé la línea que une y separa las ciudades reales de las ciudades de la ficción, llevé a cabo entrevistas con escritores, periodistas, abogados, promotores culturales, pintores, cronistas, fotógrafos, activistas, profesores, estudiantes universitarios, vendedores de libros, lectores y otras personas conectadas al escenario artístico y cultural de cada ciudad. El libro es un análisis literario y cultural, pero también cuenta historias sobre la gente que conocí y sus experiencias como protagonistas, testigos y lectores. Tanto paisas como culichis me guiaron en sus ciudades y aportaron contenidos a mis observaciones y análisis.1
Aunque el narcotráfico es un fenómeno global, sus dramas humanos y sus efectos sociales y culturales solo pueden entenderse al analizar los contextos locales. Por este motivo, me enfoco en los problemas concretos que enfrentan los autores cuando representan el crimen, la violencia, el miedo y el trauma colectivo que se experimenta en sus ciudades. Me concentro en las obras de autores de Culiacán y Medellín porque son dos ciudades que ocupan un lugar principal, aunque desafortunado, en la emergencia y desarrollo del negocio de las drogas ilegales en América Latina. A lo largo de estas páginas, comparo las obras de escritores culichis y paisas, y señalo las similitudes en la representación del narco. El énfasis del análisis, sin embargo, está en las diferencias de los abordajes que hacen visible la situación única de cada ciudad, así como en la contribución original de cada uno de los trabajos.
Para estos escritores, la historia del narcotráfico es, ante todo, una historia personal. El negocio ilícito es la causa de pérdidas —muchas de ellas íntimas—, amenazas y hasta heridas físicas. Las anécdotas de sus libros se basan en experiencias propias, en las experiencias de sus amigos cercanos y de sus familias, o en aquellas contadas por conocidos de conocidos. Para escritores paisas y culichis, la violencia es mucho más que el sonido de las balas o las imágenes de cadáveres que aparecen en la televisión o en el periódico local. Así como sus experiencias cotidianas están marcadas por las prácticas del narcotráfico y por su violencia, el proceso de representación del fenómeno está también afectado por esa cotidianidad.2 Esta no es subjetiva ni individual, es parte de sus comunidades. Por ese motivo, es importante explorar el impacto de sus novelas entre sus lectores inmediatos: amigos, conocidos, familiares y colegas, quienes inspiraron algunos personajes y quienes, en ocasiones, son también sus críticos más severos. En este círculo íntimo de lectores es en el que la verosimilitud de sus obras pasó su prueba de fuego.
Para conocer estos procesos, visité lugares y conocí gente que inspiró los personajes de las obras. En mi análisis ocupé dos lugares. El primero, el de la distancia propia de cualquier lectora crítica y ajena a la realidad representada. El segundo, el de alguien obsesionada por adentrarse en los escenarios y las atmósferas descritos en las historias. Mientras escribía este libro, tuve presente esas experiencias, así como los diálogos con los escritores y con algunos de sus amigos y conocidos. El intercambio de ideas con las personas que reconocen en estos autores las voces literarias locales me dio una visión más amplia del impacto del narcotráfico y de los retos profundos al momento de representarlo en la ficción. Este acercamiento, además, me dejó en claro que las llamadas narconarrativas no pueden ser comprendidas completamente sin conocer las trayectorias personales de los autores y la evolución de su trabajo. Asímismo, supe que sería difícil apreciar estas representaciones sin un amplio conocimiento del impacto que el negocio del narcotráfico ha tenido en los escenarios culturales locales.
Los autores de Culiacán y Medellín escriben sobre violencia y narcotráfico porque esos fenómenos han definido las vidas en sus ciudades en las últimas décadas. Sus trabajos resaltan o, bien, se oponen a la retórica fácil del estereotipo que tradicionalmente estigmatiza a estas ciudades como cunas del negocio. En ambos casos, desafortunadamente, el éxito como escritor (entendido como mayor visibilidad en el mercado editorial, número de ventas, etc.) o la falta de éxito, está muchas veces relacionado con la manera en la que ellos representan el fenómeno.
Leer los mundos del negocio de las drogas
En el campo cultural latinoamericano es común que un fenómeno político o social promueva el desarrollo de un género literario o que motive sus manifestaciones artísticas. Este, incluso, puede llegar a ser la base de ciertas tendencias.3 Tal es el caso del narcotráfico. Al examinar su impacto en la literatura contemporánea, el escritor mexicano Jorge Volpi (2009) afirma que
la “literatura del narco” se ha convertido en el nuevo paradigma de la literatura latinoamericana (o al menos mexicana y colombiana): donde antes había dictadores y guerrilleros, ahora hay capos y policías corruptos; y donde antes prevalecía el realismo mágico, ha surgido un hiperrealismo fascinado con retratar los usos y costumbres de estos nuevos antihéroes (p. 10).
Aquello que Volpi ve como un paradigma de producción literaria, algunos críticos lo perciben como un fenómeno comercial. El crítico Alejandro Herrero-Olaizola ha estudiado la literatura latinoamericana en los circuitos de intercambio comercial y de objetos simbólicos en los mercados internacionales. Al analizar las tendencias comerciales en diferentes momentos históricos, él muestra cómo las estrategias del mercadeo global transformaron la producción literaria latinoamericana en una marca. Tal es el caso del realismo mágico, producido durante los años del boom y del realismo urbano o “realismo sucio”, tan populares en años recientes.4 En su análisis, Herrero-Olaizola describe las lógicas de las editoriales de lengua castellana y explica la emergencia y el éxito comercial que tienen estas marcas. La de la narconarrativa puede ser considerada una de ellas.
Aunque acertadas, las ideas de Volpi y Herrero-Olaizola no ofrecen un paradigma exhaustivo para entender la producción de novelas sobre el narco. Es un fenómeno que va más allá de una marca de promoción literaria en mercados globales. Para comprenderlo es necesario explorar el impacto del narcotráfico en la producción de literatura en varias regiones de América Latina, especialmente en aquellas más afectadas por su consecuente violencia. También es necesario reconocer que el negocio ilícito genera situaciones diversas, además de complejas, que varían de región a región, así como varían las maneras en que se lo representa y las palabras con que se lo nombra.
No hay duda de que la retórica estadounidense sobre la guerra contra las drogas, los discursos oficiales en México y en Colombia, las políticas gubernamentales de muchos países, la cobertura mediática e incluso la promoción desde la industria publicitaria dan la impresión de que el narcotráfico es un universo maniqueo y que la violencia es ejercida por criminales y combatida por las fuerzas de seguridad. El desequilibrio es la corrupción. Pero estas realidades son mucho más complejas y la literatura abre una ventana hacia los matices de ese mundo, muestra que los límites entre el bien y el mal están lejos de ser claros. La ficción ofrece una visión distinta tanto de la moral como de las idiosincrasias locales. Ofrece también una perspectiva más amplia con respecto a las distintas actividades relacionadas con el narcotráfico, tales como la siembra, la cosecha, el procesamiento, el tráfico, el lavado de dinero y, por supuesto, los asesinatos. A través de la literatura aprendemos que el miedo que se experimenta no es solo hacia los asesinos, sino también hacia las figuras siniestras que negocian con las autoridades. Los diferentes tipos de crímenes relacionados con el narcotráfico se convierten en hechos por medio de los cuales podemos explorar el aspecto sociológico y psicológico de un universo cultural.5 En la ficción, los crímenes pueden ser ingeniosos y liberadores, o incluso los actos más atroces de violencia pueden ser descritos con humor. Una exploración seria de los trabajos literarios de Medellín y de Culiacán cuestiona algunos de los mitos globales acerca del narcotráfico, así como nuestras asunciones comunes relacionadas con el mercadeo de esos trabajos literarios y el impacto que tienen en los campos culturales locales.
Entender la literatura en este amplio sentido no significa leer las novelas como documentos históricos que proponen una presunta banalidad del mal, o considerar que los narcos siguen un camino histórico, o hacer lo que el escritor Juan Villoro (2009) dice que hacen algunos críticos que tratan a estos personajes con la “empatía antropológica de quienes interpretan el delito como una forma de la tradición” (s. p.). Mi lectura está más interesada en abordar lo que considero una ceñida comprensión de las prácticas del narcotráfico, mostrando que su desarrollo alteró la percepción de ciertos hechos que previamente —por lo menos en el ámbito local— no eran concebidos como crímenes. A través del estudio del archivo literario de Medellín y Culiacán, analizo universos discursivos que ofrecen visiones alternativas sobre los orígenes y el desarrollo del tráfico ilegal de drogas dentro del laberinto de las memorias locales, de las historias de los dramas humanos, e incluso de cicatrices de experiencias traumáticas. La memoria, en este caso, es concebida como un registro de patrones de socialización compartidos por un grupo de personas que definen sus identidades colectivas durante un periodo de tiempo (Assmann, 1995, p. 130). Como discurso de memoria, la literatura provee una perspectiva alternativa a nuestras percepciones comunes de las llamadas narcoculturas y nos acerca a las realidades paisa y culichi, como lugares de violencia, pero también como lugares imaginarios creados por la ficción.6 La lectura de estos trabajos desde múltiples perspectivas me lleva a describir la manera en que las exigencias de las políticas editoriales afectan y, algunas veces, perfilan los campos culturales locales.
Como dije anteriormente, en Culiacán y en Medellín establecí diálogos con amigos o conocidos de los autores que fueron sus primeros lectores. Hablamos sobre la historia del narcotráfico y también acerca de la manera como estos autores la representan. Me di cuenta de que cuando preguntaba acerca de algún hecho relacionado con los narcos, muchos respondían tomando prestadas las descripciones de determinada novela (por ejemplo, “eso lo cuenta fulano en su novela”); la gente tiende a recordar no los acontecimientos, sino cómo ellos han sido narrados. En otras palabras, la gente recuerda no lo que presenció, sino lo que leyó, reconociéndose en las palabras de los otros. Esta manera de hablar acerca de las novelas me mostró cuánto la gente sigue, disfruta y cree en las historias escritas por autores locales. En este proceso colectivo de reconocimiento e identificación con las obras literarias, se legitima a los autores. Esta legitimidad es eventualmente institucionalizada (por ejemplo, por editoriales, reseñas publicadas en periódicos o revistas locales, en lecturas públicas) como instancias y eventos que constituyen el campo cultural.
Como explica Pierre Bourdieu (1993), lo que define un campo cultural es una forma particular (colectiva) de creer, que concierne a lo que constituye un trabajo cultural (literario, artístico) y su valor estético y social: “La producción cultural se distingue de la producción de los objetos más comunes en el sentido en que debe producir no solo el objeto en su materialidad, sino también el valor de ese objeto, esto es, el reconocimiento de su legitimidad artística” (p. 164).
Los críticos literarios pocas veces se interesan en la constitución de esta legitimidad en el campo cultural local, dejando de lado un elemento importante en la recepción de un libro. Considero que analizar el campo cultural local es importante cuando se trata de obras contemporáneas. En las páginas siguientes ilustro esta manifestación colectiva de reconocimiento con descripciones de mi trabajo de campo.
Durante mi primera visita a Medellín en el 2009, escuché muchos rumores acerca de la reciente visita del escritor Fernando Vallejo a su ciudad natal. Aunque Vallejo vive en México hace más de veinte años, muchos paisas lo consideran uno de los mejores escritores locales.7 El rumor de que Vallejo andaba por el centro de la ciudad hacía sonreír a muchas de las personas que conocí. Más que los rumores, lo que realmente me llamó la atención fue el tono celebratorio con el que se compartían y difundían tales rumores. Más de una vez escuché decir que lo que mejor caracteriza el estilo de Vallejo es su irreverencia y desparpajo, ambas características consideradas típicas de la idiosincrasia paisa. En la sutil difusión de rumores que oscilaban entre la realidad y la imaginación, reconocí la fuerte figura de Vallejo en la escena cultural local. La prevalencia de los rumores que mostraban su contundente presencia naturalmente modificó mi perspectiva sobre su trabajo, y me mostró esa inconfundible habilidad del autor para articular emociones compartidas por medio de un lenguaje y de un sentido del humor muy único y común a los paisas.8
Lo mismo sucedió cuando, en Culiacán, entré al restaurante La Mariposa Amarilla para tomar un típico desayuno norteño con el escritor Élmer Mendoza. El propietario del restaurante nos saludó calurosamente. Él compartía con Mendoza una pasión particular por la literatura. El nombre del restaurante, explicó el propietario, hacía alusión a Cien años de soledad. Era evidente que Mendoza sentía especial aprecio por nuestro anfitrión, quien se definía como uno de sus fieles seguidores, había leído todos sus libros y disfrutaba de sus historias, así como del lenguaje que usaban sus personajes. Mendoza es considerado el escritor culichi más prolífico y versátil; lo describen como el mejor autor local cuando se trata de narrar las complejidades de la cultura culichi y el narco.
De regreso a Medellín, tuve una experiencia similar con la gente de Palinuro, la librería de la cual es socio el escritor Héctor Abad Faciolince. Iba a entrevistar al escritor, pero antes del encuentro con Abad Faciolince, ya me habían hablado de él con afecto y deferencia, sentimientos que no tenían nada que ver con autoridad o con jerarquía social o económica. Era, más bien, admiración por su vida y trabajo. El padre de Abad Faciolince fue asesinado por paramilitares a finales de los ochenta, y él escribió sobre esa pérdida personal en ficción y en su autobiografía. Las personas que me hablaron de Abad Faciolince demostraron sentirse atraídas por sus historias, por la manera como el autor explora y representa su dolor, sus tristezas, y el hecho de que él hubiese sobrevivido a tales pérdidas, ya que muchas personas comparten ese tipo de historias y penas. Cuando le dije a Abad Faciolince que su librería Palinuro era exactamente como yo había imaginado la librería La Cuña que aparece en Angosta, me respondió que la librería había existido primero como una idea en su libro y que Palinuro se había abierto posteriormente, en el 2004. Me di cuenta de que, en lugares como este, como diría Jorge Luis Borges, la realidad imita la ficción.
Anécdotas como estas llenaron mi cuaderno de notas y me ofrecieron elementos esenciales para mis lecturas.9 Así fue que me familiaricé con el medio en donde las novelas fueron escritas y me di cuenta de que no solo estaba visitando los escenarios donde tuvieron lugar las historias, sino que también estaba observando las configuraciones sociales que precedieron al acto creativo, sus dramas, sus tragedias y sus aspectos alegres. El narcotráfico pudo haber generado realidades apropiadas para la ficción, pero no hace las novelas. En lugar de eso, cada narrador cuenta, recrea, imagina y describe acontecimientos relacionados con el tráfico ilegal de drogas y sus personajes, transformándolos según su imaginación. Al final, ellos son escritores porque sus versiones de los acontecimientos son más fáciles de recordar (e incluso de celebrar) en su forma literaria. Sus libros constituyen obras de catarsis colectiva con las que los lectores locales se identifican. Estas obras pueden ser tanto irónicas y humorísticas como dramáticas y realistas, pero se convierten en la descripción más aceptada de la experiencia compartida. Estos autores son reconocidos como tales dentro de los universos culturales que habitan porque son una suerte de juglares de las historias locales.
Walter Benjamin afirma que la experiencia compartida de boca en boca es el origen de los grandes narradores. Los mejores escritores son aquellos que siguen de cerca versiones orales de las historias (Benjamin, “El narrador”). Para el pensador alemán, el peso de una buena historia se mide en relación con el valor de la experiencia compartida. La reproducción mecánica del arte deja poco lugar para los narradores, porque la devaluación de la experiencia compartida vuelve obsoletas sus voces. Obviamente, la preocupación de Benjamin surge durante el periodo europeo de entreguerras, momento en que la experiencia del trauma y el choque entre las maneras de producción premodernas y modernas —y sus subsecuentes efectos en la creación artística y cultural— exigen nuevas formas de abordar los objetos culturales. No obstante, su idea nostálgica del narrador es un buen punto de partida para entender el lugar que ocupan algunos escritores culichis y paisas en sus respectivas escenas culturales. Mi argumento es que, dados los acontecimientos traumáticos sobre los que escriben, ellos son los narradores locales por excelencia y su literatura se convierte en un discurso de memoria colectiva.
Existe otra razón por la que vale la pena explorar la literatura como discurso de la memoria. Muchas veces la violencia experimentada en Culiacán y en Medellín se ha vuelto un fardo social, cultural, psicológico, difícil de sobrellevar. Hace algunos años en una visita a Culiacán, Juan Villoro (citado en González, 2007) decía que lo sorprendió la indiferencia de los culichis hacia la violencia que los rodea: “lo que duele obliga a veces a desviar los ojos: la ignominia estimula principios de negación para sobrellevarla, hacen que la indignación se convierta, poco a poco, en indiferencia, un aspecto molesto pero soportable de la costumbre” (p. 19). Los artistas —especialmente los escritores— desempeñan un papel importante en comunidades que viven bajo circunstancias en las cuales es difícil procesar la violencia, lugares donde predominan el miedo, el trauma y el peso de la corrupción y la subsecuente impunidad de los perpetradores. Los escritores logran conjurar esa cruel realidad e interpretarla confiriéndole nuevos significados, dando vida a víctimas anónimas, incluso añadiendo humanidad a las cifras dadas por los medios de comunicación en los reportes sobre los damnificados. Los escritores —y los artistas en general— pueden ayudar a las comunidades a procesar los efectos de la violencia dando claves para entender la decadencia social y el caos que esta desata. Sus historias pueden ser versiones alternativas de realidades que, de otra manera, son insoportables.
En este libro describo el universo de obras analizadas, pero también aquello que las excede; busco entender el mundo de los autores, sus referencias íntimas, las instituciones en las que trabajan, el ambiente en el que viven sus lectores más íntimos, el de las personas que inspiraron sus personajes. Las “obras literarias”, escribe Pierre Bourdieu (1993),
deben ser reinsertadas en el sistema de las relaciones sociales que las sustentan. Esto no implica un rechazo de la estética o de las propiedades formales, sino más bien un análisis basado en sus posiciones en relación con el universo de posibilidades del cual forman parte (p. 35).
Creo que al examinar tan de cerca estos universos culturales y al analizar la forma como se consagran sus narradores, doy una descripción justa de las maneras silenciosas en las que estas comunidades de lectores, intelectuales, artistas y demás se identifican con las narrativas sobre la expansión local del negocio de las drogas. Esta contextualización radical de las obras me ha permitido concebir la literatura como una ventana hacia los universos complejos y heterogéneos afectados por el tráfico ilegal de drogas, y presentar una visión más amplia de su impacto en Medellín y Culiacán.10
Los críticos saben que el hecho de visitar lugares conocidos a través de la ficción y hablar con autores no necesariamente mejora los análisis de los textos. Al establecer relaciones con autores locales, sabía que podía comprometer mis lecturas y correr el riesgo de escribir con demasiada cautela sobre sus obras. Temía escribir trabajos elogiosos o simplemente corroborar los eventos y anécdotas descritos en sus trabajos. Consciente de estos riesgos, escribí sabiendo que caminaba en la cuerda floja que une y separa la realidad de la ficción; asumí el desafío de encontrar un equilibrio entre los análisis de las propuestas estéticas de cada trabajo y una consideración adecuada de las experiencias de los autores dentro de su campo cultural.
La ventaja de correr este riesgo radica en el hecho de que, al prestar atención al universo cultural de los autores, este libro ofrece una propuesta novedosa respecto a la función de la crítica y de la ética, y profundiza las reflexiones acerca de los desafíos que implica toda representación de la violencia. En un artículo escrito en el año 2000, el crítico brasileño Idelber Avelar escribió un análisis de “El etnógrafo” de Borges y estableció lo que él considera es el verdadero desafío de una lectura ética de la crítica latinoamericana.11 Avelar afirma que la única manera de hablar de ética en la crítica literaria es reconocer los contextos nacionales específicos en los que las obras han sido producidas, y reconoce que la mejor manera de lograr esto es a través de una investigación etnográfica. La suya es una reflexión teórica sobre los límites de la ética en la crítica literaria y no ofrece una metodología para cumplir dicha tarea. Mi trabajo en el presente libro ofrece un ejemplo concreto en el que se expone una metodología de investigación etnográfica para hacer crítica literaria. Al leer estos libros en los contextos en los que fueron escritos y al incluir observaciones etnográficas, este trabajo contribuye al debate sobre la ética.12 No solamente sitúo las obras de los autores en su contexto inmediato y considero su impacto en las sociedades locales, sino que yo misma, como crítica, me sitúo más cerca de la sociedad observada y de las situaciones, las presiones y los reconocimientos experimentados por sus autores en sus ciudades natales. Considero que cualquier apreciación de la legitimidad de la representación de la violencia, o de la falta de ella, debe basarse en la comprensión de los estándares locales y de las condiciones políticas internas, así como en las circunstancias inmediatas en las que la obra se produjo.
Es importante reconocer que, aunque la mayoría de los escritores que analizo aquí comparten con los narcos el lugar de origen y escriben dentro de un medio cultural directamente afectado e influenciado por los códigos impuestos por el negocio de la droga (por ejemplo, la experiencia de la violencia, el conocimiento personal del lugar donde tuvo lugar un tiroteo, así como los rumores sobre los acontecimientos relacionados con los narcos), ellos no pertenecen necesariamente al mismo universo semiótico. Pueden tener educación diferente, pertenecer a una clase social distinta, y más importante aún, vivir dentro de esferas socio-simbólicas contrarias. Esta última es la principal diferencia entre la producción de narcocorridos y las obras analizadas en este libro.
Como Luis Astorga afirma en La mitología del narcotraficante en México (2004 [la primera edición es de 1995]), los compositores de narcocorridos comparten con los narcos un universo semiótico. Esas canciones se producen dentro de un mismo mundo y, por lo tanto, reflejan valores y perspectivas comunes. Los autores cuyas obras analizo en este libro no. Estos autores tienen lo que yo llamaría una conexión cotidiana con el mundo de los narcos, que es un conjunto de relaciones que cada habitante de esas ciudades comparte: saben dónde vive un capo (en Culiacán todo el mundo conoce a un narco), reconocen a sus guardaespaldas y pueden saber quiénes son sus amantes, así como sus compadres y amigos. Esta noción hace énfasis en la existencia de redes sociales locales, en la importancia de espacios compartidos, en los códigos comunes para transitar esos lugares, muchas veces en el uso de la lengua, e incluso en la existencia de memorias compartidas. Estas conexiones cotidianas son también lo que permite a los lectores identificarse con las historias de los escritores locales.
El alcance de estas conexiones cotidianas se hizo obvio en Culiacán, cuando hablé con algunas personas sobre La reina del sur, la célebre novela de Arturo Pérez-Reverte, publicada en 2002 y después llevada a la televisión. Pérez-Reverte era ya un escritor consagrado cuando publicó La reina del sur y la novela tuvo un gran éxito en México y España. Para la mayoría de los culichis, sin embargo, la protagonista, Teresa Mendoza —una joven nacida en Culiacán cuyo novio es asesinado por sus enemigos, y quien después de ser violada escapa a España y se convierte en una exitosa y prominente narcotraficante—, es un personaje poco probable. Su historia es más cercana a la versión de Hollywood que a la realidad culichi. Esto no impidió que, durante nuestras conversaciones, muchas personas me señalaran el mercado Buelna como el lugar “donde Mendoza comenzó”. Tampoco impidió cierta simpatía por Pérez-Reverte, quien, luego de haber pasado quince días en el área (como me fue aclarado en repetidas ocasiones), escribió una novela reconocida internacionalmente y en la que Culiacán aparece como un lugar importante. Pero sus reacciones favorables tenían mucho más que ver con la novedad de que un extranjero de la fama y prestigio de Pérez-Reverte escribiese sobre Culiacán que con la posible identificación de los locales con esa historia. La mayoría de ellos me dijo que no lograban reconocer a los personajes descritos en esas páginas, menos aún, imaginar a Teresa Mendoza como una narcotraficante local. Durante mi visita noté que pocos culichis se sentían persuadidos por la historia. Aunque Pérez-Reverte tuvo cierto éxito en Culiacán, es claro que su éxito le debe poco a una conexión cotidiana con la ciudad y mucho más con el atractivo comercial del tráfico de drogas como tema literario. Por esto la novela no dice mucho sobre la cultura culichi y el impacto del tráfico ilegal de drogas en Culiacán, en cambio dice mucho sobre los estereotipos de la ciudad y el impacto de esos estereotipos en otras grandes ciudades.13
Comprender las complejidades de los contextos en los que se escribieron estas historias y las formas en las que se consumieron inicialmente hace parte de uno de los extremos de la cuerda floja sobre la que caminé al escribir este libro. Aprender acerca de un fenómeno social a través de la literatura, además, presenta otras limitaciones. En el 2007, en mis conversaciones con autores de Sinaloa, les comentaba que su literatura era conocida como literatura sobre el narcotráfico, y ellos expresaron su desacuerdo. La literatura, aseguraron Élmer Mendoza y César López Cuadras, no puede ser etiquetada. Simplemente es literatura. Su respuesta muestra la arbitrariedad de nosotros, los críticos, de clasificar de manera contundente la literatura del norte de México —o de la frontera— como literatura de narcos o narconarrativas. Su reacción en contra de ese membrete que pesa sobre sus obras es más que comprensible, sobre todo si consideramos que esa literatura se define así simplemente por el lugar de origen de sus autores. Esto se hizo evidente en el acalorado debate que se dio en México luego de que en el 2005 se publicara en Letras Libres un artículo en el que el escritor Rafael Lemus describía displicentemente la literatura del norte de México como literatura del narcofolclor.14 De manera similar, las novelas antioqueñas producidas en los años noventa fueron etiquetadas como novelas del sicariato o sicaresca.15
Los comentarios de Mendoza y López Cuadras añadieron un desafío adicional a mi tarea de investigadora. Cuando le pregunté a López Cuadras cómo definiría la literatura del narcotráfico, respondió: “Esta literatura ha producido una serie de clichés, hay pistolas, policía, sangre… todos los ingredientes que gustan, entonces el tema se vuelve una excusa para agradar al público, porque es lo que les gusta a las editoriales”. López Cuadras me dijo que él escribía sobre padres, hermanos y maridos que terminaban trabajando en el negocio de la droga porque eso hacía parte de su mundo, parte de su horizonte, pero que el negocio de la droga no es el principal tema de su literatura. “La literatura está dentro de ti”, insistió, “la realidad no hace buenas novelas”.16
Los comentarios de López Cuadras sugerían que yo debía comenzar mi análisis aprendiendo sobre los autores locales, sobre sus estilos narrativos, y que debía estar más atenta a las propuestas estéticas en sus libros. En lugar del negocio de la droga, sugirió, mi punto de partida debía ser la literatura, específicamente la literatura de Sinaloa. Durante nuestra conversación, emergió sutilmente el viejo debate acerca de la forma y el contenido. Era un error de mi parte —parecían decir los dos autores— comenzar mi investigación examinando el contenido (es decir, el narcotráfico), sin prestar atención a la forma literaria. Para bien o para mal, sin embargo, el narcotráfico dirigió nuestro diálogo acerca de la literatura, dado que el negocio de la droga se ha impuesto de manera tan determinante en ciudades como Culiacán que incluso la conversación acerca de la creatividad artística y la crítica del arte aparecían imperativamente filtradas en discusiones sobre las formas legítimas —o no legítimas— de su representación. Esto es exactamente lo que considero que es el efecto del narco dentro de un campo cultural. Aunque dicha influencia pueda no ser siempre evidente en las obras mismas, determina cómo se crean las obras, cómo se posicionan los artistas respecto a ello, cómo estos responden a las demandas impuestas por los lectores locales y, eventualmente, cómo responden a las demandas de los mercados editoriales nacionales e internacionales.
Los límites del narcotráfico
En La mitología del narcotraficante en México (2004), Luis Astorga escribe acerca de las limitaciones del término “narcotráfico” y afirma que, como un acto performativo, el narcotráfico crea la realidad que describe.17 El término construye el crimen al nombrarlo. Redefine actividades y prácticas locales, les da valores diferentes a los que originalmente tenían y las estigmatiza. Por ejemplo, la criminalización de la siembra y comercialización de la marihuana, la amapola (la coca en el caso de los Andes), modificó el conocimiento local, las formas de organización social, e incluso las maneras de consumo que no estaban previamente asociadas con discursos de seguridad de Estado. Este proceso, como lo interpreta correctamente Astorga desde una perspectiva foucaultiana, generó nuevas dinámicas de socialización, reconocimiento, movilidad social, e incluso maneras de usar la violencia. Esto exige análisis políticos, culturales y sociales que deben ir más allá de una condena moral simplista.18 Astorga observa que los científicos sociales carecen de las categorías y de herramientas teóricas para entender las complejidades del fenómeno; reconoce las limitaciones de los antropólogos cuando intentan hacer observaciones participativas de un mundo tan peligroso. Las principales contribuciones para entender el fenómeno del narcotráfico vienen de campos tales como la economía, las relaciones internacionales y la historia, muchos de los cuales, afirma Astorga, adoptan al pie de la letra definiciones hegemónicas del narcotráfico. El sociólogo sugiere el estudio y análisis de los narcocorridos como formas alternativas que, de alguna manera, echan luz sobre la cultura narco.
En La mitología, Astorga (2004) explica que en 1975, con el lanzamiento del corrido “La banda del carro rojo” de Paulino Vargas en la Sociedad de Autores y Compositores de México, el monopolio simbólico sobre el tráfico ilegal de drogas que el Estado mexicano había cooptado hasta entonces llegó al final (p. 113).19 Astorga analiza las letras de varios corridos para entender el fenómeno desde su interior, y afirma que los narcocorridos son un género que vale la pena estudiar desde perspectivas culturales más amplias.20
Han pasado más de veinte años desde la publicación de la primera edición del libro de Astorga, años durante los cuales el negocio del narcotráfico cambió dramáticamente, así como cambiaron las maneras de combatirlo.21 Si, como lo propuso Astorga en 1995, el narcotráfico debiera considerarse un término performativo que crea lo que nombra, tenemos que reconocer que hoy (ya) vivimos en una realidad innegablemente formada por mitos, verdades, jerarquías y formas de violencia impuestas por el narcotráfico. En las últimas dos décadas, el negocio ilegal se convirtió en una parte central de la vida de mucha gente en la región y forma del tejido social de esta. Para entender las complejidades de las formas de violencia en la América Latina contemporánea, es importante observar la manera como el narcotráfico modificó lugares tales como Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, para mencionar algunos. Estas transformaciones tienen nuevos efectos sociales, así como nuevas maneras de ser representados.
Al enfocarse en la representación del narcotráfico, este libro se ocupa de la diversidad de memorias que conforman o se oponen a las ideas comunes acerca de la actividad ilegal; muestra los valores contradictorios de las prácticas relacionadas con el narco; reconoce cómo el narco modificó las formas de intercambio y sobrevivencia, y explora por qué existen algunas maneras de representar el mundo de los narcos que son aceptadas y otras que no lo son. Me interesaba, de manera particular, la descripción de personajes y de la diversidad de realidades de las cuales emergen estos personajes, el uso de lenguajes vernáculos y las formas de nombrar las diferentes actividades y valores relacionados con el narcotráfico.
La literatura de Culiacán y de Medellín producida entre 1990 y 2010 no solamente muestra cómo el narcotráfico evolucionó históricamente, sino que también representa un esfuerzo consciente de parte de los autores por describir el papel que tienen las instituciones del Estado en el desarrollo local del negocio de la droga. Las notorias diferencias que encontré en las obras escritas en estas dos ciudades me impiden analizar el tráfico de drogas desde una perspectiva global o describir las ciudades que visité como ciudades que viven en estado de excepción. Esas herramientas teóricas carecen de la especificidad requerida para dar cuenta de la singularidad de cada proceso cultural. Aquí radica uno de los hallazgos más interesantes en mi investigación: la profunda diferencia en la manera como los culichis y los paisas trabajan con el lenguaje. La raíz de estas diferencias se encuentra en el desarrollo histórico del negocio de las drogas, que es muy distinto en Colombia y en México, así como es el lugar que Culiacán y Medellín ocupan dentro de estas historias, respectivamente. En México, el narcotráfico creció de la mano del poder del Estado, mientras que en Colombia inicialmente se desarrolló por fuera del aparato estatal y se apoyó en otros actores violentos, como la guerrilla y los paramilitares, para su desarrollo (véanse Astorga, 2004 y 2005; Sarmiento y Krauthausen, 1991; Tolkiakán, 2000; Geffray, 2001). En el capítulo 1 describo algunos de estos notorios contrastes y muestro cómo definen las representaciones culturales.
La significativa diferencia en el uso del lenguaje entre culichis y paisas es el mejor ejemplo de cómo el efecto cultural de un fenómeno global solo se vuelve visible cuando se lo explora en el plano local. En Sinaloa, en donde la siembra y el tráfico de marihuana y de amapola son actividades de larga data, y donde el contrabando es ampliamente aceptado por su cercanía a los Estados Unidos, estas prácticas son parte del repertorio cultural. El narcotráfico lentamente se infiltró en la cultura de Culiacán como un hilo más en el tejido social. Gomeros (nombre dado a los hombres que cultivan la amapola y procesan el opio), bandidos y contrabandistas son los personajes tradicionales de la región y son ampliamente explorados en la literatura local. Los autores culichis muestran una íntima conexión con el lenguaje de estos personajes, y aunque algunas veces es difícil entender expresiones vernáculas, estas son constitutivas de las obras y del propio lenguaje de los autores. En el ensayo “El autor como productor” (1986), Walter Benjamin sugiere que no se puede entender la propuesta política de la obra de arte si no se considera su forma. Yo argumento que la forma literaria de estas narrativas, el uso del lenguaje y expresiones locales, ponen al descubierto la percepción local del desarrollo del negocio ilícito y, en consecuencia, ofrecen una visión política del fenómeno.22 Los autores culichis de la generación de Mendoza y López Cuadras usan la lengua vernácula de manera humorística y natural porque (los autores) crecieron mientras el negocio ilegal florecía. El lenguaje de los narcotraficantes no es extraño para ellos. Como Mendoza me dijo al describir el lenguaje de Jorge Macías, el personaje principal en Un asesino solitario (1999): “Esa es mi lengua materna. Yo crecí hablando así”.
El caso de Antioquia es extremadamente diferente. Aquí el negocio de la cocaína se inició a comienzos de los setenta y rápidamente provocó cambios vertiginosos y radicales en el tejido social. En menos de quince años, el negocio ilícito transformó a Medellín en una de las ciudades más violentas del mundo. La aparición intempestiva de nuevos agentes de violencia se identificó con los asesinos a sueldo de los narcos, los sicarios. Emergieron también ellos como nuevos —y predominantes— personajes literarios asociados con el apogeo del narcotráfico. La rápida proliferación de obras en las que aparecían sicarios trajo consigo un subgénero artístico: la sicaresca.23 Entre otras cosas, la tendencia de estas obras es que muestran la distancia que existe entre los escritores y sus personajes, y esto se ilustra por la aparente incomodidad en el uso del parlache —lengua vernácula hablada en las comunas de Medellín de donde supuestamente vienen los sicarios—.
A diferencia de lo que pasa en Culiacán, los escritores de la sicaresca traducen e interpretan el parlache como si fuese una lengua extranjera, mostrando la profunda necesidad de establecer la diferencia entre ellos y los narcos. Una diferencia que no se basa solo en la visión de la actividad criminal y en el uso de la violencia extrema, sino también en la necesidad de establecer una jerarquía social y de clase.24 Estos contrastes son, igualmente, codificados en géneros literarios particulares. En Culiacán, el género predilecto para narrar a los narcos es la novela criminal, mientras que en Medellín el boom del negocio de las drogas se narra casi siempre en primera persona, el narrador tiene un nivel social más elevado y se siente atraído por el sicario.25 Examino la importancia del género literario en relación con los contextos específicos locales puesto que refleja el papel que culichis y paisas atribuyen a las instituciones estatales, a las autoridades locales y a oficiales del ejército. Ni la elección de un género literario ni el uso del lenguaje local deben percibirse como producto de una coincidencia o simples gustos literarios; todo lo contrario, son producto de las percepciones hegemónicas locales del fenómeno.
Tras las huellas del pasado
El crítico estadounidense Sander Gilman (1985) describe los estereotipos como estructuras proteicas que representan el “bien” y el “mal”:
Son palimpsestos en los que las primeras representaciones bipolares son todavía vagamente legibles. Perpetúan el sentido necesario de la diferencia entre el “yo” y el “objeto” que se convierte en el “otro”. Puesto que no hay una línea real entre el yo y el otro, es necesario dibujar un imaginario, de tal manera que la ilusión de una diferencia absoluta entre el yo y el otro no sea perturbada, esta es tan dinámica en su habilidad para alterarse como lo es el yo (p. 18).
La condición de versatilidad de los estereotipos los hace útiles para la representación literaria. Algunas obras reproducen o resaltan el estereotipo de personajes que cumplen una función primordial en el negocio de las drogas. Otros, por el contrario, ofrecen versiones más complejas e intrincadas que las percepciones comunes y maniqueas. En cualquiera de los casos, los estereotipos tienen que entenderse en relación con los contextos locales. En Culiacán, capital del estado de Sinaloa, con una población de alrededor de ochocientos mil habitantes, por ejemplo, los recuerdos que prevalecen entre las personas que entrevisté aún pertenecen al imaginario rural. Los culichis invocan el recuerdo de su infancia en Culiacán como un pueblo grande, y aquellos que no lo hacen, describen a Culiacán como una ciudad que continúa recibiendo influencia de las comunidades rurales que la rodean. Cuando los temas de la droga y de la violencia surgían en la conversación, casi todos coincidían en que estos son producto de la naturaleza y la idiosincrasia del hombre local. El serrano, habitante de la Sierra Madre, es el personaje norteño emblemático, y se lo describe como fiestero, trabajador, fuerte, rebelde y machista. Para el serrano, transgredir la ley es cuestión de orgullo, un tema que lo define como hombre que obedece su propia ley, que es la del honor. Esta definición es bastante similar a la que se escucha en varios corridos.
El mítico y celebrado Heraclio Bernal (1855-1909) es el paradigma del serrano. En tanto que antiguo héroe revolucionario, Bernal es una fuente de orgullo regional (véase especialmente Marín, 1950). Hacia finales del siglo xix, luchó contra los federales al lado del ejército de Benito Juárez, y fue más tarde asesinado por autoridades locales en 1909. Bernal fue también un Robin Hood local que robaba a los ricos para dar a los pobres. No tenía miedo de transgredir la ley; es así como debe su fama al hecho de ser bandido. Su reputación es como la que describe el historiador Eric Hobsbawm en su clásico estudio de 1969, Bandits. La identificación de la gente de Sinaloa con Bernal se expresa de manera clara en esta cita del libro de Adrián López, Ensayo de una provocación (2007), por el cual recibió el Premio de Ensayo Histórico, Social y Cultural de Sinaloa en 2006:
Acaso cada sinaloense llevamos dentro un bandido burlón y cínico, un hombre dispuesto a morirse con armas de 18 en la cintura —o más propio a estos tiempos, 9 milímetros o 45 mm. Y si, como decía Borges, un hombre es… en algún instante, todos los hombres, en Sinaloa todos somos Heraclio Bernal (p. 51).
Medellín es una ciudad mucho más grande que Culiacán, con cerca de tres millones de habitantes. El rápido establecimiento del negocio ilegal en Antioquia, sin embargo, también se atribuye a la idiosincrasia local. Todos describen al paisa como trabajador fuerte, luchador, apegado al éxito material. Hablé con varias personas que en diferentes momentos repetían una frase típica del padre antioqueño: “Mijo, traiga platica, que sea de fuente honesta. Y si no, mijo, traiga platica”.26 En una conversación con el periodista Ricardo Aricapa en el Parque de Bolívar, en el centro de Medellín, mientras recordaba la reciente historia de violencia de Medellín, él describía al típico paisa como una persona industriosa, con una cultura fuerte y muy autorreferencial.27 Cada tanto, mientras Aricapa compartía conmigo ciertos acontecimientos sobresalientes y conmovedores de la reciente historia violenta de su ciudad natal, exclamaba con asombro: “Lo que nunca deja de sorprenderme es la facilidad con la que matan los paisas”. Repetía esta frase como un refrán. El sicario con la motocicleta, anotaba, es una invención paisa. “Ni siquiera los italianos tenían esta forma de matar. La aprendieron de nosotros”.28
Explicar el negocio del narcotráfico como un producto de las idiosincrasias locales no tiene nada de original cuando se busca entender el fenómeno del crimen organizado. Algunos de los trabajos sobresalientes sobre la mafia italiana se apoyan en la idea de que es precisamente la naturaleza de los sicilianos lo que mejor explica el desarrollo de la mafia en la isla.
La razón por la cual Sicilia es ingobernable es porque sus habitantes han aprendido desde hace tiempo a desconfiar y a neutralizar todas las leyes escritas (las leyes extranjeras, en particular) y se gobiernan a sí mismos a su hosca manera, hecha en casa, como si las instituciones oficiales no existiesen (Barzini citado en Blok, 1975, p. xiv).
Sorprendentemente, es el mismo argumento que escuché en las conversaciones en Medellín y Culiacán. Me di cuenta de que una explicación basada en las idiosincrasias locales solamente sirve para reforzar los estereotipos regionales y exacerbar prejuicios sociales. Con estas ideas, la gente, inconscientemente, reproduce y perpetúa las nociones dominantes que estigmatizan sus ciudades. El argumento funciona como lo que el antropólogo Arjun Appadurai (1988) ha llamado “prisión metonímica”, que explica poco acerca de la realidad local o, en este caso, acerca de los procesos históricos y el desarrollo de la industria del narcotráfico.29
Explicar la violencia como producto de idiosincrasias locales necesariamente lleva a elaborar —de manera sutil— construcciones ahistóricas sobre cómo el narcotráfico ha establecido y determinado la vida diaria en estos lugares. Estudios clásicos de la mafia muestran que el crimen organizado no depende solamente de las acciones y peculiaridades del carácter de los hombres, sino, más bien, de una serie de acomodos políticos y económicos determinados desde el centro (Blok, 1975, p. 126). Para los académicos que estudian el tráfico ilegal de drogas en Colombia y en México, el desafío no es identificar a los jefes de la mafia y describirlos. El verdadero desafío es encontrar los lazos entre aquellos que usan la violencia privada y las estructuras políticas que permiten que la violencia ocurra (Blok, 1975, p. xix; véanse también Astorga, 2005; Osorno, 2009). La explicación predominante de que el desarrollo del tráfico de drogas es resultado de idiosincrasias locales puede también ser atribuida a la vaguedad del término “narcotráfico”, como sugirió Astorga, así como a las relaciones ambiguas entre los narcos, las autoridades locales, las instituciones estatales y el papel de campesinos, contrabandistas y lavadores de dinero. Por lo tanto, es muy importante reconocer que la ambigüedad del término reside en el potencial para estigmatizar y homogeneizar lo que este se propone describir (Gootenberg, 2009, p. 23).
Al crimen organizado se lo identifica por su capacidad de utilizar violencia privada con el fin de mantener el control sobre cierta región o territorio, y su éxito radica en su habilidad para controlar e influenciar al Estado o a algunas de sus instituciones. La mayoría de las veces esta influencia crea confusión en cuanto al uso legítimo (Estado) o ilegítimo (crimen organizado) de la violencia (Gootenberg, 2009, pp. 6-7).30 En la Colombia de los años noventa, esta confusión fue aún mayor, debido al número de actores armados que operaban en el país —ejército (Estado), narcos, guerrillas y paramilitares— y a las relaciones indefinidas y constantemente cambiantes entre estos grupos. En el México contemporáneo, los reportes muestran que las víctimas se quejan de la violencia ejercida por el Gobierno, la policía y los grupos del crimen organizado, y muchas veces las líneas que separan estos grupos no son fáciles de reconocer.31
Las diferencias históricas entre Colombia y México prueban que explicar el desarrollo del narcotráfico como producto de idiosincrasias locales es inapropiado. Más aún, estas diferencias muestran que las explicaciones históricas y estructurales —con frecuencia utilizadas para analizar realidades políticas y económicas— son también insuficientes cuando se trata de entender prácticas locales del narco. Los científicos sociales no describen necesariamente cómo una actividad se convierte en crimen, menos aún, cómo el mundo del crimen se vuelve parte de las prácticas comunes, mientras que la literatura provee perspectivas que vale la pena considerar; describe las zonas grises en las que estos procesos tienen lugar y explora los riesgos morales que corren los personajes que habitan esas zonas grises.
Otras voces
La Corporación Región es una organización sin fines de lucro, fundada por individuos comprometidos con el trabajo comunitario en áreas marginales de Medellín. La institución empezó a trabajar a comienzos de los ochenta, durante una de las épocas más difíciles y violentas de la historia de la ciudad. En junio de 2009, llegué a sus oficinas para hablar con el fundador y su director en ese tiempo, Rubén Fernández. Hospitalario y caluroso, Fernández me recibió en su oficina y se interesó por mi proyecto de investigación.32 Me escuchó con atención y luego dijo lo necesario que es trabajar en cultura. Me contó su historia y me explicó lo que el desarrollo del negocio de la droga en Medellín significó para la gente de su generación y con antecedentes como los suyos. Explicó:
Vengo de un barrio de clase media en el municipio de Envigado, un municipio con estigma porque fue ahí donde creció Pablo Escobar. Mi barrio era muy integrado, había cierta organización local y teníamos una historia de logros para las mejoras de los servicios públicos. Medellín y el centro de Medellín eran para nosotros, gente de clase media, otro mundo.
Hace un par de años tuve la reunión para celebrar los 25 años de graduados con mis compañeros de colegio. Éramos 35 en el colegio, y solamente 14 asistimos a la reunión. Cuando empezamos a ver quiénes estaban ausentes, nos dimos cuenta de que muchos habían muerto o estaban presos por estar vinculados al narcotráfico. Es que en mi generación, cuando el negocio del enriquecimiento rápido apareció como una opción, era muy difícil no hacerse narco. Ese primer momento del narcotráfico fue perverso porque fue puro deslumbramiento. Todavía no se vivía la violencia que vino después. Y, además, en ese momento no había elementos culturales para combatirlo.33
Era tan fácil y común para jóvenes de la generación de Fernández participar en alguno de los muchos trabajos asociados con el negocio ilegal de la droga que él admitió la suerte que habían tenido él y algunos de sus amigos que no se convirtieron en narcos. Fernández dijo que él siempre se había sentido comprometido con los más vulnerables, y que durante los años ochenta comenzó a trabajar como voluntario en las comunas de Medellín. Fueron los mismos años y las mismas áreas de la ciudad en las que Pablo Escobar reclutaba jóvenes. Fernández fue la primera persona que entrevisté que vinculó el impacto del negocio de la droga con la vida diaria, fue más allá de los típicos esquemas axiológicos y analíticos que surgen cuando se evoca el tema. Su historia enfatiza el daño profundo que generó el narcotráfico: la coexistencia con la ilegalidad, el repentino incremento de bienestar económico, la manera como se valora el dinero y la subsecuente transformación de las relaciones personales. Este importante aspecto ético de la transformación de Medellín es poco explorado en los trabajos acerca de los sicarios.
Algunos culichis también hablan del negocio del narco a través de sus propias experiencias, así como lo hizo Rubén Fernández. Todos conocen algún narco. Son amigos de amigos, o tienen algún familiar no tan distante que resultó implicado en el negocio. Esto quizá no es sorprendente, dado que Culiacán es una ciudad relativamente pequeña y que el negocio ilegal ha funcionado durante décadas. Los culichis sufren los efectos del narcotráfico y hablan de ello como una dolorosa experiencia que ha transformado su ciudad, no solamente por la violencia cotidiana, sino también porque deteriora la calidad de las relaciones sociales. En la introducción de su libro Sinaloa, una sociedad demediada, Ronaldo González comienza con una cita del exgobernador Juan Millán:
Para explicar y comprender la violencia que nos lastima tenemos que preguntarnos cuándo la sociedad sinaloense perdió, por así decirlo, su “blindaje”. Todos los criminales han salido de una familia, han pasado por una escuela. Algo pasó, algo ha pasado y sigue pasando en nuestras familias, en nuestras escuelas, que las despojó de su carácter de espacios inculcadores y socializadores de valores como la sana convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia, la dignidad de la vida propia y ajena. Algo pasó… (citado en González, 2007, p. 21).
Los puntos suspensivos que González utiliza para concluir esta cita dejan un espacio abierto que indica un cambio similar al que describe Rubén Fernández. El destino salvó a muchos de convertirse en narcos y condujo a otros a formar parte del negocio ilegal. De cierta manera, estas sociedades sienten que fracasaron; eso explica por qué describen el negocio ilegal como producto de idiosincrasias locales. Para Ronaldo González (2007), Sinaloa es una civilización que nunca completó su ciclo de formación —quedó truncada, incompleta—: “Desde hace tiempo tengo para mí que la sinaloense es una sociedad demediada que no ha alcanzado a cerrar los capítulos de su historia, o si se quiere decir de forma más convencional, que no ha logrado culminar sus procesos civilizatorios” (p. 23).
La historia de Antioquia, quizá, es más fácil de entender a través de las descripciones de la historiadora Mary Roldán (2001) en su estudio sobre el periodo de La Violencia:
Existía un estereotipo en Antioquia y sus habitantes, que caracterizaba a los paisas como los negociantes más agudos del país y los tecnócratas más pragmáticos, una región de colonizadores agresivos que eran también católicos implacables. Un grupo muy prolífico. Los antioqueños figuran en la imaginación nacional como la gente que abrió y pobló la frontera suroccidental, que llegó a representar la cultura y el cultivo del café a comienzos del siglo xx, y que dio nacimiento a una sociedad caracterizada por un fuerte sentido de identidad regional, familias numerosas y pequeños propietarios (p. 11).
En algunas de mis conversaciones en Medellín, surgió la palabra “culpa”. Ricardo Aricapa y Juan Fernando Ospina hablaron sobre eso. La culpa está enraizada en la historia de la prosperidad económica de Antioquia, en su sentido particular de pertenecer a Colombia, aun aferrándose fuertemente a sus propias referencias regionales. Tradicionalmente, Antioquia y sus imaginarios no fueron filtrados por Bogotá, capital política y centro cultural del país, y gran parte de su desarrollo se dio por fuera de esas influencias centralizadoras.34 Cuando el narcotráfico florecía en Antioquia, y los sicarios locales asesinaban a políticos y comerciantes por todo el país, algunos paisas sintieron la culpa del hijo pródigo. Aunque es verdad que quienes expresaron ese sentido de culpa eran periodistas, profesionales, profesores, escritores, me di cuenta de que en parte lo hacían porque nadie era capaz de explicar de manera concluyente por qué el narco se desarrolló en esta región.
El placer de la lectura
El proceso de identificación y reconocimiento que intento explorar a lo largo de este libro también podría describirse como un rastreo por los placeres de la lectura. Las conversaciones más enriquecedoras y fascinantes durante mis visitas a Medellín y Culiacán fueron acerca de la literatura y el placer de la lectura. Novelistas, reporteros y profesores universitarios hablaron de ello, así como promotores culturales, pintores, fotógrafos, abogados, libreros y estudiantes. Todos ávidos lectores, describían a los personajes que aparecen en las obras de ficción como si fueran reales, o, como dije antes, hablaban de acontecimientos que habían tenido lugar en sus ciudades a través de su representación en las novelas. En estos intercambios experimenté el poder de la literatura de crear realidades comunes —un poder que está atado al placer de aquellos que escriben historias y de aquellos que, habiéndolas vivido, las leen—. El placer, por supuesto, depende de muchas cosas: del uso de un lenguaje reconocible, un simbolismo familiar, la evocación de recuerdos comunes, así como de la descripción de lugares, personas y acontecimientos identificables. También tiene que ver con tradiciones narrativas locales: el sentido del humor, la ironía, el absurdo y cualquier característica que sea propia de una cultura y su representación literaria. Finalmente, el placer tiene también que ver con la habilidad y el talento del escritor para recrear atmósferas, tener una voz y establecer ritmos narrativos que retraten las particularidades de su región.35
Puesto que el negocio del narcotráfico es un mundo tan masculino, las historias que analizo muestran los aspectos devastadores de culturas extremadamente misóginas. Los duelos de honor —inherentes a las prácticas de los narcos— imponen una estética que siempre devalúa lo femenino. Los códigos de violencia —que tienen referencias concretas— son homofóbicos. Al mismo tiempo, las formas de contrarrestar los valores de ese mundo también invocan valores de virilidad y coraje que tradicionalmente son codificados como exclusivamente masculinos. Leer este corpus de libros y analizarlo como un repertorio importante de la cultura y memoria de Medellín y Culiacán representó un desafío hermenéutico. En lugar del placer de leer, muchas veces fue doloroso encontrar la delgada línea que separa el uso de las diferencias de género para enfatizar una situación de violencia y la naturalización de dicha violencia a través de esas diferencias de género. El género es, con seguridad, un aspecto importante en este corpus de novelas, así como es también una categoría necesaria para entender el profundo impacto de las prácticas de los narcos en estas ciudades. La narcoviolencia está codificada e incluso enfatizada con imágenes de género, mientras que la violencia de género (que incluye, pero no está limitada a la violencia contra la mujer) se vuelve cada vez más invisible. A pesar de que las mujeres son uno de los grupos más afectados por la violencia del narcotráfico, su lugar en estas sociedades permanece poco representado y, en buena medida, ignorado.36 Esto es evidente en las novelas mismas y fue obvio durante las conversaciones que tuve con paisas y culichis.
La preeminencia de autores varones en este libro es evidente. No incluyo ninguna escritora. La razón principal de la ausencia de mujeres es simple: durante el tiempo que pasé en Culiacán y Medellín conocí mujeres profesionales, académicas y profesoras, pero no escritoras. Obviamente, esto no significa que no haya escritoras en estas ciudades, pero ellas no ocupan un lugar preponderante en la escena cultural local, por lo menos no desde los lugares en los que yo tuve acceso a ella.37
1 Culichi es gentilicio de Culiacán; paisa es el gentilicio de Antioquia, especialmente de Medellín.
2 En palabras de Veena Das (2007): “Hay una absorción mutua de lo violento en lo común… es así como el hecho está amarrado a lo común, como si hubiera tentáculos que salen de lo cotidiano, anclando el hecho de maneras específicas” (p. 7). Una de esas maneras específicas se manifiesta también en la literatura.
3 Los caudillos son habituales protagonistas de obras canónicas; y la Revolución cubana fue un evento clave que impulsó el boom comercial de la literatura latinoamericana a finales de 1950 y comienzos de 1960 (véase Polit Dueñas, 2008b).
4 Para un análisis del boom, véase Herrero-Olaizola (2005). Para sus estudios sobre la producción literaria contemporánea en Colombia, véase Herrero-Olaizola (2007). Véanse también Yúdice (2003) y Masiello (2000).
5 Como lo expresa la crítica literaria Josefina Ludmer (1999): “El ‘delito’ es un instrumento conceptual particular, no es abstracto sino visible, representable, cuantificable, personalizable y subjetivizable; no se somete a regímenes binarios; tiene historicidad, y se abre a una constelación de relaciones y series. Desde el comienzo mismo de la literatura, el delito aparece como uno de los instrumentos más utilizados para definir y fundar una cultura” (pp. 12-13).
6 La noción de discurso cultural de la memoria se basa en las ideas de Andreas Huyssen (2005).
7 Vallejo regresó a vivir a Colombia en el 2018.
8 El capítulo 7 es una versión modificada de mi artículo: “Sicarios, delirantes y los efectos del narcotráfico en la literatura colombiana”, originalmente publicado en Hispanic Review (2006).
9 Visité Culiacán en enero del 2007. Estuve en Medellín durante los veranos del 2009 y del 2010.
10 Tomo prestado el término “contextualización radical” de Pierre Bourdieu (1999, pp. 89-92).
11 Véase Avelar (2000), publicado en el momento álgido de las discusiones sobre la ética y el papel de la crítica literaria en América Latina.
12 En Violence Without Guilt: Ethical Narratives from the Global South (2009), el crítico cultural Hermann Herlinghaus ofrece un análisis de las afirmaciones éticas de muchas narrativas —literarias y musicales— cuando se trata del tráfico ilegal de drogas y de las vidas de sus protagonistas. Herlinghaus afirma que estas narrativas del Sur Global son historias de sobrevivencia e inconformismo, producidas en los márgenes de las fronteras legales y políticas de Occidente. Tomando prestada de Teresa Brennan la noción de trasmisión del afecto —emociones que no deberían entenderse exclusivamente como parte de la psiquis individual, sino, más bien, como formaciones sociales, culturales y del medio, basadas en un repertorio disponible de imágenes y narrativas—, Herlinghaus explica que, a pesar de la violencia y de la brutalidad que se despliegan en algunas narrativas, estas son éticamente afirmativas. Él propone nuevos paradigmas de análisis para entenderlas. Ese es el desafío de su brillante libro. Al examinar las vidas precarias de los personajes de estas narrativas —que viven en un estado de excepción—, muestra que en estos universos los valores de la vida y de la muerte no tienen referentes estables.
13 El éxito de la novela no es de ninguna manera algo fuera de lo común. El lenguaje periodístico seductor de Pérez-Reverte combina elementos que son fáciles de entender y que incluso los lectores disfrutan. En su novela La reina del sur, los personajes se involucran en el narcotráfico porque sus destinos están determinados por la tragedia. También son protagonistas de historias de amores imposibles. Pérez-Reverte utiliza hábilmente los estereotipos reconocidos por una audiencia española: los que manejan el crimen organizado son mexicanos, rusos y africanos, mientras que España aparece como un país europeo moderno, civilizado, ligeramente decadente (representado por una corredora de bienes raíces muy rica que además es lesbiana). La historia es previsible, bien escrita y de lectura fácil. Para uno de sus personajes, Pérez-Reverte toma el nombre de una canción de Los Tigres del Norte, y puesto que la reputación de Los Tigres del Norte radica en que sus canciones se basan en eventos históricos, las fronteras entre la concepción de Teresa, como personaje de ficción, y una persona real se hacen difusas. Después Los Tigres escribieron el corrido sobre Teresa Mendoza y la volvieron inmortal. Los medios de comunicación (y los políticos) se aprovecharon de la fama de Mendoza, cuando el Gobierno mexicano capturó a Sandra Ávila Beltrán, una mujer acusada de participar en narcotráfico (se dice que Ávila Beltrán fue la inspiración para la canción de Los Tigres). Cuando la policía la arrestó, en los titulares se leía “La reina del Pacífico” para describir a Ávila Beltrán. Las palabras eran tomadas, obviamente, del libro de Pérez-Reverte. La misma Ávila Beltrán se queja de todo este ruido de los medios, en la crónica que Julio Scherer García escribe sobre ella. Afirma que Calderón la utilizó como un trofeo para su guerra contra las drogas. No es necesario recordar que Scherer García utilizó el título La reina del Pacífico para su crónica sobre la vida de Ávila Beltrán. Este ejemplo muestra cómo la ficción, los medios y la realidad convergen para crear narcomitos. Años después, Kate del Castillo protagonizó una serie basada en la novela de Pérez-Reverte.
14 Me refiero al polémico artículo de Rafael Lemus (2005) en el que sugiere que los escritores norteños no han producido buena literatura y que solo escriben sobre narcofolclor local. El debate mostraba una visión centralizada (es decir, hegemónica de los narcos desde el establishment intelectual de Ciudad de México) de la producción literaria.
15 Esto sucedió a pesar de que los sicarios literarios no son originarios ni de Medellín ni de Cali (véase Osorio, 2008).
16 Conversación con López Cuadras. Para un comentario crítico sobre el lugar atribuido a los escritores del sur, véase Padura Fuentes (2012).
17 El argumento de Astorga sugiere que el discurso de la guerra contra las drogas creó el mito del narcotraficante. Las drogas no crean narcotraficantes; la prohibición contra las sustancias sí. Pero el mito existe, y puesto que los personajes están involucrados en actividades ilícitas, es difícil analizar su universo de prácticas y valores desde dentro. Astorga (2004) propone estudiar los narcocorridos como discursos que emergen desde el universo del narco y así proveen claves para entenderlo.
18 Con una perspectiva teórica diferente sobre la ética y la estética, Astorga dice lo que Herlinghaus (2009) propuso en el libro ya mencionado.
19 Entre los académicos que han llevado a cabo investigaciones sobre el tema, están María Helena Sobek (1987), cuyo libro sobre corridos analiza su tradición e historia general. Astorga argumenta que los científicos sociales interesados en estudiar el negocio del narcotráfico deberían prestar más atención a estos aspectos de su representación. Elijah Wald (2001) escribió una crónica bien documentada en la que combina la historia de los narcocorridos con la historia de —y muchas veces entrevistas con— cantantes famosos y compositores del género. Otros trabajos que merecen reconocimiento incluyen aquellos de Sam Quinones (2001), Juan Carlos Ramírez-Pimienta (2004) y José Manuel Valenzuela (2002), todos ellos analizan narcocorridos desde la amplia perspectiva de su ubicuidad en la cultura popular norteña. El trabajo de la etnomusicóloga Helena Simonett En Sinaloa nací: Historia de la música de banda (2004) es una importante contribución a la historia de la música de tambora, la banda y su influencia en Sinaloa. Mark Edberg (2004) llevó a cabo un trabajo etnográfico en El Paso y Ciudad Juárez para mostrar cómo la representación cultural de los narcotraficantes ha variado con relación a los íconos locales, las figuras míticas y la presencia de hombres locales comunes. Hermann Herlinghaus (2009) introduce una reflexión teórica sobre ética, especialmente en lo que concierne a los narcocorridos. Por otra parte, en años recientes, la clásica “Camelia la tejana” —uno de los narcocorridos más famosos junto con “La banda del carro rojo”— fue estrenada como ópera en Ciudad de México. Este es un ejemplo de cómo el impacto de los narcocorridos ha transformado esas canciones marginales (y muy consumidas) en un amplio repertorio cultural.
20 Es importante mencionar que los narcocorridos han tenido un impacto directo en las vidas de personas específicas. En años recientes muchos cantantes han sido asesinados —entre ellos el famoso Valentín Elizalde— y sus crímenes siguen impunes, dejando abierta la posibilidad de relacionarlos con la guerra entre los diferentes carteles. Se ha dado también el caso de compositores perseguidos por la justicia, e incluso arrestados, supuestamente por tener vínculos con narcotraficantes. Como ejemplo, a Los Tigres del Norte se les prohibió cantar algunos de sus éxitos, como “Crónica de un cambio”, que crítica al presidente Fox, o “La granja”, un corrido sobre la actual guerra contra las drogas. Hoy muchos intérpretes temen la represión del Estado que los asocia con narcotraficantes por haber cantado canciones para ellos. Este fue el caso de Ramón Ayala, uno de los más famosos acordeonistas, quien estuvo detenido durante varios días por la Procuraduría General de la República (pgr) en diciembre del 2009, por su supuesta relación con Arturo Beltrán Leyva. El flujo entre los mundos de creación artística, la justicia y la distribución de los narcocorridos requiere análisis más sofisticados para interpretar los intereses y las tensiones generadas por la industria cultural, así como la violencia relacionada con los negocios ilícitos y la manera como esta industria se ha filtrado entre los músicos.
21 La reina del Pacífico (2008), crónica de Julio Scherer García sobre la vida de Sandra Ávila Beltrán, ofrece una mirada profunda sobre la vida de opulencia y exceso entre los narcos. Más allá de las anécdotas del libro, lo que llama la atención es la sutileza de Scherer García para retratar la lógica común y, aun así, flemática con la que Ávila Beltrán comparte las (implacables, tenaces) reglas de vida: traición, paranoia y muerte tal y como existen entre los narcos. La crónica de Cristian Alarcón Si me querés, quereme transa (2010), sobre los traficantes de drogas en Buenos Aires, es también un buen ejemplo. Para un relato antropológico profundo sobre el narcotráfico, véanse: Ovalle (2007), Cajas (2005) y Bourgois (2003).
22 “Quisiera mostrarles que la tendencia de una obra solo puede ser acertada cuando es también literariamente acertada. Es decir, que la tendencia política correcta incluye la tendencia literaria” (Benjamin, 1986).
23 Héctor Abad Faciolince acuñó este término en 1995. Para más detalles, véase el capítulo 7.
24 Desde la publicación del libro de Salazar, No nacimos pa’ semilla, en 1990, obras acerca de los sicarios tienden a traducir su lenguaje, ponen las palabras entre comillas o usan cursiva para marcarlas. Esto lo exploro en detalle en el capítulo 7, en el análisis de los trabajos sobre los sicarios.
25 Varios críticos han comentado sobre la popularidad del género criminal en la literatura norteña. (véanse Ramírez-Pimienta y Fernández, 2004).
26 Frase típica del padre antioqueño.
27 Ricardo Aricapa es uno de los periodistas más audaces y experto en Medellín. Así es Medellín (1998) y Comuna 13: Crónica de una guerra urbana (2005) son dos libros fundamentales suyos para entender la reciente historia de Medellín y la complejidad de su violencia. En el momento de nuestra conversación, Aricapa trabajaba para la agencia ap (Associated Press), documentando casos de abusos de derechos humanos y la lucha de los sindicatos para prevenir el Acuerdo de Libre Comercio (fta, por su sigla en inglés).
28 Aricapa hablaba sobre la manera de matar que se volvió común en los años ochenta. Dos sicarios en una motocicleta se acercaban a un carro. El parrillero se encargaba de dispararle a la víctima y el que manejaba tenía que ser excelente para cumplir la tarea de acercarse a esta, permitiendo que su compañero disparara para inmediatamente escapar a toda velocidad. Fue así como el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en 1984. Sus asesinos, sin embargo, no pudieron escapar después del crimen (véanse los capítulos 1 y 7).
29 Arjun Appadurai (1988) analizó cómo la categoría de “castas” dejó de ser un instrumento para explicar la violencia y la desigualdad en la India, para convertirse en un cliché que refuerza las condiciones que se propone analizar. Él utiliza la idea de “prisión metonímica” como un instrumento que refuerza las jerarquías. La noción de “idiosincrasia” opera de manera similar; atribuye la explicación del desarrollo local del negocio de los narcóticos a las características de los hombres locales, en lugar de analizar qué desencadena el uso de la violencia entre estos hombres. Esta noción no tiene valor analítico.
30 Utilizo este término siguiendo a Weber en su descripción del Estado como la institución que detenta el uso legítimo de la violencia.
31 Véase, por ejemplo, Fuego cruzado (2011), el libro en el que la periodista Marcela Turati entrevista víctimas colaterales de la guerra contra las drogas en México.
32 Rubén Fernández comparte este espacio con Alonso Salazar, alcalde de Medellín en la época de mis visitas y autor de No nacimos pa’ semilla (1990). El libro es producto de la experiencia de Salazar en las comunas locales.
33 Comunicación personal con Rubén Fernández en su oficina en Corporación Región, en julio del 2009.
34 “Los antioqueños eran menos tendientes a ocupar puestos políticos nacionales que personas de otros departamentos, pero el número de sufragantes de Antioquia era considerable y el capital estaba dominado por poderosas asociaciones privadas, como la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Industriales (andi), entidades que fueron instrumentales en la formación de la economía colombiana y la política social” (Roldán, 2001, p. 10).
35 En esta descripción particular de la literatura sigo a Emmanuel Levinas en su ensayo “Reality and shadow” que se puede encontrar en sus Collected Philosophical Papers (1998).
36 Mientras escribía este libro, Javier Valdez Cárdenas publicó Miss narco (2010), un libro sobre el papel de las mujeres en el narcotráfico. La captura de Sandra Ávila Beltrán en el 2009 dio visibilidad a las mujeres en los negocios ilegales. Una obra que ilustra este papel es La reina del sur (2002) de Pérez-Reverte. La captura de Laura Zúñiga, reina de belleza de Sinaloa, trajo consigo una ola de representaciones de la mujer; la película Miss bala (2011), dirigida por Gerardo Naranjo, se basa en la trágica historia de Zúñiga. En Colombia, la popular telenovela Sin tetas no hay paraíso (2006), escrita y dirigida por Gustavo Bolívar, muestra la explotación de las mujeres por el narcotráfico por la industria mediática. En el caso de Medellín, Alonso Salazar publicó un libro llamado Mujeres de fuego (1993), que fue una continuación de No nacimos pa’ semilla (1990), solo que esta vez las mujeres eran los personajes principales de las historias. Rosario Tijeras (2004) de Jorge Franco se basaba parcialmente en las historias de aquel libro. Para la representación de la mujer en el narco, ver Las mujeres y el narco, editado por Juan Carlos Rodríguez-Pimienta y María Socorro Tabuenca (2017, pp. 161-182).
37 En mi visita a Medellín en julio de 2010, pregunté a mis amigos si conocían alguna mujer local que hubiese trabajado en el tema. Su respuesta no se dio fácilmente. Al final, fui a Al Pie de la Letra, una librería local cuyas propietarias eran dos mujeres que me recomendaron el trabajo de María Cristina Restrepo. María Cristina tiene varias novelas; en La mujer de los sueños rotos (2009), se refiere a la cultura del narcotráfico de los años 1980 a 1990, y está, según las propietarias de la librería local, “lejos de ser su mejor novela”.