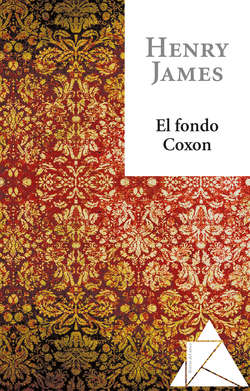Читать книгу El fondo Coxon - Генри Джеймс, Henry Foss James - Страница 7
2
ОглавлениеEs, además, muy notable que ambas historias, a pesar de ser distintas —la mía propia, por así decirlo, y esta—, empezaron en cierto modo la noche en que conocí a Frank Saltram. Después de esa velada en Wimbledon que me había agitado sobremanera, diríase incluso que con un nuevo impulso vital, no pude hacer otra cosa, al llegar a la estación de Londres, excepto caminar hasta mi casa, de pura emoción. Andaba y balanceaba mi bastón, y en la puerta de Buckingham Palace me di de bruces con George Gravener. Podría decirse que la historia de George Gravener también empezó cuando le propuse que camináramos juntos, pues íbamos en la misma dirección, mientras charlábamos. Debo recordar, dicho sea entre paréntesis, que en aquel momento su historia pertenecía aún a otra persona, y que pasarían algunos años antes de que se extendiera a un segundo capítulo. Sin embargo, yo tenía mucho que contarle de mi visita a los Mulville, a los que él conocía superficialmente. Sin duda, estuve especialmente ingenioso esa noche, porque tiempo después, cuando nos encontramos, no dejaba de preguntarme por el viejo marinero. Pero yo no le dije que el señor Saltram fuera anciano; es más, estaría por ver si superaba en edad a George Gravener.
Por aquel entonces yo residía en la calle Ebury, y Gravener se alojaba en la casa que su hermano había dejado vacía en la plaza Eaton. Cinco años antes, en Cambridge, incluso entre nuestro arrollador grupo de amigos, destacaba su tremenda inteligencia. Alguien me había preguntado en privado, sin color en las mejillas, si aquella mente tan privilegiada dejaba algo en pie a su paso. «¡Sólo a sí misma!», recuerdo haber replicado con devoción. Al acordarme de ello ahora me sonrío, pues caí en la cuenta, incluso antes de llegar a la calle Ebury, de que George Gravener ya no era un admirable torreón de ingenio. El universo al que doblegó se las había arreglado para florecer de nuevo, y las eminencias de rigor volvían a ser visibles. Me pregunté si la causa radicaba en que había perdido el sentido del humor, o bien, horrenda ocurrencia, en que jamás había tenido ninguno, ni siquiera cuando se me antojaba un fiel discípulo de Aristófanes. No obstante, ¿qué necesidad había de recurrir a la risa —cabía preguntarse con envidia— cuando se podía confiar en el sentido del equilibrio? La estrafalaria figura del señor Saltram, su gruesa nariz y su labio inferior que colgaba indolente estaban frescos en mi memoria; al lado de mi viejo amigo y su fría y espléndida simetría, los rasgos de aquel parecían haber convertido con éxito en diversión la conciencia de su fealdad. En cambio, a sus hambrientos veintiséis años, Gravener parecía tan vacío y parlamentario como si tuviera cincuenta y fuera popular.
Cuando por fin llegamos a mi residencia —que contempló con ojo avezado a su cómoda sencillez, pero sobre la cual se abstuvo de proferir una broma de camarada—, le hablé de Frank Saltram con más detalle. Menciono esta circunstancia pues aun entonces me sorprendió su fastidio para con mi entusiasmo por dicho personaje. Puesto que nada sabía del señor Saltram, su impaciencia se dirigió contra los Mulville, a los que tachó de absurdos. Gravener conocía a los Mulville como yo, a causa de una amistad de infancia con la joven Adelaide, fruto de múltiples lazos que se remontaban a las generaciones que nos habían precedido. Cuando se casó con Kent Mulville, que era mayor que Gravener y que yo, y mucho más amable, gané un amigo, pero Gravener prácticamente perdió otro. Igualmente, distintas fueron nuestras reacciones a lo que él llamaba la «deplorable acción social» de los Mulville, que había tomado la forma de una enojosa efusividad de segunda, según sus palabras. En mi fuero interno, quizá yo también estaba convencido de que los residentes de Wimbledon eran tontos y bondadosos, pero, cuando Gravener siguió burlándose de ellos, no pude evitar contradecirle. Sentía ya que, aun si llegáramos a estar de acuerdo, sería por razones bien distintas. Comprendí cuán admirablemente británico era cuando se dio la vuelta y se alejó de mi pequeña biblioteca francesa sin apenas una mueca de desprecio acerca de mi encuadernador.
—Por supuesto, no conozco al tipo en cuestión, pero está claro que es un farsante.
—Claro es precisamente lo que no es —repliqué yo—. ¡Ojalá lo fuera!
Mi exclamación sólo fue el principio de lo que más tarde sería un largo anhelo en busca de una frívola conclusión final. Al cabo de unos instantes, Gravener afirmó con gravedad:
—Tiene que ser un disidente.1
—¡Imposible! Su principal atractivo radica en la extraordinaria capacidad especulativa de la que hace gala —respondí yo.
—El mejor truhán es el que ha cultivado su carácter —replicó él. Y añadió—: No te sorprendas si descubres que tu caballero de resplandeciente armadura procede de una familia metodista de vendedores de quesos.
Me llamó su atención su persistente burla y, tras unos minutos de reflexión, dije:
—Tal vez, lo admito, así sea. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro?
Mi pregunta era una trampa: quería que confesara que la raíz de su incredulidad procedía del hecho de que el pobre Saltram no se vestía de etiqueta para cenar. Gravener la esquivó fácilmente y salió indemne al otro lado. Dijo:
—Porque los Kent Mulville se lo han inventado. Tienen una mano infalible para los fraudes; todos sus gansos se convierten en cisnes. Nacieron para ser engañados y les gusta, lo piden a gritos. No saben distinguir la mano derecha de la izquierda, y la verdad es que terminan por cansarlo a uno, quizá por suerte, a golpe de caridad cristiana.
Su vehemencia, sin duda, fue accidental, pero los acontecimientos que se sucedieron la convirtieron en profética. No recuerdo con qué excusas salí del paso; sea como fuere, al cabo de un momento prosiguió:
—Sólo pido saber una cosa, algo muy sencillo: ¿es un verdadero caballero?
—¡Querido amigo! Un verdadero caballero, ¡eso se dice muy pronto!
—No lo bastante, si resulta que no lo es. Debe ser un rufián de marca mayor cuando los Mulville lo han adoptado.
—Me sentiría ofendido si no fuera porque a mí no me han cubierto de elogios —respondí yo.
—¡No te confíes! Admitiré que es un caballero cuando tú concedas que se trata de un farsante —añadió Gravener.
—No sé qué admirar más, si tu lógica o tu benevolencia.
Mi amigo se sonrojó, pero, no obstante, no cambió de tema. Preguntó:
—¿Dónde le encontraron?
—Creo que les llamó la atención algo que Saltram había publicado.
—Ya veo. ¡Me imagino un largo y aburrido tratado!
—Y entonces descubrieron que estaba atormentado por todo tipo de problemas y dificultades.
—Lo cual era inadmisible, y se dieron prisa en pagar todas sus deudas, ¡agradecidos por el inmenso privilegio!
Repuse que nada sabía de las deudas del señor Saltram, y recordé a mi invitado que los Mulville eran ángeles, pero no idiotas ni millonarios. Su propósito, al parecer, era reunir de nuevo al señor Saltram y a su esposa.
—Casi esperaba oír que la abandonó vilmente —interrumpió Gravener—, y me alegra comprobar que no me decepcionas.
—No, él no la dejó. Fue al revés —dije, esforzándome por recordar los detalles que la señora Mulville me había contado.
—¿Lo dejó ella? Es decir, que nos lo dejó —exclamó Gravener—. ¡Pues muchas gracias! Declino el honor.
—Aun si no quieres, oirás hablar de él en los próximos meses. No puedo negar que me parece un gran hombre. —Dije con el tono que a mi viejo amigo más le disgustaba.
—Sin duda, es un detalle sin importancia —replicó—, pero ni siquiera has mencionado en qué pilares descansa su reputación.
—Pues en lo que te aburría tanto cuando hemos empezado a hablar: su extraordinaria mente.
—¿Según demuestran sus escritos?
—Posiblemente ahí, pero sobre todo en su discurso, que es, de lejos, el más sólido y cultivado que he tenido el privilegio de escuchar.
—¿Y de qué habla?
—¡Querido amigo, qué puedo decir! Habla de todo —dije, mientras mi respuesta me recordaba sin querer a la pobre Adelaide. Añadí, caritativamente—: Y de sus ideas. Hay que escucharle para entender lo que quiero decir. No se parece a nada de lo que uno haya oído por ahí.
Terminé enrojeciendo hasta la raíz del cabello y confieso que exageré un poco mi retrato de Saltram, pues aún había de ser testigo de sus futuras apariciones, y más aún faltaba para que le conociera en profundidad. Sin embargo, expresé verdaderamente lo que me imaginaba de él, algo líricamente quizá, cuando procedí a afirmar que, entre la tradición y la leyenda, Saltram podría pasar a la posteridad como el orador más grande de todos los tiempos.
—Pues no entiendo el motivo de tanto aspaviento, ni por qué se le trata con tanta gentileza y se pagan todos sus caprichos, si no es más que un charlatán. ¡Cuanto más charlatanes son, mayor es la calamidad! —Gravener siguió diciendo, antes de retirarse—: Hoy en día estamos inundados de conversaciones, y toda nuestra sociedad muere aplastada por el exceso de palabras proferidas, con una desproporción monstruosa en comparación con el resto de las actividades que ocupan nuestro tiempo en la Tierra.
—Permíteme que te contradiga: estamos inundados, sí, pero sólo de ruido. Sin embargo, los responsables no son los verdaderos oradores, sino los tartamudos. Una conversación cultivada es algo tan escaso como vivificante; un regalo de los dioses, la única estrella refulgente en el harapiento manto de la humanidad. ¿Cuántos hombres son dignos de tal privilegio, de cuántos maestros conversadores puedes presumir haber conocido? ¿Morir aplastados por las palabras? ¡Más bien creo que nos hundimos a causa de su falta! Los textos mal escritos no son conversación, como muchos parecen creer, e incluso la buena literatura no siempre se pueden comparar con ella. En efecto, sostengo que las mejores letras tienen mucho que aprender de las palabras bien dichas. Y si la leyenda se detiene en nuestra sociedad —añadí con ligereza—, quizá deba acusarnos de haber escuchado, y de haber oído.
Gravener sacó su reloj y reparó en que ya era casi medianoche. Su respuesta a mi discurso fue muy propia de él:
—Sólo hay un detalle que debe tenerse en cuenta en presencia del mejor y del peor orador. —Aún sostenía el reloj en la mano. Por su expresión, parecía dispuesto a afirmar que nada importaba excepto que un hombre fuera un verdadero caballero. Quizá era lo que iba a decir, pero me privó del exultante placer de tener razón cuando dijo lo que pensaba con distintas palabras:— Lo que realmente importa a la hora de valorar a una persona es su conducta.
—Esto no es justo; hace un rato has dicho que suelo darte la razón precisamente a medianoche, y has esperado hasta ahora a posta —le reproché con afecto.
Sin embargo, mi observación no le distrajo, pues añadió lo siguiente:
—No hay ninguna excepción a la regla que acabo de enunciar.
—¿Ninguna?
—Ninguna en absoluto.
—Está bien, pues. Ten por seguro que trataré de ser una persona honesta, a cualquier precio —exclamé, riendo mientras le acompañaba hasta la puerta—. ¡Aun si con ello me convierto en un ser aborrecible!