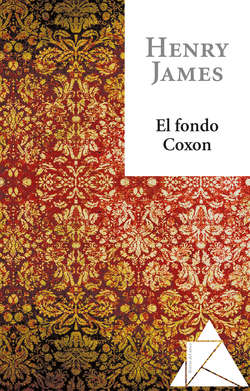Читать книгу El fondo Coxon - Генри Джеймс, Henry Foss James - Страница 8
3
ОглавлениеSi esa noche fue una de mis esperiencias más divertidas o, al menos, de las que más quedaron impresas en mi ánimo, cuatro años más tarde pasé por una situación de lo más incómoda, el reflejo opuesto de la primera noche en que conocí al señor Saltram. Para ese entonces, sabía que el secreto del poder del señor Saltram para alienar a sus oyentes consistía en la repetición. Y por supuesto, sólo el que había sido testigo de sus remordimientos y de sus horas bajas podía apreciar la grandeza de su renacimiento. Así las cosas, era la estación de los sinsabores, y prometían ser magníficos, elementales y muy teatrales. Yo presentía que se avecinaba una de esas alteraciones atmosféricas, pero, no obstante, estábamos empeñados en un arduo intento de convertirle en un distinguido conferenciante. Después de todo, era imposible no reconocer que dos fracasos de un total de cinco intentos eran muchos. Esta era la segunda vez que se anunciaba el desastre; eran pasadas las nueve, y el público, numeroso y francamente animado, desplegaba, por fortuna, la actitud flemática de los que estaban en aquel vecindario de Upper Baker Street atraídos por —si no recuerdo mal— la promesa de «Un análisis de ideas primordiales». En aquel barrio encontramos una pequeña sala de conferencias que podía alquilarse por una suma razonable; no disponíamos de mucho más debido a la ominosa cuestión de la manutención de los cinco pequeños Saltram —incluyo en la cuenta a la madre — y del gran Saltram. Cuando por fin logramos asegurar la supervivencia de los Saltram de todo tamaño y condición, habíamos gastado todo el aceite que podía engrasar la maquinaria que habría permitido al que era, sin ambages, el más original de los hombres, mantenerlos él mismo.
En la anterior ocasión en que el señor Saltram no se presentó a pronunciar su conferencia, me había tocado a mí la ingrata tarea de salir al estrado durante un odioso instante bajo las lámparas del escenario para explicar a la concurrencia —sentada en una docena de estrechos bancos y en cuyos rostros las cejas enarcadas expresaban la más pura preocupación, sin un ápice de cínica sospecha— que no éramos capaces de localizar al que con tanta devoción esperaban. La única explicación que pudimos ofrecer fue que nuestros exploradores llevaban buscándole desde buena mañana, y que, durante uno de los largos paseos meditativos que solía tomar antes de sus conferencias, el señor Saltram había sufrido algún percance o accidente que demoraba su llegada. Por supuesto, los largos paseos eran un invento, pues el señor Saltram, que supiéramos, jamás se había preparado para nada excepto para una espléndida cena. Por eso sus panfletos y programas, de los que poseo una colección casi completa, son los fantasmas solemnes de las conferencias que nunca fueron. Me esforcé en excusarlo lo mejor que pude, pero admito que estaba enfadado, y Kent Mulville me reprochó, en esa ocasión, mi falta de optimismo en público. De modo que esta vez dejé las excusas en sus manos y en su paciencia, más ducha, excepto para responder a la petición expresa de una joven dama que se sentó a mi lado en la sala de conferencias. Mi posición fue accidental, pero, si hubiera sido calculada, ningún observador habría dejado de reparar en que nadie en la sala iba a ser oyente de una conferencia. En efecto, lo cierto era que el «paseo filosófico» cojeaba deplorablemente. Sin embargo, esta visitante era la única que tenía aspecto de estar cómoda, de haber venido a la aventura. Parecía como si llevara un velo de diversión que le cubriera la elegante cabeza. En definitiva, su presencia indicaba, con cierta perplejidad, que la esfera de influencia de Saltram se había ampliado. Ciertamente, a Saltram le iba mejor de lo que esperábamos, y precisamente había escogido aquella ocasión, de todas las imaginables, para sucumbir a, Dios sabía cuál, alguna de sus muchas y alegres debilidades. La joven dama desplegó una estampa de cabellos castaños rojizos y terciopelo negro, mientras que a su lado esperaba una acompañante de perfil más discreto, presumiblemente una sirvienta. Ella podría haber sido una condesa extranjera, y, antes de que se dirigiera a mi persona, yo me había entretenido, durante el lastimoso intervalo de espera, imaginándome que poseía ecos que uno encontraría en la apertura de alguna novela de Madame Sand. Al cabo de unos minutos tuve la certidumbre de que era oriunda de América, lo cual no le restó ni un ápice de su encanto; sencillamente engendró algunas deprimentes reflexiones acerca del posible incremento de las contribuciones al bienestar del señor Saltram procedentes de Boston. Se dirigió a mí, pues, según dijo, le parecía más acostumbrado a aquel tipo de actos.
—Caballero, ¿cree usted que debemos esperar más? —preguntó.
—Señorita, le diré, confidencialmente y por mi honor, que lo desaconsejo.
Tal vez no consideró la garantía de mi honor suficiente; en cualquier caso, seguimos charlando largo rato, hasta que se dio cuenta de que nos habíamos quedado prácticamente solos. Me contó que conocía a la señora Saltram, y esto en cierto modo explicaba el milagro. La hermandad de los amigos del marido no era nada en comparación a la de las amistades de la esposa. Al igual que los Kent Mulville, yo pertenecía a ambas fraternidades y creía haber sondeado el abismo de los defectos de la señora Saltram mejor que ellos. Me aburría hasta la extenuación, y sabía demasiado bien lo mucho que había aburrido, a su vez, a su marido; pero había muchos que la apoyaban, y los más eficientes eran los pobres y esforzados amigos que mantenían al señor Saltram. Eran justos con ella, mientras que los que estaban explícitamente de su parte odiaban sin paliativos a nuestro filósofo. Debo decir, no obstante, que fuimos nosotros, los que caminábamos por ambas orillas, los que siempre la ayudamos más.
Mi joven dama tenía aspecto de ser rica, o así me lo parecía, no sé por qué, de modo que esperé a que hiciera gesto de llevarse la mano al bolsillo. Pronto comprendí, sin embargo, que no era una fanática, sino una generosa e irresponsable alma curiosa. Había venido a Inglaterra para ver a su tía, y fue en su casa donde conoció a la gris señora que todos teníamos en mente.
—Es una lástima que la señora Saltram no sea intrínsecamente más interesante —observó, por decir algo mientras pasaba el tiempo. Su afirmación me animó, pues en el círculo de la señora Saltram —al menos entre los que despreciaban a su horrendo marido— se creía con firmeza que poseía méritos y atractivo abundante. En verdad se trataba de una persona de lo más común, como el propio Saltram habría sido de no poseer un carácter prodigioso. La cuestión de la vulgaridad no se aplicaba a él, pero se trataba de una medida que su esposa no cesaba de reclamar. Debo añadir que las consecuencias de ese examen no eran razón suficiente para que el señor Saltram hubiera abandonado a su mujer sin un mal plato de comida que llevarse a la boca.
—Aunque él no parece un hombre con un carácter muy fuerte —prosiguió mi acompañante, ante lo cual me eché a reír con tanta fuerza que mis amigos se giraron a observarme por encima del hombro mientras dejaban la sala, como si estuviera burlándome de su incómoda partida. Mi estallido probablemente le costó a Saltram una suscripción o dos, pero animó a mi interlocutora.
—Dice que su marido bebe como un pez —prosiguió, sociable— y, sin embargo, afirma que su mente se conserva milagrosamente lúcida.
Era divertido conversar con una bonita joven que podía hablar de la claridad mental del señor Saltram. Lo siguiente que esperaba oír era que le habían asegurado que era terriblemente ingenioso. Traté de explicarle cuál era la mejor manera de pensar en el señor Saltram —algo que casi pesaba sobre mi conciencia— y me esforcé particularmente dado que descubrí que, después de todo, ya no estaba tan seguro. Ella procedió a explicarme que había venido por pura curiosidad. Quería conocerle por sí misma, pues había leído alguno de sus textos y no los había entendido. Fue en casa de su tía, oyendo las historias de la señora Saltram sobre la notable falta de virtud de su marido, cuando decidió presentarse en la conferencia aquella noche.
—Supongo que deberían haberme prohibido venir —dijo mi compañera de asiento— y creo que lo habrían conseguido de no ser porque se me ocurrió que podría ser fascinante. De hecho, la propia señora Saltram reconoce que es un hombre fascinante.
—¿Así que ha venido hasta aquí para comprobar cuál es el origen de esa fascinación? ¡Pues ya lo ha visto!
—¿Cree usted que ha habido mala fe? —La joven enarcó sus finas cejas.
—No, me refiero más bien de los extraordinarios efectos de esta; es decir, de esa cualidad sin nombre que nos condena de antemano a perdonar la humillación, si puedo así llamarla, a la que nos ha sometido.
—¿Humillación?
—Sin ir más lejos, la mía: como uno de sus garantes frente a usted, como compradora de una entrada para la conferencia.
—No tiene el menor aspecto de sentirse humillado —dijo, observándome con sus encantadores y alegres ojos—. Y si se sintiera de ese modo, yo le perdonaría a pesar de la decepción. Porque esa cualidad misteriosa de la que habla es precisamente lo que he venido a ver.
—Lamento decepcionarla de nuevo, porque no podrá verla.
—¿Y cómo llegaré a conocerla?
—No lo hará —dije— y no debe imaginarse que el señor Saltram es bien parecido.
—¡Pero si su esposa dice que es un encanto!
Me eché a reír, y quizá mi hilaridad le pareció excesiva, pero confieso que fue un acto espontáneo ante la idea de que la joven hubiera actuado siguiendo los dictados de la señora Saltram, con esa singular afirmación, tan propia de lo que resultaba irritante y estrecho en el punto de vista de la mencionada señora.
—La señora Saltram —expliqué— infravalora a su esposo en sus puntos fuertes, así que quizá, para compensar eso, le alaba en exceso allí donde menos tiene de qué enorgullecerse. Créame cuando le digo que no es atractivo; ya no es joven, está entrado en carnes, y su rostro no tiene ninguna característica notable excepto por la expresión de sus ojos.
—Exacto, sus ojos —dijo la joven atentamente. Saltaba a la vista que sabía mucho de los famosos ojos de Saltram, los beaux yeux que nos había llevado, en realidad, a prestarle toda la ayuda que precisaba.
—Sí, son trágicos y espléndidos, como faros en una costa peligrosa. Pero se mueve torpemente y se viste aún peor, y en conjunto es lo más alejado de la elegancia que se pueda imaginar.
Mi compañera se quedó reflexionando un rato y dijo:
—¿Le considera un verdadero caballero?
Debo confesar que la pregunta me sobresaltó, pues reconocí en esas palabras las que me había dirigido, años antes, mi amigo George Gravener, esa primera noche de exaltación en que me había obligado a enfrentarme a mi ciega admiración por Saltram. Me había sacado los colores entonces, pero ya no, pues había vivido con esa ilusión, la había superado y dejado atrás.
—¿Un verdadero caballero? —repetí—. ¡Desde luego que no!
Mi énfasis la sorprendió un poco, pero rápidamente preguntó:
—¿Lo dice porque es, como dicen aquí en Inglaterra, de extracción humilde?
—En absoluto. Su padre era maestro de escuela, y su madre, la viuda de un pastor, pero eso no tiene nada que ver. Lo digo simplemente porque le conozco bien.
—¿Y no juega eso terriblemente en su contra?
—Terriblemente.
—¿No es una circunstancia fatal?
—¿Fatal para qué? No para su espléndida vitalidad.
Volvió a meditar unos instantes.
—¿Presumo que es esa espléndida vitalidad la causa de sus vicios?
—Sus preguntas son formidables y directas, pero me alegro de que las haga. Yo pensaba más bien en su noble intelecto. Sus vicios, como usted los llama, se han exagerado mucho; después de todo, consisten en un único defecto.
—¿Falta de voluntad?
—Falta de dignidad.
—¿Es que no reconoce cuáles son sus obligaciones?
—Al contrario, las reconoce profusamente, especialmente en público. Sonríe y hace reverencias, y las saluda cuando pasan al otro lado de la calle. Pero cuando cruzan hasta su acera, se da la vuelta y se pierde rápidamente entre la multitud. Las reconoce, digamos, espiritualmente, pero no quiere trato con ellas. Así que el señor Saltram se limita a dejar sus pertenencias a otras personas para que estas las cuiden. Acepta favores, préstamos y sacrificios, con el único obstáculo de la agonía de la vergüenza. Por suerte somos una pequeña congregación que rebosa fe, y hacemos lo que está en nuestra mano.
Guardé un prudente silencio sobre los hijos naturales, tres en concreto, que Saltram había engendrado durante sus años de alocada juventud. Proseguí:
—Eso sí, se esfuerza. Mucho, muchísimo. Pero jamás logra llegar a nada; a lo único que llega son los abandonos y las rendiciones.
—¿Y a cuánto ascienden?
—Hace bien en referirse a ellos como si fueran cuentas pendientes de pagar, pero, como le he dicho antes, las preguntas que me dirige son certeras y terribles. Intentaré responderle: los ejercicios de genio del señor Saltram ascienden a la gran suma de poesía, filosofía, una enorme masa de especulación, notas y citas. Como ve, hay genio suficiente para aceptar la derrota; pero es harto escaso para sostener una buena defensa.
—¿Y después de este tiempo, qué ha logrado?
—¿Se refiere a su reputación y reconocimiento? —pregunté—. No ha logrado demasiado, la verdad, pues su estilo no es tan bueno y, desde luego, no tan exuberante como su conversación. Dos tercios de su obra son meros proyectos colosales y anuncios de intenciones futuras. Los «logros» de Frank Saltram no suelen ser notables: tenga en cuenta que esta noche debía aparecer frente a una audiencia respetable, ¡y ya ve! Sin embargo, si hubiera