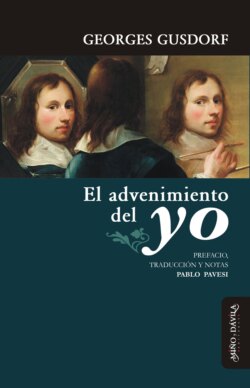Читать книгу El advenimiento del yo - Georges Gusdorf - Страница 7
I
ОглавлениеLos recorridos del sentido interno reabren al individuo el acceso a lo absoluto. Esa restauración ontológica será la obra de los filósofos y los visionarios, de los sabios y de los poetas románticos, pero este honor del espacio de adentro,2 que alcanza ahora el nivel de la trascendencia, se persigue también a través de un empirismo que tiende a iluminar las configuraciones y singularidades de la realidad íntima vivida por cada individuo particular a lo largo de sus días.
El siglo xviii asiste al advenimiento de una psicología concreta, en oposición radical a las axiomatizaciones intelectualistas que John Locke (1632-1704), David Hartley (1705-1757), David Hume (1711-1756) y Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780) se esfuerzan por definir. Para los defensores de la objetividad, los procesos mentales se entienden en conformidad con un modelo definido de una vez para siempre. La “ciencia del hombre” soñada por Hume impone a la realidad humana una cuadrícula espacio-temporal de tipo newtoniana. Frente a ese imperialismo cientista, se desarrolla la afirmación de la irreductibilidad de cada vida al lenguaje científico o pseudocientífico. Una nueva mirada se posa ya no sobre aquello que en cada uno se asemeja a todos, sino sobre aquello que en cada uno no se asemeja a nadie. El hombre encuentra una nueva fuente de goce al descubrir en sí mismo una singularidad escondida y haciendo de la originalidad virtud; pero, entiéndase bien, no se trata solamente de una afirmación de hecho, sino de una exigencia de derecho y de valor. El individuo rehúsa disolverse en la masa; demarca su dignidad, consciente de adquirir a ese precio una forma superior de existencia. Las primeras líneas de las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) son un buen testimonio. El epígrafe: “Intus et in cute”, tomado del poeta latino Persio: “interiormente y bajo la piel”, afirma el proyecto de una exploración del espace du dedans que no ignorará ninguno de los repliegues del interior escondido. “Inicio una empresa que no tuvo ejemplo y cuya ejecución no tendrá imitación”.3 El autor de las Confesiones (1782-1789), ser único, comprometido en la realización de una obra única, se escapa de la ciencia del hombre de su amigo-enemigo Hume, si es verdad que solo hay ciencia de lo general. Rousseau va a develar la verdad del hombre “en toda la verdad de la naturaleza”. Ese hombre es un original; “no estoy hecho como ninguno de aquellos que he visto, creo no estar hecho como ninguno de aquellos que existen. Si yo no valgo más, al menos soy otro”.4 “Ser otro” es ya “valer más”. La transmutación de los valores personales repudia la competencia de una legislación universal que querría alinear la humanidad concreta en los compartimentos de un espacio homogéneo e isótropo, donde cada uno es sustituible por todos.
La diferencia de Rousseau se confirma por la actitud opuesta de Charles de Montesquieu (1689-1755): “M. De la Tour, ese artista tan superior por su talento, tan estimable por su desinterés y la elevación de su alma, había deseado ardientemente dar un nuevo lustre a su pincel trasmitiendo a la posterioridad el retrato del autor de El espíritu de las leyes (1748), pero M. Montesquieu, tan avaro de tiempo como M. de la Tour pródigo, se rehusó amable y firmemente a sus repetidas solicitudes”.5 En 1752, un célebre artista inglés que deseaba vivamente grabar una medalla con la efigie del filósofo, choca contra la misma negativa, pero logra triunfar sobre esa resistencia: “¿No cree usted –le escribe a Montesquieu– que hay tanto orgullo en rehusar mi proposición como en aceptarla?” El argumento desarmó a Montesquieu, cuyo único retrato en vida es esa medalla de bronce. Montesquieu, hombre de las Luces, no pretende ninguna singularidad. Se quiere entero en su obra, no aspira a sobrevivir en la memoria de la posteridad por sus rasgos perecederos, rasgos de fisonomía o de carácter. El ser humano se afirma en el discurso impersonal de la verdad racional, el resto no tiene importancia.
La individualidad es una de las apuestas, de las conquistas, de las preguntas del romanticismo. Defensor desesperado de la subjetividad cristiana amenazada, Søren Kierkegaard (1813-1855) escribe en 1847: “Si debiese pedir que se ponga una inscripción en mi tumba, no quisiera otra que esta: fue el Individuo. Si esta palabra no es comprendida todavía, lo será algún día”.6 En la víspera de las revoluciones de 1848 y a pesar de las enseñanzas de Rousseau y del romanticismo, Kierkegaard estima que la categoría de individuo, que se impone en virtud del derecho divino y del derecho natural, no ha prevalecido todavía y de nuevo se pone en cuestión. El destino de cada hombre es solidario con el devenir de la civilización.
Según Pierre Francastel, “el retrato más antiguo que se conoce al norte de los Alpes” –fuera del dominio italiano– “es una pintura sobre madera que representa al rey Juan el Bueno ejecutada hacia 1360”.7 El cuidado por perpetuar la imagen de un gran personaje no se planteaba antes de la Edad Media tardía. “La idea de reproducir la figura verídica de una personalidad descollante es ciertamente una idea antigua. Mecenas perfectamente reconocibles por los contemporáneos, santos que toman los rasgos del rostro de un príncipe o un gran señor aparecen frecuentemente en los vitrales y las miniaturas, homenajes estipulados casi siempre por un contrato de encargo. De allí a aislar la figura, a no mezclarla con los protagonistas de una historia santa, a hacer, en una palabra, un cuadro que no tiene otro fin que perpetuar los rasgos de una persona laica, no hay más que un paso a franquear pero cuya importancia no puede ser subestimada. La aparición del retrato es un signo de los tiempos, testimonia el cambio de gusto de un público –del público de los principales, al menos–, que no se interesa únicamente por la obra piadosa, sino también por el hombre, su carácter, su personalidad”.8 El historiador constata la expansión del retrato en Europa occidental a fines del siglo xiv y principios del xv. En la misma época, aparece en la Italia del Renacimiento la firma de los artistas sobre sus obras, marca personal que atestigua que también el artista, acantonado durante los siglos precedentes en el anonimato, accede a la conciencia de sí. Quizás hasta se represente en persona bajo los rasgos de algunos de los personajes del cuadro. El artista deviene uno de los tipos de hombres ilustres llamados a permanecer en la memoria de la posteridad.
El poeta Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) escribe en 1797: “Cualquier vida, por más insignificante que ella sea, si está bien contada, es digna de interés”.9 Afirmación evidente hoy en día, “la vida de un simple”, por simple que sea, puede ser objeto de una novela y, por qué no, hasta de una autobiografía. Sin embargo, no cualquiera, ni en cualquier momento, ni en cualquier lugar escribe una relación de su vida. Para llegar a eso hace falta una conciencia de la singularidad de la existencia, lo cual supone un cierto grado de individualismo; hace falta también que esa singularidad parezca suficientemente ejemplar para ser susceptible de interesar a otro después de interesar al sujeto mismo. La biografía y el retrato suponen los mismos presupuestos: la historia de un hombre se cuenta porque merece ser contada; hace falta que esa existencia forme un todo cerrado sobre sí misma, destacándose de su entorno; finalmente, la unidad de significación debe ir a la par con la conciencia de una importancia suficiente a los ojos de los lectores posibles.10
El primado de la conciencia de sí, en el corazón de una personalidad responsable, no es algo dado inmediatamente a la reflexión. La conciencia del hombre arcaico, bajo la primacía del mito, encuentra en la comunidad del grupo social su hogar y su soporte; el individuo no es titular de su vida ni de su muerte y juega el rol que la tradición le atribuye en el gran juego colectivo. Pero cuando el logos helénico puesto en obra por los sofistas, Sócrates entre ellos, suplanta el mito, el individuo no asume por ello una completa autonomía pues solo se conoce a sí mismo como un elemento subordinado, un engranaje en el sistema totalitario y racional del cosmos, cuyo determinismo soberano pone en su lugar cada aspecto, cada momento de cada individuo en el despliegue armonioso y providencial del universo. Cuando la cultura cristiana sustituye en Occidente a la sabiduría helénica, el modelo del cosmos no desaparece sino que retrocede a un segundo plano bajo la preeminencia del Dios de la revelación, centro de perspectiva en el mundo presente y en los lejanos horizontes de la escatología. La conciencia personal se figura, en el alma del cristiano, como una breve etapa que ordena sus perspectivas en relación a los destinos eternos que Dios propone a la criatura.
El primado de la relación al mundo en el dominio helénico (ley cosmológica) y el primado de la relación con Dios en el dominio cristiano (ley teológica) se yerguen como obstáculo a la conciencia de sí. Pero esa conciencia, relegada a su lugar por designios superiores, no deja por ello de existir, como lo prueba el caso de Sócrates. Los personajes históricos puestos en escena por Tucídides, los héroes de la tragedia griega, los grandes hombres de la historia romana, se nos presentan como centros de iniciativa, capaces de pensar su acción de una manera original y de asumir sus consecuencias. Aunque no gozan de una autonomía absoluta, aunque ellos mismos reconozcan la existencia de poderes superiores, reguladores de su acción, no dejan de disponer de un dominio propio que es posible asumir a través de un discurso personal, un “soliloquio”, para retomar un término de san Agustín. Los Pensamientos del emperador Marco Aurelio (121-180), según el título griego, son “proposiciones que él se dirige a sí mismo”, reflexiones de un hombre que trata de tomar conciencia de su justo lugar en el mundo y de su rol social. El emperador se afirma fiel a la doctrina estoica que propone una versión renovada del cosmos astrobiológico tradicional. En el interior de ese cuadro dogmático cuyo horizonte global no pretende siquiera cuestionar, Marco Aurelio lleva a cabo una exploración de la conciencia de sí, según el modo de la exhortación edificante. Las Confesiones (397-401) de san Agustín, por su parte, inscriben una de las obras maestras de la literatura del yo en el espacio mental de la espiritualidad cristiana.
Los presupuestos doctrinales no son un obstáculo al conocimiento de sí: el estoicismo y el cristianismo son para Marco Aurelio y san Agustín reveladores de dimensiones espirituales, de tonos y motivaciones de la existencia tal como ellos la viven. La doctrina freudiana juega un rol análogo para muchos introspeccionistas de hoy; por lo demás, todavía leemos a san Agustín y a Marco Aurelio, aún cuando no compartamos sus opciones teóricas. Sin embargo, el conocimiento de sí se desarrollará tanto más y tanto mejor cuanto mayor sea la prioridad de la relación del hombre con sí mismo sobre la relación con Dios o con el mundo. Las coordenadas de la existencia personal subsisten juntas, cada una de ellas afectadas de un coeficiente de realidad más o menos importante según las vicisitudes de la cultura. De hecho, la referencia cósmica o teológica jamás está ausente. Cada individuo se ubica en un universo que define su línea de horizonte; la relación del microcosmos con el macrocosmos, aún en ausencia del modelo astrobiológico, es, bajo una forma u otra, constitutiva de la personalidad. Por su parte, la relación con Dios guía la aspiración por alcanzar la totalidad de las significaciones. Derrotada por el ascenso del agnosticismo, la intención escatológica persiste para dar su sentido último a un destino personal. El yo no podría encontrar en sí mismo su principio y su fin porque sus perspectivas de realización y de culminación se sostienen y se modulan según las condiciones que sostienen su presencia en el mundo. Los totalitarismos políticos y sociales propuestos por las ideologías modernas han sucedido a las teologías de otro tiempo.
La peripecia renacentista diseña, sobre las ruinas de la síntesis escolástica, una inteligibilidad personal que escapa al control de los doctores de la fe y utiliza, para su edificación, los elementos recuperados de la cultura antigua. El término humanismo, empleado por los historiadores para designar el nuevo sentido de la vida espiritual, subraya esta prioridad dada a la forma humana y a la relación que el hombre establece con sí mismo. Dios no se olvida; la paideia renacentista permanece cristiana.11 Los esquemas astrobiológicos aún conservan su validez a los ojos de Marsilio Ficino (1433-1499), de Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) o de Girolamo Cardamo (1501-1576). El hecho esencial es el acento puesto sobre el microcosmos, foco de signos y de valores. El espacio de adentro impone su preeminencia pero sin excluir el espacio de afuera. Los humanistas celebran la dignidad y la excelencia del hombre de quien gustan decir que es otro dios, a la imagen de Dios, un dios segundo (alter deus, secundus deus).