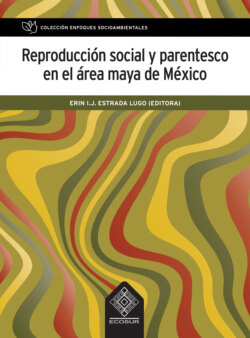Читать книгу Reproducción social y parentesco en el área maya de México - Georgina Sánchez Ramírez - Страница 10
Reproducción social en el área maya: lo que las personas hacen
ОглавлениеEn este libro colocamos en el centro del análisis a los grupos de parentesco locales en el área maya del sur del país, se muestran sus relaciones y arreglos en los grupos domésticos y en familias rurales campesinas. Una de sus características más notables es su respuesta a la acelerada transformación económica, social y política que ocurre en su entorno inmediato, regional e internacional. Esa respuesta tiene distintas orientaciones con arreglos sociales variados que tienen como base, de acuerdo con los casos analizados, las relaciones de parentesco que sustentan sus estrategias de reproducción y producción.
La información que ofrecemos en esta obra deriva de investigaciones con grupos tseltales, tsotsiles, mames, lacandones, chuj y mayas yucatecos, cuyo arraigo histórico con sus territorios es profundo. Son trabajos que podemos ubicar en la discusión de la reproducción social, es decir, en lo que las personas hacen para asegurarse la vida, por lo que se privilegia el análisis de las actividades y relaciones en el seno de los grupos parentales, las que se dan entre estos mismos y las que ocurren entre ellos y su entorno. Por tanto, damos cuenta de las transformaciones de estos grupos parentales en sus ámbitos inmediatos, es decir, espacios de vida en donde ocurren procesos domésticos visibles bajo las formas de transmisión de bienes y derechos, organización del espacio residencial y comunitario y los acuerdos para llevar a cabo actividades de producción (prácticas y ceremoniales).
Lo que se aprecia es que los procesos domésticos implican una intrincada red de relaciones sociales, donde el papel del parentesco cumple una importancia de primer orden en términos de las formas de comportamiento que sustentan la transmisión de la herencia, de bienes, derechos y conocimientos, así como el patrón de residencia y la constitución de grupos domésticos y de acción. Tales relaciones se proyectan en el territorio en unos y en otros, se observan en la transformación de actividades de producción que de por sí llevan a cabo en ellos, y en la adopción de otras nuevas que, además de las dedicadas al sector primario, también involucra la de servicios.
Respecto a la producción agrícola y sus implicaciones para la economía campesina, concordamos con Carton de Grammont et al. (2009), en cuanto a que a partir de las dos últimas décadas del siglo xx, en las áreas rurales del país se ha vivido la transición de una sociedad donde la agricultura era el eje de la reproducción, a una sociedad rural donde esa actividad coexiste con otras de carácter económico, de manera que a veces la agricultura es la de menor peso para la población económicamente activa o se le sustituye por otras actividades. Este acelerado proceso no ha hecho que desaparezca la agricultura, sino que más bien han crecido los ingresos no agrícolas entre los grupos domésticos rurales.
En el marco del modelo neoliberal se han dado paulatinamente tanto bajos precios de los productos agropecuarios, como el fin del reparto agrario, aunque el crecimiento demográfico ha seguido su curso. Las políticas de ajuste estructural, la instauración del neoliberalismo y el creciente sistema financiero especulativo, la expansión de los mercados a nivel mundial (globalización), las consecuencias en el modo del acercamiento y uso del mundo natural (con la privatización y la mercantilización de la naturaleza), han reconfigurado la organización del trabajo y la vida en general hacia nuevas formas de relaciones de poder y de explotación para continuar con el modelo de acumulación capitalista (Gil, 2012; Puello-Socarrás, 2015; Durand et al., 2019).
Estos procesos han llevado a los grupos locales de parentesco, es decir, a los grupos domésticos y sus familias, a la diversificación de las actividades de sus miembros, sobre todo de las asalariadas. Si bien en la economía campesina han existido en el pasado otras actividades complementarias, el cambio central ha sido reconocer que la agricultura era la que ordenaba y daba sentido a la vida de los grupos y familias rurales campesinas. Pero esta centralidad se ha sustituido por el trabajo asalariado, aunque sin perder del todo la función de productor agropecuario. Ahora tenemos grupos y familias rurales que, por ejemplo, viven del trabajo asalariado, migran y se desempeñan en otras alternativas económicas, además de depender en gran medida de los programas gubernamentales de asistencia social. México es el segundo país con mayor éxodo rural en el mundo: 12.3 millones de personas viven o van a trabajar al extranjero, y de estos la mayoría pertenecen a ese sector poblacional y envían remesas para mantener o completar las condiciones de vida y la producción agrícola en territorios también rurales (Durand, 2016).
Por lo anterior, es pertinente una mirada más atenta a lo que sucede en el seno de los grupos domésticos rurales a fin de develar el destacado papel de las relaciones de parentesco en una variedad de arreglos, que, aunque relacionados con contextos específicos, su origen puede interpretarse en un sistema común al área mesoamericana (Robichaux, 1995). Lo que muestran los capítulos de esta obra son los procesos domésticos en constante evolución, incluyendo el análisis de los espacios, las relaciones y su proyección en el territorio para distinguir los procesos relacionados con la reproducción social.
Es relevante la diferente o divergente apropiación del patrimonio trasmitido de una generación a otra en relación con la propiedad y la organización de los espacios producidos por las relaciones de parentesco, en ella prevalece la residencia con contigüidad, lo cual implica configuraciones espaciales de las unidades de residencia con ausencia de límites físicos, un rasgo inherente a la propiedad colectiva de los pueblos originarios. La práctica de herencia de la tierra en un contexto de propiedad colectiva hace posible la relación orgánica entre usufructo y acceso a un recurso generado socialmente en las parcelas, donde además se favorece el intercambio de conocimiento. Como veremos, estas unidades de organización social campesina ordenan y norman el territorio en las comunidades indígenas de esta parte del país.
Es importante distinguir las especificidades de las unidades sociales, esto es: la familia, el grupo doméstico y el grupo local de parentesco. La primera se entiende como la unidad con lazos de afinidad y consanguinidad. El grupo doméstico, en cambio, se puede conformar por parientes primarios o por generaciones de padres e hijos con residencia común hasta el crecimiento de los segundos; también puede estar formado por varias familias nucleares, entre las que, además de la consanguinidad, comparten residencia y actividades conjuntas, y relaciones por afinidad y parentesco ritual, esenciales en la vida familiar y comunitaria (Bender, 1967).
Los grupos locales de parentesco, en palabras de Robichaux (2008, p. 85), consisten “en conjuntos de viviendas alrededor de un mismo patio, o en un mismo vecindario o barrio, o paraje donde por lo general, los hombres son emparentados por el vínculo agnaticio y sus esposas provienen de otros grupos similares”. Este mismo autor señala que es en el “contexto de esta unidad local de parentesco que se realizan algunas de las relaciones sociales más importantes que en economía agrícola puede ser la unidad productiva; es generalmente la unidad social entre cuyos miembros se coopera para llevar a cabo rituales diversos”. La composición y activación (en acción) dependerá de las relaciones de parentesco, solidaridad, cooperación, reciprocidad, de trabajo y de alianzas económicas, políticas y religiosas que están sujetas a cambios en el tiempo configurando dinámicamente la estructura del grupo, aunque su principio básico organizador son las relaciones de parentesco (Robichaux 1995, p. 406). No hay que olvidar, asimismo, que las condiciones productivas locales y comerciales, la política agropecuaria nacional, la dinámica macroeconómica nacional e internacional, los polos de trabajo de corte salarial, entre otros, son factores que inciden en diferentes planos y con diversos grados en la dinámica de los grupos domésticos (Netting, 1993).
Aquí reconocemos que dichas unidades sociales pueden ser un espacio de negociación con sus propios valores, comportamientos y acuerdos con una profundidad histórica específica, pero también de desacuerdos y tensiones. En efecto, se trata de espacios donde las relaciones se recrean constantemente, en los que se lleva a cabo la esencial transmisión de conocimientos agrícolas y del entorno natural del que forman parte, se aprenden y practican los valores compartidos o se realizan ceremonias y rituales de trascendencia familiar y comunitaria. También ahí se resienten las influencias, tendencias y presiones de las esferas económicas y sociales más amplias con efectos devastadores para los grupos domésticos cuya flexibilidad y adaptación se pone a prueba.
Es en tal marco de ideas que el propósito de este libro consiste en atender interrogantes básicas acerca de lo que hoy en día son las familias, los grupos domésticos y los grupos locales de parentesco en el área maya del sur de México; la intención es mirar de cerca las relaciones que les permiten a hombres y mujeres vivir y sobrevivir de manera conjunta sin olvidar que responden a contextos regionales que imponen transformaciones en sus modos de vida impactándolos en su producción y reproducción social.
Queremos llevar la mirada a los procesos domésticos, a su expresión actual que abre nuevos campos de análisis e interrogantes académicas que permiten escudriñar los papeles hegemónicos de los géneros, problematizar quiénes, cómo y en qué condiciones hombres y mujeres —en áreas rurales bajo un panorama generalizado de desprotección, violencia, opresión y degradación socioambiental— sobreviven en un mundo moderno capitalista, patriarcal y colonial (Martínez, 2019). Poner sobre la mesa interrogantes acerca de los arreglos sociales de las unidades sociales, de sus transformaciones, del tipo de articulaciones que tienen sobre el cuidado de la vida, cómo la valoran, cómo van construyendo sus estrategias y alternativas que sean justas, equitativas, comunitarias orientadas al mantenimiento, regeneración y reparación socioambiental para generar procesos amplios en que la sostenibilidad de la vida sea una responsabilidad colectiva (Vega et al., 2018).
El libro se organiza en ocho capítulos además de esta introducción. En el primero, desde un acercamiento histórico, se rastrean los principios organizativos de las unidades o arreglos sociales en la cultura maya, y se presenta la permanencia e importancia de una determinada unidad social: el grupo de parentesco local, que se conforma por familias extensas patrilocales que funcionaban como una unidad económica cooperante y de producción que continuó durante la época novohispana.
En el segundo capítulo, Edith Cervantes Trejo indaga en el proceso de reproducción social de los grupos tseltal y tsotsil, del grupo localizado de parentesco y de cómo él repercute en la organización del territorio de las comunidades y municipios del sur de México. La autora nos detalla un proceso donde son evidentes los principios patrilineales de herencia y en la propiedad colectiva, lo cual permite una socialización de conocimientos horizontal e intergeneracional.
En el tercer capítulo, Abraham Sántiz Gómez y sus colaboradores nos presentan los cambios ocurridos en las estrategias de vida rural de grupos familiares y sus ts’umbaletik en Oxchuc, para el periodo 1986-2018. Sus hallazgos señalan que los grupos familiares son sujetos sociales activos que transforman sus estrategias de vida rural y resignifican la visión de la lekil kuxlejal (vida buena) con un cambio sociocultural heterogéneo en el marco del sistema económico actual.
En el cuarto capítulo, Oseguera, Bello Baltazar y Estrada Lugo analizan en Tziscao, municipio de La Trinitaria, Chiapas, cómo el ecoturismo facilita y estimula diversos cambios en la reproducción social y la organización para el trabajo de los grupos domésticos de los chujes, lo que ha generado cambios en el sistema de herencia y residencia, y propiciado otros arreglos para afrontar una actividad económica nueva no agrícola.
En el quinto capítulo, Gloria M. Suárez y sus colaboradores, retomando el grupo maya lacandón, abordan la configuración de las relaciones entre hombres y mujeres a la luz de la perspectiva de género cuando fue inserto el ecoturismo. Analizan el proceso productivo y el reproductivo al interior de los grupos domésticos, cuestionando el supuesto equilibrio entre las actividades productivas y reproductivas. Este capítulo nos da cuenta de que la división de actividades corresponde en realidad a los papeles hegemónicos de género, es decir, que se reconoce la influencia de la mujer dentro de los grupos domésticos, pero su trabajo se invisibiliza en los procesos reproductivos y más aún en los productivos ubicados ahora en los centros ecoturísticos. Así, los autores ponen de manifiesto que las actividades de la mujer se trasladan y extienden del grupo doméstico al centro ecoturístico.
En el capítulo sexto, Diana Trevilla y sus colaboradores se encargan de analizar el trabajo de cuidados en los grupos domésticos en Tenejapa, Chiapas. Desde la economía feminista y la teoría de género, cuestionan acerca de la importancia del estudio del trabajo de cuidados para la sostenibilidad de la vida. Para ello utilizan el abastecimiento de aspectos básicos en la vida cotidiana: alimentos, leña y agua, y concluyen que el proceso de la reproducción social recae sobre todo en las mujeres e invitan a seguir con esta línea de investigación para visibilizar y discutir las posibles transformaciones en las relaciones sociales para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
En el séptimo capítulo, Ubaldo Bolom Gómez, junto con otros autores, estudian la transición de la alfarería al bordado en cuatro generaciones de mujeres en Amatenango del Valle, Chiapas, lo cual acometen revisando y analizando los roles de género y las genealogías, además de haber realizado entrevistas y trabajo etnográfico. Como principales hallazgos destacan que las mujeres encuentran dificultades para seguir trabajando en la alfarería, resultándoles más práctico dedicarse al bordado, lo que ha propiciado la transición de una actividad a otra en la que el papel de actores externos es clave para continuar con tales labores. También nos hace notar este grupo de autores que pasar de una actividad de producción y consumo doméstico a otra orientada al mercado ha provocado un cambio en los valores de colaboración y ha dado lugar a la competencia y la individualización.
En el octavo capítulo, José Alfonso López Gómez y sus colaboradores nos llevan al espacio de la cocina mam de cinco comunidades vecinas del volcán Tacaná para presentarnos cómo, a pesar de las políticas de modernización y efectos de la globalización, conservan su patrimonio etnogastronómico. Cómo es que en la unidad social de la familia se perpetúa, actualiza y resignifica un conocimiento etnogastronómico en la cocina. Con etnografía, entrevistas semiestructuradas y observación, se documentan los cambios en el espacio de la cocina en las dimensiones físico-arquitectónica, funcional-simbólica, social y cultural. Estos autores nos señalan que la estructura física de la cocina mam se ha modificado, y con ello el espacio social abierto y multifuncional ha mudado a uno privado, utilizado principalmente por mujeres, limitado a la preparación de alimentos. Ahora la comensalidad que antes se realizaba en la cocina se ha trasladado al comedor. Y que el fogón, elemento con carga simbólica, mantiene su papel en la elaboración de los guisos, aunque podría ser desplazado. Lo que persiste y se perpetúa es la función de este espacio en la transmisión del patrimonio etnogastronómico.
* * *
Ahora bien, al registrar lo que la gente hace, como una forma de analizar las relaciones de parentesco, Estrada (2011) señala tres características para el grupo maya macehual de Quintana Roo: la forma de herencia, la organización del espacio doméstico (residencia) y productivo, y la organización de grupos de acción para las prácticas agrícolas y ceremoniales. Estas relaciones sociales, al ser proyectadas en el espacio local, dan cuenta de la forma de apropiación del territorio y de los cimientos sociales de la comunidad. En conjunto, son el fundamento de la reproducción social de los grupos domésticos.
Los estudios que reúne este libro parten de analizar lo que la gente hace. Los procesos de cambio en los distintos casos pueden interpretarse como aquellos que conectan los ámbitos domésticos o familiares con los que se generan en la interacción entre grupos domésticos y que resultan en la continua construcción del propio territorio (figura 1).
La reproducción social de los grupos domésticos rurales está condicionada por la intervención de políticas públicas y la demanda creciente del mercado de productos y, recientemente, del de servicios. Los efectos son evidentes en las diferentes esferas de la vida de los grupos domésticos, que son, concomitantemente, procesos de cambio: el territorio propio, el cambio sociotécnico y la resignificación de la vida. No se trata de esferas aisladas, pues en conjunto son la base de la reproducción social de los grupos domésticos (figura 1).
Figura 1. Reproducción social de los grupos domésticos
Fuente: Elaboración propia.
Los grupos locales de parentesco, los grupos domésticos rurales, y las familias —de los cuales se da cuenta en los diferentes capítulos— no responden al ideal de los antropólogos del siglo xx, se trata de unidades sociales sometidas a una fuerte presión de procesos que ocurren fuera de su control y que propician transformaciones y adaptaciones en varios aspectos, a saber:
1 La organización del trabajo exige a mujeres, jóvenes y ancianos mayor cantidad y calidad para resolver las necesidades económicas.
2 Por lo tanto, los papeles tradicionales en el seno doméstico han cambiado tanto en la esfera productiva como en la participación en el mercado de trabajo.
3 Dedicarse a la actividad agrícola y/o agropecuaria es una decisión condicionada por la necesidad del trabajo asalariado fuera de la comunidad de lo que un efecto es la disminución de la importancia relativa de la agricultura.
4 Un efecto similar ocurre cuando los grupos domésticos rurales hacen del turismo su principal actividad, llegando incluso a pagar jornaleros para la labor agrícola.
Por otro lado, a pesar de las transformaciones, los grupos locales de parentesco, los grupos domésticos rurales y sus familias constituyen aún un espacio eficiente en el que sus miembros hallan refugio ante fenómenos naturales como huracanes, plagas, el cierre del mercado de trabajo o las consecuencias de la pandemia de covid-19, lo cual muestra la alta flexibilidad de dichas unidades sociales y su capacidad de soportar esas eventualidades fortaleciendo sus vínculos primarios; aunque también es pertinente reconocer que pueden tener límites y que llegado esto podrían erosionarse las relaciones sociales del sistema de parentesco e incluso poner en riesgo su reproducción social.
Pero estas unidades sociales todavía son el espacio social creador y recreador de las relaciones sociales esenciales que sustentan los procesos domésticos, los cuales pueden nutrirse de otras influencias o ser desplazados y sustituidos por otras formas de relación, y aun así, será posible ser reconocido como parte del grupo local de parentesco, del grupo doméstico o de las familias.
En los casos que se analizan en este libro y en nuestros estudios recientes, se constata que la adaptación de dichas unidades sociales es flexible pero lenta, que muestran cambios sutiles respecto a procesos más amplios como en la demanda de mano de obra barata para el mercado de trabajo en centros urbanos, o en el mercado de productos por la alta fluctuación de precios, aunado a la voracidad de intermediarios e industrias cuyos impactos súbitos alteran directamente a sus diferentes miembros, por ejemplo, ante la migración prolongada de un familiar, su ausencia articula las dinámicas internas dirigidas a su reproducción social, lo que acarrea cambios e innovaciones en las relaciones intergeneracionales; sin embargo, ser parte de un grupo dentro de un sistema de parentesco les permite afrontar y garantizar su reproducción social, ya que el sistema de parentesco es central como eje organizador, estructurador y regulador de las relaciones sociales al interior de las unidades sociales en estas sociedades indígenas campesinas rurales.