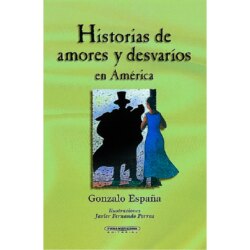Читать книгу Historias de amores y desvaríos en América - Gozalo España - Страница 4
ОглавлениеAl ser apresado por los indios raricuaras en algún lugar del Brasil, el portugués Amancio Boas Festas no atinó a otra cosa que a llorar. Su desgracia era su-ma. No sólo había sido el único de los expedicionarios al que los indios tomaron cautivo al pisar la orilla de aquel río innominado, una mañana de infortunio, sino que la única flecha disparada en todo el combate se le había clavado en un ojo.
Inopinadamente, los raricuaras atacaron cuerpo a cuerpo en aquella ocasión, exponiéndose al filo de las espadas de los aborrecidos mboad o piernas vestidas, como denominaban a los blancos. En medio de la escaramuza, millares de saltamontes que habitaban la maleza comenzaron a brincar a la cara de los contendientes, y los portugueses se cubrieron con sus rodelas, pensando que les llo-vían flechas. Cuando Amancio confirmó que sólo se trataba de insectos asustados olvidó cualquier precaución. La verdad era que los raricuaras no estaban usando sus arcos, y solamente al momento de retirarse, vencidos por el acero de los piernas vestidas, alguno de ellos soltó al azar una saeta, que se ensartó en el ojo del lusitano. Mientras se revolcaba enloquecido, tratando de librarse de la púa, rodó hasta el piso de la barranca donde se combatía. Allí lo capturaron los raricuaras sin que sus compañeros pudieran rescatarlo, y huyeron con él selva adentro.
A partir de entonces, Amancio Boas Festas fue esclavo de sus captores y los acompañó a lo largo de interminables parajes, en medio de un calor infernal y de pavorosas nubes de mosquitos que sólo a él agredían. Los raricuaras llevaban una vida muy errante a causa de las guerras de con-quista. Recogían bayas y raíces, cazaban venados y puercos salvajes, y permanecían muy cortas temporadas en cada lugar. Amancio les ayudaba en sus quehaceres y cargaba las cestas con los frutos, como cualquier mujer de la tribu, mientras los varones guerreaban. Pero, ininterrumpida y silenciosamente, lloraba por su único ojo. Los indíge-nas creían que este lagrimar era producto de la lesión del dañado, que con el tiempo había ido restañando. Amancio, desde luego, no lloraba por sus dolencias físicas sino por sus tribulaciones morales, pues había dejado novia en su patria y había venido al Brasil sólo a llenar los bolsillos para desposarla.
El suyo había sido un romance tortuoso, del que se habló mucho en Yelves, el pueblo natal de la afortunada Dorinha, la hija menor de una noble y acaudalada familia lusitana. Ella, además de ser enloquecedoramente hermosa, tenía por pretendiente a un caballero de su clase, y en esta forma había asegurado la tranquilidad de un matrimonio feliz, si es que tal condición existe en esa clase de estado. Amancio, en cambio, era sólo un pobre-tón, tan consciente de su escalafón en la sociedad, que el día que la vio por primera vez en las escale-ras del atrio de la iglesia, pasada la misa, comprendió con sólo mirarla que alguien de su especie jamás tendría oportunidad ni siquiera de rozar la mano de un ser como aquel, equiparable a los serafines, y por eso se limitó a ofrendarle el tributo de una humilde reverencia. Fue ella la que perdió la chaveta por él, pues tras contemplar sus ojos dorados, y sentir a distancia el calor de la pelusa leonada de su barba incipiente, lo quiso como a un bello muñeco. Su capricho chocó con la oposición cerrada de la familia y con el estorbo franco y altivo del prometido. Pero como la oca-sión hace al ladrón, Amancio se creció, desafió al petulante rival, lo venció en duelo y puso sitio al balcón de su amada. Las Indias Occidentales brindaron una tregua al conflicto cuando los padres de la niña, convencidos de la inutilidad de en-frentar sus caprichos, facilitaron al galán un pa-saje al Brasil, con la promesa de que si retornaba con los bolsillos repletos de oro Dorinha le pertenecía. Ella juró esperarlo el tiempo que fuera necesario. Pero todo el oro americano no disimula-ría ahora la falta de un ojo en la cara del pobre. Con toda seguridad, Dorinha jamás aceptaría un amor tuerto.
A decir verdad, los raricuaras no pusieron mucha atención al nuevo prisionero. Antes que agredirlo se compadecieron de él y de sus dificul-tades. Le asignaron una labor igual a la de las mujeres, lo cual no era demasiado para un soldado lusitano, le suministraron emplastos de misteriosas cortezas que le ayudaron a sanar y aliviarse, y lo dejaron en paz. Sin embargo, con los raricuaras moraba desde hacía mucho tiempo un indio tabo-yara, capturado en una anterior contienda tribal, quien había ido ganando ascendencia por las muchas cosas que sabía, y que poco a poco había logrado convertirse en un consejero cercano del cacique. Este advenedizo, apodado Maley, le tomó al portugués una cruel ojeriza, temeroso quizá de que pudiera competirle y desplazarlo de la posi-ción alcanzada. Con abierta malevolencia concitó a las mujeres para que se divirtieran arrancándo-le la barba a tirones, le robaran la comida y descargaran sobre sus hombros el peso del trabajo. De su cuenta le daba de puntapiés cada que podía, o le azotaba las corvas con la vara del arco, y en el cruce de los ríos profundos se sumergía y le traba-ba las piernas por medio de bejucos, buscando ahogarlo.
Amancio no se quejó nunca de aquellas flage-laciones. Todos estos males juntos más bien parecían aliviarle un poco del dolor de ser tuerto, y de estar destinado a perder por causa de esta fealdad a su amada lejana. Los suplicios corporales del malvado Maley le descargaban un poco los pesares del alma. Con abierto masoquismo aceptó su con-dición de esclavo de una tribu desgraciada y errante, a la manera del pecador que busca en la pe-nitencia la expiación de sus culpas. ¡Cuántas ocasiones tuvo de fugarse en medio de las desbandadas que sufrían los raricuaras ante las armas de fuego de los portugueses! ¡En cuántas ocasiones se encontró tan cerca de los suyos que hubiera po-dido saludarlos como en cualquier calle de su pueblo natal! Pero siempre prefirió esconderse y cubrir el ojo vaciado, no fuera que alguien llegase a reconocerlo, y la noticia de que Amancio Boas Festas deambulaba tuerto y desnudo por las selvas del Brasil, corriese como una maldición hasta los oídos de la bella Dorinha.
Pasaron los meses. La perseverancia de aquel esclavo blanco que nunca intentaba abandonar-los, y que les seguía por todas partes como perro obediente, acabó por llamar la atención del cacique, quien decidió incorporarlo a su séquito. Esta distinción alivió un poco sus suplicios materiales. Maley tuvo que medirse en las ofensas con él, pues fue público que una que otra vez el cacique enviaba al pobre portugués un buen cuarto de venado o unas bayas de más. Las mujeres, observando estas atenciones, procuraron evitarlo, y fue cierto que hasta los enjambres de mosquitos cesaron repentinamente de sentir apetencia por su piel y empezaron a ignorarle. La misma selva floreció a su alrede-dor, y el tórrido e imperecedero ardor tropical mitigó sus rigores. Pero nada de ello recompuso al derrotado Amancio, quien sencillamente ya no quería vivir, e ignoraba la vida en todas sus manifestaciones.
En estas circunstancias, acaeció que una flecha disparada por un indio enemigo dio muerte al cacique. El acontecimiento produjo el cese inmediato de las actividades normales de la tribu, que entró en asamblea permanente y dispuso unos funerales como en los viejos tiempos, cuando eran indios sedentarios y enterraban a los jefes con el debido boato, en compañía de su ajuar, sus mujeres y esclavos.
Entre confuso y aterrorizado, Amancio asistió al asesinato a garrote de las esposas del difunto, cuyos cuerpos aún temblorosos fueron echados a la misma fosa donde éste reposaba, acompañado de abundantes provisiones. Dos de sus hermanos de sangre también fueron sacrificados y bajaron a la tumba, luego de lo cual el brujo inició una larga perorata, en la que repentinamente se escuchó pronunciar la palabra mboad o piernas vestidas, el siniestro apelativo para señalar a los blancos. La sencilla lengua india ya era familiar al portugués, quien paró las orejas. El brujo estaba diciendo que él era otro allegado del cacique, y como tal debía acompañarlo en su viaje hacia el más allá. Complacida, la concurrencia volteó en pleno hacia Amancio. El soldado comprendió que acababa de ser condenado a muerte.
Aquí, por primera vez en mucho tiempo, Aman-cio tuvo claro que no volvería a ver a Dorhina, y que ni tuerto ni vivo ella volvería a verlo. El de-senlace del drama quedaba inconcluso. Lo que hubiera sido ya no se sabría. A lo mejor un parche de cuero sobre su ojo perdido no hubiera resulta-do tan repulsivo a su amada, pues ocurre en no pocas ocasiones que las cicatrices de los guerreros despiertan la admiración femenina. Nada de eso se averiguaría. Que ella lo aceptase o no, pese a su defecto, pertenecía al arcano. Mas si lo hubiese aceptado, ¡cuánto no se probaría con ello hasta qué punto lo amaba! Él se iba sin averiguarlo, en compañía de un miserable muerto primitivo, con quien no compartía ni la sangre, ni la patria, ni el color de la piel, ni la lengua.
Con estos inesperados raciocinios, que le pusieron otra vez sangre en las venas, Amancio despertó y escuchó el gorjeo de los pájaros, el susurro de los ríos y el suave ruido del viento, y repentinamente admiró el brillo del sol y lo esplendoroso del cielo, y suspiró tan profundamente que fue capaz de llenarse los pulmones con el perfume de su remota Dorinha, y renacer a la vida. Entonces, como un hombre que ha vuelto a nacer, comprendió que el trance entre la vida y la muerte era co-sa de segundos, y cual impulsado por un resorte pidió la palabra. Los raricuaras, que nunca antes habían escuchado su voz, permanecieron alelados oyéndole hablar en su lengua tribal, de súbi-to ennoblecida por una conmovedora elocuencia, y acompasada con suaves y melodiosos arpeos lusitanos.
—Raricuaras, guerreros afamados —dijo como sacando sus palabras de La Iliada—: ¡Cuán poco estimáis vuestros dioses, cuán poco amáis a vuestro valeroso cacique, pues le enviáis por comitiva para presentarse ante ellos a un hombre como yo, con una caverna en su cara en vez de un par de ágiles ojos, cuando sobran entre vosotros los guerreros altivos y diestros, completos de la cabeza a los pies, y capaces de defender al jefe caído de cualquier eventualidad que surja en su viaje! ¿Acaso puedo yo manejar con efectividad un simple arco?
Y preguntándolo, arrebató el suyo a uno de los indios, le colocó una flecha y la disparó contra el enorme tronco de un árbol cercano, tan torcidamente que ni siquiera lo rozó.
—¿Lo véis? —preguntó abriendo los brazos—: el único ojo de mi cara no me da el rumbo, pues él sólo ve la mitad de las cosas, de manera que a nada puedo acertarle, ni a nadie puedo proteger. Si el tigre o la boa vienen hacia vuestro cacique, yo no seré responsable de su salud —lo señaló con un dedo—. Y si los dioses maldicen a los raricuaras por enviar a su presencia un emisario tan feo como yo, desde ahora declaro ante vosotros que esa no es culpa mía.
Sudoroso y agitado, calló, pero sus labios continuaron moviéndose porque balbucía una apura-da plegaria, rogando que le hubiesen entendido. Ya sólo eso podía salvarlo, el corazón le batía con violencia. Pero, poco a poco, un murmullo de aprobación se fue levantando de aquella desnuda concurrencia, que en tanto él hablaba había llegado a creer que por su boca cantaban los dioses, de tan dulce que sonaba su lengua nativa mezclada a un armonioso acento lusitano. Por supuesto que todo el mundo estuvo de acuerdo con él, con sus razones y con su manera de decirlas. El prisione-ro blanco no era el acompañante indicado para el difunto cacique, eso no tenía discución. El brujo reinició su discurso, y en tres o cuatro frases concretó una nueva propuesta: el indicado era el ad-venedizo Maley.
El taboyara, indio forastero y sagaz, no compartía aquellas costumbres, pero carecía de elocuencia. Intentó resistirse, manoteó, puso mala cara. No obstante, su porte, su brillante inteligencia y sus muchas e indiscutibles cualidades, reconocidas de muy vieja data, dejaban pocas dudas con respecto a la nueva elección.
Con todas sus cualidades intactas, pero muerto de un mazazo certero, ocupó el lugar que le correspondería al tuerto Amancio Boas Festas junto al egregio difunto. Y el portugués pudo decir que una mediana condición como la de ver a medias era mejor a la de no ver absolutamente nada. Y que es mejor que a uno lo vean tuerto, a que no lo vean por ninguna parte.