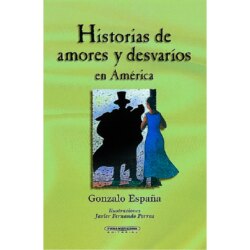Читать книгу Historias de amores y desvaríos en América - Gozalo España - Страница 5
ОглавлениеUna mañana, a punto de cumplir sus dieciséis años, mientras jugueteaba despierta en la cama después de escuchar el primer canto del gallo, Hanna experimentó una infinita e inconsolable sed de amor. Del exterior, por entre la celosía de madera de la ventana, comenzaba a filtrarse la luz tibia y naranja del sol. Millares de diminutas motas de polvo se mecían como remolinos de luminosas galaxias en la penumbra acogedora, brillando fugazmente al atravesar las franjas de luz que penetraban al cuarto. Hanna comprendió de pronto que el amor que necesitaba ahora no era el de sus padres y ayas, sino un amor varonil, de espada, jubón corto y braguettes abultados, que a la manera de un rayo luminoso encendiera sus días. Y como si pudiera encontrarlo en aquel mismo instante, se levantó y abrió la ventana.
La anciana y desdentada Romelia cruzaba en aquellos momentos la calle, y al verla en el balcón sufrió un insoportable ataque de envidia. Treinta años atrás, había estado enamorada a morir de un galán portugués que por algún tiempo vivió en la ciudad. Si entonces hubiera poseído al menos una mínima parte de lo que Hanna mostraba aquella mañana, lo habría rendido a sus pies. La doncella estaba voluptuosa. El delicado camisón que la cubría había asumido la tonalidad rosada y primaveral de su piel; debajo de la seda la penumbra del cuarto delineaba su silueta y daba profundidad a un pecho firme y juvenil. El sol, que la lamía oblicuamente, doraba el contorno de su cara y de sus brazos desnudos, nimbándola con un halo misterioso. Era una diosa, pero una diosa carnal y turbadora: “Si yo hubiera tenido la mitad de lo que posee esta hereje maldita, con seguridad lo tendría aquí”, masculló Romelia entre dientes, pensando en su lusitano, sin apartar los ojos de la inocencia voluptuosa de Hanna, que no sólo llenaba la ventana, sino también el balcón y la calle. Lo decía con despecho, pues tenía muy presente que ella siempre había sido una mulata deforme y vulgar. Pero no sólo había envidia en sus ojos, sino incluso un brillo de furia y reproche, como si el portugués de sus sueños pudiera repentinamente reaparecer por allí y quedar de inmediato prendado de Hanna.
Aquella excesiva mezcla de sentimientos hostiles pintada en el rostro de su vecina consternó a la doncella. Como por instinto, se llevó la mano a la línea del pecho, pensando que la ojeriza que le echaba Romelia obedecía a que estaba mal cubierta. Todo el mundo sabía en la cuadra que la mulata era una vieja rezandera, presumida de santa, al punto que se había arrogado el derecho de ser la única que podía cuidar del nicho de Santa Aguada, la patrona de la calle. En su presencia era imperioso mostrar gravedad y recato, pues la lengua viperina de Romelia no escatimaba anatemas.
Mientras esto ocurría, un tercer personaje entró sigilosamente en escena. Se trataba de un marinero que venía caminando por la calle de San Sulpicio, y al doblar la esquina desembocó directamente ante el balcón de Hanna. De inmediato, su barba rubia quedó temblando alrededor de su boca totalmente abierta, como si de repente le faltara oxígeno. Su turbación, al contemplar lo que al primer golpe de vista creyó una diosa desnuda, lo llevó a proseguir caminando con movimientos de autómata, sin percatarse si todavía pisaba o no el suelo. En su ensimismamiento no advirtió que la encorvada Romelia quedaba en su trayectoria, de manera que chocó con la pobre y dio un ridículo y espectacular bote sobre ella.
—¡Maldición! —chilló la vieja, con enfado de urraca.
—¡Perdón! —suplicó el marinero, completamente despernancado en mitad de la calle.
Hanna no pudo evitar que una espontánea y divertida risilla escapara de su boca. Cuando el marinero recobró su ubicación y miró de nuevo hacia la ventana, la encontró sujetándose los labios risueños, mientras lo observaba con el par de ojos más pícaros y burlones del mundo. En lugar de sonreírle también, la envolvió en una mirada tan intensa que la obligó a trocar su guiño festivo por un dejo de miedo. Era la primera vez en toda su vida que alguien la miraba así, las pupilas azules y candentes del marinero parecían abrasarla. Aquel era el amor que esperaba, no le quedó duda alguna. Había llegado, estaba ahí, al alcance de la mano. Pero apenas había arribado a tan dulce conclusión, cuando el brillo cáustico e inquisidor del ojo zahorí de Romelia se interpuso, quebrando el hechizo. Hanna se sintió avergonzada, bajó los párpados, retrocedió y cerró la ventana. El ma-rinero, viéndola desaparecer, padeció una angustia peor a la de contemplar el naufragio de su barco. Se puso de pie, aferró del brazo a Ro-melia, le señaló la ventana y le preguntó en tono suplicante:
—¿Quién? ¿Quién es ella? ¿Quién es esa mujer tan hermosa?
—Una hereje judía que hace mucho está pidiendo Santo Oficio —le respondió la voz agria y amenazante de la mulata, que lo dejó plantado en mitad de la calle.
Durante por lo menos una hora, el marinero mantuvo sus ojos pegados aquella mañana del balcón de la joven. Parecían los ojos suplicantes de un niño que anhelara un confite. Ella los contem-pló maravillada a través del visillo, y creía estar viendo un asomo del mar sobre un campo de trigo, porque los cabellos y la piel de su amado tenían color de cosecha dorada, despertaban esa añoran-za. Una tímida voz le dictaba que volviera al bal-cón, pero cada vez que la oía sentía ganas de echarse a llorar, tal era el temor y la ansiedad que le causaba la idea. En realidad, aunque su corazón resonaba por primera vez con ímpetu desbocado al llamado del amor, le hubiera sido más fácil lanzarse a un mar picado que enfrentarse al marinero, a causa de su inexperiencia. Corrió casi una hora de espera. El pobre, consternado por la crueldad de aquella ventana, levó finalmente anclas de la calle de Santa Aguada y retornó a las ocupaciones que le habían traído por aquellos contornos, prometiendo en todo caso regresar al anochecer, cuando las damas cartageneras, libres de los afa-nes del día, acudieran en masa a sus balcones y miradores. Cosa que en efecto cumplió, sólo para confirmar, con enorme tristeza y desolación, que en una de las esquinas donde vivía Hanna... ¡montaba guardia otro pretendiente!
Este nuevo e inusitado sitiador se lo había ganado la niña poco después del incidente de la mañana. Tras desaparecer de su balcón y perder de vista a su enamorado, había bajado muy pensativa al comedor, y mientras consumía en silencio el desayuno, un irresistible deseo de salir en busca del marinero la enajenó. ¿Cómo era que lo había dejado partir? ¿Cómo era que al punto no había de-jado caer uno de sus pañuelos bordados, para que él hubiese llevado consigo una prueba irrefutable de su amor? Ahora, por su falta de oportunidad, quizás lo había perdido para siempre. Quizás el apuesto marinero no regresaría nunca. La eventualidad le pareció aterradora, así que armó una pataleta. Inmediatamente necesitaba acudir a la costurera; su balcón requería de urgencia un ave canora; debía ir al mercado; quería oler el mar, anhelaba dar un paseo sobre las galerías. Hanna era el alma de aquella casa, sus caprichos eran ley. Los padres, una pareja de bonancibles y condes-cendientes judíos, se pusieron en movimiento al oír sus pedidos, a la manera de un ejército que entra en campaña. Su madre anunció que la acompañaría a la modista; al resto de las evoluciones, sus ayas.
Muy temprano, Hanna partió hacia el mercado en compañía de una de las mujeres de la casa. Lucía un vestido de lino morado recamado de en-caje, cuya falda caía hasta las pantorrillas cru-zadas de cintas que le sujetaban los zapatos, impe-cablemente blancos. A guisa de sombrero, una delicada canastilla almidonada recogía su cabello, dejando al descubierto el marfil sombreado de la nuca. Ceñido al cuello pendía un ópalo. La muñe-ca de su mano izquierda ostentaba un ceñidor, bajo el cual llevaba sujeto un diminuto pañuelo perfumado. Sobra decir que iba radiante. Pero mientras oscilaba de un lado a otro en medio de la multitud bulliciosa del mercado, buscando a un mismo tiempo el pájaro para su balcón y el rubio marinero, dejó caer sin darse cuenta el pañuelo. Unos pasos adelante, un grave y apuesto caballero, de cara azulosa por la sombra de una barba cerrada, ataviado y acicalado como un figurín, se cruzó en su camino y le hizo una reverencia profunda, antes de ofrecerle el objeto perdido. Era Enrique Labrada, natural de Llereda de Extremadura, pri-mer ayudante del gobernador de Cartagena. Cuan-do Hanna extendió su mano para recibir el pa-ñuelo, se la tomó por la punta de los dedos y le estampó encima un beso ardiente. Niña y criada huyeron de allí, pero Labrada se las arregló para averiguar su domicilio, y aquella noche, muy temprano, montó guardia al frente del balcón, espada al cinto y mano sobre la empuñadura. Era la costumbre. El galán ponía sitio a la dama pretendida, aguardando impertérrito el desafío de cualquier posible rival. Tras unas noches de vela era pública su querencia. Entonces iba a entenderse con los padres, ante quienes desplegaba sus folios. Labra-da los tenía magníficos.
Abelardo Ponce, el marinero de nuestra histo-ria de la mañana, no necesitó más de un segundo para medir a Labrada y comprender que el desafío era a muerte. Como forastero, todo le convenía menos un duelo, así que se alegró de no estar armado. Por lo demás, una antigua cicatriz que le bajaba desde el hombro al ombligo, fruto de un amor dividido, le recordaba que debía ser cauto. Su vida de puerto en puerto lo había llevado a los brazos de muchas mujeres, conocía las consecuencias que puede deparar el amor de una moza casquivana. Nada podía ser más estéril que pretender para sí lo que pertenecía al público. El asedio de otro pretendiente en la morada de Hanna lo hizo vacilar. ¿Era ella de fiar, o su ventana era un aseladero de aves de rapiña? Así pensaba cuando el balcón se entornó, dejó escapar un cono de luz, y en el cono de luz apareció la doncella, más bella y esplendorosa que nunca. Parecía el clímax de una fiesta. Se había tocado con un sombrero en forma de pico, de cuya punta caía una cascada de raso transparente. Su pelo, ensortijado y zurcido con hilos de oro, descendía en columnas sobre sus hombros redondos, como los pilares de un templo de Tebas. El mármol de su frente, sus cejas oscu-ras, la profundidad de sus negros ojos, la nariz recta, los labios suavemente curvados, todo era el perfil de una reina. El conjunto, además de precioso, era noble. La voluptuosidad de la mañana se había trocado en clase. El marinero vaciló nuevamente. No era posible que aquella niña fuese una diva liviana. Pero Labrada se sacudió en su rin-cón, con el boato de un pavo. La doncella miró pri-mero hacia allí. Sólo un momento después descu-brió que había alguien más en la calle, y volvió los ojos hacia el marinero. Entre los dos alcanzó a cristalizarse la atracción de la misma mirada que los había extasiado al amanecer. Pero la mula-ta Romelia, que se dirigía a encender el candil del nicho de Santa Aguada, se interpuso de nue-vo, prorrumpiendo un rosario de insoportables rezongos.
—¡Demonios! ¡Demonios! ¡Por todas partes demonios! ¿Cuándo van a desocupar esta calle? ¡Malditos!
El encanto se hizo mil pedazos. Hanna cerró su ventana. Al marino no le quedó otra perspecti-va que permanecer aburrido, contemplado la ca-ra de su prepotente rival. Desilusionado, optó por regresar a su barco.
Era de esperarse que no pudiera dormir. En el camarote de su carabela anclada en la bahía, la imagen de la niña del balcón, de quien no conocía ni el nombre, bailó una danza mortificante y sensual. A ratos la veía en sus brazos, delicada y discreta, a ratos en los brazos de otros pretendientes ávidos de lujuria, desnuda y coqueta. Por añadidu-ra, entre la sonatina de las aguas que rompían en el casco, acertó a llegarle el canto trasnochado de un serenatero. Aguzó con pereza el oído. No le costaba trabajo distinguir la calidad de cualquier canto, pues además de marinero y comerciante era músico. Una mala nota le causaba daño. La voz del cantante, tormento de alguna ventana de las casas del puerto, se le tornó insoportable. Un rebudio de jabalí hubiera sido más llevadero. ¡Qué voz, madre mía!, protestó en el encierro calenturiento de su camarote, jurando, también por su madre, que la noche siguiente llevaría su laúd bajo la ventana de la hermosa doncella, para darles a los cartageneros y a ella, una lección de música y canto.
Pero era injusto en sus juicios, porque a quien escuchaba en la soledad de su insomnio era nada menos que el príncipe Casimir, el más celebre enamorado de la Cartagena de Indias del siglo XVI, un loco indefenso que cada veinticuatro horas se enamoriscaba de una nueva vecina, a quien indefectiblemente dedicaba sus endechas. Su enorme nariz colorada, su chambergo de plumas, la capa con que se cubría y que volaba tras él, la espada arrastradiza y los oropeles dorados del traje, recargados para rubricar su nobleza, divertían a todos. Pero lo que más gustaba y divertía de sus travesuras era la desesperación de la dama que se gana-ba su amor y con ello sus serenatas, y que a la mañana siguiente era la comidilla de la plaza, razón por la cual de todas partes le llovían al cantor palanganas de agua sucia y zapatos, lo que lejos de arredrar sus ímpetus amorosos los fortalecía, comunicándole el ánimo necesario para buscar con prontitud una nueva ventana.
En realidad, si Abelardo Ponce consiguió finalmente dormir, fue porque aquella noche la serena-ta del príncipe Casimir recibió el consabido mere-cido. Una lluvia de verduras avejentadas y huevos podridos cayó sobre su cabeza, obligándole a suspender el melodramático canto. Era casi la madru-gada cuando arribó a su posada, donde durmió todo el día. El cubil, ubicado al fondo de una sóli-da y espaciosa casa colonial, lo protegía y aislaba del bullicio exterior. Allí perdía noción del paso de las horas. Cuando volvía a despertarse era casi de noche. Se vestía en un minuto, tomaba un fru-gal alimento y salía corriendo a la calle, aguijonea-do por la urgencia de hallar una nueva y digna dama a quien dedicarle su canto.
Al caer de la tarde de aquel día caluroso, una vez más se le vio emerger de su madriguera. Las calzadas comenzaban a quedarse vacías, no había mujeres en la calle. Probó suerte por un atajo de callejuelas secundarias que conducía a Santa Agua-da, y desembocó en esta vía en el preciso momen-to en que Hanna abría otra vez su balcón. La vio y quedó clavado en el suelo con los ojos extasiados y la boca tan abierta que hubiera podido tragarse un murciélago.
De esta manera, aconteció que cuando Enri-que Labrada, primer ayudante del gobernador, acudió por segunda noche a cuidar su ventana, un poco después de que la mulata Romelia hubiera encendido el candil del nicho de la santa, un nuevo pretendiente la celaba. La noche anterior había revistado con notorio desagrado a su otro oposi-tor, el marinero barbirrubio. El de ahora era notablemente distinto. Cualquier cartagenero lo hubiera reconocido, pues el príncipe Casimir era el personaje más típico y pintoresco de la ciudad en aquel tiempo, pero Labrada, recién llegado de Lle-reda de Extremadura, ni siquiera lo había oído mencionar. Por la capa y por el sombrero emplumado lo consideró alguien importante; por la espada, que le pendía del costado, alguien peligroso. Pero por la forma como miraba el balcón de su amada le pareció más bien un astrónomo, y no un astrónomo embelesado en cualquier estrella, sino en una de esas raras gemas que pulsan en el firma-mento una vez cada varios millones de años, y que la ciencia moderna conoce con el nombre de cefeidas variables. Esto le molestó mucho. Jugó con la empuñadura de la espada haciéndola bailar en la vaina, se rascó el pecho, tosió. Según las reglas universales del honor, esta era la manera de sondear la valentía del contrario. Para su sorpresa, al otro lado de la acera el príncipe Casimir también acarició la empuñadura de la espada, se rascó el pecho y tosió doble vez. Labrada palideció, aque-llo era un reto con todas las de la ley.
El choque parecía inevitable cuando Hanna intempestivamente cerró la ventana. La presencia de Casimir, a quien reconoció con espanto, la había consternado de manera total. De memoria conocía que aquello podía significar una bochornosa y grotesca serenata, luego de la cual le sería obligatorio esconderse una larga temporada. Junto con ello, su marinero no estaba. Ella quería ver a su marinero. El otro caballero, aquel elegante y grave galán parado en la esquina, el mismo que le había besado la mano en el mercado el día anterior, le causaba miedo.
Como fuera, al príncipe Casimir le había basta-do verla para tomar la resolución de ir por su vihuela. Aquella beldad merecía mil serenatas, nadie podía impedirle que se las cantara. Así, La-brada, al bajar los ojos del balcón abruptamente cerrado, ya no encontró a su nuevo y enojoso rival en la semioscuridad de la calle. Hallarse otra vez solo lo consoló del retiro de Hanna, aunque no por ello desistió de su guardia, en la que perseve-ró las siguientes tres horas.
Hacia las nueve, por el callejón de San Sulpi-cio, desembocó Abelardo Ponce, el marino, con su laúd bajo el brazo. Esta vez venía armado, por supuesto, lo que no contradecía su ánimo jovial y sereno, como quiera que la idea de cantar a una niña delicada y preciosa era su única intención. Labrada se aferruzó tan sólo de verlo, llevándose la mano al cinto. Ponce lo observó, midiéndolo con ojos de experto. En muchos lugares se había batido con gente semejante, no la temía. Fingió ignorarlo y permaneció atento, observando por el rabillo del ojo su reacción ante la endecha amoro-sa que se disponía a entonar.
Estaban en este punto las cosas en la calle de Santa Aguada, dispuesto el marinero a tañer su laúd, y el de Llereda de Extremadura a empuñar su tizona, cuando a los oídos de Ponce, que los tenía muy sensibles, llegó el inconfundible sonido de una nota arrancada a una tripa de gato. Al-guien, a la vuelta de la esquina, templaba una vihuela. El asunto, en apariencia tan nimio, resultó suficiente para alterar su buen ánimo. ¿Había un tercer pretendiente acechando la ventana de su amada? Si ello era así, quería averiguarlo de inmediato. En consecuencia, caminó casi de puntillas las pocas yardas que lo separaban de la boca de la calle y oteó el oscuro vecindario. Allí, en efecto, corroboró sus temores. Un extraño personaje, ataviado de capa y sombrero de plumas, afinaba con evidente placer, recostado a una tapia, las cuerdas de una vihuela. Alguien distinto lo hubiera iden-tificado de un solo golpe de vista, pues el más famoso de los locos de la ciudad era inconfundible, pero el marino, forastero a cabalidad, tampo-co tenía noticias de él. Así que optó por entrar en la oscuridad de un dintel y aguardar. Espera que fue breve, pues casi de inmediato el príncipe Ca-simir enderezó los pasos hacia el balcón de Ha-nna, bajo el cual rasguñó todo el encordado. Un segundo después el tormento de su voz desgañita-da y gatuna hirió el silencio de la noche.
Incapaz de soportar aquella situación, el marinero abandonó desilusionado el lugar, convencido ya sin apelación de que su amada no era otra cosa que una ninfa frívola. ¿Qué más podía pensar de alguien que abría su corazón y su ventana a tan-tos candidatos a un mismo tiempo? Las palabras de la vieja Romelia, advirtiendo que aquella here-je pedía Santo Oficio, volvieron a su memoria, empujándolo a largarse. Labrada, en cambio, permaneció en el lugar, hirviendo de ira ante el desa-fío de aquel petimetre cantante. La oscuridad no le había permitido vislumbrar el cambio de figuras, por lo que seguía creyendo que el audaz serena-tero era el rubio marino a quien unos instantes atrás había visto llegar en compañía de un laúd. Hasta que, finalmente, por entero ya fuera de sí, y anteponiendo el honor a la vida, cruzó la calle empuñando el acero, y dijo a su rival:
—Esta calle es mía, tunante, ¡desenfundad!
El príncipe Casimir confirmó con inusitado regocijo que se le retaba. Lances amorosos era algo que anhelaba todos los días, se sintió muy feliz. Apoyó la vihuela en el zócalo, haló con aire de espadachín el estoque, y ceremoniosamente tomó posición. Al primer cambio de golpes el acero de la espada de Labrada envolvió la suya de latón, la tiró a un lado y la sacó del camino. Casimir no pudo volver a cruzarla porque se había entorcha-do y ahora resultaba inservible. Apenas degustó el placer de la esgrima. Un segundo después cayó con en el corazón traspasado.
Labrada no sintió la más mínima conmisera-ción por su víctima, pero tan pronto la oyó caer a sus pies, azuzado por la curiosidad, se agachó para descubrir de quién se trataba. Como la sangre entoldaba los rasgos de Casimir se vio obligado a caminar hasta el nicho de la santa y descolgar el candil, que trajo hasta la cara del muerto. Al reconocer, con preocupación, que aquel era una espe-cie de loco de enorme nariz bufonesca a quien iban grandes las ropas, y cuya espada no era más que un chuzo de latón, tiró al suelo la veladora y se dio a la fuga.
Cartagena de Indias despertó al día siguiente consternada por la noticia de que el príncipe Casi-mir, su más celebre serenatero, había sido muerto de una certera estocada en la calle de Santa Agua-da. No existían sospechosos. Ninguno de los vecinos llegó siquiera a escuchar las escasas notas de su fugaz obertura, de manera que no se consideró que la causa de su infortunio obedeciera a la ira de algún sobresaltado durmiente. Sólo la mulata Ro-melia suministró al tribunal del Santo Oficio una pista segura del crimen. Según su versión, todas las noches se presentaba en la calle de Santa Agua-da una tropilla de diablos lujuriosos, que acudían a cortejar una judía que gustaba mostrarse des-nuda en el saledizo de su balcón. Por ofender e irrespetar a la santa patrona de la calle, arrancaban de su nicho el candil y lo arrojaban al suelo. Con seguridad, ellos habían dado muerte al infortuna-do y desprevenido príncipe Casimir, quien probablemente se los había topado en la oscuridad.
El informe de la vieja resultaba difícil de creer, pero los agentes del Santo Oficio montaron guar-dia repetidas noches alrededor de la casa de Ha-nna. Un judío era por naturaleza un elemento sospechoso en materia de credo, cualquier cosa podía esperarse de su parte. Pero los negros diablos no aparecieron jamás, ni Hanna salió a su ventana, pues el homicidio del serenatero la había llenado de terror. Durante muchas horas atalayó en vano a través de la celosía de la ventana a su marinero. Labrada tampoco regresó. El uno llevaba semanas navegando hacia Veracruz, el otro no se atrevía a volver al escenario de su crimen. La pesquisa no fructificó.
La paz retornó a la calle de Santa Aguada, donde la vieja Romelia volvió a ejercer sus dominios. El volcán de amor, que una buena mañana se ha-bía despertado en el pecho de Hanna, se apagó por un tiempo. Tres pretendientes son demasiados pa-ra una desprevenida ventana.