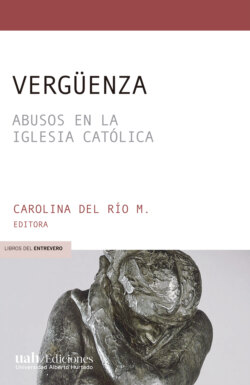Читать книгу Vergüenza - Группа авторов - Страница 8
ОглавлениеES DE NOCHE Y GRITO… ¡CÓMO GRITO!
PBRO. EUGENIO DE LA FUENTE
Esta reflexión está realizada desde mi perspectiva, la de un sacerdote sobreviviente de profundo y grave abuso de conciencia y autoridad en contexto eclesial. He podido compartir e intercambiar experiencias con muchas víctimas de abusos sexuales, de conciencia y de poder en el mismo contexto. Con muchos de ellos se ha gestado una profunda amistad que ha nacido desde la vivencia compartida, a la que se une en todos, sin excepción, la dolorosa nueva experiencia de la revictimización por la respuesta de la institucionalidad eclesiástica, con una terrible falta de empatía y, en muchos casos, sin justicia ni reparación.
La experiencia que lleva a estas reflexiones brota, por lo tanto, de vivencias personales compartidas y quieren reflejar el dolor, la frustración y el daño integral que implica la experiencia del abuso.
En su obra más famosa, denominada El grito, el pintor Edvard Münch ha dejado plasmada en la tela —de manera brillante— la experiencia del grito profundo de la angustia ahogada, desesperada, aniquiladora que puede llegar a invadir la existencia personal. La pintura es desgarradora y crudamente gráfica. En ella, todo está deformado. Pero es una deformación que surge desde adentro hacia afuera. El “gritante” sufre en sí mismo una terrible desarticulación esencial y una estridente desarmonía que lo deforma, tanto física como espiritualmente. A partir de él, de su desintegración vital, lo que lo circunda también se deforma, se desarticula y se torna un reflejo de su propia angustia. Los colores alterados de todo lo que lo rodea, sus formas desfiguradas, son expresión clara de su grito interior; el exterior también se vuelve angustioso, amenazante, estrecho y ácido. Y las manos en sus orejas reflejan la ambigüedad de no saber bien si se está protegiendo de su grito interior o del entorno que su misma angustia interior ha deformado…
Con la carnada más perfecta
y el macabro anzuelo
deglutido hasta el fondo…
emergió el grito,
desde lo más profundo
del estrangulamiento vital,
en una atmósfera sin oxígeno,
por un sinuoso sendero
de destinos prometidos
—santidad y verdadera libertad
se les llamaba—
que jamás llegaban
como espejismos en medio del desierto1.
Este es el grito de la víctima y de la revictimización eclesiástica. Otros artículos de este libro explorarán distintas aristas del tema: posibles causas, alcances, consecuencias, ámbitos, etc. Estas líneas solo quieren esbozar, con todos los límites del lenguaje, el grito ahogado de las víctimas de abuso eclesiástico. Y en mi caso que escribo el grito impotente, doloroso e hiriente, de ver a la Iglesia a la cual pertenezco no terminar de comprender la tragedia humana que esto significa y la falta de respeto a las víctimas.
UNA ESTAFA QUE ROBA LA VIDA
Para todos es familiar la figura de la estafa. Nos molesta conocer tantas historias de personas engañadas, que pierden todo por confiar en alguien que ofrece algo en términos que parecen reportar un beneficio dentro de los acuerdos del quehacer humano. Hemos sido testigos de desfalcos piramidales, empresas de papel, etc. Mediante ello se puede llegar a robar todo el capital económico de una persona, dejándola en la calle con gravísimas consecuencias para su vida. Pero lo que esos grandes fraudes nutridos de engaño no pueden hacer, es esclavizar y devorar la vida y la dignidad del afectado. En la estafa económica el perjudicado podrá enfurecerse con su estafador, indignarse, insultarlo, iniciar de inmediato, si es posible, acciones legales.
El tipo de fraude que significa el abuso de poder y de conciencia y, por cierto, el abuso sexual, es radicalmente más hondo. La oferta que se acepta por parte del abusado es aquella que ofrece llenar de sentido la vida, abrirla a la trascendencia, desplegar lo mejor de lo humano en un ambiente de sólida confianza. Una vez que el abusador —usando la oferta divina y aprovechándose de la confianza que le confiere el espacio donde se mueve— consuma la estafa, lo que roba no es algo. Lo que roba, aquello de lo que se apropia, es la esencia de la persona: su ser, su libertad, su dignidad, su humanidad y su alegría.
El clásico cuento de los hermanos Grimm Hansel y Gretel, cuenta la historia de dos niños que fueron expulsados de su hogar. Un antiguo cuento infantil nos lleva a comprender con imágenes muy vivas un modus operandi propio del abusador eclesiástico que engaña y roba la vida.
En el cuento, los niños extraviados en el bosque encuentran una casa de dulce y chocolate que para ellos significaba la salvación de su desamparo y un verdadero paraíso. Atraídos por la promesa de lo que se les presentaba deciden acercarse y entrar. La bruja les tiende una trampa y los encierra, a la niña la esclaviza y al niño lo pone en engorda para comérselo. La bruja miente, engaña y quiere devorar. Para ello usa la carnada del dulce y el chocolate.
Desde mi experiencia personal, y desde la de todas las víctimas que he conocido, no puedo dejar de encontrar elocuentes imágenes en esta antigua historia. Lo que nos ha pasado a muchos —a demasiados— en la Iglesia es algo aún más perverso. Dios, que “por nuestra causa”2 se hizo hombre, fundó esta posada (Lc 10, 34) para sanar a la humanidad herida y dar vida en abundancia al ser humano; para rescatar, salvar, redimir, plenificar y divinizar. Quiso —por amor— dejar un sacramento de su presencia en el mundo para cumplir sus promesas en la historia hasta el fin de los tiempos. Y ese sacramento o signo, la Iglesia, esta posada de sanación para muchos, se ha convertido en la casa de la bruja, en una verdadera mansión siniestra. Y ello, por la perversión de unos, la negligencia y/o el encubrimiento de otros.
La primacía del cuidado de la institución por encima de la persona, ha permitido que muchos espacios eclesiales se transformen en una gran trampa que atrae por la belleza de las promesas de Jesucristo, pero que, una vez dentro, nos deja en las manos de quienes nos encierran. Y una vez encerrados, buscan esclavizarnos, utilizarnos y devorarnos…
Esa mente
era un grotesco remedo de Dios.
Un remedo
que tomó control y señorío
sobre ese vulnerable corazón.
Un remedo escondido
y agazapado como una fiera
detrás de los más grandes anhelos
del ser humano,
en el mismo corazón de la Casa
de la Luz.
TRAICIÓN ESENCIAL
En su Evangelio, Lucas nos narra el maravilloso episodio del comienzo del ministerio de Jesús: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19).
Estas impactantes palabras pronunciadas por Jesucristo en su lectura del profeta Isaías en la sinagoga, se las aplica a sí mismo y, con ello, define la esencia de su misión. Y no solo de su misión, sino también de aquello que apasiona su corazón: la redención del ser humano. Después de enrollar el volumen y sentarse, continúa: “Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír” (Lc 4, 21). La profecía se cumple ese día. Pero en el proyecto de Cristo, es también la profecía que anuncia lo que deberá ser la misión y la pasión de la Iglesia. Para cada ser humano que se encuentra con la Iglesia, debiera resonar ese mismo “hoy” cargado de salvación.
Estas primeras palabras definitorias de la misión del Mesías —y de la Iglesia— se profundizan y se intensifican a lo largo de su ministerio: “Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso” (Mt 11,28); “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas” (Jn 10, 10-11); “Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6); “Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa” (Jn 15, 11).
El corazón del ser humano, sediento de plenitud sin límites, se transforma en un buscador apasionado, particularmente en su adolescencia y juventud. ¿Dónde saciarse? ¿Dónde encontrar respuesta a esos anhelos tan altos, tan inabarcables? Todas las víctimas de abuso eclesiástico hemos caído en manos de abusadores que, para devorar vidas, se esconden detrás de estas promesas.
Algunos —los niños y niñas— han caído en manos de sus abusadores porque sus padres confiaron en quienes eran dignos de toda confianza, buscando lo mejor, lo óptimo para sus hijos. Los adolescentes y jóvenes caímos en manos de nuestros abusadores porque escuchamos las promesas de plenitud de Jesús: a través de un sacerdote con mucho “carisma” o de un retiro espiritual o de alguna jornada en un movimiento o prelatura personal o, incluso, con una simple canción religiosa. De algún modo encontramos la respuesta a esos anhelos inmensos. Cristo era la respuesta. En adelante, todo era confiar en una persona que representaba a Jesucristo, que era “su voz en la Tierra”. O bien, confiar en un espacio eclesial (parroquia, movimiento, congregación, prelatura, etc.) que aseguraba ser el mejor camino, el más auténtico, el más radical dentro de la gama de espiritualidades católicas (el discurso de elite espiritual está en todos los espacios abusivos).
La confianza se volvió exigencia, la exigencia llevó a demandar obediencia a “la voluntad de Dios” y total sumisión en el espíritu de la “humildad propia de los santos”. Esto llevó a progresivas transgresiones que se fueron agudizando y que normalizamos. Y, en un proceso lento, pero certero y perverso, se nos esclavizó, se nos abusó, se nos utilizó y se nos destruyó. ¡Tantas vidas humanas destruidas! ¡Miles! Quizás millones a lo largo de la historia. ¿Y cuál fue el arma de destrucción? La usurpación del nombre de Dios. Usaron el nombre de Dios en vano.
En el seno de la mismísima Iglesia, entre sus ministros y consagrados —hombres y mujeres— mal usando las promesas de Vida de Jesús, la confianza que Él inspira, el amor por el ser humano que Él profesa, se creó un espacio siniestro y seguro para abusadores, para depredadores de vidas inocentes en búsqueda. ¡Es tan profundamente impactante, doloroso e indignante que tantos padres y madres, niños, adolescentes y jóvenes, llegaran a estos espacios eclesiales buscando la vida que la Iglesia —por vocación esencial— está llamada a dar… ¡y lo que encontraron fue muerte! ¡Cayeron en una trampa mortal! Impacta, duele e indigna saber que por la falta de toma de conciencia y sentido de urgencia de quienes deben tomar medidas radicales, en los próximos meses y, probablemente en muchos años por venir, tanta gente seguirá cayendo en la misma trampa.
Una gran multitud de seres humanos por quienes Cristo dio la vida, llegaron a la Iglesia buscando vida y encontraron muerte. Y estoy seguro de que por razones que percibo y explicaré más adelante, en el estado actual de las cosas, esto seguirá ocurriendo por mucho tiempo.
¿Cómo no somos capaces de ver en todo esto una traición a la esencia de lo que Cristo nos ha pedido como Iglesia? ¿Cómo no afectarnos, indignarnos y reaccionar de un modo mucho más hondo y proactivo ante esta auténtica crisis humanitaria que nosotros mismos hemos provocado usando el nombre de Dios que es amor? ¡¿Cómo no ver que hemos traicionado a Jesucristo de la manera más dolorosa?!
Vale la pena repasar el episodio de la purificación del templo para intuir cuánto duele al Señor todo este drama (Jn 2, 13-22). Es una de las escenas del Evangelio dónde se muestra más nítidamente la ira de Jesucristo y, en ella, ha quedado plasmado que por hacer de su casa una “casa de comercio” (una “cueva de bandidos” en los sinópticos), Él hace un látigo, expulsa a los comerciantes, da vuelta las mesas y desparrama el dinero de los cambistas. Lo que está detrás de esta indignación es el uso y abuso del nombre de Dios, de los ritos asociados a lo religioso y el uso del espacio sagrado para provecho personal. Esto indigna a Jesús. ¿Podríamos llegar a intuir el dolor, la rabia y la indignación de Jesucristo cuando Su casa, la Iglesia —a la que también en figuras bíblicas llama su esposa y su cuerpo— se ha convertido, en tan abundantes lugares y ocasiones, en un espacio ¿de uso y abuso de seres humanos? ¿en una cárcel siniestra donde se destruyen las vidas y los corazones de los suyos?…
Se acercarán a Él, abatidos,
estos guardianes del Amor,
gritando también de angustia
por el inefable dolor que ignoraron,
por el inefable dolor
de aquellos que se les confiaron
y que tuvieron que gritar dos veces:
una por el engaño del carcelero,
remedo de Dios,
y otra por la indiferencia de ellos…
los guardianes del Amor.
A este drama indescriptible, se suma la terrible experiencia de quienes hemos confiado en la misma Iglesia para buscar apoyo, denunciar y relatar lo ocurrido. Por tantos años hemos sido ridiculizados, denostados, descalificados y nuevamente aplastados. Ha sido un proceso de revictimización que a veces ha causado tanto o más daño que la misma experiencia del abuso. Muchos cardenales, obispos, sacerdotes, superiores de congregaciones masculinas y femeninas, y funcionarios eclesiásticos de distinto orden han sido brutalmente negligentes. Otros han encubierto. Es particularmente indignante y objeto de una enorme sensación de impotencia la protección que se ha ejercido en favor de obispos y cardenales, y la inmunidad de la que han gozado. Sus procesos judiciales, hasta ahora, han sido objeto de opacidad y sus sanciones —salvo escándalos que se hayan hecho públicos— son inexistentes, nadie las conoce. Con expectación esperamos cambios en este sentido con las disposiciones emanadas del Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi 3. Por otra parte, la justicia eclesiástica y sus normativas, muchas veces insuficientes o anacrónicas por razones formales, impiden detener estas conductas, juzgar a los culpables, evitar nuevos abusos y reparar el daño provocado.
Las durísimas experiencias de quienes buscamos apoyo en la institución eclesial nos llevan a la imagen usada por Jesucristo en la figura del Buen Pastor. La comunidad comprendida como el redil seguro ha sido para tantos el espacio donde sus vidas fueron raptadas y devoradas por el ladrón. La mismísima Iglesia de Jesucristo, su redil amado, se ha transformado en tantas ocasiones en un refugio, no para la vida de las ovejas, sino en un lugar propicio y seguro para el ladrón que “solo viene a robar, matar y destruir”.
“Y era de noche…” (Jn 13,30). Son las palabras con que Juan describe sobre todo la condición existencial del mundo cuando comienza a consumarse la traición de Judas que terminará con la muerte de Jesucristo. Hoy es de noche. Y seguimos consumando la muerte de Cristo. Con cuánta claridad el Señor se identifica con los pequeños, con los frágiles, los débiles y los vulnerables; con los pobres, sufrientes y angustiados. La escena del juicio final de Mateo 25 nos retrotrae a las palabras de la profecía de Isaías cumplida en la lectura de Jesús en la sinagoga. Pero da un paso más. Jesús no solo viene a confortar, liberar e iluminar a los afligidos. Ahora, se identifica con ellos. Él es el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el encarcelado. Él es el niño y el adolescente abusado. Él es el joven que en su búsqueda apasionada se hace vulnerable porque —confiado en un espacio sagrado— baja todas sus defensas y termina con su conciencia esclavizada y/o con su inocencia aniquilada. Él es el niño, el adolescente o el joven que, una vez que pudo tomar conciencia de su abuso y de la aniquilación sufrida, está hambriento y sediento de justicia. Se siente un forastero exiliado de la vida misma, ha sido bestialmente desnudado de su dignidad, está enfermo, quizás para el resto de su vida, y está preso de su angustia y de su depresión. Él es quien saca fuerzas de su flaqueza y golpea la puerta de la madre Iglesia para denunciar. Pero la respuesta ha sido por años indiferencia, incredulidad, denostación, postergación, defensas corporativas, resguardo del nombre de la institución, etc. “Les aseguro que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, conmigo dejaron de hacerlo” (Mt 25,45).
Es de noche porque en lugar de la vida que la Iglesia está llamada a dar por vocación esencial, demasiadas veces, en demasiados espacios hemos esparcido muerte. Es de noche, porque aún ahora, después de todo lo que ha ocurrido, no sabemos acoger al que está sumergido en esta periferia existencial, que es Cristo mismo.
Es de noche, porque seguimos siendo parte del proceso de matar a Jesucristo en el abuso y la revictimización. Porque como Iglesia hemos traicionado la causa sagrada de Cristo y a Él mismo en los que han vivido este infierno.
¿Hemos dado pasos? Sí. Pero pasos muy lentos, inseguros, casi tímidos. Pasos tan privados de indignación, tan ausentes de sentido de urgencia que no se condicen con la muerte que estamos provocando en el lugar que está llamado a ser la casa de la vida. Como hijo de la Iglesia, como sacerdote y como miembro de esta institucionalidad, este hecho me causa particular dolor, interpelación y también un profundo cuestionamiento.
¿NO TENGAN MIEDO?
¡Cómo gritaba la vida constreñida!
¡Cómo gritaba
en destemplado y consumiente chirrido!
Cuando vivía siempre en vilo,
en la angustia de complacer
la caprichosa y exigente “voluntad de Dios”,
administrada en dictadura
por el monstruoso remedo.
Cuando los discípulos se encuentran con Jesús mientras camina sobre las aguas, les dice: “¡Tranquilos! Soy yo. No tengan miedo” (Mt 14, 27). Cuando se aparece resucitado a las santas mujeres les dice: “No tengan miedo. Vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán” (Mt 28, 10).
Estas invitaciones explícitas de Jesucristo sobre no tener miedo y no tenerle miedo, se expresan también de otro modo en muchas otras ocasiones en los Evangelios. Una de las grandes novedades de la revelación neotestamentaria es que Dios no infunde miedo. Al contrario: infunde confianza, conforta y pacifica. La Iglesia como sacramento de Cristo está llamada a lo mismo.
Quizás con un realismo que a muchos pueda molestar, debemos reconocer que la crisis en la que nos encontramos ha hecho que, si bien a Cristo no se le tema, a la Iglesia y a sus espacios pastorales, educacionales y de caridad infantil o juvenil sí se les teme, y con razón. Los abultados números de víctimas de abuso sexual en el mundo, las aún ni siquiera asumidas, pero exponencialmente mayores cifras de víctimas de abuso de conciencia, la abundancia de abusadores y espacios abusivos han hecho que los contextos eclesiales se perciban como de alto riesgo, peligrosos.
Frente a este hecho se plantean dos ideas defensivas sobre las que creo necesario decir una palabra. Se suele decir que es natural que en una comunidad de personas tan grande como es la Iglesia, existan algunos que se desvíen, que se perviertan y que cometan delitos. Y ese argumento es muy razonable. Lo que no es razonable, es que la cantidad de delitos —aunque porcentualmente baja respecto de otros grupos humanos— sea muy alto para una comunidad que está llamada a iluminar el mundo con su enseñanza y su testimonio. No es razonable tampoco que personas seleccionadas, que han tenido años de formación, se perviertan a esos niveles. Y, sobre todo, no es razonable que por tantos años —y siendo aún un tema en desarrollo— la institucionalidad eclesiástica no haya enfrentado los abusos con transparencia, determinación y extrema urgencia.
También se escucha, en defensa de la Iglesia, que si bien hay abusos y se reconocen como un drama, es mayor el bien que se hace; que las personas buenas son muchas más que las malas y que la mayoría se da por los demás en una vida de entrega y abnegación por amor a Dios y al prójimo. Cuantitativamente sin duda es así. Pero nos equivocamos gravemente si nos enfrentamos a la tragedia del abuso sacando promedios. Hemos visto que muchos abusadores aparecían sirviendo a Dios y ayudando al prójimo en algunas horas del día y, a otras, aniquilaban existencias. En el cuerpo de la Iglesia, llamada a dignificar y plenificar al ser humano, los promedios no son argumentos de salud.
Dicho esto, debemos reconocer que, a pesar de que los porcentajes de abusos en la Iglesia son menos que en otras categorías o agrupaciones humanas y a pesar de que en muchos ámbitos hay mucha gente que hace mucho bien, la Iglesia es percibida por una gran cantidad de gente como un espacio peligroso. Y en muchos sentidos lo es. Frente al abuso sexual las precauciones van en aumento, aunque sigue faltando mucho. Pero en lo referente al abuso de autoridad y conciencia, no se ha avanzado nada, sigue siendo un lugar muy peligroso.
Muchas víctimas de abuso sexual y también de conciencia
—fruto de la propia experiencia— ya lo dicen de modo más o menos explícito: “¡Tengan miedo, mucho miedo! En espacios eclesiásticos encontrarán estafa, mentira, traición de sus deseos y muerte; su vida será mutilada. Aléjense porque aquí encontrarán destrucción, vulneración, encierro, angustia, depresión, culpa y desafección de los responsables”. ¡La comunidad instituida por Jesucristo para permanecer presente en la historia es considerada como un lugar peligroso! ¿No debiera esto destrozarnos el corazón? Como sacerdote, es causa de profundo dolor tomar conciencia de que, para una gran cantidad de víctimas, esa es la sensación. Previenen con fuerza porque desean evitar a toda costa que a otros les pase lo mismo.
EL CORAZÓN DE UN ABUSADO
Cómo gritaba el corazón
cada vez que, después
de cada salida,
controlada y permitida
por el administrador de la “voluntad de Dios”,
había que retornar.
Salir… la intemperie… era hogar.
El hogar era intemperie:
gobernada por el miedo,
intimidante y peligrosa.
Asomarse a un corazón humano que ha experimentado abuso sexual o de conciencia eclesial es fundamental para tratar de comenzar a entender una experiencia que muchas veces molesta, estorba y es objeto de terribles e hirientes incomprensiones. Desde lo vivido, insistiré en remarcar la experiencia existencial del abusado esbozando algunas ideas…
El abusador realiza un proceso de control mental en el que usa de modo brillante un mosaico de verdades parciales de la espiritualidad cristiana. Con ello, se hace el vocero de la voluntad de Dios y a partir de ahí toma posesión de la persona: de su voluntad, de su capacidad de discernir y decidir, distorsionando incluso la capacidad para distinguir el bien y el mal. Desde ahí, comienza a transgredir límites, uno tras otro, hasta llegar al abuso completo. Ello varía de acuerdo con las perversiones del abusador. Puede quedarse en el ámbito del dominio del otro —que es por lejos la inmensa mayoría— o pasar también al ámbito del dinero y/o al ámbito de la vulneración sexual. Este último es el que ha sido el objeto de todos los escándalos y en el que se han concentrado todas las medidas institucionales. Da escalofríos pensar que es un porcentaje mínimo del abuso que ocurre al interior de la Iglesia.
Cuando uno es poseído y la propia libertad ha sido robada, la vida misma comienza, de algún modo, a observarse desde afuera. Uno ya no participa en la vida. Ella, es para aquellos que no están en el microcosmos en el que uno está encerrado. Se percibe desde muy lejos como gozosa y vibrante, pero eso no es para uno. Se renuncia a la alegría honda, a los anhelos personales más profundos. Se renuncia a la felicidad. Y simultáneamente, el lavado de cerebro ha sido tan hondo, que uno se considera un privilegiado, un elegido. Debo recordar una vez más, sin miedo a ser insistente, que para ello se usó perversamente el nombre de Dios.
En la persona abusada se produce un rapto o robo de la propia esencia vital. Pero esto no desde un dueño con quien puedo enojarme en mi fuero interno o de quien puedo hablar y compartir mi enojo con otros raptados. Quien abusa se hace omnipresente en mi vida. Es una presencia continua, está encima en todo momento. Esto lo logra a través de esa lealtad incondicional exigida que hace que cualquier cosa que se haga o se diga que dañe o engañe al abusador, genera una culpa tan grande que se hace necesario decírselo. No hacerlo es traicionarlo. Y las consecuencias de contar algo que uno hizo que pueda molestar a ese dueño pueden ser tan terribles, que es mejor simplemente evitar cualquier acto que lo contraríe. Eso lleva a que todos los actos, en todos los momentos, tengan presente al abusador. Es un dueño a quien debo querer, a quien le debo lealtad e inmensa gratitud. Alguien a quien en lo muy profundo odio, pero me prohíbo odiarlo. Y la rabia que surge ante los actos del abusador nos va cargando de una insoportable culpa.
El proceso psicológico de estrechamiento existencial deriva en un estado permanente de angustia y depresión, las que se instalan como fieles compañeras de la vida y su cotidianidad. Las consecuencias psicológicas y físicas de esta experiencia siniestra son enormes. Y su hondura y permanencia en el tiempo dependerán de la estructura de personalidad de cada abusado o abusada. No viene aquí al caso un análisis médico de todas las enfermedades psicosomáticas derivadas del abuso. Solo enumeraré algunas para que se le tome el peso: angustia y depresión crónica, trastornos del sueño, pesadillas recurrentes, crisis de pánico, destrucción total de la autoestima, incapacidad para generar relaciones estables de pareja, diversos tipos de fobias, pérdida temporal de la voz por disfunción tenso muscular laríngea, trastornos estomacales crónicos, soriasis crónica, espondilitis anquilosante crónica, cáncer, ideación suicida y, desgraciadamente en no pocos casos, intentos de suicidio y suicidios consumados. Esta es una muestra pequeña. Hay mucho más…
Cómo grita el corazón
cuando el que está raptado
es su propio centro.
Y grita y gime,
y se golpea contra los muros
de sí mismo,
de su misma conciencia capturada
por las garras horripilantes
de la maldad
escondida del modo más perfecto
en el mismísimo signo del bien,
al centro de la Casa de la Luz.
Debo confesar que cuando pienso en las imágenes de la Iglesia como la posada de sanación, como una casa donde se encuentra la Vida, como un hospital de campaña, se me remueve todo por dentro. Aquí, en esta posada, en este hospital, el personal y los enfermos están expuestos a un virus intrahospitalario que reparte muerte. Hay mucha gente que llegó sana y que dentro se enferma o muere. Tengo la convicción de que no nos hemos empeñado con todo lo mejor de nosotros para encontrar la vacuna.
Dando un paso más, vale también la pena mencionar algo sobre la experiencia de quienes han logrado escapar del abuso. Si son afortunados(as), encontrarán personas maravillosas que las contendrán y abrirán posibilidades de reparación. Pero será también inevitable tener que enfrentarse a mucho descrédito, denostación, incredulidad, juicios y sospechas generalizadas de ser un posible replicante del abuso. Esto es un hecho de la causa y provoca un inmenso y nuevo dolor. Creo que se debe, en parte, a la falta de comprensión del fenómeno. Pero pienso, también, que ha habido una gran falta de voluntad, diligencia y sentido de urgencia en tratar de comprender.
Aunque cuesta entenderlo, hay también víctimas colaterales de esta inmensa y gravísima crisis que afecta no solo a la Iglesia chilena, sino a la Iglesia universal. Para quienes son miembros de la institución pero miran el abuso desde afuera, hay tres posibilidades: negar, empatizar o escandalizarse y salir. Desgraciadamente, para todos estos observadores externos de la tragedia del abuso, la opción de empatizar es la más escasa y la menos común. Aunque duela decirlo, a quienes más les cuesta esta empatía es a una buena parte de la jerarquía. Pero también es esperanzador que hay algunos brotes verdes. La opción negacionista es dañina porque no asume una realidad que debe ser tocada por la salvación que trae Cristo. Suele ser muy dura en los juicios hacia los sobrevivientes y ello no hace más que dañar al mismo que niega el hecho. Por último, hay un gran número de escandalizados que han optado por una religión personal, no eclesial o simplemente han perdido la fe. Habrá que tener mucho cuidado a la hora de emitir una opinión sobre estas personas porque también ellas son un tipo de víctima de los abusos ocurridos en la Iglesia.
Como fruto de este gravísimo escándalo de abuso, negligencia y encubrimiento, muchos se ven privados de caminos de revelación y gracia para vincularse con Aquel que llena de sentido la vida y que sacia todos los anhelos más hondos del corazón humano. Velar, esconder y deformar el rostro amoroso de Dios revelado en Cristo que, amándonos hasta el extremo, dio su vida por nosotros, tiene graves consecuencias para la felicidad y la plenitud que Dios desea para el ser humano y para la cual estamos hechos. Si de verdad creemos que Cristo es la Vida, estamos privando a tantos del núcleo esencial de la vida. Eso produce víctimas. De otro tipo. Pero son víctimas indirectas del abuso eclesiástico.
BAJO LA PUNTA DEL ICEBERG
Hasta el momento, toda la crisis de los abusos, tanto en nuestro país como en el mundo, se ha focalizado en los abusos sexuales. Son los más visibles, los más escandalosos. Por lo mismo, son los que han concentrado toda la atención en los ámbitos de legislación, sanciones, prevención, intervenciones, cumbres, comisiones y prensa. Sin embargo, toda persona que ha experimentado el abuso o quienes han entrado profundamente en el tema saben que, de quienes han sido abusados sexualmente en la Iglesia, prácticamente el 100 % ha experimentado, primero, por parte de su abusador, el abuso de conciencia. Y para quienes hemos experimentado solo abuso de conciencia, sabemos que el porcentaje de abusados sexualmente son una fracción mínima de los abusos de conciencia y del control absoluto de nuestras vidas usando el nombre de Dios. Esto, en efecto, nos hace comprender que el problema es por lejos mucho más grande de lo que se ve. Y que todas las medidas y reflexiones en torno al tema no están apuntando al origen del problema. Mientras, hay una masa inmensa de personas que hoy están siendo abusadas y otras comenzarán a serlo año tras año en nuestra Iglesia.
En mi opinión, la base de toda esta crisis es una distorsión estructural del uso y del ejercicio del poder en la Iglesia católica que se ha alejado del modo de Jesucristo. Ello, acompañado de gravísimas falencias en la formación humana y afectiva. Pero, para que estas falencias tengan consecuencias abusivas en su ámbito propio, se requiere primero de un uso distorsionado de la autoridad que está profundamente arraigado en la Iglesia desde tiempos muy cercanos a sus orígenes. Es un virus que contrajo en sus inicios y del cual no ha podido librarse.
La Constitución Gaudium et Spes (GS) del Concilio Vaticano II, nos dice que “la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que este se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella”4. Esta concepción católica de la dignidad y grandeza de la conciencia —que si la creyéramos la respetaríamos muy seriamente— es letra, pero no es vida. Este principio maravilloso de la antropología cristiana es pasado a llevar muy frecuentemente y de muchísimas maneras por la autoridad eclesial. A veces sutilmente, a veces burdamente. A veces levemente, a veces gravísimamente. A veces desde el poder y la prepotencia, a veces desde la manipulación y la tergiversación de la espiritualidad.
Una reflexión general, seria y profunda sobre el ejercicio de la autoridad, volviendo a la referencia de Jesucristo, con todo su respeto por la libertad y la dignidad del hombre y la sacralidad de la conciencia, llevaría a atacar el problema en su raíz. Sin embargo, esto traería consecuencias tan grandes y se tendrían que generar tantos cambios en el modo de vivir la vida eclesial que pienso que en el corto y mediano plazo no hay voluntad ni arrojo para una rectificación de ese tamaño. Al mismo tiempo, sería titánico enfrentar la resistencia de muchísimos que se aferran a un modelo que se sustenta no en una jerarquía sana sino en un autoritarismo que permite mantener el control5.
Si aceptamos que la crisis de fondo es el mal uso y ejercicio del poder, entramos en la profundidad de la crisis. Nos damos cuenta de que no es un tema solo de clericalismo. Tampoco es un tema esencialmente de machismo. Estos y otros problemas, que sin duda están presentes en la Iglesia, son solo parcelas. El abuso de poder, autoridad y conciencia puede ser ejercido por cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, superiores de comunidades religiosas femeninas y masculinas, laicos y laicas consagrados, catequistas e incluso agentes pastorales. En cada lugar de la Iglesia donde se ejerce la autoridad de un modo ya instalado y aprendido por demasiadas generaciones, hay un espacio estructural propicio para el abuso. Y el hecho de que esa autoridad tenga un carácter religioso hace que el abuso sea más fácil y peligroso.
Como sobreviviente de abuso de conciencia y como sacerdote, me duele y me hiere profundamente que este gravísimo problema —que es como la gran masa de hielo debajo de lo que se ve de un iceberg en la superficie— no se asuma con claridad y no se enfrente con urgencia. Las consecuencias existenciales para tantas personas que han confiado en la Iglesia para desarrollar su vocación son profundísimas. Pero aún no reaccionamos.
REALIDADES OCULTAS
Teniendo en cuenta esta masa debajo del iceberg que es el abuso de autoridad y de conciencia, hay dos realidades que merecen particular atención. Creo que su invisibilidad se justifica por la acentuación de dos categorías en las que se ha centrado mucha de la reflexión y medidas adoptadas. Estas son el clericalismo y el abuso sexual a menores de edad. Como he dicho, estas son dos realidades existentes y gravísimas, pero no son la base de todo. Y por ello —desde mi punto de vista— deja puntos ciegos extraordinariamente graves.
En primer lugar, cuando centramos la reflexión y las medidas en el clericalismo, dejamos fuera —al menos en cuanto a prioridades— a todo el vasto mundo de la vida religiosa. Y, dentro de ella, particularmente el vasto mundo de la vida religiosa femenina, pues en ella no hay posibilidad de revisar posibles clericalismos. Es un mundo donde hay gran cantidad de abuso y del cual prácticamente no se habla. Sus dinámicas estructurales son un caldo de cultivo óptimo para el abuso de autoridad y de conciencia, quedando innumerables mujeres a merced de espiritualidades muchas veces totalmente enfermas, con un culto al sufrimiento, la humillación y la autonegación. En demasiados de estos espacios a las religiosas se les succiona la vida, la alegría, la iniciativa, el carácter único de su personalidad y de sus talentos. En nombre de una espiritualidad insana, a través de la obediencia, se demuelen las personalidades para hacer religiosas de acuerdo con el molde de la congregación o de la fundadora. Se constituyen así auténticas sectas intracatólicas con dinámicas de lavado de cerebro y control mental. Es inmenso el sufrimiento silencioso y sometido en una importante porción de las religiosas y laicas consagradas de la Iglesia católica. Es abuso escondido, secreto e impune.
En segundo lugar, qué duda cabe de que se debe atacar con todas las fuerzas y energías los abusos a menores de edad. Sin embargo, ello no debería distraer nuestra atención ni dilatar las medidas para ir en auxilio de los denominados adultos vulnerables. Todo joven mayor de 18 años, sea varón o mujer, es un corazón en búsqueda y anhelante. Por ello está ávido de encontrar respuestas y cuando encuentra una que lo llena de sentido se entrega con una generosidad sin límites. Si juntamos ese corazón con un sacerdote, religioso o religiosa, o un catequista que lo guía sin respetar toda su dignidad y libertad, y todo, en el contexto de una estructura propicia, lo que ocurre es que ese corazón es vulnerado. Ese joven, mayor de 18 años, es un adulto vulnerable. Y la edad que abarca esta categoría puede extenderse mucho más.
En Vos Estis Lux Mundi el papa Francisco define como persona vulnerable a “cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica o de privación de libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente, su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa”6. El abuso de conciencia que puede ejercer un sacerdote con un joven, una congregación religiosa con novicios o novicias o una determinada formación de los seminarios respecto de la figura del obispo, o una inadecuada formación eclesial respecto de la autoridad, hace que un gran número de personas se transformen en adultos vulnerables. Y ello, por la formación que recibieron, genera un estado que se puede perpetuar en el tiempo, quizás por toda la vida. A cualquier persona en formación, con un corazón noble, radical y confiado, que se le diga que el sacerdote, el superior, el obispo o el papa hace las veces de Dios, es transformado por la misma Iglesia en una persona a quien se “le ha privado de la libertad personal y se le limita, al menos ocasionalmente, su facultad de entender o de querer”. Es un adulto vulnerable producido por la mismísima Iglesia católica:
Cuántos corazones
siguen gritando hoy…
cuántos gritan
desde el mismo encierro…
Pero el grito es tan agudo
que no se deja oír.
Solo se hace perceptible
en rostros desfigurados,
en sus vidas succionadas,
en sus alegrías mutiladas…
y en algunos que sobrevivieron
para contarlo…
EL FRÁGIL BROTE DE LA ESPERANZA
El panorama se ve oscuro. Y lo es. Pero solo si somos capaces de un crudo realismo, sin tratar de pasar rápido por encima de la crisis, hay posibilidades de transformación. Solo asumiendo la realidad de modo descarnado, sin apartar la mirada de este espectáculo terrible, llegaremos a sanar y a rejuvenecer la Iglesia. La gran frase de San Gregorio Nacianceno es ineludible: “Lo que no se asume, no se redime”7.
Una vez que seamos capaces de asumir las verdaderas dimensiones y consecuencias de este cataclismo, se abrirá el camino para que esta realidad sea redimida. Y para colaborar en este proceso necesitamos la fuerza de la esperanza.
En la gran saga El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien
Gandalf (un mago lleno de sabiduría y agente de esperanza) en un momento de gran crecimiento de las sombras poderosas del enemigo y ante la evidente desproporción de las fuerzas del bien, dice: “Nunca hubo muchas esperanzas. Nada más que esperanzas desatinadas, me dijeron”8. Al fin y al cabo, la verdadera esperanza es esa mínima luz que ante la gravedad de la crisis en la que estamos inmersos, parece realmente absurda, desatinada. Para muchos la esperanza de sanar la Iglesia católica es un gran absurdo.
Sin embargo, esa pequeñez, esa real fragilidad, es lo propio de la Esperanza. Charles Péguy describe el paradójico fenómeno de esta maravillosa virtud usando la imagen del tierno y frágil brote con el que comienza todo gran árbol…
…El tierno brote no está hecho más que para el nacimiento y no se le ha encargado si no que haga nacer […] sin ese único brotecito de esperanza, que evidentemente todo el mundo puede romper, sin ese tierno brote algodonoso, que el primero que pasa puede hacer saltar con la uña, toda mi creación no sería más que leña muerta9.
Es la lógica de la encarnación, donde todo comienza con el recién nacido, pequeño, frágil, totalmente vulnerable e impotente ante el poder del mal. El niño que, llevado por otros, debe escapar del poder de Herodes. Pero ¿qué sería del mundo “sin ese único brotecito de esperanza?”.
Pienso que es desde esa lógica desde donde tiene que brotar nuestra esperanza, que no viene desde lo grandioso o desde las estructuras modificadas; en efecto, la institucionalidad eclesiástica no ha hecho más que reaccionar, y a un ritmo demasiado lento, exasperante. La esperanza viene desde lo ínfimo, desde lo aparentemente inútil y despreciado. Desde lo vulnerable y los vulnerados. De hecho, da mucho que pensar que quienes han revelado y desplegado esta crisis, y quienes han derribado muros de bronce y han logrado que al menos algunas cosas cambien, han sido quienes fueron vulnerados, los vulnerables, los pequeños. Ellos son los blandos y frágiles brotes verdes. Algún día veremos cómo su grito ahogado habrá sido el que hizo posible que surgiera un canto nuevo. Esa es mi pequeña y frágil esperanza.
Notas:
1 Nota de la editora: La prosa poética que irá hilvanando este relato proviene de Travesía de un grito de autoría de Eugenio de La Fuente, quien ha aceptado la sugerencia de incluir algunos fragmentos allí donde la prosa común se queda perpleja y no alcanza...
2 Cfr. Credo Niceno Constantinopolitano.
3 Carta apostólica del papa Francisco publicada el 7 de mayo de 2019. La carta contiene las nuevas disposiciones y normas para enfrentar los abusos del clero.
4 Concilio Vaticano II, GS 16.
5 Una lectura detenida de “El Gran Inquisidor” de Fiodor Dostoievski —contenida en su obra Los hermanos Karamasov— da abundantes luces sobre este problema.
6 Francisco, Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi, Artículo 1, N° 2b.
7 Cfr. Gregorio Nacianceno, “Epistula” 101, 32; en Sours Chretiennes, Vol. 208, p. 50.
8 J. R. R. Tolkien, El Señor de los Anillos, Ed. Minotauro, 1993, p. 883.
9 Charles Péguy, El misterio de los Santos Inocentes, Ed. Encuentro, 1993, p. 11.