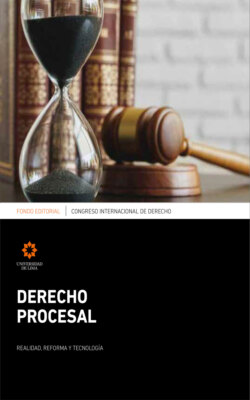Читать книгу Congreso Internacional de Derecho Procesal - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Proceso y política en el siglo XXI
ОглавлениеJuan Monroy*
Quisiera empezar describiendo una escena de La gran ilusión, película de Jean Renoir filmada en los años treinta del siglo pasado. En la última escena hay unos prisioneros franceses que se han escapado y son perseguidos por soldados alemanes. Exhaustos, cruzan los Alpes, y en el momento en el que ya no pueden más y están a punto de ser fusilados, uno de los soldados advierte que han cruzado la frontera y que ya están en Suiza, que es a todos los efectos territorio neutral. Entonces un soldado dice: “Si los matamos, sería ilegal”.
En mi opinión, esta escena puede ser apreciada en dos ámbitos. El primero, preguntarnos si el límite territorial justifica que les disparen o no a esos prisioneros, y el segundo tiene que ver con que si realmente existe o no el derecho de matar a un ser humano indefenso. Estas dos visiones explican una aproximación jurídica o metajurídica de un mismo hecho, y esto lo podemos llevar al proceso. En el proceso sobre la “aproximación jurídica” hay material suficiente para decir que casi hay una ciencia del proceso. Aún tengo dudas en torno a con qué podemos decir si es ciencia o no, pero podemos decir que es una ciencia. En cuanto a una aproximación metajurídica del proceso —salvo juristas excepcionales, como Capelletti para mi gusto, o Batista Da Silva, y el querido y entrañable Morello—, no es un tema que no hayamos apreciado: al contrario, lo hemos considerado una aproximación muy irrelevante o ajena, y ese es un error fatal, porque sospecho que no hay un tema social o político trascendente para un grupo y que no tenga que ver con el proceso.
Intento decir que estamos obligados a repartir nuestro saber a una concepción del mundo, o lo que venimos haciendo solo será un discurso enrevesado y en gran medida inútil. Esta es la gran alternativa que tenemos: no es un tema de modelos, es un tema de concepción del mundo. Detrás pueden venir discusiones en torno de técnicas procedimentales, pero el tema se trata por el lugar debido, en mi impresión.
Entonces, este efecto que tenemos actualmente se debe a un triunfo ocurrido hace más o menos treinta años de lo que se llamó la “democracia liberal”. Es un triunfo que ha traído consigo un auge del capitalismo global. ¿Cuáles son sus rasgos esenciales? En primer lugar, el carácter representativo de los partidos políticos; en segundo lugar, la sujeción a la ley de los poderes públicos; en tercer lugar, el control de la legalidad de sus actuaciones, y en cuarto lugar, la satisfacción de los derechos individuales garantizados constitucionalmente. Esto, en esencia, es una democracia liberal.
El tema pasa por saber si ese esquema, con esos presupuestos básicos o rasgos esenciales, se ha cumplido. Yo siento que lo que hay es una divergencia monstruosa entre el modelo teórico y lo que estamos viviendo hoy día. Lo que estamos pasando en la actualidad —y no solo en nuestro país— es la existencia de poderes ocultos como organizaciones y que tienen códigos de organización propios que controlan al Estado con un solo objetivo, que es la apropiación privada de la cosa pública. Esto es aquí, en Argentina, Colombia, Brasil y varios otros. Es decir, este es un escenario que debemos apreciar como tal, porque es lo que estamos viviendo patéticamente en nuestra actualidad. Entonces, el tema es qué vamos a hacer con esta judicialización de nuestra política. ¿Qué alternativa tiene el derecho y, fundamentalmente, el proceso?
A este efecto me gustaría compartir una definición de Ferrajoli sobre democracia, y quisiera advertir que él se refiere a que es la frágil y compleja separación de equilibrios entre poderes, y después agrega a la definición que son garantías establecidas para la tutela de los derechos fundamentales. La definición dice más, pero lo que a mí me interesa resaltar es que, cuando él alude a un sistema frágil y complejo de separaciones y equilibrio entre poderes, se está refiriendo al “derecho”, y cuando habla de límites y vínculos para su ejercicio y a las garantías para la tutela de los derechos, se está refiriendo directamente al proceso, ya que después de todo él fue juez y, además, es parte del grupo de Catania, el que generó el llamado “derecho alternativo”. Así que hay bastantes razones para considerar que es una persona que conoce aquello a lo cual se está refiriendo.
Entonces, el proceso es la garantía de una democracia real. Ese es exactamente su nivel: no es un tema de modelos, sino que es la garantía de la posibilidad de contar con una democracia real. Hoy vivimos una escalada de corrupción que, como dicen los noticieros, está en desarrollo y nadie sabe qué audio se va a escuchar mañana y a quién le vamos a quitar el cargo público. Eso es lo que vivimos. Así, el tema pasa por diseñar cómo le damos fuerza, independencia y confianza a un sistema judicial golpeado desde el proceso. Es el compromiso principal que en mi opinión debe tener un procesalista.
Ahora, ¿cuál derecho? ¿Cuál proceso? Porque en tierras sudamericanas y en algunos otros lugares todavía prima un derecho heredado del Iluminismo, un derecho con pretensiones de exactitud, un derecho ligado a un modelo matemático, donde la ley determina el máximo grado de corrección. Es un derecho entendido como un conjunto de conceptos que hay que descubrir. Es decir, la tarea del jurista es encontrar esa verdad que está depositada en la ley y eso sin duda es un dogmatismo puro; pero quiérase o no, aún seguimos insistiendo en esa ruta. ¿Y cómo fluye esa concepción en el derecho en el proceso? Pues de una manera terrible, porque “sin querer queriendo”, concebimos el derecho como una ciencia exacta. De ahí que eso va a implicar que las decisiones judiciales son ciertas o erradas, y eso es una dimensión estática del derecho absolutamente incompatible con la dialéctica del proceso, que se quiera o no, es esencialmente dinámica.
Este prejuicio está tan exteriorizado que, cuando somos abogados y calificamos el contenido de una sentencia, decimos que es correcta o equivocada dependiendo de si nos es favorable o no. Desde una concepción iluminista del derecho no hay matices: todo es blanco y negro. Felizmente esa percepción comenzó a ser combatida a mediados del siglo pasado con el auge de la hermenéutica jurídica. Hoy es posible afirmar que el juez no es la boca de la ley ni el proceso es un milagroso instrumento que permite descubrir “la voluntad de la ley”, tal como quería Chiovenda.
Lo que estoy afirmando es que antes el juez resolvía el caso mirando al pasado: era un historiador y su visión era retrospectiva. Hoy tiene alternativas para decidir, puede imaginar las consecuencias de su decisión. Es decir, ahora resuelve mirando el futuro, ahora puede elegir entre juicios de valor. Incluso puede desarrollar argumentación contra legem, y para insistir en esta materia, podría inaplicar y negar la validez de una ley porque es demasiado injusta. Eso es concebible en un sistema contemporáneo, en un sistema que no se amarra a una concepción dogmática del derecho.
Entonces la clave, en una percepción como esta, es situar la interpretación del derecho en el plano de la creación y no en el plano del descubrimiento, lo cual nos puede conducir a convertir al Poder Judicial en un poder efectivo y no neutro ni dependiente de otros poderes. Eso, sin duda, no es fácil. Hace un rato hacía mención a la derrota de esa concepción estática. Pero la historia no es lineal: esa derrota no ha ocurrido necesariamente. Todavía hay quienes retrasan el reloj de la historia, todavía hay los que piensan que ese modelo debería mantenerse. En fin, contra eso hay que luchar y yo quisiera, en lo que viene, citar algunas propuestas de reformas desde el lado de una concepción dinámica del derecho y del proceso, ligado a qué y cómo puede el proceso instrumentar el proceso y la reforma, y la mejora de un sistema judicial. En primer lugar, la eficacia de un proceso se evalúa en tres dimensiones: la verdad y la confianza en lo que produce; el tiempo que toma producirlo y el costo público y privado de aquello que produce. Esas son las tres dimensiones de cómo evaluar un sistema judicial.
El tiempo es un tema que compete absolutamente al procesalista, es la parte esencial de nuestro compromiso. No hay que echarse atrás: hay que asumir la responsabilidad de lo que puede estar significando tener un sistema que, además de malo, es moroso, y un tema esencial que Capelletti advirtió claramente —de repente muy radical en su posición, pero lo advirtió— tiene que ver con nuestro sistema recursal.
Para entender nuestro sistema recursal se necesitan dos datos bien sencillos. El primero es que la impugnación no existió en Roma: no hubo impugnación en sentido doctrinal, teórico, de desarrollo jurisprudencial. Esta figura aparece en el siglo XII en Europa occidental como un medio de tener la unificación de los feudos en reinos, y entonces la apelación es un instrumento mediante el cual las cortes regionales o provinciales se someten a una corte real. Esa fue la razón por la que apareció la impugnación, y tal vez por esa misma razón, la corte real históricamente más conocida —el Parlamento de París— determinó que Francia se convirtiese en Estado o reino mucho antes que Italia o Alemania. El segundo, que a fines del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX, para los revolucionarios franceses, el juez era un instrumento del antiguo régimen, y por lo tanto era alguien aborrecible. Por esa razón, sus decisiones debían ser revisadas y la asamblea gestó el recurso de casación y perfeccionó el doble grado de jurisdicción.
Lo que intento decir es que estas son las dos razones por las cuales la impugnación comenzó a tener una importancia desmesurada. Pero lo peor de todo es que esta experiencia histórica que ven es nuestra, porque la Ley de Organización Judicial de 1810 —la Ley Napoleónica de Organización Judicial— es nuestra ley orgánica actual, únicamente con variantes terminológicas. En lo esencial, implica un orden judicial jerárquico. Esto, por ejemplo, en Inglaterra y muchos países es inexistente, pero para nosotros un orden judicial jerárquico es sagrado. En segundo lugar, la carrera judicial convierte al juez en enemigo del juez: esa persona con la que haces sala es la que puede ascender y cuya posibilidad de ingreso debemos dinamitar. Esto es lo que tenemos vigente desde que somos república, es decir, vamos a cumplir doscientos años.
Estos antecedentes nos llevan a lo siguiente: en primer lugar, la impugnación no tiene antecedentes en el derecho romano y, en segundo lugar, su origen es político. Esto nos permite arribar a una conclusión: lo que queramos imaginar en materia impugnatoria es nuestro, es factible, no hay absolutamente ningún esquema al cual hay que someterse. Ahí empieza mi primera propuesta: los jueces de segundo grado.
Algunos países de Europa, básicamente aquellos sobre los que más leemos —Alemania, Italia y Francia—, tienen un “sistema de segundo grado” que, en estricto, no es segundo grado sino “segundo proceso”: es un novum iudicium con matices. En algunos casos se puede proponer alguna otra pretensión, en otros una defensa, o reservarse acepciones que no fueron impugnadas. Es decir, es otro proceso, algo que, en nuestra mente, en este minuto es inimaginable, pero así es en la realidad. Existe, y por eso nos cuesta tanto leer a italianos en materia impugnatoria, porque el esquema con el cual desarrollan su temática es distinto del nuestro. Es esa cercanía la que nos cuesta.
Nosotros no tenemos novum iudicium: tenemos un sistema en el cual la “sentencia apelada” sube de tal suerte que hay un control de validez del procedimiento y de la sentencia, así como un control lógico y de justicia del contenido de la sentencia. Lo nuestro es, sencillamente, revisio prioris: solo una manera más distinta y esquemática. Menciono este tema porque nosotros asumimos que los jueces de segundo grado son jueces de mayor edad, más preparados, con mejor experiencia y más conocimiento, y mi pregunta es: si eso es cierto, ¿por qué tienen que ser tres para un solo caso? Claro, es lo que dice la Ley Napoleónica de 1810, pero ese no es un argumento. Entonces, ¿por qué tienen que ser tres y no cinco o siete? ¿Cuál es la razón científica de que tres funcionen bien? Nadie lo sabe. Primero, la afirmación de que son tres, y luego, los argumentos para justificarlo. Primero, el error histórico, y luego, qué bien estamos con eso. Es como una nota mala en la música que luego se convierte en una variante o nueva onda musical. Es increíble.
Yo creo que la causa de este suplicio de los tres jueces en segundo grado es que nosotros formamos un órgano para un segundo proceso, cuando nuestra actividad no es para un segundo proceso sino para una revisión de la sentencia en los aspectos a los cuales me he referido. Es decir, tenemos una concepción del segundo grado que no nos pertenece, pero que hemos hecho nuestra, y ahí no importan los modelos o discusiones menudas en torno a técnicas procedimentales. Eso es lo que tenemos e históricamente no nos ha interesado revisar si es correcto o no: solo lo hemos asumido y ya. Mi propuesta es convertir a cada juez superior en responsable del caso. Si tienen todos los atributos que dicen tener, entonces lo van a hacer bien, porque yo no veo la razón de que sean tres y se demoren tanto. En cualquier caso, es natural el temor, pero hay que ensayar: peor de lo que tenemos no va a ser. Si por lo menos va a ser más rápido, de algo sirve intentarlo.
Otro tema —también referido al segundo grado— es el caso de las nulidades. Una declaración de nulidad se sustenta en que el prejuicio de causa de inobservancia de una forma consiste en que el acto no cumple su fin, y eso vale también para lo que en doctrina se llama nulidad reglada o conminada. Por ejemplo, esos artículos en que, como se dice en los códigos, “se hará tal cosa bajo sanción de nulidad”, se refieren a una nulidad conminada, y en todas vale lo mismo. Es decir, la idea está en que, si se sanciona con nulidad, es porque presume la ausencia de forma o desviación de la forma a pedido que el acto cumpla su fin. Si esto es así, ¿por qué no establecemos reglas a partir de su situación que es absolutamente formal? ¿Por qué no decimos que “si el fin del acto se cumple no hay nulidad”?
Si quieren lo llamamos principio de instrumentalidad de las formas o “derivación del principio de economía procesal”, o como quieran: el nombre es poco importante, porque después se complementa. Lo que importa es que, si una sala superior advierte que el acto cumplió su fin, entonces no puede anularlo, porque costó nueve o diez meses subir el expediente para que lo vean. Hay costo, dolor y angustia, eso pasa. Entonces, no hay que devolverlo por devolverlo. En segundo lugar, en la hipótesis de que hubiera perjuicio, ¿por qué no intentar la subsanación o convalidación en incidentes en ese segundo grado? Para evitar el retorno. Es decir, colocar la declaración de nulidad como última opción. Esto es lo válido.
Yo me imagino que alguien puede estar pensando que no se ha tomado en cuenta la diferencia entre nulidad relativa y absoluta. No es cierto: sí se ha tomado en cuenta. Lo que pasa es que esa diferencia es muy sofisticada y poco seria, porque nadie sabe cuál es la línea que divide una de otra. En mi opinión, esto sirve cuando el perjuicio está claro, pues las nulidades absolutas permiten que el juez actúe de oficio sin necesidad de peligro. Eso es todo y no hay que complicar el tema, porque lo estamos complicando en sede nacional, cuando para el juez superior de mi país es absolutamente natural anularlo: casi se siente feliz cuando anula, y hasta llega a ser un homenaje al enunciado normativo: “¡Qué bien! Dejo sin efecto esto porque no cumplieron con el inciso H, la regla H”, o cualquier otra tontera. Eso es un desvanecimiento de la concepción auténtica del juez militante y que debe estar a la altura de las angustias que está decidiendo y resolviendo.
Un tema más: el tema de la oralidad. Aquí sé que va a haber discrepancias. En los tres primeros años de vigencia del código, el doctor Giusti hizo trabajos de investigación desde la OCMA para apreciar cómo se iban desarrollando los procesos con el nuevo código y encontró una maravilla: que más del 90 % de los procesos sumarísimos acababa en audiencia, con sentencia o con alguna forma de conclusión del proceso por el mérito. Esto en los tres o cuatro primeros años de vigencia.
Hoy tengo un par de casos laborales con citas para audiencia para el próximo año, y yo sé que el día que vaya a la audiencia va a ser una reunión o rito y se va a pedir que yo deje la contestación en físico. Entonces, el demandante va a conocer mi contestación, pero realmente no la va a conocer: la va a pesar y no la va a contestar, porque se la estoy entregando en ese momento. Eso es lo que tenemos aquí. La oralidad, amigos, ténganlo muy en cuenta, no es para pobres. La oralidad es un atleta que consume esteroides anabólicos y va a tener el pecho lleno de medallas a los cuarenta años, pero en silla de ruedas y con un par de paros cardiacos que superó con mucha suerte. Ese es el dato real, eso es lo que hay que analizar, no hay que entusiasmarse. La oralidad es la espuma de la cerveza y no la cerveza; es muy peligrosa cuando no se tiene dinero ni disposición.
Un tema más, para empezar a concluir, y que yo llamo “fugas de la jurisdicción”. Como es obvio, un sistema judicial defectuoso produce fugas. Yo voy a referirme a dos: la primera es el arbitraje y la segunda es la “autotutela ejecutiva” —ese es el nombre que le he puesto, puede que haya uno mejor—.
El arbitraje ha adquirido un gran auge en sede nacional, lo que me parece excelente siempre que haya nichos que permitan que el abogado lo pase mejor: el colega debe estar agradecido de esto. Lo que ocurre es que el arbitraje tiene presupuestos que, en mi opinión, no son advertidos y suelen ser dejados de lado. Esto hace que la privatización de la justicia sea peligrosa.
¿A qué presupuestos me refiero? El primero es que haya una equiparidad entre las fuerzas de los contendores. Por ejemplo, es difícil que discuta un productor con un distribuidor, porque hay una relación vertical, y como no hay juez —sino un árbitro—, esa situación de desequilibrio va a ser peligrosa. Es un presupuesto el que haya alguna suerte de equiparidad en las posibilidades de acceso. El arbitraje no es para cualquiera: es para partes iguales. En segundo lugar, hay unos enormes costos procesales, tanto que afectan el presupuesto anterior, y en tercer lugar, el arbitraje tiene dificultades muy severas para asegurar la imparcialidad de la decisión. Me refiero a esto último porque son muchos casos en los cuales los árbitros son abogados de una de las partes, y es presidente en el de más, y si no es el abogado, entonces es el estudio. En muchas ocasiones la elección del presidente casi siempre da forma al laudo desde el día de la instalación. Entonces, los contextos restringidos contribuyen al intercambio de favores: se desarrolla una suerte de hermandad cerrada y controlada donde hay hilos invisibles y misteriosos que producen fallos realmente insólitos. Hay que cuidar el arbitraje. Me parece muy bien que sea una alternativa, pero hay que tener cuidado con lo que allí se desarrolla y cómo se desarrolla.
El segundo tema es mucho más importante. Como ustedes saben, este liberalismo al cual me referí al comienzo tuvo un punto de acuerdo en Washington: se llama el Consenso de Washington. En este lugar, en el año 2002 se realizó una conferencia: la Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, y se aprobó ahí una ley modelo, a la cual yo le tengo terror, así como a las leyes modelos: una ley modelo de Ley Interamericana de Garantías Mobiliarias, y claro, como nosotros somos obedientes hasta la exageración, tomamos ese modelo en el año 2006.
Entonces la prenda civil desapareció del código civil en el 2006; pero obviamente quedó fuera también la prohibición del pacto comisorio. Pero nosotros hemos tenido esa figura desde el código civil de 1852. Sin embargo, todavía quedaba un poquito de pacto comisorio en un artículo del derecho de retención en el código. Lo que quiere decir ahora la norma es “que el acreedor no puede adquirir la propiedad del bien retenido, pero puede acordar adjudicárselo al valor convenido, y que hay un tercero que hará efectiva esa decisión”, en otras palabras, “se mantiene el pacto comisorio, pero no hay pacto comisorio”.
Y más adelante la norma se complementa diciendo “el tercero no puede ser el acreedor”, y yo no sé si es ironía o maldad, pues es obvio que no puede serlo, o de repente que lo sea porque ya hay violación. Esto se da porque esta ley es una versión contemporánea de la lex mercatoria, que no tiene parámetros éticos y no tiene valores jurídicos, y que es abierta y groseramente inconstitucional. Pero son esas situaciones de inconstitucionalidad que a los constitucionalistas no les importan, ya que a ellos solo les importan los patrones: “debido proceso”, “derechos humanos”, es decir, los géneros o universales, pero los desventajados se pierden en el caso concreto y no en esos principios. Por esos principios podemos luchar toda una vida, pero con más del 30 % de pobreza extrema.
Entonces, ¿qué es realmente lo que nos está pasando? Creo que estos son típicos actos de la sociedad que aprovecha la ineficiencia del sistema judicial y genera formas jurídicas de acción directa sobre las cuales los procesalistas tenemos responsabilidad. Yo no creo que las instituciones procesales sean buenas o malas en abstracto. La clave es a quién sirven, exactamente igual que los procesalistas. ¿Estamos al servicio de los desventajados o solo somos tecnócratas al servicio de mantener el estado de cosas? ¿Por ahí, satisfaciendo nuestro ego y escribiendo que todo está bien y que no hay novedad en el frente? Pero lo que a mí respecta me parece que no es signo de buena salud intentar adaptarse a una sociedad absolutamente enferma.