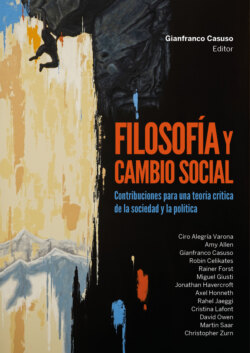Читать книгу Filosofía y cambio social. Contribuciones para una teoría crítica de la sociedad y la política - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Gianfranco Casuso
Pontificia Universidad Católica del Perú
En su sentido habitual, la crítica social suele estar asociada con la actitud de rechazo hacia alguna norma percibida como injusta, hacia costumbres o valores potencial o manifiestamente excluyentes, discriminadores u opresivos o, simplemente, hacia alguna conducta institucionalmente respaldada pero ostensiblemente cuestionable. Para ser denominados «sociales» tales cuestionamientos deben estar motivados por algo más que solo juicios arbitrarios; es decir, no deben estar sustentados únicamente en opiniones no justificadas o en meros intereses subjetivos ocultos bajo el velo formal del reclamo legítimo y universal por la justicia. Puede decirse, en realidad, que la crítica «social» lo es en un doble sentido. Por un lado, su contenido debe ser comprendido, legitimado y llevado a cabo de manera colectiva, con lo cual el fundamento del que procede su validez debe ser lo suficientemente sólido y convincente para poder ser aceptado no solo por los que realizan la crítica sino también, progresivamente, por aquellos a los que esta se dirige. Por otro lado, la crítica es social también porque está orientada hacia algo en la estructura de la sociedad que demanda ser transformado, y no solo hacia actitudes o comportamientos individuales; esto significa que una conducta es socialmente criticable cuando las razones que la justifican obtienen su validez de una norma, valor o institución socialmente vigente. Tenemos, entonces, que la crítica social debe cuestionar la validez de una normatividad vigente, pero sin recurrir al simple juicio individual para hacerlo. Naturalmente, la pregunta que surge de inmediato es: ¿de dónde, entonces, obtenemos los criterios o parámetros —esto es, la medida— que nos permitirán justificar y legitimar adecuadamente la validez de una crítica o demanda social para que esta sea algo más que la llana ocurrencia antojadiza de un sujeto caprichosamente inconforme?
La respuesta a esta interrogante admite múltiples entradas. Podría decirse, en primer lugar, que para ganar apoyo a favor de las propias convicciones acerca de lo que debe ser criticado en la sociedad debe recurrirse a principios de naturaleza universal, esto es, principios cuya validez no dependa del propio contexto social puesto en cuestión. De este modo, si criticamos las prácticas represivas de un gobierno totalitario en contra de la integridad de sus ciudadanos, podemos remitirnos a la doctrina universal de los derechos humanos y evaluar el daño producido atendiendo a las dimensiones del hiato generado entre, de un lado, las prácticas en cuestión y su soporte institucional y, de otro, los ideales que tales derechos representan. Pero esta no es la única manera de obtener un criterio legítimo de evaluación y crítica social. Además de estos principios morales e independientes del contexto —y, por tanto, «objetivamente» válidos— también podemos remitirnos directamente a los valores constituidos históricamente, que son tácita o explícitamente aceptados por los miembros de la sociedad. De este modo, si se logra comprender el significado y razón de ser de estos valores o principios rectores puede luego comprobarse si las instituciones y normas vigentes representan, como deberían, un medio idóneo para su realización. De no ser así y si, digamos, en vez de servir a su realización tales instituciones la contradicen u obstaculizan, tendremos razones suficientes para demandar un cambio institucional que permita un mejor cumplimiento de tales ideales compartidos. En este sentido, si aceptamos que la libertad individual es un principio valioso y ampliamente deseado en una sociedad dada, y además aceptamos que la defensa de la desregulación mercantil imperante en el neoliberalismo se basa en la creencia en que esta forma institucional es el medio más adecuado para realizar tal libertad, solo tendremos que analizar si la institución efectivamente cumple los fines determinados por el principio de la libertad individual que aquella afirma encarnar. De producirse una inadecuación entre principio e institución, tendremos razones suficientes para criticar —de modo inmanente— a la segunda a la luz del primero.
Esto que he mencionado de modo muy resumido, representa, en la tradición de la Escuela de Frankfurt, los dos grandes pilares de su comprensión de los fundamentos normativos de la crítica social. Mientras que la primera línea tiene una clara inspiración en el constructivismo moral kantiano, la segunda se basa, más bien, en una suerte de reconstrucción social inmanente de origen hegeliano. No obstante, en ambos casos se halla presente el deseo de hacer explícitos ciertos patrones de evaluación que posibiliten la fundamentación de todo juicio acerca de la estructura institucional vigente de una sociedad o forma de vida dada. Como puede verse, a ambas aproximaciones metodológicas les es también común —y esto no tiene poca importancia— la exigencia de determinar, tanto conceptual como prácticamente, el contenido de algún principio o ideal cuya validez puede estar siendo asumida de manera tácita, pero cuya realización requiere necesariamente el encuentro en el mundo de sujetos de carne y hueso, quienes deben ponerse de acuerdo acerca de cómo quieren entender aquello que es valioso y deseable en la forma de vida a la que pertenecen —esto es, aquello que constituye su telos—. Puesto que, en la historia, tal «determinación» conceptual y práctica —es decir, el significado de los principios y los modos institucionales de realizarlos— rara vez se ha llevado a cabo de manera pacífica, inclusiva, tolerante o consensuada —ha sido, más bien, el resultado de imposiciones más o menos excluyentes por parte de uno u otro grupo de poder—, han sido siempre necesarias luchas sociales que logren romper con la inercia de lo establecido y permitan abrir la realidad a otras muchas posibilidades de ser, de modo que vivencias, experiencias y perspectivas inicialmente no tomadas en cuenta puedan hacerse oír y formar parte de la constitución del mundo social. En este sentido, por lo general, la noción de progreso que tales aproximaciones asumen tiene que ver menos con la búsqueda de una meta preestablecida que con la construcción colectiva, paulatina y experimental de ideales comunes y su realización. A ello precisamente responde la necesidad de la crítica y la transformación social en sus múltiples formas. Esta actividad esencialmente cuestionadora de las certezas de sentido común en las que se basan los órdenes vigentes coinciden plenamente, además, con las tareas de la filosofía. Esta última, si bien está lejos de ser una ciencia empírico-descriptiva, al igual que toda teoría crítica de la sociedad, necesita nutrirse permanentemente de la experiencia, pero no entendida en un sentido naturalista, como la fría representación de un conglomerado de hechos, sino más bien en el sentido plural que posee la siempre cambiante experiencia humana, que configura y enriquece nuestra percepción de la realidad.
La gran mayoría de los trabajos incluidos en este libro fueron presentados en distintas ediciones de las Jornadas sobre Teoría Crítica, realizadas en Lima entre los años 2014 y 2017, y organizadas por el Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Algunos de los artículos, entonces inéditos, han aparecido durante los últimos años en inglés o alemán en diversos medios académicos. Dada la relevancia que muchos de sus autores comportan para la teoría crítica y la reflexión filosófica y social en general, se consideró oportuno ofrecer al público de habla hispana un volumen que compendiara una parte representativa de lo que, sin duda, ha llegado a constituirse en referencia ineludible para todo aquel que quiera iniciarse o profundizar en los aspectos centrales que definen las tareas, los conceptos y la metodología de la Escuela de Frankfurt. La pluralidad de los trabajos que componen este volumen se expresa no solo en aquella diversidad temática propia de la teoría crítica desde sus orígenes sino también en las múltiples perspectivas que permiten tanto dar nuevas respuestas a viejos problemas de la filosofía social y política, como también iluminar muchos de los aspectos, antes ocultos, de situaciones sociales que afectan de manera heterogénea a diversos individuos para, de esta manera, comenzar a asumirlas críticamente como problemáticas y susceptibles de transformación. En este libro podrán encontrarse, pues, textos clave para la comprensión de la crítica de la sociedad en sus distintas versiones, pero también enfoques que permitirán entender el surgimiento y desarrollo de nuevos fenómenos sociales, y enfrentarán a los diversos autores con posibles cuestionamientos a sus propias posiciones.
No quiero terminar esta breve introducción sin agradecer a quienes, de un modo u otro, han hecho posible esta publicación. Naturalmente, va mi sincero agradecimiento a todos los autores, tanto quienes participaron en las fructíferas discusiones surgidas durante las Jornadas sobre Teoría Critica en Lima, como a quienes cedieron sus trabajos para terminar de dar forma y multiplicar las perspectivas para el análisis de la sociedad que aquí se presenta. Es necesario mencionar que este diálogo entre los autores de este volumen, iniciado tiempo atrás y consolidado a lo largo de los años, se encuentra, en realidad, abierto y se pone ahora en manos de los lectores para que, en virtud de sus propios aportes, puedan continuar enriqueciéndolo, como un auténtico ejercicio colectivo de acumulación de experiencias. Quiero agradecer también a los miembros, asistentes de investigación y colaboradores del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica que tuvieron a su cargo las traducciones de los textos originales. Muy especialmente agradezco a Noemí Ancí por su irremplazable ayuda en la recopilación del material, y a Rodrigo Ferradas, Alexandra Alván y Militza Angulo por su impecable trabajo en la edición y revisión de los textos.