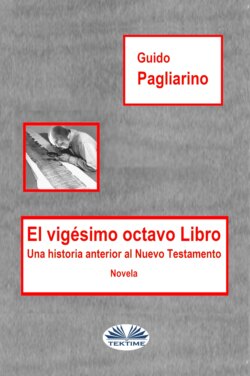Читать книгу El Vigésimo Octavo Libro - Guido Pagliarino - Страница 9
ОглавлениеPrimera parte
Me he propuesto anotar los dichos y hechos del rabí Jesús. Se lo he dicho al Maestro, que no se ha opuesto:
—Sé que conoces la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim,1 que tienes conocimientos de historia y escribes poesías y cuentos por placer —me ha dicho con una sonrisa después de aprobarlo con la cabeza.
Hace muy poco tiempo que me han llamado. Era hasta hace unos pocos días, o soy, un publicano, que recaudaba impuestos por cuenta de la Roma ocupante y parte se quedaban en mi bolsa, no solo el porcentaje establecido, sino un poco de más, falsificando la contabilidad: es lo normal. Por tanto, no me faltaba el dinero y tampoco me importaba en absoluto el desprecio de mis compatriotas; además, estas mismas personas no desdeñaban acudir en secreto a mí para que les prestara unos denarios cuando los necesitaban para la siembra o para un matrimonio y yo correspondía a su desprecio subiendo los intereses.
Soy Leví Mateo Bar2 Alfeo, pecador.
Esa mañana, mientras estaba en mi banco en la plaza de Cafarnaúm,3 tratando como siempre de controlar y registrar los movimientos de las mercancías y recaudar los impuestos, oí un gran tumulto que venía del Jordán. A su cabeza estaba Jesús de Nazaret. Lo conocía desde niño, al ser yo también nazareno. Siempre me había parecido una persona vulgar, así que lo había olvidado hasta que hace unos meses llegó aquí. No me acerqué a él. A juzgar por lo que oía a la gente de la plaza, pensaba que era un vago que no había querido continuar con la actividad de constructor del padre y se había dedicado, como tantos otros falsos profetas, a pedir limosna y corresponder con máximas de pequeña sabiduría y trucos de mago de baja estofa. También es cierto que la gente pensaba que realizaba verdaderos milagros, pero ya se sabe que los ignorantes son crédulos. Justamente, los muchos que lo acompañaban en ese momento estaban diciendo, a grandes voces, que acababa de curar a un paralítico, pero no uno de ellos, un docto escriba, que callaba y agitaba la cabeza con una expresión en absoluto amigable.
Los escribas son gente de la que es mejor guardarse, muy influyentes, que si toman antipatía a alguien pueden hacerle bastante mal. Viven junto a los sacerdotes como intérpretes prestigiosos de la Ley. Normalmente pertenecen a la secta de los fariseos, que tienen en común un celo meticuloso por las formas. Hace muchos siglos, en tiempos del exilio babilonio, los escribas custodiaron el patrimonio literario religioso israelita, pasándolo a sus discípulos de generación en generación, hasta que, en su entorno, ahora hace ya cinco o seis siglos, se puso por escrito la Ley. Por tanto, se convirtieron en los depositarios oficiales de las antiguas tradiciones de los padres, entrando parte de ellos en la asamblea jurídica y religiosa de Israel, el sanedrín. Al menos en teoría, pueden ser de cualquier estatus social, ascendiendo gracias al estudio, como suele pasar entre los fariseos, la clase de los teólogos dividida en siete escuelas, de las que hay dos principales, la de Hilel, que predica la misericordia, y la de Shamai, que desprecia a quien no es fariseo. Otro grupo de poderosos, tal vez el más poderoso, es el de los saduceos. Se proclaman los descendientes del antiguo gran sacerdote Sadoq. Son los aristócratas de Israel y, por derecho de nacimiento, pertenecen a la casta sacerdotal, pero les interesa más la política que la religión: de hecho, a diferencia de los fariseos, no creen en la vida después de la muerte. Como he sabido por condiscípulos, en poco tiempo el Maestro se puso en contra de los tres grupos.
He aquí que, junto a mí, ese escriba ha exclamado en voz alta, dirigiéndose a Jesús y los suyos:
—¡Blasfemia! Ese pecador ha dicho al paralítico: Tus pecados te son perdonados. ¡Blasfemia! Él, un simple hombre, quiere asemejarse al Altísimo.
Yo, completamente de acuerdo, he sonreído complacido. El Maestro entonces ha dejado su grupo y se ha acercado a nosotros. Pensaba que quería discutir con el escriba, pero lo ha ignorado y, ya cerca, me ha mirado a los ojos. «¿Cómo?», he pensado preocupado, «¿no se mete con él, que lo ha atacado públicamente, sino conmigo por una simple sonrisa?» Pero no me ha hecho ningún reproche: me ha ordenado, con voz dulce:
—Mateo, sígueme.
Y entonces, sin poder entenderlo, yo, un hombre de negocios habituado a mandar, no he podido sino obedecer: mi corazón ha razonado lo que ha podido y mis riñones ha sido presa de un enorme entusiasmo.4 Como era casi la hora de la comida, emocionado y feliz he encargado a mi ayudante que se ocupe del banco de los impuestos y he enviado a Jesús y a los suyos a mi casa, allí cerca.
Cuando estábamos ya en la mesa bajo el porche de mi casa, se nos han unido algunos invitados, mercaderes de la plaza que aprovisionaban a la centuria romana local, por lo que también se los consideraba, como a nosotros, los recaudadores, como traidores y pecadores imperdonables. Desde hacía tiempo, solía invitarlos por sus mercedes: mi casa da a la plaza y desde el porche podían echar un ojo a sus puestos durante la hora de la comida. Tengo desde siempre la costumbre de las comidas grasas, como todos los hombres acomodados, y contrariamente a las personas no pudientes, que solo para la cena toman un alimento algo más sustancioso. Las grandes comilonas son unas de las cosas de la vida más placenteras y las echo verdaderamente de menos. También ese día había en la mesa, entre otras cosas, carnes selectas de buey y cordero y unos cueros excelentes de vino: no como en las mesas comunes que no ven casi nunca la costosa carne, sino solo pan, pescado, hierbas, sopas, leche y queso y donde el vino se bebe con parsimonia. Jesús y sus discípulos llegaban de un viaje largo y agotador, estaban cansados y tenían hambre, así que, en cuanto se sentaron en las esteras, han hecho honor a la mesa. Sin embargo, no mucho después, nos ha interrumpido el escriba de antes, que ha pasado con algunos de los suyos delante de la casa, según el Maestro, con toda la intención:
—Ya. Aquí está otra vez —nos ha dicho esbozando una sonrisa en cuanto lo ha visto llegar. El escriba, una vez junto a nosotros, ha exclamado, pero sin mirarnos y pasando de largo:
—¿Cómo se atreve a comer y beber en compañía de publicanos y otros pecadores?
Pero Jesús se dirigió a él, abandonando su sonrisa:
—¡No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos! ¡No son los justos, sino los pecadores los que necesitan misericordia! Aprende qué significa lo que dice el libro: Quiero misericordia y no sacrificios5 y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Medicina es el Espíritu del Altísimo, que induce al perdón y dirige al bien, poda las ramas enfermas de la planta, endereza el árbol torcido, saja y libera los malos humores.
Sus feos rostros se mostraron abiertamente escandalizados y, mientras se alejaban, llegó de ellos:
—¡Se dice enviado del Altísimo! ¡Blasfemia! —Y, siguiendo, se murmuraban cosas en los oídos y, cada cierto tiempo, alguno de ellos se daba la vuelta por un momento, mirándonos con expresión ceñuda: no he podido entender los malos deseos que seguramente estaban expresando.
Era voluntad del Altísimo que esa comida no fuera tranquila. Después de no mucho, se han reunido delante de mi porche algunos discípulos especialmente fanáticos del profeta Juan, llamado el Bautista, estrictos observantes de la Ley, los cuales, según se comenta, han formado un grupo cerrado. Los he reconocido de inmediato, ya que sus personas son conocidas en la ciudad, siempre dando vueltas para molestar a todos por naderías. Alguien debía haberlos informado de mi invitación. También ellos la han tomado con nuestra comida:
—¡Cómo! —han reprochado a Jesús por boca de uno de ellos, todos mirándonos con dureza—: ¿En estos días sagrados nosotros ayunamos santamente y tus discípulos no lo hacen?
Si hubiera sido por mí, habría echado sencillamente a ese cretino y a sus compañeros:
—¡Meteos en vuestros propios asuntos, imbéciles!
Pero el Maestro, sonriendo tranquilo, replicó mansamente:
—No es posible que los invitados a una boda estén de luto mientras el esposo está con ellos. Ayunarán cuando el esposo se vaya. ¿Quién pone un paño nuevo sobre un vestido viejo? Vuestras costumbres son como un vestido viejo ya raído. El remiendo con tela nueva desgarraría el vestido produciendo un rasgón peor. Tampoco se pone el vino nuevo en odres viejos y ya consumidos, pues estos revientan por la fermentación residual, se pierden y el vino se derrama. Por el contrario, se pone el vino nuevo en odres nuevos, así se conservan también los viejos.
—¡En la Ley no se dice nada similar! —ha replicado con dureza otro de esos tipos molestos. Se han ido con expresiones de gran indignación.
A continuación, hemos discutido acerca de las palabras de Jesús, concluyendo que llevaba un mensaje nuevo, pero que también el viejo merecía conservarse. Por el contrario, entonces nos preguntábamos qué significaba que el esposo dejara de estar con los invitados. ¿Se refería Jesús a sí mismo? ¿Hará un viaje solo? ¿Se casará y nos abandonará? ¿Por qué no se explica claramente, al menos con nosotros?
¡Mis primeras horas como discípulo han sido realmente farragosas! Mientras estábamos solo en la mitad de la comida, ha llegado sofocado el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, Jairo, se ha puesto de rodillas delante del Maestro y le ha dicho jadeando con la cabeza baja y las manos juntas:
—Mi hija se está muriendo, pero si vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá.
Supongo que había tenido noticias de la curación del paralítico. Sin embargo, en ese momento ha llegado alguien a la carrera gritando sin ninguna delicadeza:
—¡Ha muerto!
Jairo se ha puesto en pie lanzando un grito; sin embargo, consciente de su propio cargo, se ha rehecho de inmediato y… ha dicho a Jesús algo que me pareció completamente absurdo:
—¡Si quieres, ella resucitará!
Devolver la vida es mucho más que sanar un mal: he pensado que el maestro se encontraba en un gran problema. Por el contrario, se ha levantado de la mesa y se ha ido con Jairo, con nosotros detrás, movidos por la curiosidad. No era suficiente. Por el camino, una mujer que sufría notablemente por hemorragias ininterrumpidas en el útero desde hacía doce años y había sido por ello excluida de la comunidad de oración porque era impura, como todas las mujeres durante la menstruación, se le ha acercado por la espalda, pasando entre los muchos que habían empezado a seguirlo, y le ha tocado la túnica. Sin darse la vuelta, el rabí ha preguntado, pero con una mirada que no expresaba una verdadera interrogación:
—¿Quién me ha tocado? —Debía haber visto ya a esa pobre desgraciada. Se ha dado la vuelta y le ha dicho sencillamente—: Ánimo, hija mía. Tu fe te ha curado— Y ella realmente se ha curado.
—¡Sí, ha parado! —ha gritado llena de alegría.
—Ve de inmediato a lavarte —le ha ordenado el Maestro—, luego preséntate a un sacerdote casado y no viudo y haz que te vea su esposa, para conseguir de él la declaración oficial de pureza y ser readmitida en la oración en el templo.
Nos ha llevado más de media hora llegar a la casa del jefe de la sinagoga, bastante alejada. Para mi decepción, Jesús solo ha llevado consigo a Simón, Santiago y Juan y, mientras entraba, nos ha pedido a los demás que lo esperáramos fuera, junto a la puerta de atrás, por eso lo que sigue me lo contaron mis condiscípulos después de salir.
Viendo en la casa flautistas recién convocados para acompañar las oraciones fúnebres y oyendo lanzar los habituales gritos de dolor, el Maestro les ha ordenado:
—Iros, porque la joven está viva y solo está durmiendo.
Esas personas habituadas a los lutos y en absoluto involucradas si no es por dinero, se han burlado de él:
—¡Ha llegado el gran médico!
—¡Pero qué pedazo de tonto!
—Las pillas al vuelo, ¿eh? ¡Menudo listo!
Ha intervenido Jairo y ha echado de malas formas a esos villanos e incluso a sus familiares y siervos, que se habían amontonado en torno a Jesús y creaban confusión. Luego, le ha vuelto a rogar que resucitara a su hija, una joven, que, según me han dicho, parecía tener unos doce años. Inmediatamente, el Maestro ha tomado la mano de la muerta, le ha ordenado que se levantara y… ¡se ha levantado! Ha ordenado que le dieran de comer e inmediatamente y, sin quedarse al menos a escuchar el agradecimiento y las alabanzas de Jairo, ha salido por la puerta de atrás, que da al huerto donde lo esperábamos los demás. Yo, al saber que la joven estaba viva de nuevo, me he quedado estupefacto. Se ha corrido de inmediato la voz en torno a la vivienda, aunque a nuestro rabí, como luego he sabido, no le gusta el entusiasmo de una multitud ávida solo de cosas sensacionales. Aunque el Maestro haya salido discretamente por la puerta de atrás ha sido entrevisto por el acompañante de dos ciegos que inmediatamente nos ha seguido con ellos, que han empezado a gritar de forma ensordecedora:
—Hijo de David, ¡ten piedad de nosotros! —Y así han atraído al resto de la gente.
Cuando hemos intentado volver a sentarnos en mi mesa, siempre seguidos por esa muchedumbre molesta, los ciegos por fin se han atrevido a acercarse. El Maestro les ha preguntado:
—¿Creéis que puedo curaros?
Le han respondido de inmediato:
—Sí, Señor.
Y Jesús:
—Que se haga de acuerdo con vuestra fe. —Y han visto.
Luego ha pedido a la multitud que se vaya y a los dos que no divulgaran el hecho, pero no se habían alejado mucho cuando ya gritaban con fuerza la noticia a todos aquellos con los que se encontraban. Así que han llegado otras personas que, sin dejarnos continuar con la comida recién reanudada, han presentado a Jesús un endemoniado mudo y el Maestro, nuevamente conmovido, expulsando al demonio de ese mal ha devuelto la palabra al pobre hombre, pero algunos fariseos seguidores de Shamai, que se habían acercado a espiar, han hecho correr la voz, delante de la casa, de que le había ayudado el Diablo: ¡otros grandes aguafiestas los seguidores de Shamai, fanáticos del rigor! El hecho es que, muy enfadado por el ataque al Maestro y tal vez también porque tenía hambre y quería acabar de comer tranquilo, el discípulo Simón Bar Joná, un hombre robusto que lleva siempre consigo un largo bastón para mantener a raya a la multitud, ha preguntado vehementemente a Jesús si podía ir «a dar palos a todos los de ese maldito grupo». El maestro lo ha calmado:
—Solo vas a conseguir que te encarcelen y azoten por agresión, sin frenar las calumnias, así que dirían que ha sido el Diablo el que los ha golpeado porque tenían razón: no, Simón, no es con la violencia como se convierte a los pecadores.
Por fin terminamos la comida en paz. Inmediatamente, el rabí ha anunciado a sus discípulos que se irían de la ciudad al día siguiente y yo he decidido, allí mismo, seguirlo, dejando a mis parientes la administración de la casa y la tutela de mi esposa. He tomado parte del dinero que tenía en casa para ponerlo a disposición de la comunidad. Mi mujer casi se pone a gritar:
—¡Ese mago te ha hipnotizado para tenerte como siervo y hacer que le regales nuestro dinero! Todos esos falsos ciegos y paralíticos son sus cómplices y la joven muerta, pues… ¡ay, qué bobo eres! Jairo y su familia estaban de acuerdo, ¿no lo has visto?
Creo que, antes de conocer al Maestro, le habría dado una paliza, pero el encuentro con Jesús me ha ablandado, así que sencillamente no he respondido a Sara y me he ido: sin ni siquiera dar un portazo. Llevaba ya mucho tiempo sin estar de acuerdo con mi esposa, hasta el punto de que estaba pensando en el repudio. Además, Sara era estéril, no me ha dado ningún hijo, pero ahora que me he ido ya será necesario echarla. Me he unido al Maestro y a los suyos en la casa de los hermanos pescadores Simón y Andrés, donde residen todos. Nos hemos ido a la mañana siguiente.
He tenido algunas noticias acerca de los parientes de Jesús. Mi condiscípulo Santiago Bar Clopás me ha dicho que él mismo estaba emparentado con el Maestro: fue concebido en María, esposa de Clopás, que era pariente del difunto José de Nazaret, padre del Maestro. Ha añadido que Clopás y María habían tenido otro hijo, José el Joven, que, a diferencia de Santiago, ha decidido no seguir al rabí y dirige en Nazaret el taller que fue de Jesús y, antes de él, de su padre José el Viejo. También son parientes de Jesús Simón y Judas, hijos de Tadeo y Emeria, la cual es pariente de Ana, la madre de María de Nazaret y por eso es pariente del Maestro. También Judas Bar Tadeo es discípulo de Jesús, mientras que he sabido que Simón, igual que el joven Juan Bar Clopás no sufre tampoco esa fascinación y ambos los consideran una persona extravagante y hablan mal de él.
Hemos vagado por ciudades y pueblos. Ayer el rabí ha curado a una tal María, que tenía los siete diablos de la lujuria en el vientre, por lo que tenía que copular cada día con muchos hombres sin quedar nunca satisfecha. Había sido repudiada por el marido, que, al saber que estaba poseída, por compasión no había pedido la condena a muerte por adulterio y la había echado en secreto. Vivía como una vagabunda, con lo que le daban los hombres con los que pecaba y su nombre era conocido. Ayer se presentó inesperadamente a Jesús, mientras cenábamos. El Maestro estaba con algunos de nosotros bajo el porche de la casa de un tal Simón, un fariseo seguidor de Shamai que le había invitado, de acuerdo con otros de la misma secta, para entender mejor lo que pensaba de ellos y que, de repente, lo ha entendido muy bien: Jesús, respondiendo a una pregunta concreta del dueño de la casa, le ha dicho sin dudar:
—Os creéis santos porque practicáis las formas del culto y para vosotros todos los que no son fariseos son pecadores, gente de la tierra los llamáis, porque decís que solo vosotros resucitaréis y todos los demás permanecerán enterrados en la muerte eterna,6 pero yo os digo que el pecador que se arrepiente es mucho mejor que vosotros que no os arrepentís y que el infierno de la muerte os espera eternamente si no cambiáis de mentalidad.
Nuestro rabí tiene ideas muy claras. No le he oído ni una sola vez predicar o reprochar empezando con un tal vez o un me parece, frecuentes en el habla común. No tiene ninguna rareza, no le importa que le juzguen ni las reacciones de quien se enfada, su pensamiento es firme y sus enseñanzas son tan elevadas que es imposible que un hombre de buena fe se sorprenda de su certeza y de la fuerza de su palabra.
Justo entonces la pecadora, que debía haberlo visto entrar, se ha colado y se ha puesto de rodillas delante del Maestro, bañándole los pies con lágrimas. Las ha secado con sus propios cabellos y ha empezado a untarlos con un aceite perfumado que llevaba consigo. Simón el fariseo ha mostrado una expresión de disgusto: para él, esa mujer estaba entre lo peor de la tierra. Ha hablado al oído a dos escribas de su secta, que estaban tumbados sobre esteras a sus lados. Estos han mirado a Jesús y han movido la cabeza. Como nos han explicado luego, debían haber pensado que no sabía distinguir una pecadora de una mujer honesta y, por tanto, había sido mal juzgada por el Maestro. Nuestro rabí los ha interpelado con severidad:
—Simón, observa bien a esta mujer. He entrado en tu casa como tu huésped y, por desprecio hacia mí, no me has dado el agua ritual para los pies ni la toalla para secarlos; ella me los ha lavado con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos, es decir, con ella misma. A regañadientes, has ordenado a los siervos que me unjan con aceite perfumado y ella ha vertido sobre mis pies el perfume que ha comprado a propósito para mí con todos sus ahorros. Como ha amado mucho, todos sus pecados le son perdonados y queda liberada de los demonios. Pues a quien ama poco, poco se le perdona. —Entonces, mostrando una gran sonrisa, se ha dirigido a la mujer—: María, tus pecados te son perdonados. Por tu fe te has salvado. Ve en paz.
Obviamente, esos engreídos comensales se han escandalizado:
—¿Quién se cree ese que es para perdonar los pecados? —ha dicho el primero, que estaba cerca del dueño de la casa.
—¿Tal vez crees que eres el Altísimo en persona, tú, pecador? —ha recalcado un segundo, más cercano a nuestro rabí.
—¡Blasfemia! ¡Blasfemia! —han dicho muchos otros.
El anfitrión ha despedido con bastante rudeza a Jesús, a nosotros y a la mujer: empujados por los sirvientes, nos han llevado a la calle. Esa María, en cuanto estuvimos fuera, absolutamente calmada, como si no hubiera sufrido apenas ultraje y violencia, ha besado las manos del Maestro y le ha preguntado si podía seguirlo. Jesús, a su vez muy tranquilo, al contrario que nosotros, le ha respondido:
—Aún es demasiado pronto para las mujeres, pero dentro de un año podrás reunirte conmigo en Cafarnaúm, si así lo sigues queriendo.
Casi todo el pueblo cree desde hace siglos en la venida del Mesías del Altísimo. Pero solo los saduceos y fariseos cercanos al templo y al sanedrín aceptan la tradición sacerdotal por la cual el Cielo7 solo sostiene a Israel si se obedecen las leyes mosaicas al pie de la letra, leyes que los sacerdotes tienen el deber de respetar con absoluto rigor, hasta la implacabilidad, tradición según la cual los propios sacerdotes son los jefes de Israel. Todos los demás siguen la tradición mesiánica más piadosa según la cual el Altísimo hizo en su momento un pacto con el rey David, prometiéndoles protección para su descendencia hasta la llegada del rey último, el más grande y el más magnánimo, el Mesías. Hay quienes piensan que precisamente nuestro rabí es el Ungido prometido por las escrituras, el rey que guiará a Israel a dominar el mundo y fundará un reino universal de paz sin fin, y yo también lo pienso. Por eso los dos ciegos lo han llamado hijo de David y Señor. Sin embargo, queda mucho por hacer antes del triunfo; ayer nos dijo:
—Hay mucha mies, pero pocos obreros. Por tanto, rezad al dueño de la mies para que mande obreros.
Evidentemente nos ha querido indicar que aún no tenemos un ejército para conquistar el poder. Así que hemos rezado. ¿No hará Jesús sus ministros? ¡Qué cambio sería, de publicano despreciado a ministro del rey! ¡Imagino la cara de asombro que pondría esa cretina violenta de mi esposa al saberlo! Por otro lado, está claro que no mantendría a mi lado a esa idiota arrogante. Cuando he hablado con otros discípulos sobre la conquista del reino y de nuestro nombramiento como ministros han aparecido en sus rostros sonrisas de gran satisfacción, aunque no en todos, no en el de nuestro condiscípulo Juan: el joven, por el contrario, nos ha mirado con cierta conmiseración y luego ha dicho:
—El Maestro conquista en paz.
Extraño joven, debo decir ¡y con esa edad no debería permitirse mirarnos así!