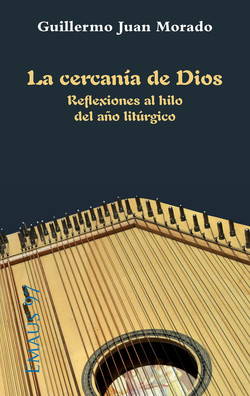Читать книгу La cercanía de Dios - Guillermo Juan Morado - Страница 3
ОглавлениеI. El Esperado
1. Estad en vela
El Señor, hablando de su segunda venida, nos exhorta a la vigilancia, a estar en vela, a estar preparados (cf Mt 24,37-44). Comentando este pasaje evangélico, san Gregorio Magno escribe: “Vela el que tiene los ojos abiertos en presencia de la verdadera luz; vela el que observa en sus obras lo que cree; vela el que ahuyenta de sí las tinieblas de la indolencia y de la ignorancia”.
Velar es, en primer lugar, abrir los ojos y mantenerlos abiertos para reconocer la presencia de la verdadera luz, que es Cristo, nuestro Señor. San Pablo dice a los romanos: “Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer” (Rm 13,11).
El Adviento nos invita y nos estimula a captar la presencia del Señor en medio de nosotros: “La certeza de su presencia, ¿no debería ayudarnos a ver el mundo de otra manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia como una ‘visita’, como un modo en el que Él puede venir a nosotros y estar cerca de nosotros, en cualquier situación?”, se preguntaba el papa Benedicto XVI en una homilía de Adviento.
Si nos dejamos cegar por las prisas, por la rutina, por la mediocridad, seremos incapaces de advertir la presencia del Señor en nuestras vidas. Sin la conciencia de su cercanía, nos dejaríamos vencer por el hastío y el cansancio. Debemos hacer nuestra la oración del Salmo 24: “A ti, Señor, levanto mi alma: Dios mío, en ti confío; no quede yo defraudado; que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados”.
“Vela el que observa en sus obras lo que cree”. En cierto sentido, somos lo que hacemos. En nuestras acciones se plasma de forma concreta nuestro querer, nuestro hacer y nuestro ser. No podemos ser generosos si no hacemos real en nuestras actuaciones la generosidad. No podemos, coherentemente, salir al encuentro de Cristo si en nuestras obras rechazamos a Cristo olvidándonos de los hermanos (cf Mt 25,45). La vigilancia nos exige, pues, coherencia, armonía entre la fe y la vida: “Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad” (Rm 13,13).
“Vela el que ahuyenta de sí las tinieblas de la indolencia y de la ignorancia”. La indolencia es la pereza, la insensibilidad, la indiferencia. Es todo lo contrario del dinamismo que pide el caminar al encuentro del Señor: “Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob”, exhorta Isaías (Is 2,1-5). Sin dar un paso, inmovilizados por nuestra desgana, no podemos marchar por las sendas de la salvación.
También la ignorancia nos mantiene en las tinieblas, en la ausencia de luz, en la lejanía de Dios. En el desconocimiento de Dios, que es la mayor de las ignorancias, se halla el principio y la explicación de todas las desviaciones morales (cf Rm 1,18-32). Ahuyentar la ignorancia implica reconocer a Dios y orientar hacia Él nuestras vidas.
El Señor viene, está presente y nos visita. Él disipa las sombras y nos permite contemplar las cosas de un modo nuevo; su gracia nos empuja con suavidad y firmeza para que caminemos guiados por su luz.
2. La penitencia y el desierto
La figura profética de Juan Bautista se presenta en el desierto de Judea (cf Mt 3,1). El desierto no es la meta definitiva, sino una etapa de tránsito, un territorio que hay que atravesar para vivir en la tierra prometida. Igualmente es un escenario que, por sí mismo, invita a la conversión, a recordar que el hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (cf Mt 4,4). Desde esta perspectiva, el desierto es un marco adecuado para escuchar a Dios.
Los afanes de este mundo pueden constituir un obstáculo que nos impida salir al encuentro de Cristo. La ascética persona del Bautista testimonia la necesidad de un distanciamiento interior, de un desapego de lo accidental para concentrarse en lo esencial. San Máximo de Turín comenta que Juan escogió el lugar “donde su predicación no estuviese expuesta a la murmuración de una multitud insolente o a las sonrisas de un público impío, sino donde únicamente pudieran oírle los que buscaban la palabra de Dios por ella misma”.
Alejado de una multitud propicia al descaro y a la burla de lo religioso, Juan alza la voz para predicar la penitencia, la conversión que se traduce en obras, que da frutos. Con su predicación dispone los corazones de los oyentes y, de este modo, allana los senderos que conducen al Señor. Juan es un heraldo de la gracia, pues la posibilidad de hacer penitencia es un don. Es Dios mismo quien nos prepara para poder recibirlo.
Benedicto XVI ha definido la conversión como “la llegada de la gracia que nos transforma”, y ha advertido sobre la imposibilidad de silenciar la llamada a hacer penitencia: “Nosotros, los cristianos, también en los últimos tiempos, con frecuencia hemos evitado la palabra penitencia, nos parecía demasiado dura. Ahora, bajo los ataques del mundo que nos hablan de nuestros pecados, vemos que poder hacer penitencia es gracia. Y vemos que es necesario hacer penitencia, es decir, reconocer lo que en nuestra vida hay de equivocado, abrirse al perdón, prepararse al perdón, dejarse transformar” (15.IV.2010).
La penitencia interior, la conversión del corazón, impulsa a expresar, a hacer concreta esta actitud en obras de ayuno, de oración, de limosna. Como enseña el Catecismo: “La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia” (Catecismo 1435).
También la penitencia es, como el desierto, una etapa de tránsito. Su finalidad última es recibir a Cristo, el renuevo de Jesé, el Esperado de las naciones, y ser dignos de Él. Mientras tanto, debemos mantener la esperanza “mediante nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras” (Rm 15,4). Vivimos aún en el desierto y en la penitencia, pero Cristo provee, con sus sacramentos, el alimento y la bebida. En el sacramento de la confesión, perfecciona nuestra penitencia y nos abre misericordiosamente las puertas de su Reino.
3. Él viene en persona
El anuncio del profeta: “Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará” (cf Is 35,1-6.10), se cumple con la llegada de Jesucristo. Las obras que el Señor realiza testimonian su condición mesiánica: “Los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia” (Mt 11,5).
Enviando a sus discípulos a encontrarse con Jesús, Juan Bautista, el Precursor, busca confirmarlos en la fe: “Miró, pues, en esto Juan, no a su propia ignorancia, sino a la de sus discípulos y los envía a ver sus obras y sus milagros, a fin de que comprendan que no era distinto de Aquel a quien él les había predicado y para que la autoridad de sus palabras fuese revelada con las obras de Cristo y para que no esperasen otro Cristo distinto de Aquel de quien dan testimonio sus propias obras” (san Hilario).
La cercanía del Señor, su proximidad inaudita, engendra en el corazón del cristiano la alegría: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad alegres. El Señor está cerca” (Flp 4,4.5). San Pablo, que da este mandato, no careció en su vida de sufrimientos y de tribulaciones. No obstante, vivió y mandó vivir la alegría. Como comenta Benedicto XVI: “Si el amado, el amor, el mayor don de mi vida, está cerca de mí, incluso en las situaciones de tribulación, en lo hondo del corazón reina una alegría que es mayor que todos los sufrimientos” (3-X-2005).
Caminar hacia el encuentro de Cristo que viene equivale a descubrir su presencia cerca de nosotros, en medio de nosotros, para ver “la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios”. Su presencia es oculta, pero real, y sus obras siguen hablando en favor de Él. También hoy los ciegos dejan de serlo cuando descubren la Luz. También hoy los paralizados por el miedo son capaces de andar. También hoy los estigmatizados por el mal quedan limpios y los muertos por el pecado resucitan a la vida de la gracia. También hoy el Evangelio es anunciado a los pobres.
“El Señor está cerca”. Nos visita cada día con la fuerza de su palabra, con el vigor de sus sacramentos, con la potencia regeneradora de la vida cristiana. Necesitamos, como recomienda el apóstol Santiago (cf St 5,7-10), paciencia y firmeza, no sólo para aguardar su última venida, sino para tomar conciencia de su venida cotidiana. Paciencia para esperar que la semilla del Evangelio fructifique de verdad en nuestras vidas, sin desalentarnos por no poder cosechar ya lo que todavía necesita ser regado por la lluvia, y firmeza para no dejarnos abatir por lo que, en apariencia, desmiente la cercanía de nuestro Dios: el dolor, la enfermedad y el sufrimiento.
La salvación es Dios y Cristo nos trae a Dios. De esta certeza mana la alegría que debemos compartir con los demás: “La alegría es el verdadero regalo de Navidad; no los costosos regalos que requieren mucho tiempo y dinero. Esta alegría podemos comunicarla de un modo sencillo: con una sonrisa, con un gesto bueno, con una pequeña ayuda, con un perdón […] . En especial, tratemos de llevar la alegría más profunda, la alegría de haber conocido a Dios en Cristo” (Benedicto XVI, 18-XII-2005).
La Virgen es la “Causa de nuestra alegría”: “Junto a Cristo, Ella recapitula todas las alegrías, vive la perfecta alegría prometida a la Iglesia”, escribía Pablo VI. Que Ella nos ayude a hallar en todas las circunstancias la presencia de Jesús.
4. La Virgen está encinta
Una bella antífona invoca a María como Alma Redemptoris Mater, Santa Madre del Redentor, y dirigiéndose a Nuestra Señora dice: “Tú, que ante el asombro de la naturaleza, engendraste a tu Santo Creador, virgen antes y después de haber recibido de la boca de Gabriel aquel ‘Ave’, ten piedad de los pecadores”.
María es la mujer elegida por Dios para realizar el misterio de la Encarnación. En Ella se cumple el vaticinio de Isaías: “Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel” (cf Is 7,14). “En efecto, aquél que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad” (Catecismo 495).
San Cirilo de Alejandría compara la Encarnación del Hijo de Dios con nuestro propio nacimiento. Cada uno de nosotros ha nacido de una mujer, en cuyo seno se ha ido formando nuestro cuerpo, al que Dios infundió un alma racional. Pero no decimos que nuestra madre sea la madre de nuestro cuerpo, sino que decimos que es nuestra madre en sentido pleno; madre de todo lo que somos.
De modo semejante, María es Madre de Dios, porque en su seno virginal el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, asumió la naturaleza humana, uniéndose a un cuerpo animado por un alma racional: “El Verbo de Dios nace en la eternidad de la sustancia del Padre; mas, porque tomó carne y la hizo propia, es preciso confesar que nació de una mujer según la carne. Y como a la vez es verdadero Dios, ¿quién tendrá reparo en llamar a la Santa Virgen “Madre de Dios”?”, concluye San Cirilo.
El vínculo que une a un hijo con su madre unió, de un modo peculiar, a Jesús con María. En su seno, el Corazón de Jesús comenzó a latir, haciendo humano su amor divino por nosotros. María fue el sagrario que custodió ese amor para que, incluso antes del nacimiento, inundase a toda la humanidad. En su seno Jesús es ya el Emmanuel, el “Dios con nosotros”.
Su maternidad no distrajo en absoluto su total consagración a Dios. Su virginidad se hizo fecunda por el poder creador del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Su Hijo era el Hijo de Dios. Dedicándose por entero a Él, se convierte también en Madre nuestra en el orden de la gracia, ya que “viviendo su singularísima relación materna con el Hijo, compartió su misión por nosotros y por la salvación de todos los hombres” (Benedicto XVI).
De María debemos aprender a tratar a Jesús, recibiéndolo en nuestra vida por la fe, contemplándolo con delicadeza y con respeto, identificándonos con su Pasión y con su Cruz y alegrándonos con la gloria de su Resurrección. El mismo Espíritu, que cubrió con su sombra las entrañas de la Virgen Madre, convierte el pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre del Señor.
Adorar a Cristo en la Eucaristía es, siempre, hacer memoria de su Encarnación redentora: “Ave verum Corpus natum de Maria Virgine”; “Salve, verdadero Cuerpo nacido de María Virgen”. En la Eucaristía encontraremos inspiración y alimento, consuelo e impulso para testimoniar con nuestras vidas el realismo de la salvación.
5. Una digna morada
Para que el Verbo eterno habitase entre nosotros haciéndose hombre, Dios preparó a su Hijo una digna morada. Esa morada nueva es la Virgen, la “llena de gracia” (Lc 1,28); es decir, la criatura totalmente amada por Dios, ya que su corazón y su vida están por entero abiertos a Él. La casa de Dios con los hombres queda así inaugurada.
María es el Israel santo, que dice “sí” al Señor y, de este modo, se convierte en la primicia de la Iglesia y en el anticipo, aquí en la tierra, de la definitiva morada del cielo. Dios vence, con su amor insistente, la desobediencia de Adán y de Eva, el peso del pecado, el absurdo intento de exiliarlo a Él, a Dios, del mundo de los hombres.
El Señor construye su casa preservando de todo pecado a María, para mostrar que “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5,20). Se muestra así, en toda su belleza, el proyecto creador de Dios: “El misterio de la concepción de María evoca la primera página de la historia humana, indicándonos que, en el designio divino de la creación, el hombre habría de tener la pureza y la belleza de la Inmaculada”, enseña Benedicto XVI (15.VIII.2009).
No es rebelándose contra Dios como el hombre se encuentra a sí mismo. Por el contrario, es abriéndose a Él, volviendo a Él, donde descubre su dignidad y su vocación original de persona creada a su imagen y semejanza.
En la Carta a los Efesios, San Pablo se hace eco del plan de salvación: Dios nos eligió en Cristo “antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor” (Ef 1, 4). En la Virgen, desde el primer instante de su concepción inmaculada, sólo hay aceptación y acogida de esta voluntad divina. En Ella, verdaderamente, todo se hace según la palabra de Dios, sin ningún tipo de obstáculo o interferencia.
La Virgen Inmaculada es, para todos nosotros, un signo de esperanza. Dios ha vencido en Ella al demonio y al mal. También quiere triunfar en nosotros sobre esos enemigos y, si nos abrimos a su gracia, podremos llegar a Él limpios de todas nuestras culpas. María “es la Madre Inmaculada que repite también a los hombres de nuestro tiempo: no tengáis miedo, Jesús ha vencido el mal; lo ha vencido de raíz, librándonos de su dominio” (Benedicto XVI, 8-XII-2009).
Debemos dejar que el Señor entre en nuestras almas para que nos haga puros, sin dobleces, sin hipocresías, capaces de amar con un amor verdadero y de mirar a los otros con la limpia mirada de Dios. El papa Benedicto XVI ha enseñado, contra todo moralismo, contra toda pretensión de pensar que somos nosotros quienes creamos lo que es bueno, que la pureza es un acontecimiento dialógico:
“Comienza con el hecho de que Él [Jesucristo] nos sale al encuentro –Él que es la Verdad y el Amor–, nos toma de la mano, se compenetra con nuestro ser. En la medida en que nos dejamos tocar por Él, en que el encuentro se convierte en amistad y amor, llegamos a ser nosotros mismos, a partir de su pureza, personas puras y luego personas que aman con su amor, personas que introducen también a otros en su pureza y en su amor” (30.VIII.2009).
María, la Purísima Madre de Jesús, refleja de modo cristalino la pureza de Dios. A Ella le pedimos que nos acepte en su compañía, que nos escuche, que nos proteja y que nos introduzca maternalmente en la pureza y en el amor de Dios.