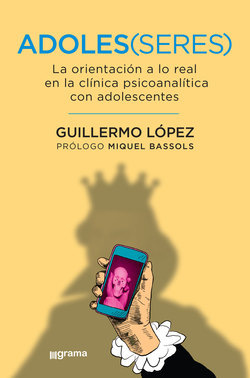Читать книгу Adoles(seres) - Guillermo López - Страница 11
ОглавлениеCAPÍTULO 1 La orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes
La propuesta de una orientación a lo real en la clínica y en la experiencia analíticas es de Jacques-Alain Miller. La investigación que realiza en acto a lo largo de sus cursos en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París VIII, en forma semanal año tras año, se sostiene y fue guiada por esa propuesta, que se renovó permanentemente durante más de treinta años.
Miller nombró a esos cursos antes de ser publicados, “La orientación lacaniana” título que no se debe a una cuestión formal, sino que pone el acento sobre una orientación que él afirma en forma contundente, es la que propone Lacan al final de su enseñanza: “la orientación a lo real”.
1. Lo real
¿QUÉ ES LO REAL?
Para circunscribir, bordear, de qué se trata lo real en la experiencia analítica este trabajo se centrará en el último curso que Miller lleva adelante hasta el momento, “El ser y el Uno”, curso inédito del 2011.
En la primera clase de ese curso va a plantear que la pregunta que le servirá de hilo de su reflexión durante todo el año será: “¿Qué es al fin de cuentas lo real?”. (1) Para responder a esta pregunta se servirá de la continuidad de la enseñanza de Lacan en su Seminario.
ANFIBOLOGÍAS DE LO REAL
Miller afirma que debemos inscribir un capítulo cuyo título sería: “Las anfibologías de lo real”, en tanto el término real no quiere decir siempre lo mismo, ni Lacan ni nosotros le asignamos un mismo uso a ese término, hay equívocos que hay que circunscribir. (2)
Anfibología es un término que proviene del latín, y que remite a amphibolos, ambiguo; logia deriva del griego logos, razón o principio racional del universo (discurso que da razón a las cosas). Anfibología según el Diccionario de la Real Academia Española, quiere decir “doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una interpretación”. Otro uso en retórica del término es: “empleo voluntario de voces o cláusulas con doble sentido”.
Lacan en el Seminario 24, refiere que no hay verdad sobre lo real. Dice: “No hay verdad sobre lo real, puesto que lo real se perfila como excluyendo el sentido. Sería todavía demasiado decir que hay lo real, porque decirlo, es suponer un sentido”. (3)
En “El ser y el Uno” Miller realiza su propia anfibología de lo real, desplegando sintéticamente algunas respuestas posibles que fue dando durante sus cursos a la pregunta: “¿qué es lo real?”. Son cuatro oportunidades en que se realiza directamente esa pregunta.
La primera oportunidad en la que lo hace es su primer curso “Las respuestas de lo real”. (4) Toma su título de una frase de Lacan de L’ Etourdit: “A lo que el discurso analítico concierne, escribe, es al sujeto que, como efecto de significación, es respuesta de lo real”. (5) Miller realiza un tratamiento del concepto de real, en sí mismo. Hace un recorrido en Lacan por el concepto de sujeto, que va de lo que llama sujeto del sentido, al sujeto como respuesta de lo real. Elucida las diferencias que Lacan establece entre el lenguaje y la palabra. Recuerda que para Lacan en un principio el sujeto se realiza en la palabra, llena los huecos de la historia, en la intersubjetividad con el analista, para luego desentenderse de ello y sostener una continuidad entre palabra y lenguaje al dar cuenta del concepto de significante como lo más elemental del lenguaje. En este viraje dilucida que el sujeto más que ser sujeto de sentido es efecto, es respuesta de la estructura y como tal es hablado, no habla. Plantea ya a esta altura, que a nivel de la fenomenología de la experiencia analítica al hacer hablar vía la asociación libre se supone que todo lo que dice un analizante no es azaroso, tiene una causa, hay una sobredeterminación que reduce a la estructura como tal. Dice Miller: “Es sorprendente, para quien ha balbuceado el estatuto del lenguaje del sujeto, verlo situado por Lacan en un nivel de dimensión, muy diferente, la dimensión de lo real”. (6)
El real en juego que Miller dilucida es el real de la estructura, que se reduce a la elementalidad de la cadena significante en su materialidad. Es causa, y produce como efecto el sujeto del inconsciente como efecto de significación. “Lo real como imposible de decir solo se puede cercar cuando se lo quiere tomar por la fenomenología de la experiencia, es un real que habla”. (7)
La segunda oportunidad es en La experiencia de lo real en la clínica psicoanalítica. Allí destaca que Lacan, apunta al final de su enseñanza a la noción de un real que no sería ni significante ni significado, es decir no sería semblante, buscando un vector, un concepto más allá del inconsciente. Para ello Miller propone un nuevo algoritmo para abordar lo real, complementario al algoritmo que Lacan recrea de Saussure en “La instancia de la letra…”, al clásico significante sobre significado:
formula uno nuevo: real sobre semblante,
se trata de la barra que plantea Lacan entre lo Real como predominante y todo lo que puede producir sentido, y articularse como significante.
Miller afirma:
“Lacan establece en su última enseñanza que allí donde el analizante busca la verdad, se encuentra con lo real, y que la decepción de la verdad es correlativa de un acceso a lo real, donde ciertamente se trata menos de que él encuentra lo real que que lo real lo alcanza a él”. (8)
Podemos concluir que Miller piensa aquí a lo real como obstáculo en la clínica. Relee parte de la historia del psicoanálisis desde allí. Plantea que términos como los de resistencia, y transferencia negativa tan trabajados por los postfreudianos son modos en que estos analistas intentaron arreglárselas con la experiencia de lo real, de la mala manera. Frente a la insistencia del deseo del analista, que apunta a la ganancia de un saber y la resolución sintomática, lo que surge es la resistencia de la inercia pulsional.
Dice Miller:
“Lo real como tal, lo que designa la palabra real, parece del orden de eso de lo que uno no puede servirse, lo que no es instrumento. Creo que esta brecha entre lo real como tal y el instrumento hace que para nosotros, llevados por el uso de Lacan, la relación subjetiva con lo real sea más bien un embrollo”. (9) Y más adelante añade: “lo real aparece a nuestro uso como obstáculo, hasta como estorbo, antes que como instrumento”. (10)
La tercera oportunidad en que la pregunta acerca de qué es lo real, se vuelve apremiante, es en El ultimísimo Lacan. Allí, sirviéndose de la afirmación lacaniana del Seminario 23: “en la medida en que Freud hizo verdaderamente un descubrimiento puede decirse que lo real es mi respuesta sintomática”, (11) Miller plantea que el descubrimiento freudiano del inconsciente se constituyó en un traumatismo, y que la respuesta de Lacan frente a eso es la invención de lo real. La búsqueda de Miller siguiendo los pasos de Lacan, es ir más allá del inconsciente. Tomando el texto “Prefacio a la edición inglesa del Seminario XI” como referencia de lectura de esa ultimísima enseñanza, muestra como la orientación de Lacan es la de un inconsciente al ras del sentido, o un inconsciente bordeando el sinsentido. Miller se dedica a explicar a analizar la primera frase de ese texto reiteradamente: “cuando el espacio de un lapsus ya no tiene ningún alcance de sentido solo entonces uno está seguro de estar en el inconsciente”. (12) Uno podría preguntarse de que inconsciente habla, dado que el inconsciente freudiano es un inconsciente ligado a la asociación libre y como tal a la articulación S1-S2. No se trataría de ese inconsciente al que podemos llamar transferencial, sino del inconsciente que podemos llamar el nuestro, el lacaniano, el inconsciente real. (13)
Lo que guía a Lacan en este último tramo de su enseñanza es otra perspectiva del inconsciente que lo hace, un real. Es el inconsciente “exterior” de alguna manera a la máquina significante, al sujeto supuesto saber. Un inconsciente que in-existe o no tiene existencia en tanto no está inscripto en lo simbólico. Para este ultimísimo Lacan todo lo que pueda cobrar sentido es semblante, y como tal es sospechoso, con lo cual –aunque sea contradictorio– se hace imperioso para la práctica, plantear qué es lo real como idea, y operar con ella. Dice Miller: “De ahí la necesidad de definir la idea de real como lo que comporta la exclusión de todo semblante”. (14)
Miller nos enseña que a lo real solo lo podemos aprender un poco. ¿Cómo? Mediante la desconexión de lo que produce sentido, mediante la disyunción del S1 y el S2, el acceso a lo real lo encontramos en el Uno, residuo de esta desconexión. Es en esta dirección que Miller toma la frase de Lacan del Seminario 24: “Pese a todo, hay que agarrarse en alguna parte, y esta lógica del uno es lo que nos queda como ex-sistencia”. (15) Lo real exige la lógica del Uno, pero la paradoja es que en la medida en que el Uno tenga todavía un sentido, lo real exige la exclusión del Uno. Es lo que dibuja el callejón sin salida, lo imposible de la ultimísima enseñanza, sin embargo es lo que hace posible el uso de la herramienta significante, para luego deshacerse de ese uso. Por eso hay una juntura y a la vez una disyunción entre práctica y real.
La ultima ocasión en que se hace esa pregunta directamente es en “El ser y el Uno”. Allí busca el origen de esa pregunta en la historia abreviada de la filosofía, señalando que Lacan toma la diferenciación que realiza Hegel entre Realität y Wirklichkeit, diferenciación sutil que tiene el idioma alemán para dar cuenta de lo real. Diferenciación que utiliza Freud, y que no tiene uso en la lengua española ni francesa. Lo real tal como lo plantea Hegel es real efectivo o de hecho (wirklichkeit), la palabra proviene de wirken que es actuar, activo o efectivo y wirkung que quiere decir efecto, con lo cual la etimología habla de un real en tanto causa, produciendo acciones, efectos concretos. Se trataría entonces de un real que produce efectos y que sería deducido por la vía de la razón.
El real que se remite a la causa como wirklich, es lo que Lacan concibió en sus inicios como estructura de lo simbólico. En esta anfibología que desarrollamos, lo real como wirklich, es un real sometido a leyes, las leyes de estructura, la metáfora y la metonimia, que posibilitan establecer un logos de lo real.
Sin embargo hay otra dimensión de lo real que excede esa faceta wirklich, y que la podemos pensar como das Real, la de lo real sin ley, que aquí Miller llama lo real que siempre vuelve al mismo lugar, real ligado a un estatuto del cuerpo que excede la dialéctica.
Respecto a este punto el del cuerpo, Miller responde a la pregunta, de una manera eminentemente práctica y clínica. Dice: “El drama de la enseñanza de Lacan -quizás también el drama de quien lleva adelante la práctica del psicoanálisis, reside en el desenganche de lo verdadero y de lo real, en aquello que de lo Real viene a quedar aislado, que escapa a la potencia de lo Wirklich”. (16) Lacan define a lo real que vuelve siempre al mismo lugar, como lo real no dialéctico, que conlleva un carácter rebelde, y como tal queda excluido de la estructura simbólica y de una práctica sostenida solo en lo que se dice. La dimensión de lo real que vuelve siempre al mismo lugar, se pone en evidencia en la enseñanza de Lacan en el Seminario 11, como una vertiente nueva de la repetición. La tyché, en tanto mal encuentro azaroso, cara de lo real inasimilable y sin ley del trauma.
Ahora bien el lugar en donde esa perspectiva de lo real se pone en juego y adonde la práctica del psicoanálisis confluye, y por ende donde se puede encontrar alguna respuesta clínica a la pregunta por: ¿qué es lo real? es el fantasma. Dice Miller: “El sitio donde eso se juega en el psicoanálisis donde se juega la apuesta de esa pregunta (…) al fin de cuentas, ¿qué es lo real? ese lugar es el fantasma”. (17) Más adelante agrega respecto al fantasma: “Es lo que se interpone entre el sujeto y lo real, en tanto el atravesamiento de esa pantalla habrá de permitirle acceder a lo real”. Pero aclara que no solo se interpone, “sino que hablando con propiedad es una ventana a lo real”. (18)
Tenemos entonces cuatro formas de real: 1) lo real como estructura y sus respuestas; 2) lo real como obstáculo o embrollo; 3) lo real como ex-sistencia y 4) lo real sin ley.
LA ORIENTACIÓN A LO REAL
Miller se dedica específicamente a dar cuenta de su Orientación a lo real, en el Seminario “Nuevas Inquisiciones Clínicas”, brindado en Caracas en Diciembre de 1998, afirma: “Mi interés está dirigido a lo real. Pienso que lo que hasta ahora he tenido un manejo insuficiente, o que puede mejorarse, en lo que he hecho en relación al concepto de lo real”. (19) Dice que se interesa por lo real, en función de que es lo que insistentemente se presenta en su clínica, sosteniendo que la práctica analítica actual se puede pensar como: experiencia de lo real en la cura analítica.
Allí ubica que fue en su curso El Otro que no existe y sus comités de ética (1996-1997), como el momento puntual en que llegó a percibir su preferencia alrededor de lo real. Llama la atención esta afirmación de Miller ya que viene insistiendo sobre lo que llamó el Otro Lacan, y la orientación del psicoanálisis por lo real desde la década del 80, justamente con los primeros cursos que dio en Sudamérica. (20)
También sorprende que en “Nuevas Inquisiciones” Miller mencione que hasta el momento tuvo un manejo insuficiente del concepto de real, tal vez eso se deba a que es a partir de 1998 en su curso La experiencia de lo real donde le da un carácter diferente a lo real, no ya ligado a la estructura simbólica sino a la inercia que se pone en juego en la experiencia analítica como obstáculo.
Allí para rectificar su concepción sobre lo real elige releer el Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Afirma allí que podría subtitularse a este seminario “lo abrupto de lo real”, nombre que extrae de la presentación que realiza Lacan de este Seminario:
“(Nuestro discurso) −resume Lacan− durante diez años se había dosificado según las capacidades de los especialistas (…). Aprestamos un organon para su uso, emitiéndolo según una propedéutica que no anticipaba ningún piso antes de haber dejado bien sentado el fundamento del anterior. Nos pareció que teníamos que trastocar esta presentación, al encontrar en la crisis, más que la ocasión para una síntesis, el deber de esclarecer lo abrupto de lo real que restaurábamos en el campo que Freud legó a nuestro cuidado”. (21)
Miller destaca que la búsqueda insistente en este seminario está en ordenar los cuatro conceptos “en un concepto único: lo real”. (22) Siguiendo el camino que traza Lacan manifiesta que le fue necesario retomar en su curso una fenomenología de la experiencia más elemental, planteando que los conceptos incluso los más fundamentales son artificios para captar lo que se produce en la experiencia.
El secreto que nos devela Miller, en esta exposición es que este Seminario, Los cuatro conceptos fundamentales “traduce la experiencia de lo real en la cura”. Miller se dispone a trabajar allí los cuatro conceptos iluminados y articulados por el concepto de real. Vamos a detenernos en dos de esos conceptos: inconsciente y repetición, y las elaboraciones que Lacan realiza en este seminario ya que dan elementos para pensar específicamente a lo real que irrumpe en la adolescencia como despertar, y su clínica.
2 Lo real en Lacan
Si bien Lacan ya habla de lo real como lo imposible de abordar por la vía significante al introducir el concepto de das Ding en el Seminario 7, es a mi modo de ver en el Seminario 11 donde lo articula de un modo más específico a la clínica. En el capítulo “El inconsciente freudiano y el nuestro”, aporta un nuevo modo de entender el inconsciente no solo diferente al propuesto por Freud, sino también a su propio modo de pensar el inconsciente años atrás, en tanto estructurado como un lenguaje. No se desentiende del inconsciente simbólico, sino que introduce otra dimensión, ya no ligada solamente a la ley significante sino también a la causa. (23)
Retomar el tema de la causa es esencial si se postula una clínica psicoanalítica de lo real, ya que para hablar de cura o tratamiento del pathos es imprescindible dar cuenta de qué lo causa, en términos de etiología, y por qué no de etiología psicopatológica. La noción que pueda tenerse hoy de una clínica psicoanalítica de orientación a lo real, es inseparable de la cuestión de la causa, en tanto causa del inconsciente.
Lacan en el Seminario 11 dice:
“La lingüística, cuyo modelo es el juego combinatorio que opera espontáneamente, por sí solo, de manera presubjetiva, esta estructura le da su status al inconsciente (…) Pero cuando incito a los psicoanalistas a no ignorar este terreno que les brinda un apoyo sólido para su elaboración ¿significa esto que pienso tener así los conceptos introducidos históricamente bajo el término de inconsciente? Pues no! no lo pienso. El inconsciente, concepto freudiano es otra cosa, que hoy quisiera hacerles ver”. (24)
Lacan opone ley y causa, introduciendo una discontinuidad entre la causa y sus efectos, insistiendo en prestarle más atención a la causa, que a la dimensión simbólica del inconsciente: “La causa se distingue de lo que hay de determinante en una cadena o, dicho de otra manera, de la ley”; y agrega: “en ese punto intento hacerles atinar por aproximación donde se sitúa el inconsciente freudiano, en ese punto donde, entre la causa y lo que ella afecta, esta siempre lo que cojea”. (25)
Lacan nos remite allí a la etiología de la neurosis freudiana, y en un esfuerzo de poesía nos dice que la neurosis se vuelve cicatriz de la ranura o la herida del inconsciente. Lacan alude a lo real, interrogándose: “¿Qué se encuentra en el hueco, en la ranura, en la hiancia característica de la causa? Algo que pertenece al orden de lo no realizado (…) en un registro que nada tiene de irreal o de-real, pero sí de no realizado”. (26)
Lacan está reestructurando su modo de conceptualizar el inconsciente, de hablar y localizar en un momento dado de su enseñanza a un sujeto evanescente, que es respuesta de la estructura. En tanto es lo que representa a un significante para otro significante, intenta encontrar un punto de anclaje o de certeza para ese sujeto, que lo fije. De un sujeto indeterminado que puede transformarse dialécticamente de un modo metonímico e interminable, Lacan busca un punto de basta, de determinación.
Ahora bien del mismo modo que Lacan reestructura los fundamentos del concepto de inconsciente, procede también así con el concepto de repetición, tomando lo real que se formaliza en la experiencia analítica para cuestionarlo. Hasta el momento piensa a la repetición como insistencia de la cadena significante, y reemplaza el término freudiano de compulsión por el de automatismo. Su forma de concebir la repetición hasta ese momento era congruente con como pensaba el inconsciente, la estructura del inconsciente es idéntica a la estructura del lenguaje. El costo que pagó por ello, es dejar afuera la dimensión de la pulsión, y en el plano de la repetición, la compulsión a la repetición.
En la experiencia analítica además de la insistencia significante que se pone en juego vía la asociación libre se producen detenciones en el discurrir discursivo, tal como señalaba Freud lo que no se recuerda en la cura, se actúa, se repite en el seno de la transferencia. Para poder abordar esta dimensión real de la repetición, Lacan crea una distinción entre
automatón –allí conservará el modo en el que hasta ese momento pensaba la eterna repetición de los signos– y hablará de la tyché, como la forma en que lo real se palpa como encuentro, como mal encuentro repetitivo. Dice Lacan: “La función de la tyché de lo real como encuentro –el encuentro en tanto (…) que es esencialmente fallido– se presentó en la historia del psicoanálisis bajo una forma que ya basta por sí sola para despertar la atención –la del trauma”. (27)
Es con esta renovación del concepto de repetición que Lacan va a afirmar abiertamente que la experiencia analítica está orientada hacia lo real. Señalando que el psicoanálisis por más que lo intente no puede ser un idealismo, no puede reducirse a ideas o representaciones para dar cuenta de todo lo que sucede en la experiencia. Compara entonces al idealismo con el sueño, transmitiendo que la experiencia del psicoanálisis no puede remitirse al aforismo: la vida es sueño. Lo dice así: “Basta remitirse al trazado de esta experiencia desde sus primeros pasos para ver, al contrario, que no permite para nada conformarse con un aforismo como la vida es sueño. El análisis, más que ninguna praxis, está orientado hacia lo que, en la experiencia, es el hueso de lo real”. (28)
¿Pero qué lo orienta a Lacan hacia lo real? ¿Dónde se sostiene para renovar los fundamentos del psicoanálisis a la luz de lo real? Hay un significante que se pone en juego, a lo largo de estos capítulos y es el de certeza. Este término lo ubica en Freud, en “La interpretación de los sueños”. Dice Freud:
“Y cuando a un elemento desdibujado del contenido onírico se le agrega encima la duda, podemos nosotros, reconocerlo como un retoño más directo de uno de los pensamientos oníricos proscriptos (…) por eso en el análisis de un sueño exijo que se abandone toda la escala de apreciaciones de la certidumbre, y a la más leve posibilidad de que haya ocurrido el sueño de tal o cual suerte la trato como una certeza plena”. (29)
Lacan ubica que en este proceder Freud es cartesiano, se sostiene en la duda, como colofón de una certeza. Allí donde el sujeto duda, piensa. Allí donde Descartes, arma su cogito, es decir crea un sujeto capaz de pensar y conocer el mundo con su pensamiento, fundando la ciencia. Freud encuentra la certeza de un pensar con un estatuto diferente, el pensar inconsciente.
Lacan en su orientación a lo real, sigue la huella freudiana, y cartesiana. Freud se dirige al sujeto para decirle algo que es nuevo: “Aquí, en el campo del sueño, estás en casa. Wo es war, soll ich werden”. (30) En todos estos capítulos Lacan sigue el recorrido de la búsqueda de certeza de Freud remitiéndose a los sueños pero también al despertar. Toma el sueño en que Freud sustenta la teoría del sueño como realización de deseos, “el sueño de padre no ves que ardo”. Y se interroga como puede ser que Freud sustente su teoría del sueño como realización de deseos en un sueño que despierta, es decir que no termina de realizarse, manteniendo al sujeto dormido. Lacan tomando este sueño, pone en juego el despertar como un modo de presentificación de la certeza de lo real. En un sueño que no se realiza, algo de lo no nacido o no realizado se manifiesta: lo real. Lacan se interroga en relación a ese sueño paradigmático: “¿Qué despierta? ¿No es, acaso, en el sueño, otra realidad?”. (31) Y continúa: “¿Dónde está, en este sueño, la realidad? -si no es que se repite algo, en suma más fatal con ayuda de la realidad (…)”. Y concluye: “en ese mundo sumido en el sueño, solo una voz se hizo oír: Padre, ¿acaso no ves que ardo? La frase misma es una tea –por sí sola prende fuego a lo que toca, y no vemos lo que quema, porque la llama nos encandila ante el hecho de que el fuego alcanza lo Unterlegt, lo Untertragen, lo real”. (32)
Freud le señala el camino de un sujeto pensante que por haber sido atravesado por el lenguaje sufre una pérdida, una mortificación que lo divide. Es por ello que el pensamiento y el ser son incompatibles. ¿Pero dónde se resarce el sujeto de esa pérdida de ser? Lacan nos enseña que es a través del goce pulsional, haciéndose objeto de goce del deseo del Otro, reencuentra algo del ser que perdió.
Es en este sentido que Lacan se opone a la sutura del inconsciente de la que acusa a los psicoanalistas postfreudianos, por esta sutura un análisis se transforma en un desplazamiento incesante e inacabable del significante. Si precisamente se puede hablar de un final de análisis para Lacan, es pensar en el inconsciente no como sutura sino como abertura a lo real, es decir al límite que el sujeto no podrá rebasar.
Lacan en este seminario hará una reformulación de la alteridad del sujeto, que ya no se será la del Otro del lenguaje, sino el objeto a en tanto alter.
Entonces si un análisis se dirige al núcleo del ser y transforma al sujeto moviendo las amarras del ser, se tiene que dirigir necesariamente a algo que esta fuera del sujeto. Mover las amarras del ser implica mover la dimensión por la cual el sujeto se articula al objeto y constituye toda su realidad. La realidad de un sujeto no es más, que su fantasma fundamental.
El despertar al cual va a referirse Lacan es el despertar a lo real, ya no importa si el sujeto está dormido o no en relación con el reposo. Por eso el análisis puede producir esta dimensión del despertar del sujeto a lo real que lo preside. Le permite organizarse como sujeto desde el lugar de la causa, desde la dimensión de su goce, desde su propio goce que encuentra por la vía de la pulsión cuando pueda atravesar la dimensión del fantasma que le limita el acceso a lo real.
3. La pubertad como despertar a lo real
Llegados a este punto podríamos preguntarnos ¿qué tiene de específico todo este recorrido por lo real y su orientación en la clínica, con la práctica con adolescentes? Los desarrollos hasta aquí valen para la clínica de la orientación lacaniana en general, es decir para niños, adolescentes y adultos. Sin embargo es en este punto, en el del despertar a lo real en donde consideramos que se juega la especificidad del trabajo clínico con adolescentes. Especificidad que no es especialidad, no hay una especialización en la práctica de la orientación lacaniana con púberes y adolescentes. No se piensa tampoco al adolescente como un sujeto que transita una etapa del desarrollo, en los términos de como podría pensarlo la psicología evolutiva. Lo específico que se pone en juego en la adolescencia es la emergencia de un real, de un excedente de excitación frente al cual el sujeto no sabe como responder. En un artículo reciente nombrábamos ese excedente como lo que quema del cuerpo en la adolescencia. (33)
Excedente de excitación que puede darse también en la niñez, tal como se produce por ejemplo en el pequeño Hans.
Lacan nombra al goce fálico que invade al niño, como goce hetero, con ese nombre destaca la extimidad de un goce que el pequeño vive como un peligro frente al cual no sabe como responder. En cambio en la pubertad, la particularidad de esta irrupción de ese quantum de excitación autoerótica, es que aparece vinculada al empuje del encuentro con el Otro sexo. Esa irrupción no solo divide al sujeto y por sí mismo lo angustia, sino que también tiene una pregnancia especial que compromete al joven a una respuesta efectiva en acto. Respuesta para la que muchas veces el adolescente no está preparado, si es que alguna vez se puede estar preparado para ello… veremos qué modulaciones tiene esto.
Esta investigación propone a la clínica de la orientación a lo real en el psicoanálisis con adolescentes, como un modo de tratamiento posible del despertar a lo real, bajo la consideración de lo que Lacan postula como lo más propio de la adolescencia. Hay un único texto en que Lacan aborda íntegramente la cuestión adolescente, es el “Prefacio a El despertar de la primavera”, se trata de un escrito a pedido de Miller para el programa de la obra teatral El despertar de la primavera de Frank Wedekind. Pieza que se estrena en París en 1974, y que se convierte en Prefacio con la publicación para Freud, quien le dedicó una reunión en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en uno de los encuentros que realizaba todos los miércoles. (34)
Allí Lacan nos aporta desde su primer párrafo lo que considera más propio de la adolescencia planteando la irrupción sexual como despertar del sueño. Dice: “De este modo aborda un dramaturgo, en 1891, el asunto de que es para los muchachos hacer el amor con las muchachas, marcando que no pensarían en ello sin el despertar de sus sueños”. (35)
Lacan está articulando aquí dos perspectivas de lo real que se ponen en juego en la adolescencia. Una la que ya mencionamos ligada al despertar, la urgencia de una irrupción pulsional frente a la cual el sujeto no está preparado y que está vinculada al goce del propio cuerpo, goce autoerótico.
La otra dimensión de real que es propia de la adolescencia, es la pregunta por la relación sexual que no hay: “¿Qué es para los muchachos hacer el amor con las muchachas?”. Interrogante que pone en juego el malogro que caracteriza a la sexualidad humana. No hay un saber en lo real, acerca del goce sexual. No contamos los seres hablantes tal como los animales con la respuesta automática del instinto, con lo cual debemos apelar a respuestas singulares. Esta dimensión de real pone en juego a mi modo de ver la perspectiva del Goce del propio cuerpo en dirección al Deseo (o al Goce) del Otro.
Se podría afirmar que la pubertad es justamente eso, el malogro de esa articulación del Goce del Uno al Goce del Otro sexo, y como se las arregla sintomáticamente el sujeto con eso.
4. Huellas del despertar a lo real en Freud
Podemos encontrar huellas del despertar a lo real, en Freud en sus textos previos a la invención del método psicoanalítico. En la correspondencia con Fliess, aborda la causa, la etiología psicopatológica en términos de trauma sexual.
En el “Manuscrito K” plantea que el ocasionamiento de la histeria, la obsesión y la paranoia, debe cumplir “dos condiciones que sea de índole sexual y debe suceder en el periodo anterior a la madurez sexual”. (36) Lo más interesante vinculado con el despertar, de este interés freudiano por la etiología es que plantea un trauma en dos tiempos, es decir una doble causalidad del trauma. Nos habla de una vivencia sexual infantil traumática causa primera y como tal insuficiente en el desencadenamiento de la enfermedad, y de una causa segunda esta sí eficiente, vivida en la pubertad y que produce el recuerdo retroactivo de la vivencia sexual infantil. Freud es claro, lo que separa la causa primera y segunda es la pubertad, como madurez sexual.
Dice Freud: “Es que aquí se realiza la única posibilidad de que, con efecto retardado (nachträglich), un recuerdo produzca un desprendimiento más intenso que a su turno la vivencia correspondiente. Para ello solo hace falta una cosa: que entre la vivencia y su repetición en el recuerdo se interpole la pubertad, que tanto acrecienta el efecto del despertar de aquella”. (37)
El trauma como causa sexual pasada y olvidada, sigue activo aunque el sujeto no lo sepa. Con el excedente de excitación que se produce con el despertar sexual de la pubertad, ante nuevas vivencias o recuerdos que se conectan asociativamente a la escena infantil se genera un displacer nuevo, poniendo en funcionamiento la defensa bajo la forma de la represión.
La pubertad y su despertar a lo real del sexo, son en Freud causa traumática eficiente de la neurosis durante toda la primera parte de su obra y hasta el descubrimiento de la sexualidad infantil. En donde esta idea parece perder valor, dándole toda su importancia al factor traumático infantil como punto de fijación, y condición para la neurosis infantil en sí misma, al descubrir la existencia de las pulsiones parciales y la perversión perversa polimorfa del niño. Sin embargo sigue afirmando en sus “Tres ensayos” la doble temporalidad de la sexualidad, dice:
“El hecho de la acometida en dos tiempos del desarrollo sexual en el ser humano, vale decir, su interrupción por el periodo de latencia, nos pareció digno de particular atención. En ese hecho parece estar contenida una de las condiciones de la aptitud del hombre para el desarrollo de una cultura superior, pero también de su proximidad a las neurosis”. (38)
El efecto nachträglich del recuerdo traumático se sostiene en la continuidad de su obra como los muestran sus aportes en sus Conferencias de introducción al psicoanálisis y el Historial del Hombre de los Lobos. En la Conferencia 23º “Los caminos de la formación de síntomas” aporta el concepto de “series complementarias” en donde presenta una ecuación etiológica: (39)
Lo esencial de estas elaboraciones freudianas sobre la etiología de la neurosis como doble causalidad, más allá de que Freud dé relevancia mayor en un momento u otro de su obra a un acontecimiento infantil o a uno posterior a la pubertad, es que trata a ambos como acontecimientos causales. Acontecimientos traumáticos, en la medida en que el sujeto no puede darles sentido. Es más, se podría afirmar que lo que los hace traumáticos es que son acontecimientos sin sentido. Al introducir el traumatismo en dos tiempos, plantea una articulación entre el traumatismo y el sentido, llegando a decir que el acontecimiento infantil cobra valor traumático cuando puede tener sentido en forma retroactiva en la pubertad. Freud realiza desde los orígenes de su obra un interjuego en dos tiempos entre el trauma y el sentido, entre la causa y la posición subjetiva, entre el trauma y el fantasma. Entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta tomando como brecha la pubertad.
Entonces el despertar a lo real lacaniano tiene antecedentes en Freud, con sus aportes del despertar del sueño y el despertar sexual. Lo real del sexo, es el centro de su concepción de la adolescencia, en tanto es traumático y pensado en dos tiempos. Esto echa por tierra cualquier intento de pensar a la adolescencia como un tiempo de desarrollo en la evolución de la sexualidad normal.
Es desde la doble temporalidad sexual desde donde a nuestro modo de ver deben leerse los aportes de Freud en “Las metamorfosis de la pubertad”. Las metamorfosis del cuerpo adolescente, las transformaciones de los caracteres sexuales secundarios, deben ser pensadas como acontecimientos del cuerpo sexuado, cuerpo de goce, y no como cambios evolutivos de carácter madurativo.
En este texto Freud plantea el concepto de pubertad oponiéndolo al término adolescencia. Con este concepto da cuenta de la irrupción de lo real del sexo rompiendo con toda una tradición de escuelas evolutivas en psicología, que reducen el despertar a una etapa más en lo que llaman la continuidad del desarrollo madurativo de la sexualidad.
Los postfreudianos tanto en la línea annafreudiana como kleiniana descuidan esta discontinuidad traumática centrándose en un psicoanálisis adaptativo, o regresivo que posibilite vía la reviviscencia en el seno de la transferencia o la pedagogía posibilitar la evolución “normal” de la sexualidad. La creencia en una sexualidad genital, último escalón de la sexualidad “normal”, lleva a pensar que el amor genital es el ideal al que todo sujeto debe llegar. Pensar a la pubertad como adolescencia evolutiva, es olvidar y descuidar la importancia del real sexual traumático que se pone en juego como discontinuidad.
Freud en “Las metamorfosis…” da cuenta no solo del inicio de la adolescencia, en términos de irrupción, de despertar sino también de la finalización de ese tiempo, con la adquisición de una meta nueva, el acto sexual, como meta última a alcanzar. “La nueva meta sexual consiste para el varón en la descarga de los productos genésicos. En modo alguno es ajena (…) al logro del placer; más bien, a este acto final del proceso sexual va unido el monto máximo de placer”. (40)
Freud nos invita a pensar a la adolescencia como un tiempo lógico con un inicio y un final, que va del despertar como pubertad a una adquisición nueva, acceder al acto sexual. Tiempo lógico que incluye además del instante de ver y el momento de concluir, un tiempo para comprender.
Tiempo para comprender que implica para cada joven una preparación para alcanzar el acto sexual, preparación que supone la asunción y el consentimiento a una posición subjetiva respecto del goce: identificación a un sexo y elección de objeto. Freud propone que la elección de objeto también se realiza en dos tiempos, planteando que en la infancia se jugará esa elección amorosa con los padres según el Edipo, pero la adquisición definitiva de “la separación tajante entre el carácter masculino y el femenino se efectuará en la pubertad”. (41)
Este tiempo lógico de preparación del joven para el acto sexual implica dos momentos. Tal como nos parece nos lo hace entender Lacan en El prefacio al despertar de la primavera.
1- Por un lado Lacan siguiendo a Freud, siendo ortodoxo, plantea que este tiempo de preparación implica al inconsciente, es decir es por la vía del inconsciente como tal y de los sueños que se cifra algo del goce de un sujeto en su singularidad. “Pero ortodoxo en lo tocante a Freud –entiendo: lo que Freud dijo (…) Esto prueba al mismo tiempo que aún un hannoveriano (puesto que yo en un principio inferí que Wedekind era judío) es capaz de darse cuenta de eso. De darse cuenta de que hay una relación del sentido con el goce”. (42) Lacan, alude a que Wedekind se anticipa a Freud al articular el despertar sexual al despertar de los sueños.
Lacan nos muestra que la pregunta por la relación sexual, ¿qué es hacer el amor? será respondida por los y las jóvenes a través del saber inconsciente. Con los sueños pero especialmente con el despertar, se actualizará el fantasma sexual infantil, que brindará en el mejor de los casos representaciones imaginarias que le permitirán al joven identificarse y consentir a una posición de goce. Con esta preparación alcanzarán el acto sexual.
Parafraseando a Lacan en este primer tiempo de preparación a través del sueño y del despertar (en tanto se rompe el velo del fantasma) hay relación sexual, es decir hay soldadura entre el sujeto deseante y su posición de goce.
Si bien el fantasma se conforma en la infancia, su uso queda en suspenso hasta la pubertad. El fantasma sexual infantil tal como señala Eric Laurent pone en juego una elección de deseo, pero lo que queda en suspenso es la elección de goce, que se va a poner a prueba en la pubertad. Dice Laurent:
“La neurosis infantil es, con seguridad una elección del deseo perfectamente decidida. La neurosis como tal nos remite a una elección sobre el uso del fantasma. En este sentido es menester esperar una verificación del deseo por el tratamiento del goce que irrumpe (…) la elección sobre el uso del fantasma se decide en el après-coup de la prueba de la verificación, que no es simplemente la pubertad como maduración biológica sino como puerta abierta a una nueva dimensión de goce“. (43)
Ahora bien, muchas veces en la adolescencia se producen dificultades en la soldadura de la elección de deseo con la elección de goce, muchas veces el sujeto no consiente a su posición deseante o de goce en el fantasma produciéndose impasses, vacilaciones del fantasma, que llevan al desencadenamiento de una neurosis. (44)
2 - Por otro lado hay un segundo momento en la preparación de los jóvenes para el acto sexual, momento del no hay relación sexual. Lacan en el Seminario 22, contemporáneo a “El prefacio a El despertar de la primavera”, se desmarca de Freud declarándose hereje, criticando su creencia en el padre y en el Edipo. (45) Lacan está tratando de dar cuenta de un goce que excede el goce fálico, que es irremisible al significante y al sentido. Si bien el fantasma puede velar por la vía del inconsciente el agujero que la sexualidad cava en lo real. Hay límites. Dice Lacan: “Que lo que Freud delimitó de lo que él llama sexualidad haga agujero en lo real, es lo que se palpa en el hecho de que al nadie zafarse bien del asunto, nadie se preocupa más por él”. (46)
Hay un segundo momento en esta preparación de los jóvenes para el acto, en el que experimentan que el goce es irreductible, no hace relación. Momento en que el adolescente experimenta el goce como tal, al cual Lacan denomina goce femenino.
Dice Lacan: “Notable por haber sido puesto en escena como tal, es decir, para demostrar allí no ser para todos satisfactorio, hasta confesar que si eso fracasa, es para cada uno”. (47)
El goce es puramente autoerótico, no hace relación, no hay modo de resolver el goce innombrable por la vía de la relación al Otro, eso fracasa para cada uno, y se resuelve por la vía del síntoma.
5. Pubertad en singular. Adolescencias en plural
El término pubertad, tiene toda su pertinencia como concepto psicoanalítico tal como vimos, para dar cuenta del despertar. Alexander Stevens plantea a la pubertad como “el encuentro con un imposible” se trata del imposible de la relación sexual, imposible que puede pensarse como una interrogación, la pregunta por la relación sexual. (48) Frente a ese interrogante los jóvenes arman, uno por uno diferentes respuestas posibles y singulares. Respuestas todas de carácter sintomático. Respuestas que por ser múltiples y variadas podemos llamar en plural, adolescencias.
Se puede entonces plantear a la adolescencia como la respuesta sintomática posible siempre malograda que cada joven arma respecto a lo imposible de la relación sexual. En tanto respuesta individual tiene un margen de libertad e implica una elección del sujeto no solo en términos de estructura –neurosis o psicosis–, sino también en términos del consentimiento que puede dar el joven o no a su posición sexuada.
Además de las respuestas singulares que en tanto semblantes los sujetos pueden construir, la sociedad en sus diversos momentos históricos ofrece diferentes respuestas simbólicas posibles, es decir diferentes construcciones de la adolescencia para afrontar el trauma sexual de la pubertad.
LA ADOLESCENCIA: UN SEMBLANTE SOCIAL
Podemos afirmar que la pubertad en tanto despertar a lo real como trauma sexual, es universal y tiene existencia desde el comienzo de los tiempos. Las adolescencias como respuestas al agujero en lo real de la sexualidad, son creaciones que tienen una historia. La adolescencia como concepto social, psicológico, antropológico fue construido históricamente y como tal es un semblante.
El término adolescencia, proviene del latín adolescens participio presente de adolescere, que significa crecer, y se diferencia del participio pasado adultus, que marca el hecho de haber dejado de crecer. (49) Las dos expresiones surgen alrededor del siglo XVI, en un momentos en que la diferencia de las edades comienza a cobrar importancia en las clases sociales privilegiadas. Antes de ese siglo tener una cronología exacta y un dato preciso del año de vida de un menor no era algo importante. Será recién en el siglo XVIII y especialmente en el XIX con la instauración de la Escuela Secundaria Obligatoria, que se inventa el concepto de infancia y se pone en uso la noción de adolescencia, para dar cuenta de un tiempo en que los menores quedan al cuidado de los educadores.
En las sociedades premodernas o tradicionales los jóvenes no vivían ese largo periodo de transición cargado de conflicto, más bien pasaban de golpe de la infancia a responsabilidades adultas. En las tribus antiguas, los jóvenes no se hacían hombres por sí mismos, existía todo un artificio social, para ese pasaje o transición, los ritos de iniciación. (50) Estos ritos son un conjunto de enseñanzas orales que tienen como finalidad la modificación radical de la condición no solo sexual, sino también religiosa y social del púber. Estas enseñanzas eran transmitidas en general por miembros elegidos de la tribu como maestros. Mircea Eliade en Iniciaciones místicas plantea que en todo rito, los actos humanos tienen un modelo de legitimación religiosa o cultural proveniente de los antepasados. El rito de esta manera perpetúa y legitima los fundamentos religiosos y culturales de la tribu. (51)
A grandes rasgos las ceremonias de iniciación de la pubertad constaban de tres pasos: 1) separación de los niños de sus madres; 2) aislamiento en un campo para ser adoctrinados; 3) se somete al joven a operaciones en el cuerpo, las más frecuentes son: la circuncisión, la extracción de un diente o mechones de pelo, las incisiones o escarificaciones. También en ocasiones se les imponen actos de riesgo como saltos o salidas de caza. Luego de atravesar las pruebas, el joven se reintegra a la comunidad como un adulto, con un nombre nuevo y algún tipo de marca para ser reconocido como tal por la tribu.
Los ritos de iniciación en tanto artificios sociales constituyeron durante mucho tiempo una orientación simbólica y como tales permitían un anudamiento del cuerpo al orden social. Los ritos hacían nudo de lo simbólico, lo imaginario y lo real. El rito brindaba un saber seguro, consensuado y operatorio, que permitía a los jóvenes el pasaje de los más íntimo –la cuestión sexual– a lo público.
En las sociedades modernas el Orden simbólico se mantuvo vigente, con la constitución de la familia nuclear este pasaje a través de actos rituales comenzó a depender de la familia en sí, y del padre, como agente de una función, la castración. Era la época de una moral civilizada, en que primaba una ética del sacrificio y de la renuncia pulsional del individuo en pos del bien común. En esta época el padre encarnaba el lugar de agente que brindaba los S1 de la tradición que organizaban y ordenaban la familia, los grupos y las comunidades. (52)
La sociedad actual posmoderna, no brinda artificios simbólicos, no hay ritos que permitan hacer ese pasaje sin dudas o conflictos a la adultez. Más bien la época actual parece promover una adolescencia sin fin. La adolescencia hoy parece extenderse como un tiempo para comprender, que no alcanza nunca su punto de capitón. En la época del Otro que no existe, ningún acontecimiento simbólico socialmente marcado, brinda al joven la certidumbre de haber abandonado su adolescencia y de haberse convertido en hombre o en mujer. Ningún S1 parece tener relevancia como para oficiar de marca simbólica que de entrada al mundo adulto. Todos los S1 aparecen juntos y se licúan unos con otros: títulos secundarios desvalorizados, ceremonias religiosas indiferentes, primeros trabajos precarizados, servicio militar inexistente, hablan de una pulverización de las marcas simbólicas.
Por otro lado en la era del hiperconsumo el padre ya no es más lo que era, por dos causas: a) el avance del discurso de la ciencia que reduce al padre a lo meramente biológico (hoy no es necesario un hombre ni un padre para tener un hijo y constituir una familia) y b) el discurso capitalista, que produjo una sustitución de la ley del padre por la ley del mercado. Lo que regula las relaciones entre los hombres hoy no es la autoridad del padre o de la ley, sino el imperativo de goce, bajo la ley del mercado.
Tal como señala Miller en “Una fantasía” lo que rige a la sociedad de hoy es el discurso hipermoderno, cuya brújula es el objeto a, plus de gozar, empujando a todos al goce sin inhibiciones, desarmando la familia, desintegrando las parejas, desestabilizando todos los semblantes sociales.
Los jóvenes de hoy ya no acuden al Otro del saber al que no respetan, sino a lo que tienen en su bolsillo, sus pequeños –falsos– objetos a, los gadgets, objetos prediseñados que la sociedad capitalista ofrece. Es en Internet, a través de las redes sociales, en constante renovación –para esquivar la mirada indiscreta adulta–, donde los jóvenes canalizan su malestar, las dudas sobre su identidad, donde hacen evaluar su imagen, sus looks o sus gustos, haciéndose reconocer o rechazar, por sus semejantes, en una sociabilidad algunas veces solo virtual e imaginaria.
6. Hacia una clínica de la orientación a lo real con adolescentes
En principio habría que interrogarse porqué usar el término clínica para dar cuenta de esta investigación. Utilizamos este término siguiendo a J.-A. Miller y J. Lacan, tanto por razones políticas como epistémicas.
RAZONES POLÍTICAS
Miller formó un grupo en el año 1973, en torno a las Presentaciones de Enfermos de Lacan en el Hospital de Henri Rousselle, al que llamó Círculo de Clínica Psicoanalítica. Las presentaciones de enfermos se realizaban cada quince días, y el grupo también se daba cita alternadamente para comentar esas presentaciones. Ese grupo fue el preanuncio de la Sección Clínica de París, que fue creada por Miller y su grupo el 5 de enero de 1977, en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París VIII. (53) La Sección Clínica representó a los jóvenes que vinieron a renovar a la Escuela Freudiana de París.
Con la disolución de la EFP, Lacan encomendó a ese grupo de jóvenes que cambiaron el psicoanálisis lacaniano y que se reunían en torno al significante “clínica”, la creación de la Escuela de la Causa Freudiana. Tal como señala Graciela
Brodsky: “El significante clínica fue la bandera, incluso la solución que esa generación encontró para hacerse un lugar entre los psicoanalistas establecidos, que tenían dificultades para orientarse una vez que Lacan se distanció del estructuralismo y de la función y el campo de la palabra y el lenguaje”. (54)
Siguiendo esta línea de renovación de la Escuela y en función de una orientación por la última enseñanza de Lacan, es que escogemos este significante clínica, de la orientación a lo real, como brújula para pensar la especificidad de lo real en el psicoanálisis con adolescentes.
RAZONES EPISTÉMICAS
Lacan no hace coincidir la experiencia de un análisis con su práctica y tampoco con la clínica psicoanalítica. La formación central de un analista pasa por la experiencia de su análisis. Lacan señala en Televisión que la práctica no tiene necesidad de ser esclarecida para operar. Ambas experiencia y práctica pueden permanecer en la obscuridad del consultorio, o pueden ser interrogadas e iluminadas por la clínica respetando la opacidad de lo real. Lacan afirma en la Apertura a la Sección Clínica de París, “la clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar el análisis, sino en interrogar a los analistas, a fin de que den cuenta de aquello que su práctica tiene de azarosa, que justifique a Freud haber existido”. (55)
Lacan hizo de la interrogación sobre la experiencia de un análisis lo propio de su enseñanza, al crear el dispositivo del pase. Por su intermedio y a través de él se interroga al analizante (no al analista) acerca los impasses de la experiencia de un análisis, que llega hasta el final.
Lacan conmina a los analistas a que den razones de su práctica, los invita a una enunciación sostenida en un saber precario, saber inconsciente, saber que hizo valer Freud como certeza de lo real en los bordes del olvido.
La clínica psicoanalítica en términos de Lacan debe interrogar a la experiencia de un análisis, es decir al psicoanálisis puro a través del dispositivo del pase y a la práctica del analista, o sea al psicoanálisis aplicado a la terapéutica.
Pero nos interesa resaltar una definición de la clínica que da Lacan en el anuncio de la Creación de la Sección Clínica de París: “La clínica es lo imposible de soportar. El inconsciente es la huella y a la vez el camino por el saber que constituye: haciéndose un deber repudiar todo lo que implica la idea de conocimiento”. (56)
La clínica como imposible de soportar, es la que pone en juego aquel que nos consulta o nos llama (en el caso de los adolescentes muchas veces los padres o familiares), tal como dice Brodsky “aquel que llamamos impropiamente el paciente, puesto que para él lo imposible de soportar se presenta como urgencia, como desborde del cuerpo o del pensamiento”. (57)
La clínica de la orientación a lo real, es una clínica de la urgencia y es en la medida en que un analista logró “extraer una satisfacción que apacigua su urgencia, lo que lo fuerza a analizarse”, (58) “es que puede hacer con sus casos de urgencia, el par”. (59)
La clínica psicoanalítica entonces no parte de una interrogación que se hace desde afuera de la experiencia, sino que emerge de la más íntima experiencia del analista en tanto es o fue analizante. Para estar a la altura de la clínica de la orientación a lo real, es necesario haber pasado por la propia experiencia de lo imposible de soportar, no solo localizando y estableciendo la lógica significante del síntoma, sino extrayendo lo que él conserva de trauma, como goce imposible, y a su vez encontrar un modo de arreglo, sinthomático, que resuelva la urgencia.
Esta investigación parte entonces de las consultas de adolescentes frente a un imposible de soportar, una urgencia del cuerpo o del pensamiento, cuya especificidad localizamos en el despertar a lo real, despertar al trauma sexual, que pone a prueba las respuestas que el sujeto ya tenía. Respuestas que muchas veces ya no son óptimas para los nuevos desafíos, con lo cual debe recrearlas, reconstruirlas. O bien, inventar respuestas nuevas, cuando no las tiene.
Esta investigación es una transmisión de los resultados del psicoanálisis aplicado a casos de jóvenes que consultaron en forma privada, al dispositivo de Pausa, o a servicios de atención hospitalaria de adolescentes.
Estos jóvenes son sus propios clínicos en tanto el despertar sexual vivido como trauma, tuvo consecuencias en sus cuerpos o en sus pensamientos, que experimentaron como insoportables y que los llevaron a consultar. Tal como señala Miller: “El síntoma toma la forma de la clínica cuando resulta imposible de soportar y si esto no sucede uno se las arregla, lo que no significa que no tenga esos síntomas”. (60)
La pubertad en tanto pone en juego a flor de piel lo que no marcha entre los hombres y las mujeres, el no hay relación sexual, es un momento especial, en que el sujeto verificará si se las puede seguir arreglando con lo que tiene para afrontar el encuentro sexual. O tendrá que recrear sus propios fantasmas o bien inventar síntomas, usando el objeto dúctil del psicoanalista como par. En ese sentido la pubertad vivida como trauma sexual, pone a prueba el anudamiento de un joven, provocando muchas veces la eclosión de una neurosis o el desencadenamiento o desenganche de una psicosis, que hasta ese momento se sostenían sintomáticamente. Se podría afirmar que la pubertad pone a prueba la estructura de un sujeto –si lo pensamos en términos de la clínica estructural–; o bien la consistencia del nudo RSI –si tomamos la clínica del síntoma o clínica de los nudos–.
7. Clínica de la orientación a lo real en la adolescencia
La orientación por lo real en la clínica de adolescentes no es la orientación por lo simbólico. Esta preocupación de Lacan está desde sus orígenes, al interrogar la práctica analítica apuntando a prescindir del Otro del Otro, es decir la figura del padre que introduce Freud con el Edipo.
En un texto reciente Amadeo de Freda plantea: “Freud se ocupó particularmente de los adolescentes, con el fin de poner de relieve los avatares del Edipo y sus consecuencias (…) a esta etapa de la vida la caracteriza como un momento de pasaje que se manifiesta en un cierto rechazo a la figura del padre, acompañado a un deseo de separarse de él. Dicha separación se inscribió dentro de lo que Freud consideró un homenaje al padre, que es aquello de lo que el adolescente quiere deshacerse. Se trata de una rebeldía dentro del Edipo una rebeldía orientada”. (61)
Amadeo afirma que lo que observamos en la clínica actual del adolescente es “una rebeldía dentro de la desorientación”, una rebeldía fuera del Otro, y agrega que el adolescente lacaniano como adolescente de hoy a diferencia del adolescente freudiano, no quiere sacarse al padre de encima, ya que tal vez no hay un Otro consistente sino más bien
“el tiene que hacerse un padre a la altura misma de su fracaso”. (62)
Atento a este texto, del cual Miller escribió su prólogo, plantea unos días antes en su Intervención en las Jornadas del niño: “es sobre los adolescentes que se hacen sentir con mayor intensidad los efectos del orden simbólico en mutación y ante todo la decadencia del patriarcado”, y agrega: “El padre se volvió una de las formas del síntoma, uno de los operadores susceptibles de efectuar un nudo de tres registros. Dicho de otro modo, la función que le era eminente es degradada conforme las limitaciones naturales son rotas por el discurso de la ciencia. Ese discurso, que nos ha llevado a las manipulaciones de la procreación, ha producido también que, vía los gadgets de comunicación, la transmisión del saber y las maneras de hacer, de un modo general, escapen a la voz del padre. Los registros tradicionales que enseñaban lo que conviene ser y hacer para ser un hombre, para ser una mujer, retroceden. Intimidados ante el dispositivo social de la comunicación, son destituidos”. Miller agrega que el hundimiento del Nombre del Padre, no su desaparición, tiene efectos de desorientación que afectan a los adolescentes de hoy. (63)
Este es el estado de situación. Podemos sintetizarlo con la afirmación de que en la clínica actual y específicamente en la clínica de los adolescentes de hoy no podemos valernos de supuestos suplementarios como los del Nombre del Padre o el Edipo, en tanto muchas veces no contamos con dichas herramientas simbólicas.
En tanto el psicoanálisis es un lazo social entre dos, analizante y analizado, la clínica de lo real debe estar a al altura de la subjetividad de la época.
El Nombre del padre fue una forma de la cultura que en tanto artificio permitió atemperar lo real como imposible de soportar. En esa dirección Miller señala en “Una fantasía”, que la moral civilizada erigida en el Nombre del padre daba al sujeto una brújula, un punto de apoyo a los desorientados, “para hacer existir la relación sexual, había que frenar, inhibir, reprimir el goce”. (64)
En la sociedad de hoy ya no contamos con la brújula de la ley del padre, sino que lo que la rige es la ley del mercado sostenida en los objetos de consumo. La propuesta de Miller es que lo que pasó a comandar la sociedad actual, con el discurso hipermoderno es el objeto a, en tanto gadget, objeto de consumo. Los objetos tecnológicos que la sociedad capitalista de hoy produce y renueva incesantemente, invitan a un empuje constante de satisfacción. Esta dictadura del plus de gozar, nuevo malestar de la civilización, desgasta la naturaleza, hace desfallecer al matrimonio dispersando las familias.
Frente a este estado de situación, en esa conferencia, Miller señala que uno de los peligros del psicoanálisis es replegarse en una clínica que intente reactivar el discurso del amo, volver a poner al amo en su lugar, ironizando dice: “Y quizás mañana tengamos un psicoanálisis cuyo objetivo sea reconstruir el inconsciente de antaño (…) veremos psicoanalistas tratando de reconstruir el inconsciente de papá, el inconsciente de ayer…”. (65)
Llegados a este punto: ¿qué orienta en la clínica de los adolescentes de hoy? ¿cuáles son las bases para una práctica que se oriente por lo real?
En su Intervención en el Teatro Sorano, a nuestro modo de ver, Miller propone que la vía de desembarazarse del padre en la clínica, es la orientación que nos brinda el fantasma. Apelando a Una semana de vacaciones de Angot y al tratamiento que Lacan hace de Shakespeare en el Seminario 6, plantea que el padre en sí mismo enferma, y que la única brújula de orientación del deseo no es la del padre. (66)
Lacan decíamos intenta desembarazarse del padre para orientarse por los imposibles intrínsecos al psicoanálisis mismo, imposibles que puso en juego el final del análisis: fantasma y sinthome. Afirmamos anteriormente que la clínica de la orientación a lo real se articula en tanto práctica (psicoanálisis aplicado) a la experiencia del psicoanálisis mismo (psicoanálisis puro), en tanto toma de este los imposibles que la orientan. Imposibles que no funcionan al modo de límites sino de imposibles demostrados.
Se tomará entonces estos dos imposibles fantasma y sinthome para pensar el psicoanálisis orientado a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes.
Respecto al fantasma, y la forma que toma en la actualidad: su vacilación generalizada, hablaremos con detenimiento en el segundo capitulo. La hipótesis, es que la perpetuación de la adolescencia, está vinculada a la dificultad en los adolescentes de hoy de contar con un fantasma consistente que les sirva de orientación, tanto en su posición de deseo como de goce. El desfallecimiento del padre, se traduce hoy en una vacilación cada vez más común del fantasma. El discurso de la ciencia y la tecnología, desconectan a los jóvenes de la experiencia del inconsciente, al ofrecerles diferentes respuestas fantasmáticas prêt-à-porter, respecto al agujero en el saber sobre la sexualidad. El porno generalizado de un solo click que inunda las pantallas hoy –por ejemplo–, no favorece la creación fantasmática y singular de los jóvenes con consecuencias muchas veces difíciles para ese momento precioso de definiciones. Las múltiples propuestas tecnológicas y de consumo que convocan a un goce inmediato, invitan al vagabundeo y a la errancia virtual sin promover que los jóvenes subjetiven sus goces y deseos singulares, por la vía del inconsciente. La consecuencia, es una generación de adolescentes conectados a su gadgets y desarticulados de su inconsciente y su fantasmática singular; identificados muchas veces artificialmente a síntomas sociales que se les ofrecen: anorexias, bulimias, adicciones, etc.
1- Miller, J.-A. (2011) “El ser y el Uno”, Clase del 19/1/2011. Inédito.
2- Ibíd., Clase del 6/1/2011.
3- Lacan, J., Seminario L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre (1976-1977), lección del 15 de marzo de 1977. Inédito.
4- Miller, J.-A. (1983-1984) “Las respuestas de lo real”. Inédito.
5- Lacan, J. (1972) “El atolondradicho”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2014, p. 483.
6- Miller, J.-A. (1988) “Las respuestas de lo real”, en Aspectos del malestar en la cultura. Coloquio del CNRS Psicoanálisis y prácticas sociales, Manantial, Buenos Aires, 1989, p. 8.
7- Ibíd., p. 16.
8- Miller, J.-A. (1998-1999) La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, Paidós, Buenos Aires, 2004, p. 16.
9- Ibíd., p. 94.
10- Ibíd., p. 95.
11- Lacan, J. (1975-1976) El Seminario, Libro 23, El sinthome, Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 130.
12- Lacan, J. (1976) “Prefacio a la edición inglesa del seminario XI”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2014, p. 599.
13- Pregunta que ya anticipa Lacan en el Seminario 11, en el capítulo “El inconsciente freudiano y el nuestro”.
14- Miller, J.-A. (2006-2007) El ultimísimo Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 152.
15- Lacan, J., Seminario, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre (1976-1977), lección del 8 de marzo de 1977. Inédito.
16- Miller, J.-A. (2011) “El ser y el Uno”, op. cit. Clase del 26/1/2011.
17- Ibíd., 26/1/2011.
18- Ibíd., 2/2/2011.
19- Miller, J.-A. (1998): “Nuevas inquisiciones clínicas. La experiencia de lo real en la cura analítica”, en Seminarios en Caracas y Bogotá, Paidós, Buenos Aires, 2015, p. 463.
20- En su primer Seminario en Caracas de 1979, la segunda parte se tituló “Acerca de lo real”, presentando allí la categoría de lo real, en la enseñanza de Lacan.
21- Lacan, J. (1965) “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2014, p. 205.
22- Miller, J.-A. (1998): “Nuevas inquisiciones clínicas. La experiencia de lo real en la cura analítica”, op. cit., p. 471.
23- Lacan, J. (1964) El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 25.
24- Ibíd., pp. 28/29.
25- Ibíd., pp. 29/30.
26- Lacan, J. (1964) El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 31.
27- Ibíd., p. 63.
28- Lacan, J. (1964) El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 61.
29- Freud, S. (1900) “La interpretación de los sueños”, en Obras completas, t. V, Amorrortu, Buenos Aires, 1986, p. 511.
30- Lacan, J. (1964) El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, op. cit., p. 52.
31- Ibíd., p. 66.
32- Ibíd., p. 67.
33- López, G. “Lo que quema del cuerpo en la adolescencia”. En el Capítulo 5 de este libro.
34- Se trata exactamente del 13 de febrero de 1907.
35- Lacan, J. (1974) “Prefacio a El despertar de la primavera”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2014, p. 587.
36- Freud, S. (1896) “Manuscrito K. Las neurosis de defensa”, en Obras completas, t. I, Amorrortu, Buenos Aires, 1992, p. 260.
37- Ibíd., p. 261.
38- Freud, S. (1905) “Tres ensayos de una teoría sexual”, en Obras Completas, t. VII, Amorrortu, Buenos Aires, 1989, p. 214.
39- Freud, S. (1917) 23° Conferencia “Los caminos de la formación de síntoma”, en Obras completas, t. XVI, Amorrortu, Buenos Aires, 1990, p. 390.
40- Ibíd., p. 189
41- Ibíd., p. 200.
42- Lacan, J. (1974) “Prefacio a El despertar de la primavera”. op. cit., p. 587.
43- Laurent, E. (1985) “El objeto en el psicoanálisis de niños”, en Hay un fin de análisis para los niños, Colección Diva, Buenos Aires, 2003, p. 53.
44- Nos ocuparemos de esto con detenimiento en el capítulo 2.
45- Planteando a la creencia en el Nombre del Padre como su boludez, al localizar al Nombre del Padre como cuarto nudo que anuda a los otros tres, RSI. Lacan termina planteando también un cuarto pero diferente al nombre del padre, el sinthome, síntoma singular, modo de goce singular de cada uno.
46- Lacan, J. (1974) “Prefacio a El despertar de la primavera”. op. cit., p. 587.
47- Ibíd., p. 587.
48- Stevens, A. (1998) “La adolescencia, síntoma de la pubertad”, en Actualidad de la práctica psicoanalítica. Centro Pequeño Hans, Ediciones Labrado, Buenos Aires, 1998, p. 26.
49- Le Breton, D. (2014): Una breve historia de la adolescencia, Nueva Visión Editorial, Buenos Aires, 2014, p. 6.
50- López, G. “Lo que quema del cuerpo en la adolescencia”, op. cit., p. 183 de este libro.
51- Eliade M. (1975) Iniciaciones místicas, Taurus Editores, Madrid, 1975, p. 1.
52- Miller, J.-A. (2004) “Una fantasía”, en Revista Lacaniana, EOL-Grama ediciones, Buenos Aires, Año 3, Nº 3, Agosto 2005, p. 9.
53- Brodsky, G. (2010) “Apertura del ciclo lectivo del ICdeBA”, Inédito, Extraído de URL: http://www.icdeba.org.ar/Buscar.php?q=brodsky
54- Ibíd., inédito.
55- Lacan, J. (1977): “Apertura de la sección clínica de París”, en Ornicar?, nº 3, Editorial Petrel, Barcelona, 1981, p. 47.
56- Lacan, J. (1977b) “Creación de la Sección Clínica de París”, inédito.
57- Brodsky, G. (2013) “La clínica y lo real”, Texto de Orientación IX Congreso de la AMP, Un real para el siglo XXI, 2014, en URL: http://www.congresamp2014.com/es/template.php?file=Textos/La-clinica-y-lo-real_Graciela-Brodsky.html
58- Miller, J.-A (2008-2009) Sutilezas analíticas, Paidós, Buenos Aires, 2011, p. 145.
59- Lacan, J. (1976) “Prefacio a la edición inglesa del seminario XI”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2014, p. 601.
60- Miller, J.-A. (1975-1987) Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988, p.127.
61- Amadeo de Freda, D. (2014) El adolescente actual, Unsam, Buenos Aires, 2015, p. 15.
62- Ibíd., p. 16.
63- Miller, J.- A. (2015): “En dirección a la adolescencia”. Intervención de clausura de la 3º Jornada del Institut de l´Enfant “Interpretar al niño”, en Revista Registros, Tomo Rojoazul Jóvenes, Buenos Aires, Año 13, Marzo 2016, p. 16.
64- Miller, J.-A. (2004) “Una fantasía”, op. cit., p. 14.
65- Ibíd., p. 12.
66- Miller, J.-A. (2013) Encuentro con Jacques-Alain Miller, “Intervención de Jacques-Alain Miller en el Teatro Sorano”, en Feminismos. Variaciones Controversias. Grama ediciones. Buenos Aires. 2018, p. 19.