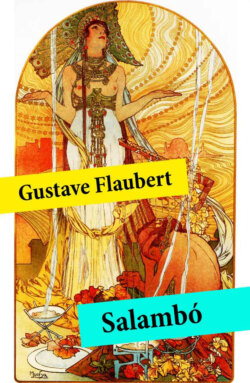Читать книгу Salambó (texto completo, con índice activo) - Gustave Flaubert - Страница 7
IV. Bajo las murallas de Cartago
ОглавлениеGentes de la campiña, montados en asnos o corriendo a pie, pálidos, sin aliento, despavoridos, llegaron a la ciudad. Venían huyendo delante del ejército. En tres días los mercenarios habían hecho el camino desde Sicca, para caer sobre Cartago y arrasarlo todo.
Se cerraron las puertas. Al punto aparecieron los bárbaros, pero se detuvieron en medio del istmo, a orillas del lago.
Al principio no dieron muestras de hostilidad. Muchos se acercaron con palmas en las manos. Fueron repelidos a flechazos. ¡Tan grande era el terror!
De madrugada y a la caída de la tarde, los merodeadores vagaban a veces a lo largo de las murallas. Llamaba la atención especialmente un hombre pequeño, envuelto cuidadosamente en su manto y cuyo rostro desaparecía bajo una visera muy caída. Se pasaba horas enteras mirando al acueducto con tal persistencia que sin duda quería engañar a los cartagineses acerca de sus verdaderos designios. Le acompañaba otro hombre, una especie de gigante que iba con la cabeza descubierta.
Pero Cartago estaba bien defendida en toda la anchura del istmo: en primer lugar, por un foso; luego, por un talud cubierto de césped, y finalmente por una muralla, de treinta codos de alto, con piedras de sillería y de dos cuerpos. El primero contenía cuadras para trescientos elefantes, con almacenes para sus caparazones, maniotas y alimentos, además de otras cuadras para cuatro mil caballos con las provisiones de cebada y los arneses, y cuarteles para veinte mil soldados con las armaduras y todo el material de guerra. Las torres se levantaban en el segundo piso, provistas de almenas que tenían en la parte de afuera escudos de bronce, colgados de garfios.
Esta primera línea de murallas defendía inmediatamente a Malqua, el barrio de los marineros y de los tintoreros. Se podían ver los mástiles en que se secaban las velas de púrpura, y en las últimas azoteas los hornos de arcilla para cocer la salmuera.
Por detrás, la ciudad desplegaba en anfiteatro sus altas casas de forma cúbica. Eran de piedra, de tablas, de guijarros, de cañas, de conchas y barro apisonado. Los bosques de los templos formaban como lagos de verdor en esta montaña de bloques, pintados de diversos colores. Las plazas públicas estaban niveladas a distancias desiguales; innumerables callejuelas se entrecruzaban, cortándola de un extremo a otro. Se distinguían los recintos de tres viejos barrios, ahora confundidos; destacándose acá y allá como grandes escollos, en los que se alargaban enormes lienzos, medio cubiertos de flores, ennegrecidos, muy manchados por el arrojo de las inmundicias, pasando las calles por sus amplias aberturas como ríos bajo puentes.
La colina de la acrópolis, en el centro de Byrsa, desaparecía bajo una confusión de monumentos. Eran templos de columnas retorcidas con capiteles de bronce y cadenas de metal, conos de piedra con franjas de azul, cúpulas de cobre, arquitrabes de mármol, contrafuertes babilónicos y obeliscos en punta como antorchas encendidas. Los peristilos llegaban a los frontispicios; las volutas se desplegaban entre las columnatas; muros de granito sustentaban tabiques de ladrillo, y todos aquellos edificios subían unos sobre otros, ocultándose a medias, de un modo maravilloso e incomprensible. Se sentía la sucesión de las épocas y como el recuerdo de patrias olvidadas.
Detrás de la acrópolis, en terrenos de arcilla roja, el camino de los Mappales, cercado de tumbas, se alargaba en línea recta, desde la ribera a las catacumbas; seguían luego quintas espaciadas que se alzaban en medio de jardines, y este tercer barrio, Megara, la ciudad nueva, llegaba hasta los cantiles de la costa, donde se erguía un faro gigantesco, luz de todas las noches.
Así se desplegaba Cartago ante los soldados acampados en la llanura. Desde lejos reconocían los mercados, las encrucijadas y discutían sobre el emplazamiento de los templos. El de Kamón, enfrente de los syssitas, tenía tejas de oro; el de Melkart, a la izquierda del de Eschmún, ostentaba en su techo ramas de coral; el de Tanit, más allá, redondeaba entre palmeras su cúpula de cobre, y el templo negro de Moloch estaba al pie de las cisternas, del lado del faro. En los ángulos de los frontispicios, en lo alto de las murallas, en los rincones de las plazas, por todas partes, se veían divinidades de cabeza horrible, colosales o rechonchas, con vientres enormes, o desmesuradamente aplanadas, con las fauces abiertas, los brazos extendidos y con horcas, cadenas o jabalinas en la mano. El azul del mar, destacándose en el fondo de las calles, hacía parecer a éstas, por efecto de perspectiva, más escarpadas.
Una multitud bulliciosa las llenaba desde la mañana hasta la noche; mancebos que agitaban campanillas, voceaban a la puerta de los baños; humeaban las tiendas de bebidas calientes; retumbaba en el aire la batahola de los yunques; los gallos blancos, consagrados al sol, cantaban en las terrazas; los bueyes destinados a los sacrificios mugían en los templos; los esclavos corrían con cestas a la cabeza, y en el atrio de los pórticos aparecía algún que otro sacerdote envuelto en un manto oscuro, con los pies descalzos y el gorro puntiagudo.
Aquel espectáculo de Cartago irritaba a los bárbaros. Admiraban y execraban a la ciudad; hubiesen querido a un tiempo destruirla y vivir en ella. Pero ¿qué había en el puerto militar, defendido por una triple muralla? Más allá, detrás de la ciudad, al fondo de Megara, a mayor altura que la acrópolis, aparecía el palacio de Amílcar.
Los ojos de Matho se clavaban en él a cada instante. Se subía a los olivos y se doblaba con la mano extendida sobre las cejas. Los jardines estaban desiertos y la puerta roja con la cruz negra permanecía constantemente cerrada.
Más de veinte veces dio la vuelta a las fortificaciones, buscando alguna brecha para entrar. Una noche se arrojó al golfo, y durante tres horas nadó sin descanso. Llegó al final de los Mappales y quiso trepar por el acantilado. Se desolló las rodillas, se rompió las uñas y luego se tiró de nuevo al gua y se volvió.
Su impotencia le exasperaba. Tenía celos de aquella Cartago que guardaba a Salambó, como de alguien que la hubiese poseído. A su abatimiento sucedió el ardor de una acción loca y continua. Con las mejillas encendidas, los ojos irritados y ronca la voz corría con paso rápido el campamento; o bien, sentado en la orilla, frotaba con arena su enorme espada. Disparaba flechas contra los buitres que pasaban. Su corazón se desbordaba en palabras furiosas.
—Deja correr tu cólera como un carro que rueda —le decía Spendius—. Grita, blasfema, destruye y mata. El dolor se aplaca con sangre, y ya que no puedes saciar tu amor, alimenta tu odio. ¡Éste te sostendrá!
Matho volvió a tomar el mando de sus soldados. Los obligaba a hacer rudas maniobras implacablemente. Se le respetaba por su valor y, sobre todo, por su fuerza. Además, inspiraba como un temor místico; se creía que de noche hablaba con los fantasmas. Los demás capitanes se animaron con su ejemplo. El ejército se disciplinó enseguida. Los cartagineses oían desde sus casas los toques de las bocinas que dirigían las maniobras. Por último, los bárbaros se acercaron.
Para aplastarlos en el istmo se hubiera necesitado que dos ejércitos pudiesen atacarlos a la vez por la espalda, desembarcando uno en el golfo de Útica y el otro en la montaña de las Aguas Calientes. Pero ¿qué se podía hacer con sólo la legión sagrada, integrada a lo sumo por seis mil hombres? Si los mercenarios se inclinaban hacia el oriente, se unirían a los nómadas interceptando la carretera de Cirene y el comercio del desierto. Si se replegaban hacia el occidente, se sublevaría la Numidia. Finalmente, la falta de víveres los llevaría a devastar, tarde o temprano, como una nube de langosta, las campiñas inmediatas. Los ricos temblaban por sus hermosas quintas, por sus viñedos y por sus cultivos.
Hannón propuso medidas drásticas e irrealizables, tales como prometer una fuerte suma por la cabeza de cada bárbaro o que se incendiase su campamento por medio de barcos y catapultas. Por el contrario, su colega Giscón quería que se les pagase; pero, a causa de su popularidad, los miembros del consejo de los ancianos le detestaban, pues temían el riesgo de que se impusiera un jefe y, por temor a la monarquía, se esforzaban en atenuar lo que de ella subsistía o la podía restablecer.
Fuera de las fortificaciones habitaba una raza de origen desconocido, integrada por cazadores de puercoespines y comedores de moluscos y de serpientes. Iban a las cavernas a cazar hienas vivas, con las que se divertían haciéndolas correr de noche por las arenas de Megara, entre las estelas de las tumbas. Sus cabañas, de barro y algas, se pegaban al acantilado como nidos de golondrinas. Vivían allí sin gobierno y sin dioses, todos revueltos, completamente desnudos, débiles y feroces a un tiempo, y execrados por el pueblo desde hacía muchos siglos, a causa de sus inmundos alimentos. Una mañana los centinelas advirtieron que se habían ido todos.
Por fin, los miembros del gran consejo tomaron una resolución. Fueron al campamento, sin collares ni cinturones, en sandalias descubiertas, como simples particulares. Avanzaban con paso tranquilo, saludando a los capitanes o bien se detenían a hablar con los soldados, diciéndoles que todo estaba arreglado y que se haría justicia a sus reclamaciones.
Muchos de estos consejeros visitaban por vez primera un campo de mercenarios. En lugar de la confusión que se habían imaginado, vieron por todas partes un orden y un silencio impresionante. Una fortificación de tierra encerraba al ejército en una alta muralla, inquebrantable al choque de las catapultas. El suelo de las calles estaba regado con agua fresca. Por los agujeros de las tiendas se advertían pupilas salvajes que brillaban en la sombra. Los haces de picas y las panoplias que estaban colgadas los deslumbraban como si fuesen espejos. Se hablaba en voz baja y temían derribar cualquier objeto con sus largos vestidos.
Los soldados pidieron víveres, comprometiéndose a pagarlos con el dinero que se les debía.
Les enviaron bueyes, corderos, pintadas, frutas secas y conejos, con caballas ahumadas, esas caballas excelentes que Cartago expedía a todos los puertos. Pero daban vueltas desdeñosamente en torno a los magníficos ganados y, denigrando a quienes los codiciaban, ofrecían por un morueco lo que valía un pichón y por tres cabras el precio de una granada. Los comedores de cosas inmundas, que habían llevado como árbitros, afirmaban que trataba de engañárseles. Entonces los mercenarios tiraban de espada y amenazaban con matarlos.
Los comisarios del gran consejo tomaron nota del número de anualidades que se debía a cada soldado Pero era imposible ya saber a punto fijo cuántos mercenarios se habían enganchado en el ejército, y los miembros del consejo de ancianos se asustaron de lo exorbitante de la suma que debería pagarse. Era preciso vender la reserva de silphium y sobrecargar de impuestos a las colonias. Los mercenarios se impacientarían. Túnez los apoyaba. Los ricos, aturdidos por el furor de Hannón y los reproches de su colega, recomendaron a los ciudadanos que conociesen a algún bárbaro, que fueran a visitarlo inmediatamente para ganarse de nuevo su amistad, haciéndoles buenas promesas... Pensando que esta confianza los calmaría.
Comerciantes, escribas, obreros del arsenal, familias enteras se dirigieron al campamento de los bárbaros.
Los soldados permitieron la entrada a todos los cartagineses, pero por un paso tan estrecho que apenas podían pasar cuatro hombres a la vez. Spendius, de pie junto a la barrera, los hacía registrar cuidadosamente. Matho, frente a él, examinaba aquella multitud, tratando de encontrar a alguien a quien hubiese visto en el palacio de Salambó.
El campamento parecía una ciudad; tal era la muchedumbre y la agitación que en él reinaba. Las dos multitudes distintas se mezclaban sin confundirse, una vestida de tela o de lana con gorros de fieltro en forma de piña, y la otra vestida con sus armaduras y sus cascos. En medio de los criados y de los vendedores ambulantes circulaban mujeres de todas las razas; morenas como dátiles maduros, verdosas como aceitunas, amarillas como naranjas, vendidas por los marineros, escogidas en los tabucos, robadas a las caravanas, tomadas en el saqueo de las ciudades, a quienes se hartaba de amor mientras eran jóvenes y se las tundía a palos cuando llegaban a viejas, y que venían a morir después de las derrotas a lo largo de los caminos, entre los bagajes, con las acémilas abandonadas. Las mujeres de los nómadas balanceaban sobre sus talones túnicas de pelo de dromedario, cuadradas y de color leonado; cortesanas de la Cirenaica, envueltas en tules violetas y con las cejas pintadas, cantaban sentadas en cuclillas sobre esteras; negras viejas, de pechos colgando, recogían, para hacer fuego, excrementos de animal que desecaban al sol; las siracusanas llevaban placas de oro en la cabellera; las lusitanas, collares de conchas; las mujeres de los galos, pieles de lobo sobre su pecho blanco, y arrapiezos robustos, llenos de suciedad y de piojos, desnudos, incircuncisos, daban a los que pasaban cabezazos en el vientre, o llegando por detrás, como tigrezuelos, les mordían las manos.
Los cartagineses se paseaban por el campamento, sorprendidos de la multitud de cosas que allí encontraban. Los más pobres estaban tristes y los otros disimulaban su inquietud.
Los soldados les daban palmadas en el hombro, animándolos a divertirse. En cuanto veían a un personaje lo invitaban a tomar parte en sus juegos. Cuando jugaban al disco se las arreglaban para aplastarle los pies, y en el pugilato, al primer envite, le rompían la mandíbula. Los honderos asustaban a los cartagineses con sus hondas; los psilos, con víboras, y los jinetes con sus caballos. Aquellas gentes de ocupaciones pacíficas, a cada ultraje, bajaban la cabeza y se esforzaban por sonreír. Algunos, presumiendo de valientes, les decían por señas que querían ser soldados. Se les hacía partir leña y almohazar mulos. Les ponían una armadura y los rodaban como toneles por las calles del campamento. Y cuando se disponían a marcharse, los mercenarios se mesaban los cabellos con grotescas contorsiones.
Pero muchos, por necedad o prejuicio, creían sinceramente que todos los cartagineses eran muy ricos y los acosaban suplicándoles que les dieran alguna cosa. Pedían todo lo que les parecía bonito: un anillo, un cinturón, sandalias, la franja de una túnica y cuando el cartaginés despojado exclamaba: «Si no tengo nada más. ¿Qué quieres?», unos les contestaban: «¡Tu mujer!», y otros decían: «¡Tu vida!».
Las cuentas militares fueron remitidas a los capitanes, leídas a los soldados y aprobadas definitivamente. Entonces reclamaron tiendas, y se las dieron. Después los polemarcas griegos pidieron algunas de las hermosas armaduras que se fabricaban en Cartago; el gran consejo votó un crédito para adquirirlas. Pero los jinetes consideraban lógico que la república los indemnizara de la pérdida de sus caballos: uno afirmaba haber perdido tres en tal asedio; otro, cinco en tal marcha; otro, catorce despeñados en los precipicios. Les ofrecieron garañones de Hecatómpila, pero optaron por el dinero.
Pidieron luego que se les pagara en plata, en piezas de plata y no en monedas de cuero, todo el trigo que se les debía y al precio más alto a que se hubiera vendido durante la guerra, de modo que exigían por una medida de harina cuatrocientas veces más de lo que dieron por un saco de trigo. Tal injusticia exasperó a los cartagineses, pero tuvieron que pasar por ella.
Entonces los delegados de los soldados y los del gran consejo se reconciliaron, jurando por el genio de Cartago y por los dioses de los bárbaros. Con las demostraciones y la facundia orientales, se excusaron y se hicieron mil cumplidos. Luego los soldados reclamaron, en prueba de amistad, el castigo de los traidores que les habían indispuesto con la república.
Fingieron no comprenderlos. Entonces se explicaron ya con toda claridad, diciendo que querían la cabeza de Hannón.
Muchas veces al día salían de su campamento; se paseaban al pie de las murallas. Gritaban que les arrojasen la cabeza del sufeta, y extendían sus manos para recogerlas.
El gran consejo hubiera cedido tal vez, a no ser por una última exigencia más injuriosa que las anteriores: pidieron en matrimonio, para sus jefes, vírgenes elegidas entre las principales familias. Fue una idea de Spendius, que muchos la encontraron muy razonable y fácil de realizar. Pero esta pretensión de querer mezclarse con la sangre púnica indignó al pueblo; se les dijo rotundamente que no les darían nada más. Entonces gritaron que se les había engañado y que si antes de tres días no llegaba su paga, entrarían ellos mismos a cogerla en Cartago.
La mala fe de los mercenarios no era tan completa como pensaban sus enemigos. Amílcar les había hecho promesas exorbitantes, vagas, es verdad, pero solemnes y reiteradas. Pudieron creer, al desembarcar en Cartago, que se les entregaría la ciudad y que se repartirían sus tesoros; pero cuando vieron que apenas se les pagaba su soldada, la desilusión hirió su orgullo y su codicia.
Dionisio, Pirro, Agatocles y los generales de Alejandro ¿no eran ejemplos de fortunas maravillosas? El ideal de Hércules, que los cananeos confundían con el sol, resplandecía en el horizonte de los ejércitos. Se sabía que simples soldados habían llevado diademas, y el estruendo de los imperios que se desmoronaban hacía soñar a los galos en sus bosques de encinas y a los etíopes en las arenas de sus desiertos. Pero había un pueblo siempre dispuesto a pagar y utilizar a los valientes; y el ladrón arrojado de su tribu, el parricida que vagaba por los caminos, el sacrílego perseguido por los dioses, todos los hambrientos, todos los desesperados, procuraban llegar al puerto donde el agente de Cartago reclutaba soldados. Por lo general, Cartago cumplía las promesas, pero esta vez el exceso de su avaricia le había llevado a una infamia peligrosa. Los númidas, los libios, África entera iba a caer sobre Cartago. Sólo estaba libre por mar; pero allí se encontraban los romanos... Como un hombre asaltado por asesinos, la república sentía que la muerte la rondaba.
Fue preciso recurrir a Giscón; los bárbaros aceptaron su mediación particularísima. Una mañana vieron bajarse las cadenas del puerto, y tres barcos de poco calado, pasando por el canal de la Taenia, entraron en el lago.
En la proa del primero se veía a Giscón. Detrás de él, y más alta que un catafalco, se elevaba una caja enorme, con anillos pendientes parecidos a coronas. Aparecía luego la legión de los intérpretes, peinados como esfinges y con un papagayo tatuado en el pecho. Seguían amigos y esclavos, todos sin armas, y eran tan numerosos que se tocaban hombro con hombro. Las tres barcazas, cargadas hasta los topes, a punto de zozobrar, avanzaban entre las aclamaciones de los soldados.
En cuanto desembarcó Giscón, los soldados corrieron a su encuentro. Con sacos hizo levantar una especie de tribuna y declaró que no se iría sin haberles pagado íntegramente a todos.
Estallaron estruendosos aplausos: permaneció un buen rato sin poder hablar.
Luego censuró los errores de la república y los de los bárbaros; la culpa era de algunos sediciosos, que con su violencia habían asustado a Cartago. La mejor prueba de las buenas intenciones de la ciudad era que lo enviaban a él, el eterno adversario del sufeta Hannón, a tratar con ellos. No debían suponer que el pueblo fuera tan inepto que quisiera irritar a unos valientes, ni tan ingrato que menospreciara sus servicios. Giscón empezó a pagar a los soldados, comenzando por los libios. Como éstos habían declarado que las listas eran engañosas, no se sirvió de ellas.
Iban desfilando ante él, por pueblos, abriendo sus dedos para decir el número de años; se les marcaba sucesivamente en el brazo izquierdo con pintura verde; los escribas sacaban el dinero de un cofre abierto, y otros, con un estilete, iban haciendo agujeros en una lámina de plomo.
Pasó un hombre que andaba pesadamente, recordando a los bueyes.
—Sube a mi lado —le dijo el sufeta, sospechando algún fraude—. ¿Cuántos años has servido?
—Doce años —respondió el libio.
Giscón le pasó los dedos por debajo de la mandíbula, pues el bornaquejo del casco producía a la larga dos callosidades. Se las llamaba algarrobas. Y tener las algarrobas era una expresión que equivalía a ser un veterano.
—¡Ladrón! —exclamó el sufeta—. ¡Lo que te falta en la cara debes llevarlo en los hombros! —y desgarrándole su túnica le descubrió las espaldas llenas de llagas sangrientas. Era un labrador de Hippo-Zarita. Le silbaron y fue decapitado.
En cuanto se hizo de noche, Spendius fue a despertar a los libios, y les dijo:
—Cuando los ligures, los griegos, los baleares y los hombres de Italia reciban sus pagas, regresarán a sus países. Pero vosotros os quedaréis en África, dispersos en vuestras tribus y sin defensa alguna. ¡Entonces se vengará la república! ¡Desconfiad del viaje! ¿Vais a dar crédito a semejantes palabras? Los dos sufetas están de acuerdo. Éste os engaña. ¡Acordaos de la isla de los Esqueletos y de Xantipo, al que enviaron a Esparta en una galera podrida!
—¿Qué debemos hacer? —le preguntaban.
—¡Reflexionad! —decía Spendius.
Los dos días siguientes se pasaron en pagar a las gentes de Magdala, de Leptis y de Hacatómpila. Spendius se introdujo entre los galos.
—Pagan a los libios, enseguida pagarán a los griegos, después a los baleares, a los asiáticos y a todos los demás. ¡Pero a vosotros, como sois pocos, no os darán nada! ¡No volveréis a ver vuestra patria! ¡No tendréis barcos! Os matarán para ahorrarse la comida.
Los galos fueron a ver al sufeta. Autharita, a quien Giscón había golpeado en el palacio de Amílcar, lo interpeló. Desapareció, al ser rechazado por los esclavos, pero jurando que se vengaría.
Las reclamaciones y las quejas se multiplicaron. Los más obstinados penetraban en la tienda del sufeta. Para enternecerlo le cogían sus manos, le hacían palpar sus bocas sin dientes, sus brazos enflaquecidos y las cicatrices de sus heridas. Los que no habían cobrado aún se irritaban; los que habían recibido su paga, reclamaban otra por sus caballos; los vagabundos, los desterrados, haciéndose con las armas de los soldados, afirmaban que se les desatendía. A cada instante llegaban oleadas de hombres; las tiendas crujían, caían al suelo; la multitud, apiñada entre los fortines del campamento, oscilaba dando grandes gritos desde las puertas hasta el centro. A pesar del tumulto, Giscón apoyaba un codo en su cetro de marfil y, contemplando el mar, permanecía inmóvil, con los dedos hundidos en la barba.
Matho se apartaba con frecuencia para ir a conversar con Spendius; luego volvía a colocarse frente al sufeta, y Giscón sentía constantemente sus pupilas como dos faláricas llameantes clavadas en él. Muchas veces, de entre la muchedumbre, se elevaron injurias, que no comprendía. Sin embargo, la distribución continuaba y el sufeta sabía vencer todos los obstáculos.
Los griegos quisieron protestar por la diferencia de las monedas. Giscón les dio tales explicaciones, que se retiraron sin rechistar. Los negros reclamaron ser pagados con las conchas blancas que se utilizaban en el comercio del interior de África. Les ofreció que irían a buscarlas a Cartago, y, como los demás, aceptaron el dinero.
Pero a los baleares se les había prometido algo mejor; mujeres. El sufeta les respondió que se esperaba para ellos toda una caravana de jóvenes vírgenes: el camino era largo y aún tardarían seis lunas (o meses) en llegar. Cuando estuvieran bien gordas y perfumadas con benjuí se las enviarían en barcos a los puertos de las Baleares.
De repente, Zarxas, remozado y vigoroso, saltó como un batelero sobre los hombros de sus amigos, y exclamó:
—Qué has reservado para los cadáveres? —y al decir esto señalaba la puerta de Ramón, en la muralla de Cartago.
A los últimos resplandores del sol las planchas de bronce, que la revestían de arriba abajo, refulgían; los bárbaros creyeron ver en ella un rastro sangriento. Cada vez que Giscón quería hablar, ellos gritaban insistentes. Por fin, bajó con paso grave y se encerró en su tienda.
Cuando volvió a salir al amanecer, sus intérpretes, que dormían afuera, no se movieron; estaban tendidos boca arriba, con los ojos abiertos, la lengua entre los dientes y la cara azulada. Mucosidades blancas fluían de sus narices, y sus miembros parecían rígidos, como si el frío de la noche los hubiese helado. Alrededor del cuello tenían todos un pequeño lazo de juncos.
Desde aquel instante la rebelión fue en aumento. El asesinato de los baleares, que les había recordado Zarxas, confirmaba las desconfianzas de Spendius. Se imaginaban que la república intentaba engañarlos siempre. ¡Había que acabar con ella! ¡No había necesidad de intérpretes! Zarxas, con una honda alrededor de su cabeza, cantaba canciones de guerra; Autharita blandía su gran espada; Spendius, mientras susurraba a uno sutiles palabras, proporcionaba a otro un puñal. Los más fuertes intentaban cobrar por sí mismos; los menos furiosos pedían que continuase la distribución. Nadie soltaba ya sus armas, y todas las iras se aunaron contra Giscón en un odio tumultuoso.
Algunos se le aproximaban dispuestos a hablar en la tribuna. Si se limitaban a vociferar injurias, se los escuchaba con paciencia; pero si le tentaban con la menor palabra, eran inmediatamente lapidados, o cercenadas sus cabezas a traición de un espadazo. El montón de sacos estaba más rojo que un altar.
¡Resultaban temibles después de las comidas, cuando estaban ebrios! Era un exceso prohibido bajo pena de muerte en los ejércitos púnicos, y levantaban sus copas volviéndose hacia Cartago como una irrisión para su disciplina. Luego se iban en busca de los esclavos del fisco y se dedicaban a matarlos. La palabra «hiere», distinta en cada lengua, la comprendían todos.
Giscón sabía que la patria lo abandonaba, pero a pesar de esta ingratitud no quería deshonrarla. Cuando le recordaron que les habían prometido barcos, juró por Moloch que se los proporcionaría él mismo, a costa suya, y arrancándose su collar de piedras azules, lo arrojó entre la multitud para reforzar su juramento.
Entonces los africanos reclamaron el trigo que les había prometido el gran consejo. Giscón extendió las cuentas de los syssitas, hechas con pintura violeta en pieles de oveja; leyó todo lo que había entrado en Cartago, mes por mes y día por día.
De pronto se detuvo con los ojos muy abiertos, como si hubiese descubierto entre las cifras su sentencia de muerte.
En efecto, los ancianos del consejo las habían reducido fraudulentamente, y el trigo vendido durante la época más calamitosa de la guerra figuraba a un precio tan bajo, que resultaba imposible no advertir el engaño.
—¡Habla! —le gritaron—. ¡Más alto! ¡Ah, es que el cobarde trata de mentir! ¡Desconfiemos de él!
Durante unos instantes vaciló. Por fin, reanudó su lectura.
Los soldados, sin sospechar que se los engañaba, dieron por buenas las cuentas de los syssitas. Entonces se apoderó de ellos una envidia furiosa, al ver la abundancia característica de Cartago. Rompieron la caja de sicómoro; estaba vacía en sus tres cuartas partes. Habían visto salir de ella tales cantidades de dinero que la creían inagotable. Sin duda, Giscón debía haber escondido el dinero en su tienda. Escalaron los sacos, Matho los conducía, y como gritasen: «¡El dinero, el dinero!», Giscón respondió al fin.
—¡Que os lo dé vuestro general!
Los miraba cara a cara, sin hablar, con sus ojos grandes y amarillos y su cara alargada, más pálida que su barba. Una flecha, detenida por las plumas, vibraba en el ancho anillo de oro, y un hilillo de sangre corría de su tiara hasta su hombro.
A un gesto de Matho avanzaron todos. Giscón extendió los brazos; Spendius, con un nudo corredizo, le ató las muñecas; otro lo derribó, y el sufeta desapareció entre el desorden de la multitud que se echaba sobre los sacos.
Saquearon su tienda. Sólo encontraron en ella las cosas más indispensables para la vida; luego, al buscar mejor, aparecieron tres imágenes de Tanit y, en una piel de mono, una piedra negra caída de la luna. Muchos cartagineses habían querido acompañarlo; eran hombres importantes y todos partidarios de la guerra.
Los sacaron de sus tiendas y fueron arrojados al foso de las inmundicias. Con cadenas de hierro fueron atados por el vientre a sólidas estacas, y les daban el alimento en la punta de una jabalina.
Autharita, al tiempo que los vigilaba, los colmaba de invectivas, pero como no entendían su lengua, no contestaban; el galo, de cuando en cuando, se entretenía en tirarles piedras a la cara para hacerlos gritar.
* * *
Desde el día siguiente una especie de desasosiego se apoderó del ejército. Ahora que su cólera estaba satisfecha los dominaban las inquietudes. Matho sufría una vaga tristeza. Le parecía haber ultrajado indirectamente a Salambó. Aquellos ricos eran como una prolongación de su persona. Se sentaba por la noche al borde del foso y encontraba en sus gemidos algo de la voz que vibraba en su corazón.
Mientras tanto, todos acusaban a los libios, que eran los únicos a quienes les habían pagado. Pero al mismo tiempo que se avivaban las antipatías nacionales con los odios personales, sentían el peligro de entregarse a tales rencillas. Después de un atentado semejante las represalias serían terribles. Por tanto, había que precaverse contra la venganza de Cartago. Los conciliábulos y las arengas eran interminables. Hablaban todos, no escuchaban a nadie, y Spendius, tan locuaz de ordinario, se encogía de hombros ante todas las proposiciones.
Una noche le preguntó a Matho negligentemente si no había fuentes en el interior de la ciudad.
—¡Ni una! —respondió Matho.
Al día siguiente, Spendius lo llevó a la orilla del lago.
—¡Jefe! —le dijo el antiguo esclavo—. Si tu corazón es intrépido, te conduciré a Cartago.
—¿Cómo? —preguntó el libio, jadeante.
—Jura ejecutar todas mis órdenes y seguirme como una sombra! Entonces Matho, levantando su brazo hacia el planeta Chabar, exclamó:
—¡Lo juro por Tanit!
Spendius añadió:
—Mañana, después de ponerse el sol, me esperarás al pie del acueducto, entre el noveno y el décimo arco. Llévate un pico de hierro, un casco sin penacho y sandalias de cuero.
El acueducto a que aludía atravesaba oblicuamente todo el istmo, obra considerablemente agrandada más tarde por los romanos. A pesar de su desprecio a otros pueblos, Cartago les había copiado torpemente este nuevo invento, lo mismo que hizo Roma con la galera púnica. Cinco hileras de arcos superpuestos, de abultada arquitectura, con contrafuertes en la base y cabezas de león en lo alto, llegaban hasta la parte occidental de la acrópolis, donde se hundían debajo de la ciudad para verter casi un río en las cisternas de Megara.
A la hora convenida, Spendius se encontró con Matho. Ató una especie de arpón al extremo de una cuerda, la hizo dar vueltas rápidamente como una honda, clavó los garfios de hierro y, uno detrás de otro, escalaron la pared.
Pero cuando llegaron al primer piso, como se caía el arpón cada vez que lo echaban, tuvieron que caminar por el borde de la cornisa para descubrir alguna hendidura. La cornisa se iba estrechando a cada hilera de arcos... La cuerda se aflojó. Varias veces estuvo a punto de romperse.
Por fin, llegaron a la plataforma superior. Spendius, de cuando en cuando, se agachaba para tantear las piedras con la mano.
—¡Allí es! —dijo—. ¡Comencemos! —y valiéndose del venablo que trajo Matho consiguieron apartar una de las losas.
Vieron a lo lejos un grupo de jinetes que galopaban en caballos sin bridas. Sus brazaletes de oro resaltaban entre los vaporosos paños de sus mantos. Se distinguía al frente de ellos a un hombre coronado con plumas de avestruz y galopando con una lanza en cada mano.
—¡Narr-Havas! —exclamó Matho.
—¡Qué nos importa! —replicó Spendius, y se metió por el agujero que acababa de abrir al separar la losa.
A una orden suya, Matho trató de recubrir el agujero. Pero por falta de espacio no podía mover los codos.
—Volveremos —dijo Spendius—; pasa delante —y los dos se aventuraron por el conducto de las aguas.
Les llegaba el agua hasta la cintura. Muy pronto perdieron pie y tuvieron que nadar. Sus miembros tropezaban contra las paredes del canal, demasiado estrecho. El agua corría casi tocando la losa superior. Se desgarraban la cara. Luego la corriente los arrastró. Un aire más pesado que el de un sepulcro les oprimía el pecho, y con la cabeza bajo los brazos, las rodillas juntas y estirándose cuanto podían pasaban como flechas en la oscuridad, jadeantes, dando boqueadas, casi muertos. De repente todo se volvió negro ante ellos y aumentó la velocidad de las aguas. Cayeron.
Cuando volvieron a la superficie se mantuvieron durante unos minutos tendidos de espaldas, aspirando deliciosamente el aire. Las arcadas, unas a continuación de otras, se abrían en medio de las anchas paredes que separaban los depósitos. Todos estaban llenos y el agua formaba una extensa superficie a lo largo de las cisternas. Las cúpulas del techo dejaban pasar por un tragaluz una pálida claridad que reflejaba en las ondas como discos de luz, y las tinieblas del contorno, que se espesaban hacia las paredes, parecía alejarlas indefinidamente. El menor ruido producía un eco intenso.
Spendius y Matho se pusieron a nadar de nuevo y, pasando por la abertura de los arcos, atravesaron varios compartimentos seguidos. Otras dos hileras de depósitos más pequeños se extendían paralelamente a cada lado. Se perdieron, retrocedían, volvían a encontrarse. Por fin, algo resistió bajo sus pies. Era el pavimento de la galería que bordeaba las cisternas.
Entonces, avanzando con grandes precauciones, tantearon el muro para encontrar una salida. Pero sus pies resbalaban; caían en pilones profundos para volver a levantarse, como si sus miembros al nadar se disolvieran en el agua. Sus ojos se cerraron; agonizaban.
Spendius dio con la mano contra los barrotes de una reja. Tiraron de ella, cedió y se encontraron en los tramos de una escalera. Una puerta de bronce la cerraba por encima. Con la punta de un puñal apartaron la barra que se abría desde fuera; de pronto, los envolvió una ráfaga de aire puro.
La noche estaba transida de silencio y el cielo parecía de una altura desmesurada. Hileras de árboles elevaban sus ramas sobre las largas líneas de las murallas. Toda la ciudad dormía. Los fuegos de las avanzadillas brillaban como estrellas perdidas.
Spendius, que había pasado tres años en la ergástula, no conocía bien los barrios. Matho conjeturó que, para ir al palacio de Amílcar, debían tomar a la izquierda, atravesando los Mappales.
—No —dijo Spendius—; condúceme al templo de Tanit. Matho quiso hablar.
—¡Acuérdate! —dijo el antiguo esclavo, y levantando su brazo, le indicó el planeta Chabar, que resplandecía.
Entonces Matho se volvió silenciosamente hacia la acrópolis.
Se arrastraban a lo largo de las cercas de nopales que bordeaban los senderos. Chorreaba el agua de sus cuerpos sobre el polvo del suelo. Sus sandalias húmedas no hacían ningún ruido. Spendius, con sus ojos más brillantes que antorchas, registraba a cada paso los matorrales y caminaba detrás de Matho con las manos en los mangos de los dos puñales que llevaba en los brazos, sostenidos bajo las axilas por una banda de cuero.