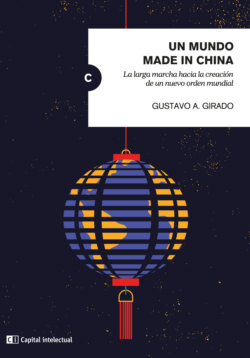Читать книгу Un mundo made in China - Gustavo A. Girado - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление“En su proceso de reforma, aún en curso, China ha evolucionado tanto desechando como conservando e innovando estructuras y políticas de forma constante en un ejercicio de soberanía que atiende, en primer lugar, a sus propias dinámicas y objetivos. Y probablemente, el hecho de estar tan centrada en sí misma, aunque más atenta a su entorno que en otros períodos históricos, ha evitado la ruina subsiguiente de tantos consejos o ultimátums externos, tantas veces resultantes en agravamientos de dependencias y eternización de crisis.”
Xulio Ríos, prólogo del libro ¿Cómo lo
hicieron los chinos? Algunas de las causas del gran
desarrollo del gigante asiático (2017).
En trabajo citado como epígrafe, se intentó desarrollar una explicación, seguramente parcial y hasta quizás mínima, sobre los mecanismos que utilizó y usa China para convertir su extraordinario crecimiento en desarrollo. De manera tal que su sociedad pudiese ascender en la escala de bienestar y dar cabida, en términos colectivos, a lo que el Politburó pretende alcanzar: una sociedad modestamente acomodada. De hecho, en ese libro prologado por Xulio Ríos culminábamos con esa sentencia.
Allí, tratamos de describir uno de los tantos vectores por los cuales se despliegan las políticas del gobierno chino para alcanzar sus objetivos, ya que dentro de la gran cantidad de reformas llevadas a cabo en China desde el ascenso de Deng Xiaoping, algunas se destacaban por recibir un enorme caudal de recursos técnicos, políticos y económicos. Las políticas de desarrollo científico y tecnológico que China había llevado adelante desde 1978 en adelante constituían el centro de ese análisis.
Nos referíamos entonces a las cuestiones legales, institucionales y políticas que hacen a la capacidad de un país para desarrollar su tecnología, lo que constituye una condición esencial para el desarrollo futuro. Ello requirió previamente desplegarnos sobre algunos aspectos puntuales del desarrollo chino post revolución, e inmediatamente después avanzar sobre lo que consideramos central para comprender el proceso, como lo fue la participación de los capitales chinos en las cadenas globales de valor (CGV), pensadas y estructuradas por las casas matrices de las transnacionales que, para entonces, se concentraban en el Hemisferio Norte Occidental. La cuestión consistió (si bien sigue siendo un verdadero desafío) en entender sobre elementos que sirviesen para explicar cómo el Ingreso Nacional Bruto de una economía campesina y empobrecida, había conseguido multiplicarse por 35 entre 1990 y 2018, y el ingreso per cápita explotara –en el mismo período–, transformando a China de un país de “bajos ingresos” en un país de “ingresos medios altos” (1). Si bien el trabajo constituyó una mirada sobre un aspecto particular de la política china, intentamos dejar en claro que no solamente la mirada era parcial, sino que se limitaba a los aspectos que resultaran allanables y comprensibles, como para poder presentarlos ordenada y criteriosamente.
Nuestra idea es que aquí transitemos otro vector diferente, pero estrechamente relacionado con el despliegue científico y tecnológico, de manera de ganar masa crítica y conseguir más densidad en la explicación que buscamos sobre el extraordinario desarrollo alcanzado por la República Popular China. Porqué China había tomado cierto tipo de decisiones, y era el motivo por el cual éstas tenían un “norte” determinado, constituye un eje importante sobre el que se imbrica el rumbo de su política con sus decisiones económicas, su despliegue internacional y la manera de ver el mundo, ya no a través de los ojos de otros, sino de los propios y usando sus propias categorías analíticas.
China usa sus instrumentos, ve el mundo a su manera y se nutre, ahora más que antes, de su creciente relación con el resto de las economías lo cual, por cierto, ya tiene muchos canales: de los naturales originados en su comercio –que no deja de aumentar– y la multiplicación de las inversiones (de entrada y salida, in y out), el espectro ya se amplía para incluir sus posiciones en los organismos multilaterales, su intento de cambiar muchas de las reglas que ordenan el mundo desde la segunda posguerra y, mucho más aún, la representación que tiene en aquellas entidades globales que fueron diseñadas al calor del interés de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial (2GM) y forjadores del mundo “post Bretton Woods” (2). Ahora allí trata China de incidir, mientras cuestiona y debate el orden que se estableció oportunamente.
Las consecuencias de esas inquietudes son variadas y algunas muy visibles, como la creación de entidades que sí tengan en cuenta el creciente peso relativo chino: el AIIB (sigla en inglés del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura), el que se conociera como Banco de los BRICS (ahora Banco de Desarrollo), la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), la misma Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (hoy Belt & Road Iniciative o BRI) (3), por señalar algunas de las más renombradas.
Pero antes de alcanzar ese estadío, China se nos presenta como una economía en vías de desarrollo y, como tal, dependiente. El/la lector/a encontrará que en estas páginas se reitera esa palabra “dependencia” la cual denota una condición, lo que nos requiere aclarar desde aquí bajo cuál prisma leerla, ya que aquella dependencia a la que se refiere Xulio Ríos en el epígrafe, tiene connotaciones. La dependencia como concepto es popular y está muy difundida claro, y a nivel teórico recibe diferentes tratamientos y abordajes. Eso no impide comprender qué se quiere decir al utilizar el concepto, siempre que se defina a cuál acepción uno se está refiriendo. Genéricamente, la idea de dependencia nos habla de la relación de alguna cosa o alguien con respecto a otro elemento o persona; de alguna manera, es natural asociarlo con la falta de autonomía, en el sentido que quien tiene esta condición (la cosa o persona que sea dependiente) no puede o no se le permite tomar ciertas decisiones, ya que no cuenta con la libertad suficiente para hacerlo por algún motivo.
El valor analítico de un concepto depende (valga la redundancia), no tanto de su rigor teórico, como de su riqueza explicativa (Monza, 1972). Pero justamente por esa dificultad que se presenta al trabajar un concepto relativamente abierto ya que se puede aplicar a situaciones diversas, en el agregado podemos subsumirlo solamente a dos tipos de situaciones diferentes: la dependencia que relacionamos con las personas (más allanable conceptualmente con lo mencionado sobre la incapacidad, propia o que le provocan, de contar con libertad) o aquella dependencia que tiene dimensión política, que es la que nos interesa aquí. Se trata entonces de una situación (digamos, de sujeción) en la que una nación tiene a otra (o a un ente o una comunidad) a su merced, de tal modo que su voluntad se encuentra anulada o limitada para tomar decisiones fundamentales. Las propias determinaciones se encuentran sujetas, a veces también anuladas o se les impide de alguna forma que se desarrollen. No se tiene la suficiente autonomía, porque se es dependiente. No se cuentan con los grados de libertad que se requieren para aquellas propias determinaciones.
Como el concepto de dependencia tiene en el de independencia a su opuesto, la versión política de la idea de dependencia cobra fuerza. Si los pueblos, los Estados-nacionales y otras organizaciones sociales que son más modernas tratan de ser dueños/as de su futuro, de determinarse por sí mismos/as (suele tratarse en el agregado como “derecho a la autodeterminación”), interesa identificar algunos aspectos de la dependencia en esa versión que, en este caso, son necesarias para el análisis del avance tecnológico en ciertas economías. Porque de ella hablamos, de la dependencia tecnológica.
Sábato (2011) aborda ese tipo de dependencia con el mismo sentido que le daremos aquí: “Además de su valor mercantil, es bien sabido que la tecnología posee valor estratégico, y cada vez mayor, como lo prueba el hecho de que en los últimos años se usen con frecuencia creciente expresiones tales como ‘dependencia tecnológica’, ‘neo-colonialismo tecnológico’, ‘autonomía tecnológica’, etc., que dan cuenta de la existencia de naciones que poseen tecnología y de naciones que no la tienen, y que por lo tanto dependen de las otras para el abastecimiento de elemento tan importante. Por eso, tanto para los países como para las empresas, tener o no tener tecnología, that is the question […]”.
El contar o no con tecnología propia fue uno de los debates institucionales en China cuando modificaron las estructuras ministeriales para jerarquizar el desarrollo científico y tecnológico. Esa discusión, a su vez, tiene origen en el debate previo sobre cómo transitar el sendero del desarrollo cuando la economía china crecía ya a tasas importantes. Los reiterados intentos chinos de llevar a cabo procesos innovadores de cosecha propia (“innovación indígena”), que no se basan (exclusivamente) en transferencia de tecnología extranjera, habían sido limitados hasta comienzos del siglo XXI, y recibieron especial atención e impulso con el programa Antorcha de 1998, cuando “[…] las prioridades de I+D en todo el país estaban controladas por las instituciones de planificación, […] los trazos gruesos de la política innovativa encerrados en el Antorcha, […] manifiestan fuertes elementos de descentralización institucional y experimentación política, y esto lo ha convertido en señero. La reorientación funcional que implicó […] fue impulsada por iniciativas locales y los intereses de las diversas zonas donde se fueron instalando las empresas de alta tecnología” (Girado, 2017); el corazón del programa consiste en crear la infraestructura y los ecosistemas necesarios para respaldar la innovación y las nuevas empresas, incluidas legiones de incubadoras de tecnología empresarial y espacios de creadores en masa (Ma, 2019).
Comenzaban a diseñarse los primeros bocetos de los caminos que eventualmente conducirían a la independencia tecnológica. El hito que pretendió ser un punto de inflexión para comenzar a romper la dependencia tecnológica fue el “Plan de Mediano y Largo Plazo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (2006-2020)”, que terminaría visibilizando todo el diseño de la política que vuelca los recursos del Estado chino alrededor de cuatro palabras: “innovación indígena” y “desarrollo armónico”. Como sugiere Dieter Ernst (2011), desde aquel Plan los responsables políticos de China se muestran comprometidos con el proyecto de creación y estímulo a la “innovación indígena”, porque la ven como la clave para reducir la pobreza primero, y acabar con ella después, acelerando el proceso de convergencia de China con las economías más desarrolladas en términos de ingreso. Más aún, la eliminación de la pobreza extrema en China a comienzos de 2021 no hizo más que reafirmar las convicciones políticas acerca del camino elegido.
La forma presentada en el Plan para estimular la innovación se considera esencial no solo para ir más allá del viejo modelo de crecimiento orientado a la exportación (4), sino porque entienden que está en juego la supervivencia misma del sistema. Los líderes chinos entienden que el modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones ya no puede garantizar los beneficios de entonces, y por eso apuestan a la innovación indígena como un catalizador para la mejora industrial. Resulta muy instructivo observar cómo China alcanzó un punto de convergencia con las economías avanzadas en numerosos frentes tecnológicos.
Muchos factores impulsaron a China a desarrollar sus propias tecnologías, el principal de los cuales es el poderoso papel del Estado como impulsor/promotor (y no tanto como diseñador); uno de los programas impulsados que no ha recibido la atención que consideramos suficiente es el mencionado programa Antorcha, que desde 1998 se ejecuta en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST), sobre el que volveremos más adelante. En su momento, la campaña de “innovación indígena” se consagró como la estrategia nacional china que pondría el desarrollo de la ciencia y la tecnología (CyT) en el centro del modelo de desarrollo del país (Cassiolato y von Bochkor Podcademi, 2015). Es uno de los planes para el desarrollo de la CyT más importantes que están vigentes en el mundo, y está llamado a configurar un nuevo mapa tecnológico a un nivel que excede ampliamente su alcance nacional. En ese entonces se hizo un diagnóstico del estado en que se encontraban los programas, el alcance de sus metas y objetivos, concluyéndose que hay limitaciones importantes si es que se tienen pretensiones (dentro de estas líneas de desarrollo) de reducir, por ejemplo, la dependencia energética y de recursos (y de insumos en general) que trae serias e inconvenientes consecuencias ambientales. La declaración del Consejo de Estado menciona la dependencia agrícola, la pobreza del sector servicios y la ausencia de industrias propias de alta tecnología, todo lo cual colabora para tener una pobre estructura para generar innovación endógena.
Desde entonces y frente a ese diagnóstico, el discurso público del Politburó se asentó en la necesidad de convertir a la sociedad china, hacia 2020, en una sociedad orientada a la innovación, por el dominio de aspectos clave de CyT y que le permita, para el 2050, ser líder mundial en este campo. De acuerdo con este nuevo énfasis, hubo un auge de la inversión china en Investigación y Desarrollo (I+D) que es una medida estándar de inversiones innovadoras. Si bien China invirtió apenas el 1% de su PIB en la década de 1990, las inversiones en I+D aumentaron al 2,12% del PIB en 2017 y crecieron al 2,23% en 2019, o sea una porción mayor en un PIB que no deja de crecer (5). Con la “innovación indígena” como elemento estratégico de crecimiento impulsado por la innovación y el desarrollo económico basado en el aprendizaje, la política de CyT vuelve al centro de la escena, como eje medular del patrón de desarrollo chino. Este plan presenta metas pensando en un horizonte para el 2020, articulando investigación básica y aplicada en áreas clave y para una decena de grandes proyectos nacionales, que incluye la reforma institucional del sistema nacional de CyT y de las políticas de promoción de la innovación (Gu y Lundvall, 2006). Aquí es cuando explícitamente deciden desarrollar tecnologías centrales, pero propias, dominar aquellas que se necesitan en áreas críticas, y fundamentalmente tener o hacer que sus empresas tengan (sean dueñas) de sus derechos de propiedad intelectual para conseguir contar con un número de empresas chinas internacionalmente competitivas. Claramente, estas definiciones están en línea y articuladas con las decisiones que ya describimos (políticas del Go West y Go Out) y provenientes del plan quinquenal anterior.
Por ejemplo, en el amplio sector de la tecnología más avanzada (high tech) y su espacio de acción, los avatares a su alrededor y las relaciones entre capitales en su interior, así como su relación con el poder político, le otorgan una importancia especial. Muy especial. El control de los actores, así como las políticas, regulaciones y reglamentaciones nacionales y mundiales que rigen sus relaciones de poder, hacen a la definición de los destinos de las manufacturas del futuro y los servicios. Aquellos actores, y en especial los que tienen presencia internacional, son protagonistas centrales en el diseño de las políticas de autonomía e independencia que lleva a cabo el gobierno, a tal punto que sus opiniones siempre fueron consideradas a nivel ministerial. Por caso, al momento de diseñarse la estrategia de “campeones nacionales”, hubo un planteo por parte de grandes tecnológicas chinas para poder acceder e incorporar estándares internacionales para tener acceso a los mercados globales, y luego poder participar en su definición. Esas influencias en las definiciones políticas, Hui Liu (2017) las llama “domésticas”; dentro de las que presenta como externas sobresalen las de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ya que sus normas también han demostrado ser influyentes, pues penalizan el uso proteccionista de las normas como barreras técnicas al comercio, que están sujetas a arbitraje; la entidad multilateral también facilita la difusión de las normas con origen en la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por su sigla en inglés) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, por su sigla en inglés) tomándolas como referencia.
Saltando al presente un instante, el hecho que muchas empresas de capitales chinos sean ahora transnacionales muy influyentes es el resultado de una política cuya parte visible y tangible la constituyen los productos que China vende al mundo, o las partes y piezas que empresas de China engarzan en los productos de las multinacionales (dueños de las marcas, de las licencias y/o de las patentes), productos que consiguen su forma final dentro del territorio chino, y desde allí son enviados a los principales mercados del mundo. Esto no era así antes de 1978, ya que la inversión extranjera tenía vedado el ingreso a China, y esta nación tenía poco comercio con el resto del mundo. Desde entonces, las decisiones que ha tomado han tenido el sentido de reducir sus grados de dependencia de Occidente, en particular.
Ese impulso original vino dado por el sector estimulado: el exportador. Por eso, el crear riqueza se transformó en una meta, un target del régimen, y así como el elemento constitutivo y esencial del desarrollo económico no es la creación de riqueza, sino la capacidad de crearla, no bastaba con fomentar el progreso técnico sino que pasó a ser necesario sentar las bases para crearlo, generar progreso técnico. Y también se debatió si era posible conseguir mayores niveles de cambio técnico en una situación de dependencia tecnológica, porque lo más probable es que si no se conseguían grados de independencia, sólo se iba a poder replicar una situación en la cual el capital extranjero iba seguir siendo el responsable de lo que sucediera con y dentro de la República Popular China. Puesto de otra manera: las necesidades tecnológicas pueden ser atendidas por el sistema científico y técnico doméstico o por las fuentes externas proveedoras de conocimiento tecnológico, pero reducir la política tecnológica a una regulación de la transferencia de la tecnología implicaría aceptar esa condición de “dependencia” tecnológica, lo que supone un juicio de valor sobre la incapacidad de las economías en desarrollo de encontrar soluciones tecnológicas a sus propios problemas. Una admisión del hecho que sería imposible crear para progresar.
En McGregor (2010) se ve que apenas luego de la aparición del “Plan de Mediano y Largo Plazo […]” mencionado, el Consejero de Estado Liu Yandong (funcionario y fundamental contribuyente al diseño de la política tecnológica de China) argumentaba en 2007 (revalidando la importancia del Plan), que “ […] la mayoría del mercado está controlado por compañías extranjeras, la mayoría de la tecnología central depende de las importaciones, […] la situación es extremadamente grave ya que los países desarrollados nos presionan con bloqueos y controles tecnológicos: si no somos capaces de resolver estos problemas, siempre estaremos bajo el control de otros”. Naturalmente, en los países en vías de desarrollo (en general) existe una gran desproporción entre los componentes internos y externos de oferta de tecnología, que lleva al sistema productivo a depender para su desarrollo de la importación de tecnologías. Por eso es que las interrelaciones entre el desarrollo industrial y la tecnología en esas economías dependientes (en el sentido ya comentado) se caracterizan por la dependencia tecnológica de la industria de las fuentes externas del conocimiento (know-how), y cuando no se tiene el poder de decisión sobre el proceso de desarrollo técnico, existe una dependencia técnica, o sea cuando sólo queda el camino de la copia de tecnología. La dependencia tecnológica es la falta de libertad para optar entre diferentes alternativas de importación y la creación propia (Máximo Halty Carrere, 1974).
La dependencia de China y su imperiosa necesidad de desarrollarse obligó al Politburó a indagar no solamente en cómo reducir los grados de dependencia, sino también en cómo hacerlo mientras se gana en competitividad, debido a que ese era uno de los desafíos que enfrentaban las empresas chinas, y de allí que el gobierno tuvo que reconsiderar la importancia y el papel de las normas técnicas. Desde la perspectiva china, la reducción de los grados de dependencia de las exportaciones manufacturadas solo iba a ser posible si el país lograba fortalecer su capacidad innovadora interna, para lo cual debía actualizar su sistema de estándares para reducir aquel “control de los otros países más desarrollados sobre China”, especialmente en el área de alta y nueva tecnología. En previsión de estos nuevos desafíos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MoST, por su sigla en inglés) realizó dos importantes estudios: uno en el año 2002 sobre la estrategia de desarrollo de normas técnicas, que fue seguido por otro en 2006, que es el esquema de la Administración de Normalización de China (SAC, por su sigla en inglés) del 11º Plan Quinquenal de desarrollo para la estandarización. Este esfuerzo sistémico no se agotaba con el diseño o configuración al interior de China del sistema científico y tecnológico, sino que muchas de esas iniciativas tenían por fundamento (reiteramos) reducir la dependencia tecnológica de China, que a los ojos del Politburó debilitaba (y debilita) sus capacidades mientras se convertía en un país con mayores responsabilidades globales. Como se ve, innovación y estándares son conceptos vinculados. Esa vinculación aparecerá a lo largo de esta obra.
Entonces, habiendo acordado al interior de los espacios de decisión política en China que esa dependencia debía reducirse, se comenzó a trabajar para encontrar las herramientas más útiles para la tarea, y es desde allí que se observa que los estándares pasan a ser una herramienta importante para disminuir la dependencia tecnológica y desarrollar las capacidades de innovación indígena dentro de las industrias más desarrolladas hasta entonces, las que no eran otras que las vinculadas con las exportaciones (dado que era el modelo que imperaba en China desde la creación de las Zonas Económicas Exclusivas, o ZEE) y, en menor medida, las tecnológicas de industria nacional que exportaban (pocas). El Ejército y el mismo Partido Comunista de China (PCCh) fueron actores relevantes en estas decisiones, y por eso de esta coalición de intereses es que a continuación aparecen las políticas sobre el patentamiento de los estándares que se generasen dentro de China. Esto es así ya que había plena consciencia del alto precio que se pagaba por las patentes de origen extranjero utilizadas hasta entonces, tal como se incorpora inicialmente en el Proyecto de Reglas sobre Patentes Incluidas en los Estándares, emitido por la Administración de Normalización de China (SAC,) en 2009.
China había considerado las normas técnicas como un medio para facilitar el comercio mundial, pero resultó que la primera barrera que encontró cuando sus productos ingresaron al mercado internacional fueron las regulaciones técnicas y las normas. Diversos trabajos consultados coinciden en que en el sistema de estándares de China –que comienza a ser trabajado desde entonces– todavía se apreciaba el legado de la economía planificada, cuando cada ministerio relacionado con las actividades industriales era responsable de la estandarización dentro de las grandes empresas estatales bajo su jurisdicción; las normas nacionales y ministeriales eran obligatorias y aplicadas por el gobierno. Ese sistema se vio presionado una vez que las reformas de Deng Xiaoping cobraron impulso, culminando con la solicitud de China para ingresar a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Por eso, desde que se inicia el proceso de apertura y reforma luego de la muerte de Mao Zedong, se produjeron cambios sustanciales en la estrategia de estandarización y sus instituciones; en poco tiempo China mejoró su capacidad para desarrollar e implementar estándares, y comenzó a participar en las organizaciones internacionales que definen su desarrollo (esta cuestión se trata adelante en una sección específica).
Es conocido que desde que China se incorpora como miembro pleno de la OMC en diciembre de 2001, comienza un período de rápido crecimiento (alcanzando a veces sorprendentes tasas de dos dígitos) y desarrollo económico, en el cual fue muy efectiva la política de promoción de la innovación indígena a través del uso de estándares (si bien todavía sólo de alcance nacional). Hoy la situación es diferente. Según Ziegler (2010) “el sistema de estandarización de China ha madurado considerablemente, y hoy China tiene más estándares que Europa, cubriendo más aspectos de las operaciones económicas que cualquier país industrializado”.
De allí que el crecimiento en China debía convertirse en desarrollo, a partir del uso de criterios independientes (que, en términos políticos, era más sencillo contar desde el punto de vista del Politburó) para impulsar por sí mismos un progreso técnico que estuviese engarzado en una política industrial y a su vez dentro de un programa de desarrollo económico. De aquellos estudios y de consultas realizadas entre especialistas (a los ya mencionados se añadieron los institutos de investigación surgidos al calor de las políticas de promoción en CyT), en Ernst (2011) se encuentran una suerte de prioridades a partir de ese intercambio, entre las que se destaca el hecho que el Estado seguirá desempeñando un papel importante como promotor y coordinador de una política integrada de estándares e innovación, y fundamentalmente el hecho de ver la estrategia de estandarización como una plataforma para la innovación indígena. En ese consenso sobresalen dos importantes vectores de trabajo que, en nuestra opinión, son definitorios en la política de “campeones nacionales”, política que ayudó, a su vez, a cimentar el progreso y consolidación de grandes corporaciones chinas bajo cuya sombra aparecieron y se desarrollaron gran cantidad de empresas chinas de menor porte, como proveedores de las primeras, elevando el nivel tecnológico promedio del sector, y que hoy se encuentra en el centro del debate sobre la disputa hegemónica con Estados Unidos, como desarrollaremos en otra sección de este trabajo.
De esos vectores, el primero está justificado por los pagos que hacen las empresas chinas por las patentes y licencias extranjeras. Desarrollar las normas chinas, debería ser la tarea prioritaria para reducirlos; para ello el plan consiste en que las empresas extranjeras que deseen participar en las organizaciones que van a desarrollar las normas chinas, que hagan una contribución a cambio de ello, como por ejemplo contribuciones técnicas (con un criterio amplio, tal que incluya la divulgación de patentes esenciales). El otro que destacamos se encuentra trabajado en Wang et al. (2010) desde el cual se alienta a las empresas a convertirse en los “principales actores en la formulación de normas”. En ese entonces, China no tenía experiencia en el entramado institucional dentro de los esquemas de estandarización, y en el debate se consensuó que China debía seguir una estrategia de doble vía que combinase la adopción de estándares internacionales con la inserción de innovaciones indígenas en estándares nacionales (en el marco de la institucionalidad recientemente creada) e internacionales (en la medida que China va ganando espacio dentro de los organismos internacionales de fijación de normas y patrones).
Los conductores de la política en China estaban (y están) convencidos que allí, en ausencia de conocimiento propio (que no se había generado hasta entonces en China), se jugaba parte importante de la reforma de la economía del país, y por eso decidieron que fuera acompañada de un gran esfuerzo para elevar el nivel del aparato científico y tecnológico. El “Plan de Mediano y Largo Plazo 2006-2020” resulta la consecuencia de un cúmulo de acciones que, a lo largo de los años y desde el inicio del período de reformas, han configurado una política de crecimiento científico y tecnológico cuyos resultados impresionan. Ese Plan tuvo un efecto catalizador en la estrategia de estandarización de China, mientras que el 11º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Estandarización (de la SAC, en 2006) presenta detalladamente cómo las agencias deben implementar el proyecto de innovación indígena. Hasta allí, había un historial de innovación bastante pobre y no había un cauce institucional que la promoviese.
Pero algo debe quedar claro: no se trata de una sencilla y simple incorporación de tecnología para alcanzar el desarrollo económico, porque así planteado podría aumentar los grados de dependencia. Como sostiene Halty Carrere en el trabajo citado, se trata de una política de desarrollo que asegure el control del poder de decisión para el progreso técnico. Si no fuese así, se caería en el error señalado por Alejandro Nadal Egea (6), esto es de concebir la debilidad del sistema científico y tecnológico como un simple retraso coyuntural originado en que la economía en vías de desarrollo arrancó tardíamente su intento de independizarse. La utilización del concepto de “brecha” ha provocado que se descuide (por ponerlo de manera “políticamente correcta”) la idea de la dependencia tecnológica como instrumento analítico de una situación estructural. Aquí habría seguramente autores que hagan referencia a la dependencia mental (“colonialismo cultural”) que ayuda a estratificar la dependencia en otro orden. Esa ambición es central para el PCCh.
Dijimos que la idea subyacente era intentar explicar uno de los tantos vectores por los cuales China intentaba convertir su crecimiento en desarrollo y reducir su fuerte grado de dependencia de Occidente, a grandes rasgos. Esto obliga necesariamente a analizar la interacción entre el desarrollo y la demanda de tecnología, no sólo a los efectos de definir las necesidades de la tecnología de un sector –por caso, la industria– sino también para hacer que las demandas de ciertas técnicas tengan respuesta institucional para que se pueda sostener un proceso de desarrollo técnico, que reduzca aquella dependencia tecnológica. La política llevada a cabo por China para innovar, no le deja otro camino que competir en terrenos que no le resultaban conocidos, por no haber formado parte del grupo de economías que les dieron forma. Consolidar su desarrollo implica hacer un gran esfuerzo (como en el caso de cualquier otra economía que pretenda subir su nivel de ingreso promedio) para elevar el nivel de vida promedio de su población, lo que va de la mano de una fuerte mejora en la competitividad sistémica de la economía, si es que se pretende dejar de ser dependiente. Se puede aumentar la competitividad siendo más productivo, claro, y no necesariamente esa economía será autónoma para tomar decisiones. Tendrá eventualmente éxito económico, pero no soberanía política para decidir sobre su futuro.
Como todos los planes que contemplan algún grado de desarrollo independiente, incluye características nacionalistas y de autosuficiencia, actitud que expresa el objetivo del Politburó de reducir la dependencia de China de la propiedad intelectual de los capitales transnacionales y, claro, de los altos precios que le imponen para usar las patentes que les resultan ajenas.
El Plan original pretendía que para el momento en el que escribo esta obra, China debía haber reducido su dependencia de la tecnología de otros países al 30% o menos. Algunas partes del Plan son muy claras al expresar su temor y preocupación del hecho que depender de otros países (siempre la sombra toma la forma de Estados Unidos y Japón), podría ser una amenaza para la seguridad nacional y económica de China (tan importante resulta la cuestión para nosotros, que nos explayaremos ampliamente adelante), de la misma forma que ese argumento hoy es enarbolado por Estados Unidos para discutir con China en múltiples espacios en los cuales se siente amenazado. De allí que, para limar asperezas potenciales, en su diseño contempla que el crecimiento económico requiere que haya un adecuado equilibrio entre la innovación nacional y el uso de tecnología importada.
Lo importante para el éxito del Plan es no comprar tecnologías centrales en campos clave tal que afecten el alma de la economía y la seguridad nacional (tecnologías de Internet de próxima generación; máquinas herramientas de alta gama y control numérico; y sistemas de observación de la tierra de alta resolución, etc.). En Ernst se lee que en agosto de 2006 y para los semiconductores, el Ministerio de Información e Industria de China declaró que “[...] aumentaremos significativamente la relación de autosuficiencia a más del 70% para los circuitos integrados utilizados para la información y la seguridad de la defensa nacional, y a más del 30% para los circuitos integrados utilizados en las comunicaciones y los hogares digitales electrodomésticos [...] básicamente, deberíamos lograr la autosuficiencia en el suministro de productos clave”.
Hasta hace poco tiempo, la mirada de China hacia la innovación y la estandarización apenas si tenía un mínimo grado de entidad en la diplomacia económica internacional. Pero con el poder económico de China en crecimiento, esa evaluación sobre las cuestiones normativas ha cambiado drásticamente. Hoy, la política de innovación de China es percibida como una amenaza para la innovación y la competitividad de EE.UU. y hacen al core de lo más candente en sus relaciones bilaterales. Más aún, también acusa a China porque esta usa esa política como una estrategia que distorsiona (“discriminatoria”, en términos de la OMC) el comercio global para desafiar la supremacía estadounidense en la economía del conocimiento. Esa percepción, claro, no hace referencia exclusiva al eventual padecimiento de las corporaciones estadounidenses que se encuentran con que ahora hay competencia china que daña sus intereses, sino que incluye a las respuestas institucionales que expresan esos capitales. Como reseñara D. Ernst (2011), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos argumentó que la política de innovación de China “... restringe la capacidad de las empresas estadounidenses para acceder al mercado y competir en China y en todo el mundo, creando ventajas para las empresas estatales y los campeones influenciados por el Estado de China ... [y tiene] ... el potencial de socavar significativamente la capacidad innovadora de la economía estadounidense en sectores clave y, en consecuencia, dañar la competitividad y el sustento de las empresas estadounidenses y los trabajadores que emplean” (7). Con su política de innovación indígena, China ingresa luego en el juego de los estándares globales y crece como un novedoso contendiente de Estados Unidos, que naturalmente reacciona frente a la erosión de su liderazgo. Por eso colabora sensiblemente con su eventual declive.
El papel de la estandarización y el de los derechos sobre la propiedad intelectual aparecen en el centro de este conflicto. Más aún, tanto en las CGVs como las redes de producción internacionales y las mismas cadenas de abastecimiento, los principales dispositivos normativos para garantizar la calidad y seguridad de un producto son los estándares del producto, que deben juntarse con los derechos de propiedad intelectual y las normas de origen. De ahí la continua presión de los actores e intereses favorables al comercio para la estandarización internacional, la armonización de las diferentes normas nacionales o al menos el reconocimiento mutuo de equivalencia (de allí, entonces, los acuerdos bilaterales, regionales o los mismos Tratados de Libre Comercio –TLC’s–); todas son respuestas normativas alternativas típicas a las demandas políticas y económicas de la globalización e integración económica, ya sea regional o internacional, que cada país o región debe equilibrar con sus propias prioridades e intereses nacionales.
Por eso es necesario comprender el deseo de China de convertirse en una superpotencia tecnológica. Conseguir reducir aquella dependencia constituye el corazón del proyecto del Politburó, y la traducción del “Sueño Chino” que, como una suerte de réplica oriental del “Sueño Americano” –pero no individual, sino colectivo–, pretende construir una sociedad “modestamente acomodada” (mejorar el nivel de vida del pueblo chino) para este año 2021 (coincidente con los cien años de la fundación del PCCh) y “plenamente desarrollada” en el 2049 (en el centenario de la fundación de la República Popular China), alcanzando la que llaman “revitalización nacional”. Los caminos seguidos por sus políticas científicas y tecnológicas ya fueron tratados (8), y en esta ocasión pretendemos transitar otras rutas, que dan sentido a lo anterior.
1- Espen Beer Prydz y Divyanshi Wadhwa, “Classifying countries by income”, The World Bank, septiembre de 2019, Disponible en: https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/the-classification-of-countries-by-income.html. Hace un año, en The Economist se presentó otra comparación impactante: desde 1995, la participación de China en el PIB mundial a precios de mercado aumentó del 2% al 16%.
2- Antes que termine la 2GM, en 1944, Estados Unidos y los aliados (que pronto saldrían victoriosos) fueron los anfitriones en un encuentro en Bretton Woods, momento y lugar donde se establecieron nuevas reglas e instituciones de posguerra para liberalizar el comercio y revivir el crecimiento económico; para entonces, el dólar y su vinculación al oro dominaban el marco monetario global.
3- En el trabajo de Jan P. Voon y Xinpeng Xu (“Impact of the Belt and Road Initiative on China’s soft power: preliminary evidence”, aparecido en el Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics 2020, Vol. XXVII, Nº 1), la iniciativa se considera como “el paso más importante que ha tomado la diplomacia pública de China en lo que va del siglo”.
4- Así como no nos detendremos a explicar todas las políticas chinas desde 1978 en adelante, tampoco lo haremos con el modelo de desarrollo asiático, de tanta fama académica y ya suficientemente analizado. Se sugiere a tal efecto ver Kaname Akamatsu, “A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries”, The Developing Economies, Preliminary Issue, N° 1, Instituto de Temas Económicos de Asia, Tokio, marzo-agosto de 1962.
5- El gasto total en I+D de China por parte de sus institutos gubernamentales, universidades y empresas, creció a tasas de dos dígitos durante cuatro años consecutivos, hasta 319.000 millones de dólares en 2019. Ese gasto fue el segundo más alto del mundo, posición que China ocupa desde 2013, cerrando más la brecha con Estados Unidos.
6- Alejandro Nadal Egea, “Planificación normativa y esfuerzo científico y tecnológico”, Comercio Exterior, México, 1973.
7- En ese trabajo de Ernst se rescata este testimonio que brindara Jeremy Waterman, Senior Director de “Greater China”, el 15-6-10 en la Investigación Nº 332 sobre los supuestos delitos de China en materia de propiedad intelectual y las políticas de innovación indígena, ante su posible efecto nocivo sobre la economía norteamericana, ante la US International Trade Commission Hearing.
8- Se recomienda ver el trabajo de Zhuan Xie y Xiaobo Zhang, “The Patterns of Patents in China”, International Food Policy Research Institute, Development Strategy and Governance Division, Discussion Paper 01385, Washington, 2014.