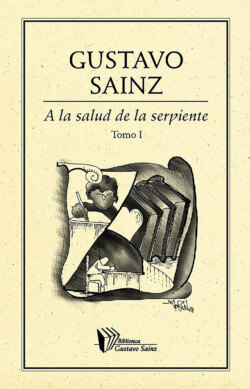Читать книгу A la salud de la serpiente. Tomo I - Gustavo Sainz - Страница 10
ОглавлениеPeriódico El Mexicano
Mexicali, Baja California
Jueves 7 de noviembre de 1968
Página Editorial
Prostituyendo a la juventud
por Cristóbal Garcilazo
El señor doctor don Miguel Serafín Sodi, caro amigo nuestro, anda indignado con toda justicia. Sucede que una amiga particular de su familia, cuyo nombre nos reservamos por elemental discreción, fue a consultarle si, en su opinión, era debido que en un conocido colegio particular de estudios superiores obligaran a su hija, una señorita de 18 años, a leer en alta voz, ante sus compañeros de clase, varones y señoritas, una sucia obra pornográfica, dizque en práctica de literatura “moderna”.
La “obra” literaria es una novela inmunda, obscena, llamada Gazapo, y su autor un redomado lépero de la hez metropolitana que respondió al nombre de Gustavo Saiz y murió en 1940.
La señorita, al tropezar con frases impublicables del “genio” desaparecido, suspendió la lectura, toda ruborosa y avergonzada, pero el “profesor” que responde al apellido Padilla, pretendió obligarla a que continuara leyendo aquel párrafo de majaderías impublicables. Hemos tenido a la vista la famosa “obra literaria”, y francamente, señor licenciado Padilla, si usted hubiese obligado a una de nuestras hijas a leer tales obscenidades ante sus compañeros y compañeras de clase, a estas horas estaría usted muerto. Ni más ni menos. Ni una sola página de la “obra” puede ser transcrita aquí sin faltarle al respeto al lector.
La madre de la infortunada muchacha refiere que el “profesor” Padilla, al ver que la señorita se resistía a continuar la lectura, la increpó y amenazó de la siguiente manera: “Pues va usted a tener que leer algo peor, no solamente esto”, y a renglón seguido ordenó a la clase otro pozo de albañal que se llama La tumba. ¿Cómo estará el “libro” que cuando algunas muchachas trataron de adquirirlo se negaron a vendérselos en la librería?
El doctor Sodi, en defensa de la familia vejada en forma tan ruin, llamó a cuentas al director de la Preparatoria donde tuvo lugar el atentado, y este señor, tratando todavía de defender a su “catedrático”, por fin admitió que el licenciado Padilla es muy joven, y que aquello era un error de su parte. Sin embargo, el doctor Sodi no se muestra satisfecho: anda buscando los servicios de un abogado para acusar al “catedrático” y amigos que lo acompañan nada menos que de perversión de menores.
El caso no puede ser más grave. Mal que haya por ahí al alcance de la juventud miles de fosas sépticas disfrazadas de “libros modernos”. Que las compre quien tenga ganas después de todo. Pero qué bajo el pretexto de una clase de literatura en donde tratan de obligar a jóvenes adolescentes a que destapen esos albañales delante de compañeros y compañeras: eso ya no parece propio de un cerebro normal, y si esta clase de cerebros es la que tiene a su cargo conformar la mentalidad y el espíritu de nuestra juventud ¿a dónde va a parar México?
Acompañamos sinceramente al doctor Sodi en sus esfuerzos por detener él solo, luchando contra muchos, esa ola de cieno. Lástima que por circunstancias que no vienen al caso, no estemos en condiciones de unir al suyo nuestros esfuerzos en forma más efectiva. Pero no podemos dejar de exclamar ¡Pobre México, con estos “profesores”!
El Redomado Lépero de la Hez Metropolitana tan escandalosamente aludido en esos días, no era polvo en ningún carcomido ataúd tres metros bajo tierra, ni estaba tratando de convencer a ninguna jovencita de que entrara en su departamento, ni amordazando ni aderezando a ninguna niña, ni lamiendo ningunas nalgas firmes ni ninguna húmeda vagina ni ningunos senos excitables, ni desenterrando ningún cadáver fresco, ni amarrando a ninguna cama (lamentablemente) a ninguna asustada adolescente de ropas desgarradas, ni cerniéndose como un baterista frenético sobre las nalgas de ocho mujeres desnudas (igual que el Marqués de Sade, según Julio Cortázar), ni asesinando a nadie en ninguna catedral, ni practicando ninguna posición retorcida (y por otra parte impracticable) sugerida por el Kama Sutra, ni por el Chekan, ni el Kama Kala, ni el Shunga, ni la Filosofía del tocador, ni El arte de la alcoba, ni los orientales Secretos de la cámara de jade, ni los italianos Ragionamenti ni los Sonetti lussuriosi de Pietro Aretino, ni El arte del amor cortés de Andreas Capellanus, ni bailando ningún jarabe tapatío sobre ningún montón de hostias, ni hojeando ningún periódico de Mexicali (perversión señalada si las hay), ni revisando con ninguna linterna ninguna húmeda vagina (lamentablemente otra vez), sino que más o menos relajado y tranquilo, y al mismo tiempo derrengado y vulnerable, si no piqueteaba la pequeña máquina eléctrica de escribir tratando de agregar una página más a su novela en proceso, trataba de concentrarse y avanzar en la lectura de Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana, en la edición milanesa de Aldo Garzanti, encuadernada con gruesas tapas rojas, papel carnoso, pesado, hermosa tipografía, recurriendo a cada traspiés a la traducción castellana de Juan Ramón Masolivier para la editorial Seix Barral, descoyuntado casi y semi reclinado, en una postura lamentable, digamos, apoyado o tratando de apoyarse sobre tres o cuatro almohadas en la cabecera de una cama individual, en el departamento 433 del edificio Mayflower, sobre la calle Dubuque, en la ciudad de Iowa, estado de Iowa, en los Estados Unidos, con una libreta de 200 páginas a un lado, abierta más o menos por la primera tercera parte, adonde anotaba frecuentemente, la sangre de, líneas garabateadas que luego sufría descifrando, evocaciones traídas por la lectura, algún malabarismo lingüístico, cierta palabra desconocida, algún adjetivo deslumbrante y de aplicación sorprendente, a contrapelo de cómo decían que Ramón López Velarde escribía sus poemas, no el texto con espacios en el lugar de los calificativos que vendrían después, para encontrarlos más adelante, sino calificativos sin texto, como para enriquecer el juvenil vocabulario, luchando por consumir renglones y párrafos, engarruñando la nariz al oler de pronto la mantequilla frita, debía ser Pía, competente nutricionista chaqueña, esposa de Alfredo Veiravé, el poeta de Gualeguay, cocinando desde temprano, mientras desde otro carril de su cerebro empezaba, primero como un ruido, el griterío que hacía una multitud fuera de control al voltear un vehículo policial, una patrulla o una ambulancia, algunos disparos, carreras, órdenes, un crepitar de fuego, la humedad de un muro, el frío de un muro contra el cual se había repegado, vagamente atendiendo a un confuso rumor, voces más altas, consignas, y los rostros que cruzaban frente a él, fuera de él, la mancha blanca de una chamarra, nuestros compañeros, y una pequeña llovizna estriando el paisaje, los rostros que no podía, que no hubiera podido reconocer, que trataba de adivinar, manchas de colores suaves y difusos, un grupo con una pancarta horizontal enarbolada como una lanza, la violenta hoguera de una patrulla incendiada, las llamas y el humo que salían del auto volcado negándose a ascender, como husmeando un lugar y otro, arrastrándose a la altura de los segundos pisos de las casas, serpenteando, barriendo los techos de un camión de pasajeros vacío, pintarrajeado y detenido a media calle, gente que se encontraba y separaba sin más propósito que alejarse de allí, la lucha no es sólo, otros que apresuraban el paso, la lluvia goteando de los árboles, la sirena de una ambulancia, o más, muchas sirenas de muchas ambulancias o carros de bomberos o patrullas policiales, y él quería que todos pasaran y nadie lo viera, quería disolverse en la lluvia y oía sus dientes rechinando, sentía como un peso al fondo de su estómago y se encogía, como en medio de una digestión imposible, el pelo chorreando agua sucia, los dientes castañeteando de frío y el estómago retorciéndose hasta que su atención retomaba de nuevo el hilo de la prosa de Carlo Emilio Gadda, un tufillo de ajo encimándose al de la mantequilla quemada, o se cruzaba con otro carril, por eso más o menos relajado y tranquilo, y se veía llegar a esa pequeña ciudad de Iowa una noche después de un día completo en diversos aviones, asombrado sobre todo por su aturdimiento, pues se había bajado en una ciudad anterior, y requirió tiempo para averiguar dentro de su confusión que allí no era Iowa City, y entonces correr de nuevo a la pequeña avioneta de ocho asientos, todo esto anotado en su gruesa libreta de Santiago Galas, su cabeza agitada volviéndose de un lado a otro, como un pájaro asustadísimo buscando al comité de recepción sin encontrarlo, sin la más puta idea de adónde ir, así que se acercó al teléfono ¿cómo se llamaba?, Engle, Paul Engle, sí, Eng, Engbretson, Engel, Engelhardt, Enggass, England, Englander, Engle Cynthia, Engle Paul, sí, lo encontró con facilidad y marcó el número que sonaba y sonaba y nadie acudía a levantar el auricular, pero en eso irrumpieron en el minúsculo aeropuerto, es decir, en la sala de espera del increíble aeropuerto de Iowa City, si a esa pequeñísima construcción podía llamarse aeropuerto, irrumpieron cuatro o cinco ruidosos latinoamericanos, un uruguayo, un matrimonio argentino, un chileno y un colombiano, y al final alto y pálido como un príncipe de las tinieblas, con los cabellos ralos y canos, casi transparente, el poeta Paul Engle seguido de Hua-Lin, una hermosa oriental muy condescendiente, muy amable, atenta, dulce, y los gritos de reconocimiento y el calor de la camaradería y la camioneta y las risas de todos y el consejo de Alfredo Veiravé, el poeta de Gualeguay, después de explicar que se acercaban al centro, míralo rápido porque se acaba pronto, ni siquiera parpadees, che, y las casitas de madera estilo Nueva Inglaterra, tan lejos de Nueva Inglaterra, muchos árboles sombríos a esa hora, como gigantes amenazadores, el río como una cicatriz rencorosa, y los edificios de la Universidad, la biblioteca, el sistema burgués explotador, las calles desiertas, el doctor Francesco Ingravallo otra vez, no en Iowa aquella noche ni en su libreta, sino en la novela de Gadda sobre la que empezó a tamborilear con su plumón negro murmurando las extrañas cadencias dialectales, barriobajeras, pletóricas de ribetes eruditos, onomatopeyas, retornos estróficos y giros de pronto incomprensibles, en voz alta, porque le fascinaba la vitalidad gaddiana, su realismo a ultranza, encimando al italiano de Roma giros molisanos, vénetos o partenopeos, descansando el libro a veces o alternándolo como para ver cómo zanjaban los problemas de traducción, si Juan Ramón Masolivier (que era el traductor) se apropiaba de dialectos aragoneses, andaluces, gallegos, madrileños o éuskaras, o perdía el efecto sinfónico tan necesario para ritmar las tribulaciones de don Ciccio,
era il dottor Francesco Ingravallo comandato alla mobile: uno dei piú giovani e, non si sa perché, invidiati funzionari della sezione investigativa: ubiquo ai casi, onnipresente su gli affari tenebrosi, di statura media, piuttosto rotondo della persona, o forse un po’tozzo, di capelli neri e folti e cresputi che gli venivan fuori dalla metá delle fronte quasi a riparargli i due bernoccoli metafisici dal bel sole d’Italia, aveva un’aria un po’assonata, un’andatura greve e dinoccolata, un fare un po’tonto come di persona che combatte con una laboriosa digestione: vestito come il magro onorario statale gli permetteva di vestirsi, e con una o due macchioline d’olio sul bavero, quasi impercettibili però, quasi un ricordo della colina molisana,
en fin, y miraba de reojo la pared en donde alineaba los botes vacíos de coca-cola desde hacía un par de meses, porque llegó al final de septiembre y empezó simplemente a hacer una fila alrededor de la habitación pegada a la pared, y luego a equilibrar una segunda fila de botes, y una tercera, hasta que comprendió que podía enrojecer completamente una pared con esos botes que muy bien podían inmortalizar a Andy Warhol y que a él tanto le gustaban, brillantes y con el rítmico logotipo blanco sobre fondo rojo, enderezándose un poquito, no el logotipo sino él, un poco cansado de su posición, reacomodándose los genitales, mirando el reloj, porque cada veinte minutos partía un autobús que lo llevaba hasta el campus universitario adonde le gustaba ir a comer, más que nada por encontrarse con Robert Coover que había ganado el premio William Faulkner por su novela The Origin of the Brunists, y acababa de publicar un nuevo libro sobre un equipo de beisbol muy extraño, o no un equipo, sino un ambiente, aunque él afirmaba que era una novela teológica, sobre todo porque la había escrito en España, y en España todo el mundo era en aquellos tiempos un poco teólogo, The Universal Baseball Association, Inc., J. Henry Waugh, Prop., oliendo a cebolla esta vez, un aroma que le llegaba flotando desde el departamento de los Veiravé, a unas puertas de distancia, descansando el libro de Gadda a un lado, metiendo una tarjeta donde los Tres Chiflados tratan de hablar por un solo teléfono para señalar el lugar de la interrupción, la edición encuadernada italiana sobre la edición rústica española, y pensó en el cielo azul de Iowa dividido por esas líneas blancas que dejaban los aviones espías al volar demasiado alto, bombarderos que ininterrumpidamente daban la vuelta al mundo, y volvió a mirar su reloj, porque a las 12 del día y durante unos minutos, cada miércoles, todo en esa pequeña ciudad se inmovilizaba, los transeúntes se quedaban de pie, como petrificados, los automovilistas se detenían, se apagaban todos los aparatos eléctricos, muchos se sentaban en los bordillos de las banquetas, pero otros preferían mantenerse de pie, quietos, como protesta por la guerra de Vietnam, sus ojos fijos, sonámbulos, pasando del reloj a la libreta abierta, la libreta adonde anotaba sus ideas sobre la novela que estaba tratando de escribir, novela sin título todavía, aunque le gustaba Adolescente rostro perseguido, a veces sí y a veces no, porque también le gustaba Años fantasmas, y también Obsesivos días circulares, o Entienda quien pueda y en la que intentaba violentar ciertos hábitos perceptivos, digamos que al seguir a un personaje no representar solamente su mente pensando, sino lo que miraba, lo que leía automáticamente al pasar la vista por un periódico o una pila de libros, o mejor, sobre una puerta como la de su departamento en la que pegaba recortes de periódicos con noticias curiosas, y al mismo tiempo lo que oía, que bien podía ser una conversación en otra mesa si estaba en un restorán, o el radio en un departamento vecino, y los olores, como en ese momento que olía a jitomate frito y muy condimentado, las sensaciones térmicas, el zumbido del aire acondicionado, y desde luego las inscripciones en su cerebro, en las paredes de su cerebro como en las bardas de los terrenos baldíos en la ciudad de México, a la manera de una serie de imágenes fijas, inmóviles, congeladas, a veces cada una de ellas demasiado distinta de la precedente como para poder establecer cierta continuidad, reflejos de luces sobre el asfalto mojado, por ejemplo, zapatos abandonados, periódicos deshojados, alados y pisoteados, castigados, golpeados por bruscas gotas de lluvia, una barda pintarrajeada la sangre de nuestros compañeros nos hace seguir, y el discurso consciente sobre el rollo del ensueño, lo que imaginaba, lo que sentía, lo que prefería sentir, la sensación de ternura, de increíble feminidad que notó que lo había envuelto la noche anterior durante la cena en casa de Hua-Lin, conversando con Ambrosia Crocchiapani o Crocchiapaini, como adentro de una burbuja, Ambrosia, una alumna de la Universidad con provocativos senos en flor y un brillo en los ojos plomizo, extraño, cierto aire mediterráneo, piamontés, y una estremecedora gravedad, profundidad, vibración de su voz imposible de registrar mediante la escritura, hablando de narradores y novelas latinoamericanas de las que parecía saberlo todo, hasta con un poco de humor, una chispa, dos o tres anécdotas, difícil saber lo que pretendía ocultar con eso, él fascinado con su extraordinario perfil, imaginando cómo se vería después de bañarse, al acabar de despertar, mohína, era difícil imaginar su mal humor, y si él la contradecía provocaba no su enojo sino risa, y además ya había leído su primera novela, ¿Gazpacho?, Ambrosia, sí, la primera novela del Redomado Lépero de la Hez Metropolitana, de título tan raro, ¿Garsapo?, no se iba a llamar así explicaba él, sino Los perros jóvenes, pero había salido la novela de Vargas Llosa, La ciudad y los perros, mientras él esperaba la publicación de su manuscrito, y se vio en la necesidad de cambiarlo, primero pensó en Conejo extraordinario, pero al editor no le gustaba y además existía esa novela de John Updike, Run, Rabbit, run, y por otra parte Envoy extraordinary, de William Golding, en fin, una novela que él tildaba de ensayo narrativo, cuando no de linosignos, Ambrosia acordándose regocijadamente de casi todo, por qué siempre decía probablemente, decía, y tal vez y quizás, todo afirmado y negado al mismo tiempo decía sotto voce y él así, asombrado, contentísimo, apenas probando, pichicateando la extraordinaria comida oriental, atento más bien a la lengua inquieta de la bella Ambrosia, a la formación de sus dientes, lavados sin duda concienzudamente tres o cuatro veces diarias durante todos los días de su inquietante vida, sus labios como, aunque no iba a hacer ninguna comparación y ni siquiera se le ocurrían comparaciones, más bien calculando si cederían a cierta presión, si los mordería primero o los lamería, esperando mirar y ser mirado por sus ojos azules verdes dorados grises, patentizando que era posible quedar anonadado, absolutamente subyugado, atento, casi enamorado, deslumbrado, entusiasmado, excitado, hipnotizado, o estaba de pie junto a la cocina del departamento 433 del Mayflower, residencia para estudiantes, abandonando el recuerdo de esa sensación extraordinaria de gineceo, de burbuja tibia y femenina, o femeninamente tibia, acomodándose el sexo erecto bajo el pantalón, cimbrado por la risa, por cierta risa, tratando de desconectar la cafetera, riendo con todo el cuerpo, con las vísceras, porque a la presencia casi mágica de Ambrosia se sobrepuso la de Luiz Vilela, cuentista brasileño que le había contado que entró en una zapatería y había pedido un par de sailors, y al ver el extrañamiento del vendedor empezó a exigir unos sailors señalándose los pies, unos sailors, cuando quería decir unos tenis de modelo especial, o un alumno de Carlos Cortínez, el estudiante chileno que, según él, escribió en un ejercicio que había ido al supermercado a comprar groserías, riendo con sus libros bajo el brazo, cerrando la libreta que estaba sobre la mesa y organizándolo todo para volverse a derrumbar una vez más y leer, o tratar de leer, sonriendo todavía, cierto olor a café flotando persistentemente en el cuarto, recordando a otro alumno de Español 102 que escribió en un examen que la cebra era una emoción, encebrado entonces, apapachando almohadas antes de dejarse caer, la lucha no es sólo contra los granaderos es contra el sistema burgués explotador, allá muy al fondo de su cerebro, y ruido de agua hirviendo, de carne cociéndose en el departamento vecino, de agua cayendo, Ambrosia preguntándole si podía decirle algo de ese afán por la confusión y la complicación en el arte moderno, y él queriendo concretar la respuesta a América Latina, inquiriendo si ella conocía otra área idiomática adonde hubiera tantas novelas difíciles de leer, tan difíciles como Cambio de piel, Los peces, Rayuela, Paradiso o Conversación en la catedral, que para él y para un grupo de lectores que podrían llegar a calificar como profesionales, es decir, habituados a los problemas que presentaba la lectura en esos días, no eran ni más ni menos difíciles que otras novelas francamente populares, como La isla de las tres sirenas ¿de Wallace?, que consumía con avidez la clase media idiota de América Latina, sino que, por el contrario, eran más apasionantes, pero muchísimo más apasionantes que esas novelas de gran venta, aunque se podría argüir que en una novela como Los peces, o en Grande sertão: veredas no pasaba nada, y no sería difícil demostrar que pasaba todo, y más de lo que era posible sintetizar en unos cuantos minutos, con voz pacientemente neutra, aplicada, casi magisterial, y eligiendo cuidadosamente las palabras, porque Ambrosia hablaba el español como segunda lengua, y era probable que no iba a entender ningún localismo, y menos la jerga clasemediera Colonia del Valle que farfullaba él, ocasionalmente, era cierto, pero siempre de improviso, un buza caperuza, un como agua para chocolate, o no te entumas, o chócala, o cómo te quedó el ojo, o a mí me la cuchiplanchan, o no te la acabas, o aquí nomás mis chicharrones truenan, o tu nieve de qué la quieres, o botellita de jerez, o échame aguas, o por si las recochinas moscas, que resultarían francamente extraños para una muchacha de Siena, de padre milanés y madre norteamericana de Boston, que había aprendido español en el Palazzo Garzoni-Mozo, en San Marco, Venecia, y luego en Middlebury College, Vermont, adonde había venido con una beca, y ahora en sus clases de literatura con Gordon Brotherston, y no sólo eso sino que enseñaba español, sí, y también sus alumnos no lograban escapar del me llamo es, o del estoy enfermera, o estoy estudiante, o de poner eñes en vez de enes, semaña por ejemplo, sabaña, colmeña, y también leía autores italianos, no a Gadda no, no lo conocía, pero ¿qué tal Pavese y Guido Piovene y Vasco Pratolini y Giorgio Bassani?, fantástico, entonces le podría ayudar con las complejidades semánticas del Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, ella engullía un bocado, aceptaba, sí, pero con cautela, emitía cuidadosos monosílabos, tenía mucho que estudiar, y principalmente estaba interesada, sí, e incluso mucho más que interesadísima, se sentía realmente involucrada en dar con la razón por la que las novelas de América Latina eran tan, pero verdaderamente tan, tan ilegibles, bueno, seguía él, arreglándose los largos cabellos, los negrísimos y largos, larguísimos cabellos alrededor de una oreja, primero, y luego de la otra, aceptarás que el proletariado tiene sus revistas deportivas, sus fotonovelas, sus programas de televisión ¿verdad?, y que para qué leer un libro como Paradiso o Cumpleaños, se necesita algo más que revistas deportivas, fotonovelas y programas estúpidos de televisión ¿no?, ya sabemos que a Vargas Llosa no lo leen una mayoría de cholos ni de serranos en el Perú, sino que lo leemos nosotros, una inmensa minoría ilustrada a lo largo y lo ancho y lo ajeno de nuestro mundo que detenta decodificadores más adecuados, información, cultura, curiosidad y hasta pedantería, diría yo, y ansiedad de saber, de iniciarse, paciencia, aprender, en fin, qué puedo saber yo, sacudiendo la melena color ala de cuervo y relamiéndose, pero no porque se le antojara la comida oriental, sino por ella, por Ambrosia Crocchiapani o Crocchiapaini (quien no pudo leer, lamentablemente, otra respuesta a una pregunta más o menos similar, pero desarrollada 20 años después), porque 20 años después Ambrosia Crocchiapani o Crochiapaini era sólo un nombre repetido en la nostalgia, una ausencia, un como sueño bañado de irrealidad, el entrevistador en México, sociólogo y lector tan desesperado como él, el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana (con 20 años más) en Albuquerque, Nuevo Mexico, mirando las montañas Sandía por una ventana, magnificadas por el crepúsculo, el entrevistador preguntando: algunos críticos han dicho que tu forma de novelar revela una falta de anécdota que hace difícil su lectura, y el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana escribiendo en el Displaywriter System de ibm, al mismo tiempo que murmuraba las palabras, como si deletreara sus frases, yo no diría que falten anécdotas, precisamente los lectores más avispados festejan con escándalo mi abundancia anecdótica, mi desmesura, la multitud de incidentes que pueblan mis trabajos narrativos, en todo caso lo que faltaría en mis novelas, aceptando que falte algo, es una historia en el sentido decimonónico de la palabra, aunque dicho sea con perdón, porque ya en el siglo xix había novelas bastante complejas, como el Mardi, de Herman Melville, o incluso antes, como el Tristram Shandy, de Sterne, por citar dos, y es que la novela contemporánea, de manera muy insistente a partir de la segunda Guerra Mundial, dio la espalda a las “historias”, aunque no a la Historia, piensa en escritores como Claude Simon, Pierre Guyotat, Michel Butor, Julieta Campos, Thomas Bernhard, Peter Schneider, John Barth, William Pynchon, Walter Abish, Jorge Semprún, Philip Sollers, o en los libros de Juan Goytisolo posteriores a Señas de identidad, los libros de Camilo José Cela después de San Camilo 1936, o en Cambio de piel, o en autores como Lezama Lima, Salvador Elizondo, Sergio Fernández o Fernando del Paso, en los que encontramos sin dificultad una disolución de la historia, disolución también común en muchos de los textos de Jorge Luis Borges y Samuel Beckett, lo que nos permite decir, entonces, que hasta se puede dividir a los escritores en dos clases: unos que creen que pueden ordenar la desordenada realidad de acuerdo a valores burgueses muy bien establecidos, que imponen un principio y un final a lo que ellos llaman “una historia” (principio y final desde luego absolutamente conjeturales), escritores que buscan la creación de un problema aparente, un momento climático y un desenlace, que se atreven a afirmar que construyen personajes verosímiles, “humanos”, más que humanos, psicológicos, sin sombra de vacilación, y que además ocasionalmente triunfan, e incluso de manera apoteósica en el mercado editorial, pues nuestras sociedades en Occidente tienen hábitos más bien decimonónicos, ya codificados para leer la realidad, lo que ellos llaman “la realidad”; y por otra parte, escritores que conciben que en nuestros días toda relación trabada, todo relato circunscrito, toda novelización estructurada sólo puede proceder de la perversión de aquella ilusión tradicional fundada por el arte de la verosimilitud occidental, o sencillamente de la pereza, cuando no de la franca estupidez, es decir, escritores que no intentan mostrar la realidad, o que aceptan como la única realidad posible la de la lengua, y construyen entonces una segunda realidad, paralela a la nuestra, y a veces hasta confundible con la nuestra, como un espejo ciertamente infiel, o dicho de otro modo, que ven el mundo desarticulado, permanentemente mentido, contradictorio, inaprehensible, excesivamente complejo e imperfecto, pleno de vacíos y roturas, y lo presentan como tal, entonces, como es notorio, e incluso diría casi obvio, yo trato de integrarme a este último grupo de escritores, totalmente opuesto, como se ve, a lo que otros llaman escribidores y hasta ponedores de palabras, digamos entonces, como puntualizando y como si hubiera que finalizar, que persigo estar dentro de un grupo de narradores que sabemos y lo sabemos demasiado bien, que lo real empieza en el momento exacto en que vacila el sentido…, sacudiendo la enorme melena porque desde que empezó el movimiento estudiantil en México, el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana dejó de ir a la peluquería, y más concretamente de cortarse el cabello, que al principio dejó caer en lo que llamaba estilo Príncipe Valiente, pero pronto rebasó esos límites y pasó a una especie de tarahumara o lacandón que Juan Agustín Palazuelos, el escritor chileno que viajó muchas horas por carretera y se gastó todo su primer cheque en comprar bebidas alcohólicas por cajas, dado que Iowa City era un estado seco, adonde no se vendía alcohol, Palazuelos barbado y con grandes aspavientos y risotadas, no tardó en identificar como pelambre de Príncipe Azteca, una verdadera melena larga, negra, lacia, que le daba un aire medieval, oscarwildeano, y también como de bandolero de película de Sergio Leone, y Gunnar Harding, el poeta de Suecia, que no hablaba ni papa de español, a excepción claro de la afirmación sí, fluidamente, que balbuceaba cuando le preguntaban si hablaba español, cambió el apodo de Príncipe Azteca por el de Príncipe de los Redomados Léperos de la Hez Metropolitana, que Sidney Bernard Smith, el dramaturgo australiano, pelirrojo y barbado, abrevió afortunadamente a Príncipe, así nada más, que era como un nombre de gato o perro, pero que al Redomado Lépero de la Hez Metropolitana lo sacudía (o erizaba particularmente), porque su padre, hacia 1940, cuando nació, o cuando decían que él había nacido, cuando su padre era chofer de los camiones Peralvillo-Cozumel, en su gozable y odiada ciudad de México (acababa de escribir en su novela: la ciudad vieja, sinuosa, inopinada, voraz, conminatoria/ llena de mugre y polvo y luces y fantasmas y ruido y soledad y pánico y sociedades secretas), a su padre, pensaba, en esa misma ciudad le decían precisamente Príncipe, lo que tenía que ser algo más que una coincidencia, pero total, seguía después de llevarse a la boca un pedazo de carne de puerco a la naranja, muy condimentada, en el comedor de Hua-Lin, iluminado por Ambrosia, que de Guimarães Rosa a Lezama Lima las complicaciones parecían ir en aumento, aunque no eran complicaciones sino más bien guiños al lector, complicidades, lugares familiares para el frecuentador de literatura, malabarismos lingüísticos para gustadores solidarios, todo esto quizá, o sin duda, porque en América no había ni hay una enorme clase media consumidora de libros como en Estados Unidos, donde el escritor ya conoce a su público, tiene un mercado seguro si escribe en un inglés muy limitado, muy sencillo, y describe determinados personajes, mantiene un orden cronológico, cierta tensión, un clímax escandaloso y el necesario desenlace, todos los hilos argumentales perfectamente anudados, cuenta con el apoyo de un hábil agente literario, y accede a los malls y a The Literary Guild, o a The Book of the Month Club, o a alguna otra institución, porque muchas organizaciones similares se disputarían sus derechos, es decir, aquí se cuenta con una audiencia cierta a la que Irving Wallace o Harold Robbins le tienen bien medido el aceite, ¿medido el aceite?, ¿qué quiere decir eso?, bueno esto es, conocían sus necesidades, y en cambio en mi país, bueno, esto es, seguía él cada vez más entusiasmado, nadie sabe dónde está el grupo de lectores, y no hay agentes literarios ni nada que se parezca a un Club del Libro que te venda ejemplares más baratos y por correo, infatigable, como si no pudiera detenerse, intentando calcular la edad que Ambrosia pudiera tener y también su pasado sentimental, sus compromisos, la resistencia de sus senos, ay, no tenía ni una sola arruga en la cara extraordinariamente colorida, como una fruta, o como para darle envidia a todos los duraznos y todas las manzanas, sin pizca de maquillaje, y evitando las miradas de los demás, fortaleciendo la burbuja, Hua-Lin sonriendo como desde el otro lado de la pecera, y él, condescendiente, sonriendo a su vez, como si no pudiera detenerse, y volvió a dirigirse a Ambrosia para explicar que esta literatura para escritores, para lectores profesionales que se producía en América Latina, era sin duda fruto de nuestro aislamiento intelectual, un aislamiento similar de algún modo al que había padecido James Joyce en su Irlanda natal a principios de siglo, y que lo había llevado a desarrollar esa hermosa hermenéutica que es el Ulises, y ¿qué es hermeneútica?, dijo Ambrosia, y él la recordaba así, tiernamente inquiriendo, abiertos sus enormes ojos azules, tornasolados, amarillos, verdes, grises, dorados, la mañana que nudillearon en la puerta y Barry Casselman le entregó el correo, es decir una revista Evergreen, la cuenta del teléfono y cuatro o cinco cartas, y dos folletos, aunque Barry no era el cartero, sino un estudiante minusválido (aunque esta palabra no se usaba en esa época), un estudiante que cojeaba, que arrastraba la pierna derecha por culpa de Borges, según decía, porque dos años atrás Jorge Luis Borges iba a dar una conferencia en la Universidad de Texas en Austin, y Barry salió en su coche, un deteriorado Chevrolet, desde New Hampshire, y previno cuatro días de viaje, pero al segundo una tormenta de nieve lo trastornó, lo emborronó todo, perdió el control y se estrelló contra un árbol tan fuerte que, lamentablemente, ya no pudo llegar a Austin, adonde le contaron que Borges había hablado de Las mil y una noches, muy quedito, susurrando casi, y ahí estaba Barry Casselman, estudiante de literatura comparada con el montón de cartas en la mano, y en la correspondencia una tarjeta de Ambrosia, con un cuadro de Klimt por un lado, una pareja besándose tierna, apasionada, profunda, teatralmente, la mujer vestida con amplias mantas llenas de rombos rojos y dorados, de pie, el hombre sujetándola firmemente, y del otro lado la palabra guapérrimo antes del primer nombre del Redomado Lépero de la Hez Metropolitana, y luego en rigurosa caligrafía a espaldas del método Palmer, quería agradecerte muy sincera profundamente el tiempo que compartiste conmigo la noche en casa de Hua-Lin, o no decía eso sino más o menos eso, pero ni siquiera sé cómo agradecértelo, y él sí sabía, incluso creo que no sé el suficiente español, y además quiero que sepas que fue un verdadero placer, totalmente inesperado ¿o insospechado?, si estas palabras significan cosas positivas y hasta entusiastas, poder charlar contigo ¿se dice charlar?, creo que en México nadie dice charlar ¿no es así?, dicen conversar ¿o platicar?, o es así lo que le hubiera gustado leer en esa tarjeta, al reverso de esa hermosa pintura, de esa decadente tarjeta, entonces lástima que no tuviéramos más tiempo para continuar la plática, pero espero que nos volvamos a ver pronto, en realidad estoy todo el día sentada junto al teléfono esperando que me llames, recibe entretanto un abrazo muy fuerte y cariñoso, el Príncipe de los Redomados Léperos de la Hez Metropolitana relamiéndose e invitando a Barry a bajar a la Universidad, era casi la hora de comer, porque quería que Barry se esfumara, como por pase mágico, y no es que fuese incómodo o inoportuno, incluso qué casualidad que hubiese pasado por el primer piso y tenido la idea de sacar la correspondencia del buzón y subirla cuatro pisos más arrastrando la pierna jodida por culpa de Borges ¿o habría tomado el elevador?, pero Barry tenía sed, no había comido, así que no era tan mala idea llegar al edificio de la Unión Estudiantil, y se fueron hablando de Vietnam y las próximas elecciones, del partido de futbol del domingo, de la primera novela de Donald Barthelme, Barry le tenía un ejemplar de la primera edición, en hard cover, y traía, sólo para mostrar, también una copia de la primera y única edición de The Circus of Dr. Lao, de Charles G. Finney, fechada en 1935, mira esto, un libro irreverente, licencioso, insolente, verdaderamente malicioso y maligno, imagínate un circo con sátiros, hombres lobo, sirenas, centauros, quimeras y las cartas allí, en una orilla del escritorio, una desde el puerto de Alcudia, Mallorca, porque había un escritorio a lo largo de toda una pared que terminaba en el pasillo, justo para dejar abrir la puerta, que si se abría con violencia chocaba con otra puerta, la del baño, según se entraba o se salía, la barra larga y blanca bañada de luz de cátodo frío a lo largo y lo alto de todo el mueble, lo que producía siempre que estaban encendidas un insidioso zumbido apenas perceptible, la máquina eléctrica junto a algunos libros alineados, todos con las siglas de la biblioteca, y una papelera de plástico transparente con las primeras 68 cuartillas de su nueva novela, Barry interesado en que se la prestara, incluso ofreciéndose a visitarlo más frecuentemente para ir y leerla allí mismo, pero el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana desviaba la conversación, a ver, déjame ver esa carta ahora mismo, cerraba la puerta, lo tomaba del brazo y le decía mira, rasgando el sobre, es de un amigo
Gracias por tu carta tan lúcida y generosa. No hace falta que me envíes publicaciones; escribe a menudo, eso sí, y eso vale por todo lo que el defecante defecado podría decirme through its obnoxious ways & means. Te escribo temblando de ira, de indignación, de impotencia, después de leer las versiones de Figaro y Le Monde sobre la brutal ocupación de Ciudad Universitaria por el ejército. Tengo que saber más. ¿Qué ha sido de nuestros amigos, de Rulfo, de Revueltas? Estoy hundido en la rabia y el terror. Creo que la única universalidad que hoy se perfila en el mundo es la del Estado Policiaco Internacional. A Tank is a Tank is a Tank… en Chicago, Praga o Pedregal de San Ángel. La impunidad de la fuerza. Y cada vez más, un solo enemigo: la clase intelectual. El Enemigo. No sé si asistimos a los death-throes de todo un Establishment momificado, o a su definitiva consagración terrorista y policiaca. En todo caso parece haber una decisión universal de sofocar a una nueva generación que ha visto con rayos X la corrupción y la mentira de todos los sistemas imperantes. Me siento a la merced del Faraón, simple súbdito de Azur-Bani-Pal. El Herodismo del Orden Establecido. Hay que pensarlo todo de nuevo. Ya no hay dos “campos” ideológicos y militares opuestos, capitalismo y socialismo, sino una colusión de ambos contra los países importantes, y dentro de cada uno de éstos, la opresión de la oligarquía local contra los jóvenes, los intelectuales, los inconformes, los renovadores, los ilusos. Y claro, es algo más. Nuestra enajenación a la historia como la realidad nos propone superarla conciliando la libertad con la necesidad para hacer, en efecto, de la realidad historia y de la historia realidad. Es la ruptura de esa promesa lo que más me duele. Nosotros estamos capturados dentro de la ideología histórica; ellos, dentro de la estrategia histórica. And never the twain shall meet. Desplazada del destino a la voluntad, la tragedia ha terminado por instalarse en la historia, que debía reconciliar destino y voluntad. Instalados, por quién sabe cuánto tiempo, en la tragedia histórica ¿qué podemos hacer sino continuar escribiendo, luchando, a sabiendas de que fracasaremos? Perdona lo sombrío de esta carta. Espero hacer algo y algo desagradable, soon. Pero necesito más información. Calcula que estaré en Barcelona (con García Márquez, Donoso, Leñero y González León) hasta el primero de octubre. Te ruego que me informes rápidamente, a cargo de Seix Barral, hasta esa fecha, o a Gallimard, 5 Rue Sébastian-Bottin, París VII, después. Creo que definitivamente cancelaré mi viaje a México. Mis quejas a Primera Plana son child’s play al lado de lo que hoy sucede: el fascismo azteca plenamente resucitado. Moctezuma omnia vincit! Te abraza y quiere, Carlos.
: la lectura de la carta los llevó a la revuelta estudiantil en Praga, unos meses atrás, y al mayo francés, y al movimiento de México, porque Barry había estado en Oakland y sabía todo acerca de la represión y la quema de tarjetas de enlistamiento, en Chicago, en Wisconsin, en Boston, y la policía le había roto la cabeza una vez, y otra le arrojaron macis en los ojos, unos polvos que irritaban a tal punto que enceguecían por cuatro o cinco horas, y luego te asaltan unas jaquecas invencibles decía Barry, por semanas, y también contó que Dwight MacDonald aventuró que Ho Chi Minh no era realmente mayor que Dean Rusk, y el fracasado proyecto de invadir los pasillos del Pentágono, fíjate Barry, el corredor del cuarto piso del Mayflower iluminado con luces eléctricas, amarillas como la alfombra, y no descansaremos hasta que muera el último granadero ahorcado con las tripas del último gorila, todo esto pintado parcialmente en una banca del Paseo de la Reforma, y parte en el suelo, porque era una leyenda demasiado grande, pero Barry aludía a la imaginación al poder, y el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana enunciaba la educación requiere libertad, que no fue una pinta, sino el remate de un discurso del rector Barros Sierra, y entonces Barry desabróchate el cerebro tantas veces como la bragueta, otra frase del mayo francés, y ya en el elevador sin parar de hablar el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana evocando una tarde de julio de 1968, cómo no recordar esa fecha, si la periodista Laura Knebel le había avisado de su visita desde meses atrás, y el había gustosamente asistido a una comida en casa de Edmundo Flores, adonde Laura hizo algunas entrevistas con destacados politólogos que también asistieron, economistas, antropólogos y sociológos, para un gran reportaje que iba a aparecer en la revista Look, Mexico issue por Look will now be divided up into two parts —first appearing in August, and my half in October, podía oírla hablar otra vez esa tarde de julio de 1968 en el departamento de Edmundo Flores, y el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana había acompañado a Laura varios días durante su visita a la ciudad de México, e incluso había llegado a sugerir algunos lugares que en su opinión deberían ser fotografiados, first half for me, thought done by sensitive photog, is every cliche in the book, so I asked to do a separate, hopefully non-cliche number, y esa tarde que implicaba el último día de trabajo, la inolvidable risa de Edmundo Flores, todos muy contentos, incluso haciendo tres o cuatro fotografías de grupo, una hermosa hermandad, el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana ofreciéndose a llevar a Laura al aeropuerto, pasando por su hotel a recoger su equipaje, y en el camino, aparte de inquirir sobre la visión que Laura se llevaba de México, y Laura que había hablado con verdaderos especialistas y conocedores no podía ser más que optimista y lo invitaba a su casa en Washington, haría buenas migas con su marido, estaba segura, pero el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana quería otra clase de invitación, quería ir a los talleres y las oficinas de la revista Look, quería ver cómo se hacía técnicamente una revista como ésa, cómo era la organización, y Laura acordó conseguirle una cita, the name of the guy in Look is Phil Reed, los dos sin saber desde luego, que ese reportaje y esas fotos no se publicarían nunca, y que en cambio saldría una crónica de Oriana Fallaci, minuciosa y terrible, contando la masacre de la noche del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, pero apenas era el 26 de julio y Laura miraba hacia todas partes estirando su largo cuello, y el tránsito era denso y por lo tanto iban a vuelta de rueda, no se veían más que coches y coches y coches en el verano pegosteoso y deslumbrante de México, hasta que más o menos por el cine Roble, entre el cine Roble y la glorieta del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, muchos jóvenes pasaron corriendo entre los coches, gritando, visiblemente excitados, entre asustados e iracundos, incluso alguno muy herido, otro sanguinolento, y Laura de pronto angustiada revolviéndose en el asiento ¿qué pasa?, y el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana no sé, aquí nunca pasa nada, de veras, nunca pasa nada, frases como éstas repetidas varias veces, y en eso un policía a caballo saltando sobre el volkswagen rojo del Redomado Lépero de la Hez Metropolitana, y pronto una sospechosa normalidad, el tránsito que volvía a fluir, algunas sirenas, ambulancias y patrullas de policía, un chillido de llantas, otros estudiantes que aparecían corriendo y desaparecían, un ente difícilmente humano, y por el espejo retrovisor unas luces que se le venían encima a la velocidad de una locomotora, rugiendo también como un gran tráiler o una gran locomotora, y entonces sí que quién sabe cómo el hotel y el equipaje y el aeropuerto sumamente agitados, sin entender, policías desviando el tránsito cuando regresó de dejar a Laura, las sirenas aullando toda la noche, y al día siguiente en todas partes la gente tratando de simplificar el conflicto, los estudiantes de una preparatoria particular que agredieron o fueron agredidos por los estudiantes de otra escuela, una Vocacional, la número 5 del Instituto Politécnico Nacional, y al día siguiente los estudiantes de la Vocacional 5, reforzados por los estudiantes de la Vocacional 2, le contaba a Barry al bajar por el elevador, y los de la preparatoria particular que creo se llamaba Isaac Ochoterena, sí, Isaac Ochoterena, cómo se me iba a olvidar semejante nombre, fueron apoyados por los alumnos de otra preparatoria de Tacubaya, que ésta sí no tengo idea cómo se llamaba, y los granaderos acudieron sin que nadie los llamara, supuestamente para impedir otro enfrentamiento, pero golpeando a diestra y siniestra, a troche y moche, helter skelter vamos a decir, provocando gran confusión, varios heridos y supuestamente sólo tres muertos, además de detener a centenares de adolescentes y cargas con docenas de cadáveres para esconderlos, en la planta baja del Mayflower tres muchachas en flor tocando y cantando junto al piano Those were the days, my friend/ We thought they’d never end, afuera, luego de los escalones y desde un radio portátil algunas noticias, habían detenido a un joven de 17 años por violación, y un avión había dejado caer sus rockets sobre un lugar habitado y murieron muchos, Jacqueline Kennedy seguía en viaje de luna de miel con Onassis, el huracán Gladys se movía lentamente en la costa de Florida, Hubert Humphrey prometía terminar con la guerra de Vietnam, una anciana de 81 años, en Londres, había golpeado bárbaramente a un carterista que intentó asaltarla, y una ardilla atropellada en medio de la calle Dubuque, los ruidos del bosque opuestos al escándalo de millares de grillos, el viento silbando entre los árboles, cientos de pájaros, cierto viento o una brisa más bien, oí que va a bajar la temperatura dijo Barry arrastrando su pierna jodida por culpa de Borges, y con ella un buen montón de hojas secas, de 70 a 55 grados, puntualizó Barry, en la esquina de Dubuque con Bloomington, dentro de una casa de madera igual que todas las demás, un violín que rechinaba, y el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana sentenció igual que mi estabilidad emocional, Barry preguntando por detrás de un vidrio oscuro, repentinamente preocupado por saber si él se identificaba o no con ese escritor que miraba morbosamente la enfermedad de su hija, y luego se servía de eso para escribir, y el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana confirmando que sí, desde luego, Bergman sabe demasiado bien que el artista se nutre de sus semejantes, de sus parientes cercanos especialmente, el artista es una especie de vampiro, o de zopilote, todo esto por la calle Washington, los árboles como un arco dorado, tornasolados, amarillos, cafés, guindas, anaranjados, borgoña, ocres, rojizos por donde había sido el desfile de Homecoming, un poco de bruma en el aire, cierto olor a cereal, a los campos sembrados de trigo allí, detrás de las casas, de vez en cuando un como remolino o lluvia de hojas secas y el ruido de la pierna jodida de Barry (por culpa de Borges) al arrastrase, las calles tan silenciosas y diferentes de las calles de la ciudad de México, casi irreales, como de otro siglo, como podían ser diferentes la noche del día, la mujer del hombre, el cielo del infierno, el blanco del negro, el sístole del diástole, lo que ascendía de lo que caía, lo que se comprimía de lo que explotaba, lo prohibido de aquello que se transgredía, en fin, las ruidosas, tumultuosas calles de las manifestaciones, la avenida Instituto Politécnico, los desniveles de Melchor Ocampo, la gente en las ventanas de los edificios de Sullivan, el monstruoso e imponente Monumento a la Madre, la angosta Villalongín, el pretencioso Paseo de la Reforma, la agringada avenida Juárez, el virreinal y majestuoso Francisco I. Madero (que Carlos Fuentes llamaba Frank & Wood), la anchísima calle Cinco de Mayo, la enorme y amorfa Plaza Mayor, atravesada tantas veces, adonde había llegado a gritar, a protestar, a dirimir, a quejarse, a corear tantas veces este puño sí se ve, este puño sí se ve o el pueblo unido jamás será vencido, con sus compañeros de escuela o la pandilla de su colonia o al lado de maestros universitarios o del Politécnico, una vez cargando un cartel con la efigie del Che Guevara, che, che, che guevara, otra repartiendo volantes contra la Olimpiada del Hambre, y recordaba otras mantas, los maestros reprobamos al gobierno por su política de represión, 35 muertos incinerados por el ejército, Barry mirándolo siempre y él hablando casi sin mirarlo, caminando muy despacio, displiscentes, al paso de Barry, que parecía ir barriendo la hojarasca con su pierna jodida por culpa de Borges, libros sí, granaderos no, caminando con la cabeza baja, el cielo azul arriba, el largo y negro cabello cubriéndole la cara como una cortina, escondiendo que los dientes le castañeteaban de frío, la lengua que humedecía una y otra vez los labios resecos, los dientes que mordían esos labios, y como subiendo un poquito la voz, como para sobreponerse a ese ruido de hojas pisoteadas, como para no creerlo ¿verdad?, pero fue así, de veras, un caballo con un soldado arriba saltó el cofre de mi volkswagen rojo, claro que no iba solo, había muchos otros soldados a caballo, y los animales alrededor nuestro piafaban, se veían inquietos, nerviosos, brutalmente excitados y enormes, desmedidos y hasta monstruosos, sobre todo si los veías como nosotros desde el asiento del volkswagen, vadeándonos, rodeándonos, su voz bañada de cierta alarma, de cierto estupor, de un espanto que parecía no iba a acabarse nunca, ni a pesar del tiempo ni a pesar de la distancia, sino que se renovaba día a día, noche a noche, palabra a palabra, latido a latido, los edificios de la Universidad de Iowa grises, antiguos contundentes, pesados, sombríos, húmedos, impersonales, Barry arrastrando su pierna atrofiada por culpa de Borges, y la primera semana en esa pequeña y curiosa y desconocida ciudad, la carta a Laura Knebel para estrenar la maquinita eléctrica de escribir ¿qué habrá sido de esa maquinita?, querida Laura, te juro que lo primero que pensaba hacer en Nueva York era visitar las oficinas de Look Magazine, ver la redacción y el departamento de arte, y si era posible hasta los talleres adonde se imprimía la revista, quería aprender de esa organización, conocer todas las etapas que se cumplían, porque desde que practicaba el periodismo, todo lo relacionado se convirtió para mí en una pasión casi deshonesta, pero imagínate, primero el deslumbramiento de la ciudad, luego los compromisos encadenándose uno tras otro, el escándalo de ver Hair, George M, Hello Dolly, Cabaret, Golden Rainbow, sabiendo que no tendré oportunidad de verlas otra vez, aterrado de restarle horas al cine o a hacer visitas a escritores y gente interesante, conocí por cierto a Dennis Donahue, a Isaac Bashevis Singer, a Susan Sontag, a E. L. Doctorow, y a Roger Straus, y a Hortence Calisher, y a Harold Bloom, y a Donald Barthelme, como te conté por teléfono, de sobresalto en sobresalto, y en segundo lugar mis problemas con la visa, yo creo que por mis supuestos antecedentes antinorteamericanos, por haber, imagínate, ofrecido una conferencia hace nueve años para un ciclo organizado por el Partido Revolucionario Estudiantil, la palabra Revolucionario en ese antecedente (y de pronto cuando escribía la carta como en un fogonazo, la descripción de la palabra revolución tal y como aparecía en el Diccionario Larousse, descripción que Claude Simon usaba de epígrafe en su novela Le Palace, “revolución: movimiento de un móvil que recorriendo una curva cerrada vuelve a pasar sucesivamente por los mismos puntos”), el haber estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, “semillero de comunistas”, y el que en mi pasaporte dijera ocupación escritor, hicieron el resto (entonces otros epígrafes a la entrada de otras novelas de Claude Simon, el de La hierba, por ejemplo, algo así como “nadie hace la historia, no se le ve, así como nadie ve crecer la hierba: Boris Pasternak”, y el de Histoire, “algo que nos inunda, lo organizamos, se nos cae a pedazos, volvemos a organizarlo y caemos nosotros mismos a pedazos: Rilke”), tuve que soportar un interrogatorio increíble de un cónsul pendejo, arrogante, aburrido y al mismo tiempo muy irritante, ¿es usted comunista?, no, ¿pertenece o perteneció alguna vez al partido comunista o a algún otro partido?, no, nunca me he afiliado a ningún partido político, ya que considero que el escritor debe situarse a prudente distancia del poder político, entonces ¿sus ideas políticas son de derecha?, no, no son de derecha, ¿entonces es comunista, pero no se atreve a decirlo? (cada vez más violento), perdóneme, pero no acepto ser comunista, ¿está a favor de la guerra de Vietnam?, no, entonces ¿para qué quiere ir a Estados Unidos? (más obstinado), para corresponder a una invitación, y no llevo ninguna misión política, mire usted, publiqué un libro, una novela que acaba de salir publicada en inglés, ésta es la propaganda (le mostré la invitación al cocktail de presentación y un desplegado de página completa publicado en The New York Times Book Review), éste es el libro (también se lo mostré), estos son mis pasajes de avión, ésta es la confirmación de mi hospedaje, puede usted hablar con John Brown, agregado cultural que conoce las razones de mi viaje y además es buen amigo de mis editores y de la organización que me invita, pero el interrogatorio continuaba, ¿estuvo usted en la Universidad?, ¿de qué año a qué año?, ¿perteneció a grupos políticos estudiantiles?, ¿no perteneció a ningún partido que se llamara revolucionario?, ¿colaboró con ellos?, ¿no se acuerda?, aquí dice que el día tal, del mes tal, del año tal, usted dio una conferencia sobre Pornografía y literatura, y que al final usted arengó al público en nombre de una revolución en marcha, invocando a Fidel Castro y al Che Guevara, pero era 1959 protestó, o dice que protestó, y al final de cuentas le dieron la visa, muchas cosas más en esa carta, el encuentro con Nicanor Parra y con George Plimpton, la ida al cine con los Lowell, la cena en casa de Norman Mailer, la entrevista en la oficina con John Barth, la visita vespertina a Susan Sontag, el debido desayuno en Tiffany’s, el sonido y la furia del tiempo y del río, lágrimas y risas, los ejércitos de la noche, los desnudos y los muertos, hombre joven a la aventura, y bien pronto el vuelo a Chicago y los vientos y la llegada a Iowa City, y antes de la firma unos lacónicos patria o muerte, hasta la victoria siempre, venceremos, sufragio efectivo no reelección, digamos la izquierda exquisita ¿verdad?, Barry interesado en el esposo de Laura, Fletcher Knebel, autor de Seven days in May, ¿cómo lucía?, ¿de qué hablaba?, sólo que Fletcher Knebel había escrito Seven days in May en colaboración con Charles W. Bailey II, igual que Convention y No high ground, así que de pronto era como mitad escritor o medio escritor, mientras que en otras ocasiones, cuando escribió Night in Camp David, The Zinzin Road y Dark horse, que eran libros igualmente políticos y agresivos, o más bien intrigantes y pendencieros, pero los escribió él solito, o por lo menos los firmó él solo, todo esto mientras trataba de comer, la comida infame, como la de todas las cafeterías, y ni sombra de Robert Coover esta vez, el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana sin lograr entender por qué los norteamericanos comían tan mal, apesadumbrado por la certeza de que estaba dentro del 10% de la humanidad que podía comer bien, preguntándose cómo comerían los demás, Barry sin entender, a él no le parecía tan mala la comida universitaria, era sólo comida rápida, eso era todo, de nuevo caminando, ahora en plena calle, bajo la banqueta, los pies hundiéndose ruidosamente en una espesa capa de hojas crepitosas, de hecho, tierra y pedacería otoñal de toda clase de hojas mezcladas, cafetosas, resecas, quebradizas, vulnerables, un poquito de viento frío en las mejillas, el cielo bajo, un poquito nublado reflejando las escasas luces de la ciudad, su expresión desolada porque de pronto lo sorprendió la tentación de empezar a contar lo que le había pasado a un amigo, pero no podía o no quería, bueno un amigo sin nombre, no podía ni siquiera mencionar su nombre, o no, tampoco podía contar su historia, podía pensarla, tratar de afinar sus detalles, aunque prefería no pensarla, tampoco pensarla, incluso prefería tratar de convencerse de tener que olvidarla, o era simplemente que la sentía confusa, y por lo tanto todavía inenarrable, inexplicable tal vez, inverosímil, y por lo tanto real, demasiado real, porque podía haberle pasado a él, bastaba no haber salido de México al final de septiembre, no haber pasado el examen médico en las oficinas de la Fundación Ford, ¡bastaba un sol, un parto! (como escribió Fuentes), perder la pinche visa y entonces estar la noche del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, condenado una vez más, bastaba un parpadeo, una fracción de segundo, cualquier azar y él hubiera estado allí, él pudo estar allí con su amigo Athanasio, a un lado de ese amigo y otros conocidos repitiendo iracundo y desesperado politización, politización, politización, asustado y desconcertado en medio de un grupo de detenidos, jóvenes como él, limitados por hombres armados, obligados a subir a un vehículo, oyendo desde ahí las órdenes, las sirenas, los disparos, las carreras, los gritos, las voces, un muchacho llorando porque se había orinado en los pantalones, y los hombres aquellos ordenándoles con violencia fascistoide que se desvistieran allí adentro del camión policial, adonde no había de dónde agarrarse, su amigo sin saber dónde poner la ropa, creyendo que iba a desmoronarse, queriendo salvar cualquier cosa, una credencial, sus llaves, los pocos billetes que llevaba consigo, y de súbito, brutalmente apenado, porque creía que los detenidos eran sólo hombres y vio a dos mujeres, de catorce o quince años, y había otras más allá, sollozando, y las más jóvenes como no se atrevían forzaron a que un soldado les arrancara la ropa, mi amigo tratando de no mirarlas, como si pudiera protegerlas así, la ropa arrojada al exterior, al suelo mojado, pateada, arrastrada con los pies, la desnudez de ellas como una luz, y en la oscuridad del camión, de pie, separados unos de otros unos cuantos centímetros, trataban de no tocarse, temblaban de frío, se hubiesen abrazado de estar vestidos, pero estaban desnudos y sentían vergüenza y miedo y desconcierto y olían mal y su situación era inaceptable, demasiado inverosímil para ellos, y él estaba desnudo como en la peor de sus pesadillas, y en eso cerraron la puerta violentamente y él cerró los ojos y trastabilló un poco, y cuando los abrió no estaba frente ni dentro de un grabado de Gustavo Doré, no estaba hojeando ningún lujoso ejemplar de La divina comedia, aunque ellos estaban condenados igual o peor que los personajes esmerilados por Doré, y la camioneta corría hacia alguna prisión, o hacia algún cuartel, de pronto frenaba y se echaba en reversa, cambiaba de direción, alguna pequeña aspereza del terreno, un alto por algún semáforo, otro y otro, y luego una marcha continua, el rugir del motor, alguno que otro vaivén, y él de pronto sintiendo un olor lacerante en el muslo derecho, y los olores ácidos a sudor, o era que se podía oír el miedo y la incertidumbre y la impotencia y la desesperación, o era que dos o más habían empezado a evacuar o a peerse ahí mismo, hipos, sollozos, y de pronto un codo clavado en sus costillas, y su mano contra una cadera, un seno frutal, asustado, terriblemente asustado, pero a la vez capaz de desbordarse en infinita ternura, porque no quería que las mujeres lloraran, eran apenas adolescentes, ahora sí que “vendrá la muerte y tendrá tus ojos”, su pene brutalmente disminuido, casi inexistente, y el llanto tan desolado, y él no sabía qué palabras podría decirles, qué había que decir, cómo ayudarlas, y la camioneta rodando cada vez más aprisa, como si fuera descendiendo y luego ascendiendo, dejando atrás esa noche del 2 de octubre de 1968, alejándose de Tlatelolco, cerrando los ojos y volviendo a abrirlos, podían distinguirse pocas cosas en la oscuridad, pero no era un sueño, iba en una camioneta, prisionero, desnudo, en compañía de una veintena más de jóvenes para cumplir quién sabe qué voluntad o capricho de quién sabe qué militar o político o policía, y de pronto la idea de los cuerpos quemados por el ejército, los desnudaban primero, y luego desperdigaban las cenizas, les quitaban la ropa para evitar que alguien los reconociera de lejos, y quedaran testigos que vieron subir a fulanito o a fulanita a determinada camioneta, a determinada hora, les quitaban la ropa para hacerles sentir su superioridad, porque eran fascistas debidamente uniformados y ellos, los desnudados, eran como los judíos, o los negros, o los indios, o los árabes, o los libaneses, o los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y en eso ¿hueles?, preguntó alguien al reconocer un olor de estiércol, ¿oyeron algo?, y al poco rato otra voz oscura dijo estamos fuera de la ciudad, en el campo, y él no sabía qué podía oírse, si grillos o perros o vacas, o el lenguaje de las piedras, del pasto, de los árboles, de la noche, o el de la luna, él creía oler el miedo de su piel, el sudor de los más cercanos, la juventud de las muchachas, la erización de sus vellosidades, la protesta de sus vísceras, el escándalo de su corazón, pero dejaban atrás la ciudad de México y era como si dejaran atrás su vida, sus posibilidades de futuro, sus utopías de justicia social, de un nuevo orden, la posibilidad de hacerse oír, de formar parte, hasta que de pronto la camioneta se detuvo y todos los cuerpos, él incluido, se sacudieron y gimieron, ya nos llevó la, dijo alguien, y abrieron la puerta y los hombres tenían ametralladoras de cañón corto y con ellas les indicaban los movimientos, para allá, los hacían bajar y hacer espacio para que siguieran bajando los demás, lloviznaba ligeramente y no había más iluminación que la proporcionada por los faros del vehículo y una decena de linternas sordas, los prisioneros tiritando de frío, encogidos, temblando, tratando de formarse a la orilla de esa carretera solitaria, el paisaje extendiéndose hacia los cuatro puntos cardinales sin nada que entorpeciera la vista, se oían saltar los cuerpos al brincar de la camioneta, y se adivinaban sus pasos en la noche del lobo, quizá a lo lejos una perversa luminosidad, cierto sucio resplandor allá abajo, y entonces, en vez de los disparos o la orden de fuego, los golpes, los cadáveres que iban a caer a su lado, porque los iban a matar a todos menos a él, quizás, él se fingiría muerto, y las muchachas seguían sollozando, eran muchas, y podían verse algunas estrellas y él era inmortal, él era invulnerable como Clark Kent, aunque tenía ganas de orinar, incontenibles ganas de orinar, la vejiga inflamadísima, se iba a fingir muerto y se levantaría al día siguiente sucio de tierra y sangre, hambriento, sediento, y caminaría entre los cadáveres, buscaría a otros sobrevivientes, alguien que se quejaba, y luego ya no sabía muy bien, no podía jurar que hubo una orden o si todo empezó como una desbandada, pero lo cierto es que estaban todos corriendo, casi nadie en la misma dirección, como una diáspora, estableciendo toda la distancia posible entre ellos y la camioneta con los hombres armados, y entre ellos mismos, esperando oír en cualquier momento ráfagas de disparos, ver cruzar fogonazos, estelas de fuego, sentir entrar en carne propia balas calientes en cámara lenta, pero corría y corría, ya no sabía qué habría sido de los demás, quizás vendría alguno o algunas detrás de él, quería volverse, pero necesitaba guardar su energía para poder seguir, sospechaba figuras informes bailando sobre zancos tremendos, corría sobre el suelo agreste con demasiada fuerza, sentía arañadas las piernas y lastimadas las plantas de los pies, corría con fuerza mediana al borde de un pequeño abismo, apenas y se podía ver, el sudor le caía sobre los ojos, iba al compás de piedritas que rodaban abajo, le dolían las piedritas con excesiva fuerza, la noche draculesca, oscura y resonante, apática, y él todavía corriendo con débil fuerza, todo sin forma ni significado, y las ráfagas que no sonaban nunca, lobreguez y preponderancia, y hasta el olvido por un instante de su vergonzosa desnudez, la noche abriendo su boca sedienta de sangre, pensó en los otros cuerpos anónimos corriendo, en las frágiles muchachas corriendo, ojalá y estuvieran corriendo todavía, no sentía a nadie cerca suyo, bajo la imperceptible rotación del sistema planetario, el avance indudable, accidentado a través de la noche, tratando de aislar cosas en la oscuridad, peñascos que se alejaban con sólo verlos, un camino, alguna colina, siempre muy aprisa, las plantas de los pies como si no estuvieran ahí, casi inexistentes, sanguinolentas, como si la noche pasara a través suyo, lo traspasara o se impregnara a su cuerpo, al sudor de su cuerpo, al dolor de su cuerpo, sentía sed, siempre corriendo, apestaba a sudor y sentía que iba a descomponérsele el estómago, corriendo, sin poder dejar de correr, y se sentía agotado, pero no podía reconocerlo, corriendo no podía permitírselo, corriendo, tenía que seguir, hasta que se le desprendieran los pedazos de noche, corriendo a grandes zancadas, siempre corriendo, resoplando, casi desollado, la piel nocturna, corriendo con menos fuerza, casi sin ninguna fuerza, y según lo contó después no paró de correr hasta llegar a París e inscribirse en La Sorbona, Barry sonriendo con franqueza, el Mayflower apareciendo al final de la calle, ofreciéndose con todas sus ventanas encendidas, desplegándose como una carabela, una inmensa carabela, el Redomado Lépero de la Hez Metropolitana como saliendo de una especie de embotamiento, de somnolencia, paladeando casi las palabras, espaciándolas, la pierna paralítica de Barry por culpa de Borges arrastrando un montón de hojas secas, el olor acre del otoño suspendido, el río deslizándose lentamente, los árboles inmóviles, negros, vigilantes, enigmáticos, semidesnudos, y su voz diciendo como si retomara el hilo de una conversación hacía buen rato suspendida, fíjate Barry, a los alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena, que era una preparatoria particular, les decían los Arañas…