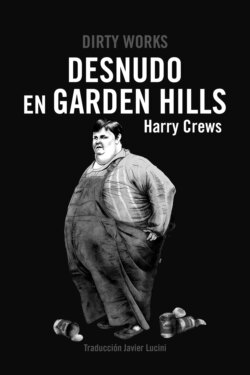Читать книгу Desnudo en Garden Hills - Harry Crews - Страница 7
1
ОглавлениеEn una cabaña de la ladera desarbolada de Phosphate Mountain, Jester dormía sobre su montura. Soñaba con el Derby de Kentucky entre las piernas de su mulata. Era la «Carrera por las Rosas» y el aroma del dinero impregnaba la atmósfera. Los orificios nasales se le dilataban y sus diminutas y férreas manos de palmas amarillentas asían con fuerza las riendas aceitadas. Su casaca verde y amarilla de jockey aleteaba sobre un semental de cola y crin color negro fuego. Un caballo enorme que avanzaba de lado, a medio galope, hacia el cajón de salida, pateando el suelo y dando resoplidos, respirando como un fuelle. Jester lo montaba erguido y ligero, como una hoja a lomos del viento. No conocía el miedo.
La multitud estaba presente, apartada, desparramada, su blanco rostro aullante vuelto hacia él, implorando la victoria del semental negro. Hombres y mujeres contra las barreras y en las gradas que agitaban los brazos enloquecidos, aferrados a sus boletos de apuestas y suplicándole la salvación, rogándole que hiciese de aquella carrera la carrera de sus vidas. Pero Jester no tenía la menor intención de girarse hacia ellos. ¿Para qué? Él y su caballo conformaban una unidad indivisible. Por los formidables músculos de aquella bestia corría una sangre negra. Entre sus piernas hervía una potencia capaz de ganar, de ganarlo todo. Era invencible.
Estaban en el cajón de salida. El juez los miró y posó el pulgar sobre el botón que abriría de golpe las verjas de hierro para dar inicio a la carrera.
De pronto, el caballo se encabritó y Lucy hizo rodar a Jester a un lado para dirigirse al cuarto de baño. Él la observó cruzar la habitación sin hacer ruido, luego cerró los ojos y trató de reengancharse al sueño. Pero ya se había desvanecido. Volvió a abrir los ojos a regañadientes y fijó la vista en el hipopótamo enfurecido. Emergía del póster que había en la pared al pie de la cama. Con sus orejillas inclinadas hacia delante y la enorme boca roja abierta en un bostezo que ponía al descubierto unos dientes como estacas blancas incrustadas en las encías. El polvo se arremolinaba a su alrededor. La tierra se estremecía. Jester apartó la vista. Un jaguar agazapado a punto de saltar. Ojos fulgurantes en mitad de una jungla densa como la noche. Los colmillos rojos; los labios retraídos en un frenesí devorador. Un hombre con dos cabezas lo miraba maliciosamente desde el rincón más alejado y, justo sobre el cabecero de la cama, un feto humano flotaba cabeza abajo en un tarro sellado. Los ojos inquietos de Jester barrieron la habitación. Nunca se acostumbraría a aquellos despertares entre animales salvajes, norias y monstruos de feria.
Se bajó de la cama, se dirigió a la ventana y subió la persiana. La luz inundó la habitación y los pósteres recuperaron al momento su satinada unidimensionalidad, nada más que papel y pintura. Abrió la ventana. Un nubarrón amarillo se cernía a baja altura sobre la tierra. El olor a trapo quemado emanaba de las charcas verdosas de agua estancada. Jester respiró hondo y tosió.
Phosphate Mountain, casi hasta donde alcanzaba la vista, estaba plagada de montículos de tierra color potasa parcialmente recubiertos por un ribete irregular de hierbajos y piezas oxidadas de maquinaria. Al fondo, en los valles, hebras rotas de alambre de espino caídas entre postes podridos e inclinados. Cintas transportadoras metálicas, corroídas y en desuso, deformadas y partidas entre la maleza. Desde la ventana, Jester se enfrentaba directamente al hoyo profundo de Garden Hills. En lo más hondo de la empapada excavación se extendían seis filas de seis viviendas. Una única calle ancha, de tierra, descendía por un lado del hoyo, pasaba entre las dos filas centrales de casas, y ascendía luego por el otro extremo.
A mano derecha, con las chimeneas destacándose entre la bruma amarillenta como las agujas de una catedral, se alzaba la refinería de fosfato abandonada, con los ladrillos ennegrecidos por el paso del tiempo. Y a unos ochocientos metros, justo al otro lado de la excavación de Garden Hills, sobre una alta planicie, la casa de Fat Man. Estaba hecha del mismo ladrillo y había adquirido el mismo color; a distancia, parecía una réplica reducida de la refinería. El camino que atravesaba Garden Hills partía por un extremo de la refinería y acababa al otro lado frente a la residencia de Fat Man.
Por encima y más allá de la casa de Fat Man, pasaba la autopista de cuatro carriles que conectaba Orlando con Tampa. La nube amarilla que se cernía perpetuamente sobre Garden Hills no llegaba tan lejos. La autopista, resplandeciente al sol de la mañana, ascendía hasta perderse en el horizonte. Los automóviles, bajos, potentes y de líneas puras, irrumpían a toda velocidad, como destellos de luz.
Pero no todos pasaban de largo. Pese a la distancia, Jester vio que algunos turistas ya se habían detenido junto a la autopista en Reclamation Park. Había coches relucientes estacionados entre los arbustos. Niños chillones correteando por los senderos entre padres equipados con gorras de béisbol, gafas de sol y cámaras Kodak Instamatic colgadas al cuello. Una pequeña multitud que merodeaba ya en torno al gris TELESCOPIO DE A VEINTICINCO CENTAVOS LA VISTA que habían montado sobre un pivote con vistas a Garden Hills. Cada día llegaban más temprano. Jester no recordaba haber visto nunca a tantísima gente tan de buena mañana. Fat Man ya estaría despierto. Tenía que darse prisa si pretendía pegar la hebra un rato con el caballo.
La mulata ya estaba de vuelta. Se había sentado desnuda al borde de la cama y observaba cómo se vestía. A Jester no le hacía falta mirarla para saber que sonreía al admirar cómo se enfundaba el conjunto verde de seda, hecho a medida, de la talla de un disfraz de Halloween para niño. A todo el mundo se le escapaba la sonrisa al verle. Siempre había sido así. Era guapo.
–Eres guapo –dijo la mulata.
Él siguió a lo suyo, haciendo como que la ignoraba.
–Y también eres bueno –insistió–. Mejor que el resto.
Él sonrió. Su sonrisa lucía un corazón de oro y una esquirla de diamante engarzados al esmalte de los dos incisivos centrales.
–No tienes por qué irte ya –dijo ella.
–Sí –dijo él–. No me queda otra.
–Es pronto. Ni siquiera has desayunado.
–Comeré algo en el caserón.
Se anudó la corbata verde de seda sobre la camisa amarilla sin mirarse al espejo.
–Madre mía, realmente da gusto ver cómo te arreglas –dijo ella.
Se levantó con intención de tocarlo. Él se apartó ligeramente, ajustándose el nudo al cuello. Ella volvió a sentarse. Pero ya no sonreía. Jester no se había quitado los calcetines por la noche y, sin apartar los ojos de Lucy, se sentó en una silla con respaldo de listones y se calzó las botas de jockey. Unas botas alzadas con tacones de madera y ojales de acero que en las carreras se ceñían perfectamente a sus tobillos en los estribos de hierro.
–Fat Man ni se habrá despertado –dijo ella.
–Seguro que sí, ya estará en pie y a la espera –dijo él.
–¿Es que le tienes miedo? ¿Te da miedo hacerlo esperar?
–Sabes muy bien que no –dijo Jester–. Tengo que ver a la señorita Dolly.
–No lo decía en serio –dijo ella–. Pero quiero alimentarte. Tienes que alimentarte.
–Me abro –dijo él, y se levantó. Con las botas de tacón alto de jockey medía casi un metro veinte.
Lucy lo vio dirigirse a la cómoda para coger el reloj y el clip de billetes. Era la cosa más perfecta que había visto en su vida. Aquel rostro terso y negro azulado, de pómulos altos, siempre joven. El cabello denso y abundante, corto, como un casquete. Y el reflejo de la camisa amarilla en el diamante incrustado en su sonrisa.
–Ay, eres lo más de lo más –dijo ella–. Ven aquí, jinete mío.
Él la miró desde donde estaba, junto a la cómoda, haciendo girar nerviosamente el anillo con forma de silla de montar que llevaba en el dedo corazón de la mano izquierda.
–No tengo tiempo para tonterías –le dijo, pero no pudo evitar acercarse. Ella le posó las manos en los hombros y él irguió sus piernas cortas y arqueadas. Ella sabía que él detestaba que lo toquetease, pero le resultaba imposible contenerse. Era como tocar algo labrado con asombrosa precisión que te hubieses encontrado un día en medio del bosque, como una piedra exquisitamente pulida, un trozo de madera suavizado por la intemperie o un huevo de pájaro. Él soportó el tacto de sus manos sin moverse, mirando por encima de sus hombros hacia algún punto impreciso de la pared del fondo, entre el hipopótamo y el jaguar. Ella le acarició el culo, los músculos redondos de sus nalgas, duros como piedras.
–¿Volverás a pasarte por aquí esta tarde? –preguntó ella.
–Echan la carrera de Belmont por la tele. No voy a poder.
–Yo también quiero ver lo de Belmont.
–Pues enciendes el RCA Victor –dijo señalando el televisor del rincón–. Le costó sus buenos cuatrocientos dólares a Fat Man. Lo enciendes y listo.
–Quiero verlo contigo –replicó ella con hosquedad.
–Fat Man no quiere ver bajo su techo nada que se te parezca.
–Aun así, pregúntaselo, ¿quieres?
–Se lo he preguntado ya un millón de veces. Y no. No quiere ver nada que se te parezca bajo su techo. –Retrocedió medio paso y la miró–. ¿Acaso esto no le da mil vueltas a la carpa del circo? –Agitó la mano–. Mira todo lo que he logrado. –La cabaña estaba recubierta con paneles de caoba prefabricada. Había una alfombra de fibra acrílica en el suelo y sábanas de seda en la cama–. En Phosphate Mountain no nos falta de nada.
Ella se frotó contra él.
–Bueno, tanto como de nada...
–Hago lo que puedo –dijo él–. Ahora déjame ir. No me arrugues.
Sin levantarse de la cama, ella tiró de él, lo aprisionó entre sus piernas y lo besó.
–¿Cuándo piensas volver?
–No sé decirte. Lo mismo mañana. Cuenta esto cuando me vaya.
Se sacó el clip de billetes con forma de herradura y desprendió unos cuantos. Ella dejó el dinero a un lado sin molestarse en mirarlo.
–Pregúntaselo otra vez, anda –dijo ella.
Él se detuvo en la puerta.
–Fat Man dice que no quiere ver nada que se te parezca bajo su techo.
El coche estaba aparcado delante de la cabaña, de cara al camino empinado que bajaba la colina. Era un viejo Buick Sedan con enormes guardabarros abombados, faros cromados y cortinas en las ventanas traseras. Subido al estribo del coche, Jester contempló Garden Hills en toda su extensión. De las chimeneas de las doce casas que seguían habitadas, seis a cada lado del camino, salía un fino hilo enroscado de humo de leña. Delante de una de las cabañas había un carro con un caballo. Pertenecía al vendedor de hielo. Jester abrió la puerta de un tirón y arrancó el motor. Era tan bajito que habían tenido que modificar los pedales y el asiento para poder conducirlo. Oyó que la mulata le decía adiós y supo que le estaría haciendo un gesto con la mano, pero él ya solo tenía ojos para el caballo y no se giró. Estaba solo a unos trescientos metros ladera abajo, Phosphate Mountain no era ni siquiera una montaña, no era más que el promontorio de tierra más alto que había dejado a su paso la explotación minera. Jester dirigió el enorme vehículo hacia Garden Hills, despacio, manteniendo las riendas cortas, porque sabía que a la gente no le gustaba verlo al volante del Buick a no ser que Fat Man viajase a su lado. Era lo bastante temprano para que no hubiese nadie en los porches desnivelados que daban al camino ni en los desnudos jardines blancos que se extendían más allá. Había un perro famélico con una sola oreja tumbado en una zanja que ni se inmutó al verlo. Y un pollo solitario con un largo cuello encrespado que se apresuró a cruzar el camino por delante del coche.
El caballo estaba solo. Inmóvil junto a la cuneta donde habían dejado caer las riendas. Una amplia lona negra, todavía húmeda del hielo del día anterior, cubría la parte superior del carro. Hacía más calor allí, al fondo del hoyo, que en la ladera de Phosphate Mountain, y la lona estaba empezando a emitir vapor. Jester redujo la marcha hasta detenerse junto al caballo. Dejó el Buick al ralentí en medio del camino sin preocuparse de que pudieran pasar otros coches, porque no había más coches en Garden Hills. Se apeó y se quedó en el camino. El caballo seguía sin moverse. Tenía los ojos cerrados. El largo cuello huesudo hundido, los ollares casi a ras del suelo. Jester estaba ahora lo bastante cerca para oler el almizcle vaporoso de su piel y los arreos.
–Ahhhhhh, caballo –dijo, hundiendo las botas de jockey de tacón alto en la tierra blanca como ceniza.
Volvió a sentir el calor del sueño entre las piernas. Y se quedó quieto y medio agachado en el polvo para recibir la arremetida del galope. La multitud rugió. Iba a ser una victoria fácil. No tendría más que aguantar hasta la línea de meta. Estaba empezando a alzarse sobre los estribos, dispuesto a echar mano de la fusta, cuando el vendedor de hielo salió de la cabaña hurgándose los dientes con un trozo de paja de una escoba.
Jester se incorporó al oír el golpe de la puerta mosquitera. Sus músculos rígidos se relajaron. Volvió a posarse sobre los talones y dejó que el caballo se escabullese. Pero el hombre del hielo ni lo miró. Tenía la mirada clavada en el Buick Sedan. A velocidad de vértigo hizo girar varias veces el trozo de paja con la lengua y, a continuación, sin apartar en ningún momento los ojos del coche, bajó los escalones y cruzó el jardín hasta la cuneta. Era un hombre alto y delgado de rostro tenso, labios finos y bastante bizco. Tenía la cara, el cuello y el dorso de las manos rojos y en carne viva a causa del viento. El del hielo, que se llamaba Westrim y al que en algún momento se habían dirigido como Wes, pero al que ahora la gente solo se refería como Iceman1, hasta su propia mujer, había tenido en el pasado un Buick Sedan. Ahora estaba abandonado detrás de la cabaña, casi oculto por la maleza, sobre bloques de hormigón, con los neumáticos podridos y descompuestos por la carcoma; había desatornillado el asiento delantero para usarlo de sofá en el salón de la cabaña.
Pero, en su día, había sido nuevo. Iceman se acordaba como si lo estuviese viendo en ese mismo instante: el poderoso zumbido del motor, la exquisita suavidad de los asientos, el buen olor de las alfombrillas de goma del suelo unido al de la gasolina y, por último, el recuerdo de cómo lo sacaba de Garden Hills por la superautopista de cuatro carriles y lo llevaba a la ciudad de Beverly. Ahora se disponía a hacer ese mismo trayecto para recoger el hielo con el carro, y no estaría de regreso hasta las doce o puede incluso que hasta la una.
–¿Cómo se ha levantado Fat Man esta mañana?
–Bien –dijo Jester.
Y sin perder el aplomo, tenso, apartó lentamente los ojos del caballo a la vez que Iceman desviaba fugazmente los suyos del coche y sus miradas se encontraron, apenas un segundo, antes de volver a desviarse; la de Jester de vuelta al caballo, que seguía dormitando bajo el arnés, y la de Iceman al Buick, que seguía al ralentí en medio del camino.
Pero, por un momento, los dos hombres se balancearon dentro y fuera del mismo milagro, del mismo sueño imposible. Y el sueño –llámese historia o incluso, al final, la verdad– siguió de este modo su curso sin que ninguno de los dos se percatase, porque ni el uno ni el otro estaban al corriente de sus pormenores.
Hubo un tiempo en el que en Garden Hills no había colinas. No eran más que quince kilómetros cuadrados de tierra yerma en el centro de la península de Florida que sustentaban a unas cuantas familias sin trabajo ni esperanza. Una o dos contaban con pequeños huertos de berzas. Otra destilaba whisky ilegal. Y al menos había una que rezaba.
Luego llegó el auge inmobiliario. Unos hombres identificaron el paraíso en aquel puñado de tierra de Florida. Se despertaron en mitad de la noche con el nombre en los labios. Los precios se dispararon. Uno se adelantó y compró aquellos quince kilómetros cuadrados sin haberlos visto porque, al fin y al cabo, el terreno estaba en Florida y no era un humedal. ¿Qué más necesitaba saber? El nuevo propietario, especulador inmobiliario, lo bautizó como Garden Hills y le encargó a otro tipo que plantara un cartel a tal efecto, pese a no haber ni una sola colina digna de tal nombre al sur de Jacksonville. Pero fue plantar el cartel y hundirse el mercado, todo se desmoronó y los hombres comenzaron a arrojarse por las ventanas a lo largo y ancho de todo el país. Y uno de los saltadores fue aquel especulador inmobiliario. Desde la ventana de un quinto piso sobre un coche aparcado delante del Hotel Giaconda de Nueva York. Se mató y dejó el coche para el desguace.
Y aunque aquellos quince kilómetros cuadrados de la península de Florida siguieron sin tener nada que se pareciera siquiera remotamente a una colina, se quedaron con ese nombre que afirmaba todo lo contrario: GARDEN HILLS. El cartel, de la altura de un hombre de estatura media y pintado con letras negras sobre fondo blanco, se alzaba en medio del terreno... una suerte de profecía.
Al final, cuando el mercado se recuperó por sí mismo, otro hombre fue el encargado de hacer cumplir la profecía, aunque nadie en Garden Hills llegó a conocerlo en persona. Se llamaba Jack O’Boylan. Lo miró por encima y vio que la cosa prometía.
–La cosa promete –exclamó, presionando el dedo sobre el informe que le entregó su equipo de geólogos–. Voy a construir.
Y eso hizo. Sin haber puesto jamás los pies en Garden Hills, operando a través de sus hombres, los que hicieron el descubrimiento en primer lugar, los que fueron a examinarlo, a evaluarlo, a analizarlo, y lo pasaron todo a máquina para entregarle el informe; operando a través de aquellos hombres, Jack O’Boylan puso en marcha la explotación minera de fosfato más grande del mundo.
Pero primero tuvo que tomar posesión de la tierra.
–¿Dónde?
Uno de sus muchachos, siempre atento, se agazapó, dio un brinco y desplegó el mapa que estaba enrollado en la pared.
–Aquí –exclamó–. En el pene –porque era un joven brillantísimo– que cuelga del vientre del continente. ¡FLORIDA!
–Comprad y construid –sentenció Jack O’Boylan.
Y así fue como sus hombres regresaron a Garden Hills, llano y ardiente bajo el sol de Florida. Llegaron en coches negros estampados con el sello de la compañía, con sus chaquetas y sus camisas con el monograma. Se plantaron entre las espinas del zacate cadillo y gastaron cajas de pañuelos de la empresa. Tras ellos llegaron los buldóceres, los tractores y las niveladoras sobre camiones de plataforma. Los geólogos hicieron nuevas pruebas, examinaron más superficies, analizaron los estratos y los sustratos, perforaron, pulverizaron y detonaron. El estruendo hizo salir a los hombres de sus casuchas en varios kilómetros a la redonda y comenzaron a aparecer de entre los palmitos salvajes y los encinillos. Al principio se aproximaron con timidez, pero enseguida, al ver que nadie les hacía caso, se envalentonaron y se fueron situando cada vez más cerca para curiosear, en silencio, con sus petos desteñidos.
–¿Qué es esto? –preguntó uno al final.
Nadie lo sabía. Pero continuaron mirando y, al final, acabaron por averiguarlo.
–Una refinería –dijo un hombre con zapatos–. Van a cavar.
–Habrá trabajo para todo el mundo –dijo otro–. Van a cavar.
En ningún momento se les ocurrió preguntar por qué iban a cavar. Eso era lo de menos. Fuese lo que fuese, era esperanza.
Pero el padre de Fat Man estuvo a punto de arruinarlo todo. No le pertenecía ni un solo metro de aquella extensión de quince kilómetros cuadrados a la que habían bautizado como Garden Hills, pero era el propietario de una hectárea adyacente. Y después de perforar, pulverizar y detonar, los hombres de Jack O’Boylan señalaron su hectárea y dijeron: «La clave está ahí». Por algún motivo que solo los geólogos conocían, los quince kilómetros cuadrados no valían nada sin aquella hectárea. Y cometieron el error de mostrarse demasiado ansiosos. No dijeron que querían comprarlo; dijeron que iban a comprarlo. ¿Cuánto pedía a cambio? Y el padre de Fat Man, que por aquel entonces aún no era padre de nadie ni estaba siquiera casado, apoltronado en la mecedora del porche de la casucha de una sola estancia plantada en medio de aquella hectárea, se balanceó, escupió a través de una grieta que había entre los tablones mal ensamblados del suelo y dijo que su hectárea no estaba en venta.
Pero sí que lo estaba. El padre de Fat Man se había criado entre los palmitos salvajes y la arena. Sabía tan bien como cualquiera lo que era robar, aunque jamás hubiese tenido la oportunidad de robar a nadie. Y, como no tenía ni idea de lo que podía llegar a rascar por su hectárea, se limitó a decir que no estaba en venta.
–¡Que no está en venta! –tronó Jack O’Boylan cuando se lo transmitieron. Como sabía perfectamente que todo tenía un precio, le dijo a su secretaria que le dijera a su secretaria que telegrafiase a sus hombres para que le hicieran una oferta que no pudiera rechazar.
Y así fue como, sentado en la mecedora y escupiendo por la grieta del suelo, el padre de Fat Man se alzó por encima de la ordinaria condición humana. Los agentes de Jack O’Boylan le construyeron la casa más grande que había visto en su vida. Pero se negó a aceptarla. Se limitó a mecerse y a escupir. Entonces Jack O’Boylan firmó un documento de su propio puño y letra en el que se comprometía a que el padre de Fat Man obtuviese un décimo del uno por ciento de los beneficios totales en cuanto se iniciase la explotación. Pero al no saber de fosfato ni de porcentajes, el padre de Fat Man se meció, escupió y continuó sin decir esta boca es mía. Al final, Jack O’Boylan ingresó cincuenta mil dólares en una cuenta bancaria a su nombre y le prometió cincuenta mil más cada año mientras la mina estuviese en funcionamiento.
¿Podía Jack O’Boylan ponérselo por escrito? Podía y así lo hizo, incluso se aseguró de que quedase atestiguado y certificado ante notario en Beverly. El padre de Fat Man metió el papel en una lata vacía de tabaco Prince Albert, se guardó la lata en el bolsillo y, sin nada más que lo que llevaba puesto, abandonó la casucha y se fue a vivir a la inmensa casa de ladrillos que le habían construido.
A los geólogos les llevó seis meses darse cuenta de su error –descubrieron que, en realidad, no necesitaban aquella hectárea– y otros tres meses para reunir el valor y comunicarle a Jack O’Boylan que se había gastado aquel dineral para nada; pero, hasta entonces, hubo gran alborozo en las habitaciones del motel de Beverly donde se registraron los geólogos. Jack O’Boylan les ofreció una prima (que les haría devolver nueve meses más tarde). Y tendrían que pasar diecinueve largos años para que Jack O’Boylan pudiera vengarse del padre de Fat Man, por estar vivo y por ser el propietario de aquella hectárea inservible en la que sus geólogos cometieron el error que le costó la friolera de un cuarto de millón de dólares.
Pero, hasta entonces, cundió la alegría. Y la semana posterior al acuerdo no existió la noche en Garden Hills. La obra prosiguió sin interrupción, las veinticuatro horas del día. Instalaron un tendido eléctrico y, al anochecer, se encendían unas deslumbrantes lámparas de arco y los hombres de Jack O’Boylan seguían dándole que te pego.
Garden Hills obtuvo sus colinas. Derribaron y enterraron el cartel que proclamaba su nombre. Los buldóceres rascaron y presionaron, los camiones transportaron la carga hasta la refinería. Cribaron quince kilómetros cuadrados de tierra, separaron el fosfato y luego volvieron a volcar la tierra cribada en pilas que no tardarían en convertirse en montículos y después casi en montañas. El proceso de extracción originó una nube amarilla que se quedó suspendida en el aire luminoso que se cernía sobre Garden Hills. Las aguas subterráneas se filtraron por los valles raspados y formaron charcas pútridas y estancadas.
La refinería de fosfato de Jack O’Boylan atrajo a hombres desde cientos de kilómetros a la redonda. Llegaron a pie, en carromatos, haciendo autoestop o como quiera que se las ingeniaran. Arribaron a Garden Hills en oleadas, como hormigas al azúcar. Se establecieron dos oficinas de empleo para gestionar el trasiego, seleccionar a los hombres y atribuirles un puesto. Wes Westrim viajó hasta Orlando, Florida, en un vagón de mercancías, desde allí hizo el resto del trayecto, cerca de ochenta kilómetros, a pie. Al llegar no tenía zapatos, ni dinero, ni, a decir verdad, la más mínima esperanza, al fin y al cabo se había dejado llevar por el rumor de que iba a haber trabajo para todo el mundo.
–Habrá trabajo para todo el mundo –aseguraba el rumor–. Van a cavar.
Apestaba a chivo. Y después de rellenar por duplicado los formularios y de que le tomasen las huellas dactilares, el capataz le pidió que se desnudase. Se duchó a la intemperie, en una tina de zinc, con agua fría y una pastilla de jabón marrón dura como una piedra. Al terminar, el capataz le entregó unos vales que podía canjear por zapatos en el economato. Después le hizo meterse en un agujero.
–Te quedas ahí dentro –le dijo el capataz–. Y cada vez que se hunda la broca, la desentierras. A las seis vendrá otro hombre a sustituirte.
Y, en efecto, a las seis fue otro hombre a sustituirle. Y al salir del agujero se topó con otro más que le dijo que caminase doscientos metros en línea recta y se colocase en la primera fila que viese. Eso hizo y le dieron de comer. Era la cocina de campaña de Jack O’Boylan. Wes Westrim jamás había visto nada parecido a aquellos fogones a cielo descubierto y aquellos gigantescos calderos de comida humeante.
Pero luego resultaría que, en realidad, Wes jamás había visto nada parecido a nada de lo que le acabaría sucediendo en Garden Hills. Su vida cambió de golpe y por completo. Le daban de comer, le daban ropa, le pagaban y le decían dónde tenía que dormir y que cavar. Le cortaron el pelo, le examinaron los dientes y le dijeron que tenía que ganar peso.
–¡Come! ¡Come! –le exigía el capataz sin separarse de él en la fila que se formaba a la hora del rancho frente a la cocina de campaña–. Un perforador tiene que estar como un toro. ¡COME!
Y mientras Wes Westrim se atiborraba, todos sus deseos y necesidades estaban previstos.
–¿Tienes familia? –le preguntó el capataz con el bolígrafo listo sobre algún tipo de formulario.
–Querrás traértela, ¿no? –le preguntó.
De nuevo, Wes solo pudo asentir con la cabeza.
–Bien –dijo el capataz–. Los hombres con familia tienen derecho a casa. Los solteros se quedan en el barracón. –Agarró a Wes por la nuca y señaló con el formulario–. Allí, en cuanto explotemos aquel punto. Allí estarán las casas.
Y, en efecto, allí las construyeron. Jack O’Boylan los tuvo viviendo en barracas temporales hasta que explotaron aquella planicie de diez hectáreas y la convirtieron en un agujero de diez hectáreas. Fue entonces cuando se erigió el pueblo de Garden Hills en el fondo del agujero. Las casas eran prefabricadas, las trajeron en camión una a una y las fueron montando según fueron llegando. Y aunque los hombres no manifestaron la menor objeción, sus objeciones se tomaron en cuenta.
–Tiene sentido –dijo el supervisor–. Instalamos sumideros para evitar que se inunde. Hemos venido para extraer fosfato y el primer emplazamiento que agotemos será el sitio lógico para construir vuestras viviendas mientras seguimos explotando el resto del terreno. Tiene sentido.
Los hombres echaron un vistazo a su alrededor y vieron que Garden Hills tenía mucho más sentido que cualquier otra cosa que pudieran haber soñado en sus vidas. Todos tenían puestos de trabajo, un lugar donde dormir y comida para alimentarse. Todo crecía: los niños, los bienes y los montículos de tierra. Sobre todo los montículos de tierra. Daba la impresión de que Garden Hills desaparecía día a día de la vista. El horizonte se estrechaba cada vez más. Al final uno tenía que mirar directamente hacia arriba, en vertical, si quería distinguir el cielo.
Y a nadie se le pasó jamás por la cabeza que aquello pudiera acabarse. Desde luego, no a Wes Westrim. No podía imaginarse su final por la simple y buena razón de que tampoco había podido imaginarse su principio. La tierra se estremecía con la maquinaria rugiente. Los hombres necesitaban ponerse gafas de sol a medianoche para soportar la luminosidad de las lámparas de arco. Y la refinería misma, donde se separaba el fosfato de la tierra, era demasiado grande para haber sido construida por seres humanos. Crecía por voluntad propia. Se justificaba a sí misma. Permanecería allí y les pertenecería eternamente.
Y, entonces, una mañana, al amanecer, se hizo un horrible silencio. Los habitantes de Garden Hills salieron a sus porches y alzaron la vista más allá de la excavación, hacia el lugar donde la enorme refinería alzaba sus intrincadas espirales y resplandecía al sol de la mañana. Dentro de las instalaciones, los hombres que estaban bajo los techos abovedados miraban incrédulos las cintas transportadoras inertes y las trituradoras congeladas. No había corriente. Ningún motor en marcha; ninguna bombilla encendida.
Wes Westrim acababa de comprarse un Buick. Aquel día casi se le reventó una rueda. Desde entonces nada volvió a ser lo mismo.
Se aproximó y tocó el coche de Fat Man. Jester se estiró y tocó el costado oscuro del caballo. El animal se estremeció e hizo temblar el arnés. De repente, en medio del aire tranquilo de la mañana, sonó una campana. Jester y Iceman se volvieron a la vez al oírla. Divisaron a lo lejos a la mujer que la había hecho sonar, desde aquella distancia tenía el tamaño de una muñeca. Llevaba un vestido blanco y un amplio sombrero del mismo color, en la mano derecha blandía una campana de plata. Volvió a hacerla sonar por encima de su cabeza y seis jovencitas, como otras seis muñecas, en bañador de una sola pieza, comenzaron a desfilar delante de ella. Por encima del borde de Garden Hills, sus siluetas quedaban enmarcadas contra la fachada oscura de la refinería.
–Ahí la tenemos –dijo Jester–. Sale con el sol.
–Puta loca –dijo Iceman. Pero al momento se volvió hacia Jester–. No vayas a decirle a Fat Man que he dicho eso. Lo mismo no es una puta loca. Puede que no haya otra más sensata en el mundo, qué sabré yo, hay gente con la que nunca se sabe.
–Yo no me dedico a decirle cosas a Fat Man –dijo Jester–. Conduzco su coche, le compro su Metrecal2 y hago lo que me dice que haga.
La campana de plata sonaba ahora sin parar y Iceman contempló el desfile de las chicas en tándem, hacia atrás y hacia delante, hacia atrás y hacia delante, sobre los tablones de la plataforma de carga en la parte frontal de la refinería. Jester aprovechó la oportunidad para volver a tocar el caballo.
–Mi hija está allí arriba con ella –dijo Iceman–. Salió esta mañana en bañador, sin desayunar siquiera. Si esa no está como una puta cabra, poco le falta.
–Ayer vaciamos el telescopio en cuanto se puso el sol –dijo Jester arteramente–. Había quince dólares.
Iceman se giró y miró por encima del techo del Buick, más allá de la casa de Fat Man, hacia Reclamation Park. Ya había una cola de gente frente al TELESCOPIO DE A VEINTICINCO CENTAVOS LA VISTA. El débil griterío de los chiquillos llegaba hasta ellos.
–Se puede estar como una puta cabra y, aun así, sacar pasta. Pero no le vayas a decir a Fat Man que yo voy diciendo por ahí que esa tía está como una puta cabra, porque a mí jamás se me ocurriría decir tal cosa.
Jester palmeó al caballo una última vez.
–Tengo que irme –dijo.
Rodeó el capó, abrió la puerta y se puso al volante. Wes Westrim lo siguió.
–¿Crees que Fat Man dejará que esa descere...? ¿Crees que le dejará hacerlo?
–Yo no hablo en nombre del señor Fat Man. Solo conduzco su coche, le compro su Metrecal y hago lo que me dice que haga.
Se alejó y dejó a Iceman plantado junto a la cuneta. Acto seguido, sin apresurarse, con el polvo de las minas hinchándose a ambos lados del vehículo, Jester puso rumbo a la casa de Fat Man en lo alto de la colina.
_______________
1 «El Vendedor de Hielo», «el Hombre del Hielo», «el del Hielo». (N. del T.)
2 Marca de alimentos para perder peso que se puso en circulación a principios de los años sesenta, inicialmente como polvos que se mezclaban con agua. Fueron muy criticados por su sabor repulsivo, pese a los laboriosos esfuerzos de sus creadores por mejorarlos. En 1978 se retirarían del mercado, junto a otros productos similares, después de que la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos), relacionara con su consumo 59 muertes acaecidas entre finales de 1977 y principios de 1978. (N. del T.)