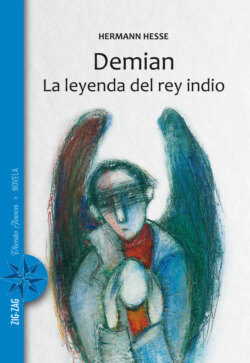Читать книгу Demian / La leyenda del rey indio - Herman Hesse - Страница 8
Оглавление1
Dos mundos
Inicio mi historia evocando un hecho que ocurrió cuando yo tenía diez años y asistía al Colegio Latino de nuestra pequeña ciudad. Hay diversas cosas de aquellos días que conservan su aroma para mí y me inundan de una leve nostalgia y vagos temores: callejuelas sombrías, casas, torres, campanas de reloj, rostros, habitaciones cálidas impregnadas de un acogedor bienestar y cuartos saturados de misterios y de miedo a los fantasmas. Allí se entrelazaban dos mundos, y la noche y el día brotaban de dos polos opuestos.
Uno de estos mundos respondía a los nombres de padre y madre, y en él se complementaban la honestidad y el amor con la enseñanza y el buen ejemplo. Era este un mundo nimbado por un suave resplandor, enraizado en la claridad y la pureza, resguardado por palabras afectuosas, manos bien lavadas, buenas costumbres y ropas limpias. En aquel mundo se cantaban los salmos cada mañana, se celebraba la Nochebuena y tenían su lugar los deberes y las culpas, las confesiones y los arrepentimientos, el perdón y la enmienda, el respeto y el cariño, los evangelios y la sabiduría. Sus caminos rectos llevaban al futuro y era preciso permanecer dentro de ellos para que la vida fuera ordenada, luminosa y bella.
El otro mundo, aunque se extendía dentro de nuestra propia casa, se expresaba y olía de manera diferente, y reclamaba y prometía valores muy distintos. Estaba habitado por criadas y jóvenes obreros, animado por relatos de apariciones y murmullos pecaminosos; sostenido por oleadas multicolores de sucesos terribles, atractivos y tenebrosos, ocurridos en sitios como la cárcel o los mataderos, poblados por borrachos y mujeres impúdicas, y vacas pariendo y caballos que caían fulminados; era una olla en la que hervían asesinatos, robos y suicidios. En nuestro entorno existía todo ese acaecer fascinante y monstruoso. En una casa del barrio, en una callejuela cercana, había policías que perseguían a ladrones y vagaban hombres ebrios que golpeaban a las mujeres. Al caer la noche, grupos de muchachas salían de las fábricas y aparecían ancianas con oscuros poderes para embrujar y causar males, mientras en el bosque se ocultaban unos incendiarios buscados por los guardias. Desde todos los lados irrumpía ese mundo brutal, excepto en nuestras habitaciones, donde se encontraban nuestros padres. Y resultaba perfecto que fuera de este modo. Era magnífico que en nuestra intimidad se dieran la calma y el orden, la responsabilidad, la tranquilidad de conciencia y el amor, y que se mantuviera vivo, al acecho, lo otro, lo agresivo, estruendoso, turbio y feroz, de lo que se podía escapar en un segundo refugiándose en el regazo de la madre.
Lo más extraordinario era el límite que dividía esos dos mundos y, a la vez, lo unidos que se hallaban. Cuando Tina, nuestra criada, rezaba, uniendo su voz a las de nosotros en la sala de estar, y permanecía sentada, con las manos muy limpias extendidas sobre su inmaculado delantal, era íntegramente parte de nuestro mundo. Pero luego, en la cocina, mientras me relataba el cuento del hombre sin cabeza, o en los momentos en que peleaba con las vecinas en la carnicería, se transformaba, incorporándose de golpe al mundo ajeno y apareciendo envuelta en el misterio.
Este fenómeno abarcaba todo orden de cosas y en especial a mí. Como hijo de mis padres, yo pertenecía al mundo recto y luminoso. Sin embargo, hasta donde alcanzaban mis ojos y mis oídos llegaban los reflejos y las voces de ese otro mundo, lo cual me obligaba también a integrarlo, aunque lo percibiera raro y tortuoso y en sus ámbitos me asaltara el miedo. En ciertas oportunidades prefería vivir en él y consideraba aburrido el retorno de la luz. Y, a sabiendas de que la meta que me correspondía era la de mis padres, y que mi deber era convertirme en alguien tan superior y digno como ellos, el camino me parecía largo y abrumador. Para recorrerlo era necesario estudiar mucho, asistir al colegio y a la universidad, y cumplir tremendas obligaciones, y este camino avanzaba orillando el mundo prohibido, internándose algunas veces en él, y no resultaba imposible quedarse allí, atrapado para siempre. Yo leía con sumo interés diversas historias de hijos perdidos, que se basaban en estos casos, y, por cierto, el regreso al hogar era lo único recomendable y maravilloso. Pese a ello, consideraba muchísimo más atrayente todo lo que acontecía entre los seres corruptos, y, en el fondo, me desencantaban el arrepentimiento y el regreso al hogar del hijo pródigo. Obviamente, aquello no se decía, ya que no estaba permitido ni pensarlo y se agitaba en lo hondo de la conciencia sólo como un sentimiento turbio o una maligna y sombría eventualidad. Al imaginarme al demonio, con ropas de demonio, o con su diabólico rostro descubierto, yo lo veía en una taberna, o en el mercado, o en una calle; jamás lo vislumbré en mi casa.
Mis hermanas, por supuesto, formaban parte del mundo iluminado, y yo intuía que eran más semejantes a mis padres en diversos aspectos, y mejores que yo. Sus imperfecciones no llegaban a ser defectos graves, y no experimentaban el peso abrumador del contacto con la maldad. A las hermanas había que protegerlas y respetarlas en igual medida que a los padres, y si uno peleaba con ellas se sentía culpable, urgido por la propia conciencia a pedir perdón. Una ofensa a las hermanas se convertía en ofensa a los padres y, por consiguiente, al bien y a la dignidad. Había secretos que yo podría haber compartido más fácilmente con un pillo de la calle que con mis hermanas. Pero en los días amables en que todo era diáfano y la conciencia estaba en paz, resultaba agradable jugar con ellas, ser dulce y condescendiente y verse a sí mismo nimbado por destellos de perfección y nobleza; como los ángeles, que eran las criaturas más admirables de las que teníamos noción. Ser ángel, envuelto en perfumes y melodías de Navidad, debía ser la felicidad máxima. Sin embargo, esos días y esos momentos eran poco frecuentes. Comúnmente, en nuestros juegos, aquellos inocentes y permitidos, yo reaccionaba con una impetuosidad y una violencia que, irremediablemente, nos conducían a tremendas peleas. Entonces me dejaba dominar por la ira y hacía y decía cosas espantosas, cuya maldad percibía, quemándome, en el segundo mismo de hacerlas y decirlas. Después, llegaban los minutos tensos y oscuros del arrepentimiento, y el amargo instante de pedir perdón para que brotara otra vez la luz y recobrar así la serenidad y la alegría.
Yo asistía al Colegio Latino, y el hijo del alcalde y el del guardabosque mayor estaban en mi curso y solían venir a mi casa. Eran niños traviesos, pero provenían del mundo decente y aceptable. No obstante, eran muy amigos de algunos alumnos de la Escuela Popular, a los que desdeñábamos.
Yo tenía diez años, y una tarde en que no había clases, salí a pasear con dos compañeros. De pronto se nos aproximó Franz Kromer, un muchacho de unos trece años, rudo y fornido, hijo de un sastre y alumno de la Escuela Popular. El sastre era un alcohólico y la familia era gente de muy dudosa reputación. Yo sabía cómo era aquel Franz Kromer, y me desagradó que se juntara con nosotros; en el fondo le temía. Utilizaba modales de hombre e imitaba los gestos y el lenguaje de los jóvenes obreros de las fábricas. Guiados por él, descendimos hasta el borde del río y nos escondimos bajo el primer arco del puente. La orilla, muy angosta, entre el puente y el río que se arrastraba con pereza, se veía cubierta de alambres oxidados, cacharros rotos, diversos trastos en desuso y basuras. Muy de tarde en tarde era posible hallar en ese lugar algún objeto aprovechable. Pero Franz Kromer nos ordenó recorrer aquel basural y traerle cuanto encontráramos. Él seleccionaba nuestros hallazgos, arrojando al agua lo que le parecía inservible y guardando otras cosas en sus bolsillos. Los objetos de plomo y cobre le interesaban mucho y los atesoraba todos; también conservó una peineta vieja de cuerno. Yo estaba notoriamente cohibido en semejante compañía; no sólo porque mi padre me lo habría prohibido terminantemente si se hubiera enterado, sino porque realmente Franz me asustaba. No obstante, me alegraba de que me admitiera con los otros niños y me tratara igual que a ellos, aunque yo participaba de estas andanzas por primera vez.
Finalmente nos sentamos en el suelo a descansar. Franz escupía con la boca torcida, adoptando aires de hombre experimentado, y pronto se hilvanó una conversación en la que los niños comenzaron a jactarse con diferentes travesuras y proezas. Al principio yo guardé silencio, pero luego temí llamar la atención. Mis amigos se habían apartado de mí, manifestando su admiración por Kromer, y tenía conciencia de que mis modales y mi ropa debían resultar como una provocación. Entonces, impulsado por el miedo, me lancé a inventar mi propia historia, en la que asumí el papel protagónico.
Ocurría en una huerta, al lado del molino, y ayudado por un amigo, había robado un saco de manzanas; no manzanas vulgares, sino las más exquisitas. Con tal de escapar del peligro que percibía allí, acechándome en la realidad presente, me refugié en cientos de peligros que surgían en el relato del robo de las manzanas. Finalmente, el saco pesaba tanto que habíamos tenido que abandonar la mitad y regresar a buscarla media hora más tarde. Al terminar mi cuento, aguardé la aprobación, ya que mi fantasía me había entusiasmado. Pero los niños callaron, esperando el veredicto de Franz Kromer. Este me escrutó, con ojos en los que adiviné una amenaza.
–¿Es cierto todo eso? –preguntó.
–Sí, es cierto.
–¿De veras?
–¡Sí! –aseveré, ahogado de terror.
–Entonces júralo. ¡Júralo! Tienes que decir: lo juro por Dios y mi salvación eterna.
–¡Por Dios y mi salvación eterna! –repetí, casi sin voz.
Creía que ese juramento me liberaba de todo riesgo y traté de decirles adiós y regresar a mi hogar. Pero estando ya sobre el puente, Franz me detuvo:
–No corras tanto. Vamos por el mismo camino. –No pude separarme de él.
Al llegar a mi casa, cuando vi la puerta con su aldaba de bronce y el sol quebrándose sobre los cristales de las ventanas, y las cortinas del dormitorio de mi padre meciéndose apenas, respiré liberado. ¡Bendito regreso al hogar y a la decencia!
Abrí la puerta para cerrarla de inmediato, pero Franz Kromer se interpuso. En el zaguán me cogió de un brazo y su mano me apretó como una tenaza.
–¿Tú sabes a quién pertenece la huerta junto al molino?
–No lo sé... Supongo que al molinero.
Franz me rodeó con un brazo y me atrajo para que nos miráramos cara a cara. Había un fulgor perverso en sus ojos, una mueca que torcía su sonrisa, y toda su expresión emanaba malignidad.
–¡Óyeme, chico, yo sé desde hace tiempo lo del robo de las manzanas y conozco al propietario de la huerta! Él ha ofrecido dos marcos al que diga el nombre del ladrón.
–¡Dios mío! ¡Tú no se lo dirás! –supliqué, aunque comprendía que sería inútil recurrir a conceptos como la lealtad. Él era un habitante del “otro” mundo, donde la traición no era un delito.
–¿Que no lo diga? –Kromer se puso a reír–. ¿Crees que falsifico monedas y que puedo tener dos marcos en cualquier momento? ¡No, yo no tengo un padre rico, como tú, y si se me presenta la ocasión de ganarme algún dinero, la aprovecho!
Repentinamente me soltó. Nuestro zaguán ya no olía a protección y tranquilidad. El piso se abría bajo mis pies. Ese muchacho iba a denunciarme y me convertiría en un delincuente. Acudiría la policía y se lo comunicaría a mi padre. ¡Todo tipo de atrocidades me amenazaban, todo lo dañino y lo perverso se me venía encima! No importaba que en realidad yo no hubiera robado las manzanas. Además lo había jurado. ¡Dios mío! ¡Dios mío!
No podía contener las lágrimas y busqué con desesperación en mis bolsillos, pensando que tenía que pagar un rescate. Desgraciadamente no encontré nada. De pronto me acordé de mi viejo reloj de plata. Ya no funcionaba, pero había sido de mi abuela y lo llevaba siempre conmigo.
–Kromer, escucha, no me denuncies –rogué–. Toma mi reloj, es de plata. Tiene una pequeña falla, pero la máquina es excelente y se puede componer...
Franz Kromer cogió el reloj en su mano de dedos gruesos y romos, y yo advertí lo cruel y agresiva que era esa mano, y cómo se aprontaba a caer sobre mi paz y mi existencia.
–Es de plata –insistí.
–¡Me da lo mismo! –exclamó con desprecio–. ¿Por qué no lo mandas a componer tú? –Dio media vuelta para marcharse–: bueno, supondrás a quién voy a visitar. También conozco al sargento de policía y se lo puedo decir a él.
–¡Franz, no hagas tonterías! –imploré, sujetándolo por una manga–. ¡Dime lo que debo hacer! ¡Haré lo que tú digas!
–Lo sabes tan bien como yo –dijo sonriendo–. No me daré el lujo de tirar a la calle dos marcos. Dámelos tú, y asunto arreglado.
Entendí su razonamiento. Sin embargo, para mí dos marcos significaban lo mismo que cien o mil. No disponía de dinero. Aún no recibía cantidad alguna para mis gastos y sólo tenía una alcancía con algunas monedas.
–No tengo absolutamente nada –murmuré–. Sólo te puedo ofrecer mis soldados, mi brújula, un libro de aventuras, un...
–¡Guárdate tus porquerías! ¿Para qué quiero una brújula? –Kromer escupió en el suelo con perversidad y descaro–. ¡Tráeme mañana los dos marcos y se acabó! Te esperaré en el mercado después de clases.
–¿Pero de dónde voy a sacarlos?
–¡En esta casa sobra el dinero! ¡Tú sabrás cómo conseguirlo!
Volvió a escupir y me envolvió en una mirada siniestra. Luego desapareció como una sombra.
*
No me atrevía a subir. Mi vida se había destrozado. Pensamientos horribles cruzaron por mi mente: escaparme para siempre, arrojarme al río... Ideas confusas y aterradoras. El sol se ocultó y me quedé en la penumbra, ovillado en el último peldaño de la escalera, sumergido en mi desdicha. Así, llorando, me encontró Lina, al bajar en busca de leña. Le rogué que no dijera nada y subí.
El sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre estaban en el perchero, junto a la puerta vidriera, y los sentí venir a mi encuentro, devolviéndome sensaciones de calma y de ternura, de tibieza de hogar; sensaciones que recibí agradecido, como el hijo pródigo al penetrar en las estancias de la casa paterna. Sin embargo, nada de aquello me pertenecía ahora. Cuanto me rodeaba era parte del mundo ordenado y puro, y yo me había hundido en aguas desconocidas y turbias. Ese sombrero y esa sombrilla, el gran cuadro que adornaba el vestíbulo, la voz de mi hermana mayor, que llegaba desde la sala de estar; todo aquello que me resultaba más precioso y amable que antes, ya no era mío. Yo traía los zapatos sucios con un barro que no podía limpiar en el felpudo de la puerta, y acarreaba conmigo sombras que el mundo claro desconocía. Los miedos y los secretos que hasta entonces había ocultado, no eran más que juegos al compararlos con lo que hoy me atormentaba. Mi madre no podía protegerme de las manos que intentaban atraparme, y ni siquiera debía enterarse de su existencia.
Que mi falta se llamara mentira o robo, carecía de importancia. ¿No había jurado por Dios y mi salvación? Mi delito no era aquél o éste, era haberle dado la mano al demonio. ¿Qué me había empujado a ir con esos muchachos y obedecer a Kromer con más humildad que a mi padre? ¿Y qué podía haberme inducido a inventar esa historia y enorgullecerme de ella como de una proeza? El demonio me apretaba sus amarras.
De pronto la esperanza renació por unos instantes, al mirar de nuevo el sombrero colgado en el perchero. Le contaría toda la verdad a mi padre. El sería mi confidente y mi salvador, y yo recibiría su castigo y pediría perdón, como en otras ocasiones.
Pero no podía hacerlo. Tenía que cargar solo con mi culpa y mi secreto. Tal vez me hallaba en el punto preciso en que mi camino se debía bifurcar, y desde ese minuto pasaría a formar parte del mundo de la infamia, seguiría a los canallas y me asemejaría a ellos, compartiendo la maldad y sus misterios. Esta era la consecuencia de haber querido ser un hombre sin escrúpulos.
Agradecí que mi padre me llamara la atención por venir con los zapatos mojados; esto lo distraía y le evitaba sospechas. No obstante, simultáneamente, nació en mí un sentimiento afilado e infame; me sentí muy superior a mi padre. Experimenté cierto desdén por su preocupación por los zapatos húmedos y su desconocimiento de la realidad. “¡Si el pobre supiera!”, pensé, razonando como el criminal al que acusan por el hurto de un pan, en tanto que ha cometido un asesinato. Era un sentimiento repugnante y avasallador, aunque no exento de un atractivo que me ligaba más a mi pecado y a mi secreto. Me imaginaba que Kromer ya podría haberme denunciado a la policía, y vendrían a detenerme, mientras en mi casa me trataban como a un niño.
Esta fue la primera desgarradura que sufrió la perfección de mi padre, el primer remezón de los pilares que sostenían mi infancia y que todo hombre tiene que derribar para crecer y encontrarse a sí mismo. Muy pronto ese sentimiento que recién descubría me atemorizó y me habría arrodillado para implorar perdón. Pero es imposible arrepentirse de lo que es esencial, y esto lo siente un niño con la misma intensidad que un sabio.
Necesitaba reflexionar y trazar planes para el día siguiente, pero no lo conseguí. El resto del atardecer se me fue tratando de acostumbrarme a la atmósfera transformada de la sala de estar. El reloj mural, el espejo, la mesa de centro, los cuadros en las paredes, la estantería con los libros y la Biblia, me decían adiós. El corazón se me congelaba comprobando cómo mi existencia feliz y mi mundo delicado y puro se desligaban de mí y se convertían en pasado, mientras otras raíces, otras ataduras, me iban sujetando al mundo escabroso y sórdido. Entonces descubrí el sabor de la muerte; un sabor amargo, saturado de recelo a lo desconocido, a una abismante e incontenible renovación.
Al llegar la hora de acostarme, soportar las oraciones de la noche fue el último tramo de aquel purgatorio. No logré que mi voz se uniera a las otras voces, confiadas y serenas, y en el instante en que mi padre dijo la acción de gracias, y las palabras “danos tu bendición”, sentí que una ráfaga de viento helado me arrastraba fuera, muy lejos. La gracia de Dios estaba con ellos y no conmigo.
Cansado y aterido me fui a mi dormitorio.
En mi cama, en el segundo en que la tibieza y el sosiego iban a envolverme, regresé a la desesperación. Mi madre me había dado recién las buenas noches; sus pasos leves se oían todavía, y el resplandor de la vela titilaba aún en la ranura de la puerta entreabierta. Pensé: “Ahora volverá, tiene que haberse dado cuenta de lo que me pasa. Volverá y me hará preguntas, podré llorar, me abrazaré a su cuello, se lo diré todo, se me derretirá el filudo hielo que tengo en la garganta y respiraré de nuevo, y... ¡Dios mío, será la salvación!” No, la tenue luz desapareció, y vino la oscuridad total.
Y retorné a mi pena agobiante, y encaré al enemigo. Guiñaba un ojo y lanzaba su risa grosera, enchuecando la boca, y se agigantaba, volviéndose inmenso y repugnante. De sus ojos brotaban diabólicos destellos. Permaneció a mi lado hasta que me dormí. Después soñé que estaba en un claro día de vacaciones e íbamos en un bote con mis padres y mis hermanas, bañados por el sol. Desperté a medianoche, con el corazón todavía en calma y las imágenes de los vestidos blancos de las niñas agitados por la brisa, y de golpe rodé por un abismo y me encontré de nuevo con el rostro del enemigo, enfrentando sus ojos perversos.
Al llegar la mañana, cuando mi madre vino a preguntarme por qué no me había levantado aún, me halló mal aspecto y me preguntó si me sentía enfermo. Entonces vomité.
Siempre me había gustado estar un poco enfermo y quedarme toda la mañana en cama. Me daban una infusión de manzanilla y escuchaba a mi madre ordenando la habitación del lado, y la voz de Lina hablando con el carnicero en el pasillo. Eran amables esas mañanas sin ir al colegio. El sol entraba en mi cuarto, alegre, jugando sobre las paredes, y era otro sol, diferente de aquel contra el que se corrían las cortinas verdes en la sala de clases.
Sin embargo, nada de esto tenía hoy el significado de antes, y hasta los sonidos me parecían falsos.
“¡Ojalá me muriera!”, pensé. Pero no tenía ninguna enfermedad grave. Sufría apenas de un malestar pasajero que me libraba de ir a clases, pero no de Franz Kromer, que me esperaría a las once en el mercado. El cariño y las atenciones de mi madre, lejos de consolarme, me inquietaban. Fingí que dormía y aproveché de reflexionar. No tenía dónde elegir: debía ir a las once al mercado. Me levanté a las diez, asegurando que estaba mejor, y me comprometí a asistir al colegio en la tarde. Había trazado un plan.
En primer lugar, no podía ir al encuentro de Kromer sin dinero. Por lo tanto era indispensable apropiarme de mi alcancía, que guardaba en la habitación de mi madre. Yo sabía que era poquísimo lo que había allí, pero intuía que era un medio para calmar a Kromer, ya que más valía eso que nada.
Con una mezcla de tristeza y susto, aunque menos atormentado que el día anterior, me deslicé hasta el escritorio de mi madre y cogí la alcancía. Mi corazón latía con fuerza y las palpitaciones aumentaron cuando descubrí que estaba cerrada. Afortunadamente no me fue tan difícil forzarla, ya que sólo tuve que romper una rejilla de hojalata. Sin embargo, al hacerlo tomé conciencia de cometer un robo, aunque se trataba de mi propio dinero. Sí, con este acto me adentraba más en el mundo de Kromer, y ya era tarde para volver atrás. Con miedo conté las monedas; esas monedas que hacían ruido dentro de la alcancía y que en mi mano resultaban una suma ínfima: ¡sesenta y cinco centavos! Apretando estos centavos, salí a la calle. Me pareció que me llamaban desde arriba, pero en vez de detenerme, apuré el paso.
Como todavía me quedaba tiempo, me fui dando algunos rodeos por las callejuelas de mi ciudad totalmente transformada, observando las casas diferentes, y las nubes en un cielo nunca visto, tropezando con gente que me miraba con aire de sospecha.
Franz Kromer se me acercó fingiendo no verme, y cuando estuvo a mi lado hizo un gesto ordenándome que lo siguiera. Cruzó el puente y caminamos hasta un edificio a medio construir. Nadie trabajaba en él y sus muros se alzaban sin puertas ni ventanas. Kromer observó en torno de sí y atravesó por el hueco de una puerta.
–¿Trajiste eso? –preguntó.
Yo saqué las monedas de mi bolsillo y las dejé caer en su mano.
–¿Qué es esto? ¡Son sesenta y cinco centavos!
–Es todo lo que tengo –dije.
–Te creía más inteligente –replicó con un tono casi compasivo–. Entre hombres las cosas deben ser más serias y hay que respetar los tratos. El otro, tú sabes quién, me dará lo que ha ofrecido.
–¡Es que yo no tengo más! ¡Son mis ahorros!
–Eso es cosa tuya. Pero no me interesa hacerte daño. Me debes un marco y treinta y cinco centavos. ¿Cuándo recibiré esa cantidad?
–¡No sé exactamente cuándo! ¡Quizás mañana..., o pasado! ¡No puedo pedirle a mi padre!
–¿Y a mí qué me importa? Yo podría tener el dinero ahora, y tú sabes que soy pobre. Pero tendré paciencia. Te esperaré hasta pasado mañana. En la tarde pasaré por tu casa y te llamaré. ¿Conoces mi silbido? –Silbó aquel llamado que yo había oído casualmente en otras ocasiones.
–Sí, lo conozco –asentí.
Se marchó, con total indiferencia. Entre él y yo no existía más que un negocio.
*
Si hoy, inesperadamente, escuchara de nuevo aquel silbido, el miedo volvería a sobrecogerme. Desde ese día lo tuve que oír innumerables veces, hasta tener la sensación de estarlo oyendo siempre, y que no existían lugares, ni juegos, ni estudios, ni pensamientos en los que me pudiera refugiar, sin que llegara el silbido, persiguiéndome, convirtiéndome en su esclavo.
En ese tiempo, en las quietas tardes otoñales, yo solía bajar a nuestro pequeño jardín, y me dejaba llevar por el impulso de revivir juegos del pasado, regresando así a una etapa en que era un niño mucho menor, todavía puro y bueno, libre e inocente. Sin embargo, aun en esos instantes, destruyendo mis fantasías, irrumpía el silbido de Kromer, desesperante e implacable. Entonces estaba obligado a caminar siguiendo a mi verdugo hasta sitios solitarios y tenebrosos, a inventar disculpas y soportar sus amenazas y exigencias de dinero. Es probable que esta situación no se haya prolongado por más de dos o tres semanas, sin embargo para mí fueron años, una aniquilante eternidad. En escasas oportunidades yo lograba llevarle algunas monedas, casi siempre rapiñadas en la cocina, cuando Lina dejaba la bolsa de las compras encima de la mesa. Kromer se irritaba, acusándome de mentiroso y estafador, y de privarlo de su legítimo derecho a recibir su dinero. Jamás, a lo largo de mi vida, he vuelto a sentir una desdicha tan profunda; jamás he tenido que resistir tanta sensación de esclavitud y desesperanza.
La alcancía estaba otra vez guardada en el escritorio y contenía fichas para jugar en reemplazo de las monedas. Nadie se refería a ella, pero yo temía que ese problema también sobrevendría en el momento más inesperado. A veces, más que al silbido canalla le temía a la presencia de mi madre, cuando se aproximaba a mí, silenciosa. ¿Habría descubierto el robo?
Dado que, generalmente, comparecía ante mi juez con las manos vacías, éste principió a torturarme y explotarme por otros medios.
Aparte de cumplir, en su lugar, los encargos que le encomendaba su padre, me obligaba a realizar proezas difíciles como saltar en un pie durante diez minutos, o colgarle un cartel en la espalda a un transeúnte. El agotamiento y los temores que acompañaban a estos castigos se prolongaban en mis sueños y me revolvía en mi cama, sudoroso y extenuado. En el día sentía frío, y a menudo vomitaba. Estaba enfermo y mi madre aumentaba su preocupación y cariño por mí, entristeciéndome más porque me sentía indigno de su amor.
Una noche ella me trajo un chocolate, igual que cuando era pequeño y me había portado bien. Evocar esos días me causó un dolor agudo, y cuando trató de saber qué me pasaba, y me acarició la cabeza, revolviéndome el pelo, sólo atiné a responder:
–¡Nada! ¡No me pasa nada y no quiero nada!
Ella dejó el chocolate sobre el velador y salió sin añadir ni una palabra. A la mañana siguiente no respondí a sus preguntas, y actué igual que si no recordara lo sucedido. Entonces vino un médico que me examinó y recetó duchas frías en la mañana.
Durante aquellos días viví en un estado de desquiciamiento notorio. En medio del orden y el sosiego de nuestra casa, yo me arrastraba como un fantasma torturado y solitario. Me aislaba del resto de la familia y no lograba olvidar mi angustia en ningún momento. Frente a mi padre, que me interrogaba ansioso, mi actitud era de una frialdad impenetrable.