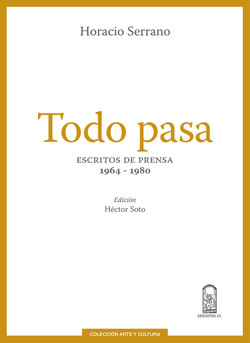Читать книгу Todo pasa - Horacio Serrano - Страница 6
ОглавлениеI
PRÓLOGO
Historiando a Horacio Serrano
Héctor Soto
I.
Horacio Serrano pertenecía a una elite ilustrada y de gran espíritu público, muy autónoma en sus puntos de vista, que la modernidad chilena terminó por desplazar. Era un excéntrico, en el mejor sentido de la palabra. Desde los años 60 hasta su muerte, tuvo a su cargo en El Mercurio una columna periodística que representó un notable punto de conexión de la actualidad con la trascendencia y de sus obsesiones con una audiencia que lo leía con expectación y lealtad. Graves, muy graves algunas veces, humorísticos en no pocas ocasiones, inteligentes y reveladores siempre, esos escritos correspondieron a un género que también terminó desapareciendo de la prensa chilena, en parte porque la masividad y sus ordinarieces no perdonan y, en parte también, porque habían desaparecido los excéntricos como él.
Escribía corto y con extraordinaria agudeza. Sus columnas describen un arco prodigioso en términos de aprendizaje y del creciente dominio del género que él mismo estaba acuñando. En general, en muchas de las columnas de la década de los 60 apostó por entregar lecturas originales de las informaciones que entregaba el cable y también, en menor medida, la actualidad nacional. Eran columnas informativas, por decirlo así, de buen nivel por cierto. Gradualmente, sin embargo, se fue desprendiendo de la contingencia para entrar en la zona de preguntas más intemporales y trascendentes. Fue en más de un momento el gran preguntón de la prensa chilena acerca de los rumbos que estaba siguiendo el país. Entendió como pocos que una cosa eran las agendas de la política y del periodismo y otras muy distintas las corrientes subterráneas que estaban siendo arrastradas por el acontecer. Como pertenecía a esa generación marcada a fuego por las verdades de La decadencia de Occidente de Oswald Spengler, y como entendía que las sociedades se mueven por dinámicas internas de descomposición o regeneración que eran independientes del voluntarismo de los políticos o los historiadores, aguzó como nadie los ojos y el oído para mirar con distancia y reconocer las señales de un Chile que a veces, a su juicio, pedaleaba en banda, iba a la deriva, confundía lo urgente con lo importante o que a ratos optaba resueltamente por rumbos equivocados.
Tenía una mente globalizada en un Chile por entonces todavía muy provinciano y autárquico, que había cerrado sus puertas al exterior. Horacio Serrano viajó mucho. En una época en que la elite con suerte viajaba a Buenos Aires o a París, él fue a Grecia, a la India, a Japón, a China, a Nepal, a Turquía, al Medio Oriente, a Tánger, al Congo y a las más oscuras profundidades del África. Esas experiencias, unidas a su formación universitaria en Boston, pasaron a ser parte consubstancial de su mirada −olímpica, descentrada, inquisitiva, imprevisible− sobre los problemas del país y sobre los inicios del proceso modernizador de la sociedad chilena en los años 70.
Arbitrario en ocasiones, políticamente muy incorrecto en otras, original y rotundo siempre, Horacio Serrano escribía tal como hablaba. Tenía un manejo admirable de la frase corta, de la cita iluminadora y es posible que nadie haya vuelto a valerse de las interjecciones y de los signos de interrogación con la destreza con que él los administraba. En esto, definitivamente fue un maestro de la expresión. Sus columnas son tensas como la cuerda del arco del que sale despedida una flecha. Si para darle tensión a sus escritos había que exagerar, no hay problema, exageraba. Si había que mistificar, bueno, mistificaba, función en la cual llegó a ser un artista insuperable. Si había que extremar (de nuevo), tampoco fallaba. Por eso su prosa es puro músculo y cero concesión a los lugares comunes de la retórica. Si hay algo de lo que huía como del demonio era de la “lata”, del darse vueltas sobre ideas consabidas, de las frases ampulosas y huecas, del decir con cien palabras lo que quedaba perfectamente claro −y mucho mejor− con diez. Nunca fue de los columnistas obligados a tener que “llenar” un espacio. Si la columna requería solo tres párrafos cortos, bien, que sea corta. Si necesitaba más, bien también, el diario no le iba a regatear espacio. Lo importante era el planteamiento, dicho de la manera más cruda y con la máxima economía verbal.
Siendo muy fiel a los ejes básicos de sus escritos, la presente selección necesariamente tiene que traicionarlo en un aspecto que para él era crucial: el “mono”. Porque todas sus columnas iban acompañadas de un grabado, foto, dibujo o ilustración que él elegía con pinzas y de los cuales se jactaba a veces más que de los propios textos. El “mono” le parecía fundamental. Le gustaban los que parecían manchones, los dibujos de alto contraste, los más abstractos y, en principio, más disociados con el tema. Eran por lo demás los que el diario de entonces, precario como era en términos de resolución gráfica, podía reproducir mejor.
Horacio Serrano escribió en un Chile muy cerrado al exterior y extremadamente pobre, cuyo mayor flagelo era posiblemente la inflación; lo hizo en una época cruzada por la Guerra Fría, cuando el islam todavía era sinónimo de paz, cuando la descolonización estaba desangrando a los pueblos de África, cuando China estaba muy lejos de ser la potencia económica que terminó siendo y donde la India era más conocida en el mundo por sus gurúes y brahmanes que por sus camionetas. Escribió antes de Internet, antes de los mails, antes también de los celulares. Todo esto se nota y se nota mucho en algunas de las columnas aquí seleccionadas y fue voluntad de los editores no encubrir ni soslayar estos desfases porque entregan una sensación térmica muy reveladora del contexto en el cual fueron escritas.
La libertad con que Horacio Serrano escribió, la tremenda autonomía de vuelo que tuvo, le ganaron no solo el respeto de sus pares sino también la incondicionalidad de un selecto grupo de lectores que lo siguió con lealtad y lo leyó con admiración. Para ellos era un columnista diferente, impredecible, original, desafiante, divertido y que no guardaba punto de comparación con los escritos rutinarios, pomposos, adocenados y bienpensantes que por muchos años habían capturado el repertorio del periodismo de mayor espesor cultural.
Sin ir más lejos, fue esa también la impresión que tuvo la soprano Miryam Singer cuando lo leyó al volver al país a fines de los años 70. Miryam se había ido a Israel a los 19 años a trabajar en un kibutz. Volvió a fines de los 70 a raíz de una emergencia con la salud de su padre y se encontró con un país muy distinto al que había dejado: le pareció gris, homogéneo, uniforme y temeroso. Dice ella que lo único que le pareció distinto y fuera de la norma fueron las columnas de Horacio Serrano. Comenzó a esperarlas domingo a domingo con expectación, al tiempo que se decidía a continuar sus estudios de arquitectura, muy poco antes de iniciar una exitosa carrera internacional como cantante lírica y regisseur. Como suyo fue el primer impulso para publicar este libro, ahora como directora de Arte y Cultura de la UC, corresponde hacerle un reconocimiento. Quizás sin ella y sin el entusiasmo de María Angélica Zegers, directora de Ediciones UC, editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, este rescate no habría tenido lugar. Y lo cierto es que estas columnas estaban esperando. En su mayoría tienen una vigencia que rara vez los escritos periodísticos son capaces de mantener. Aunque todo pasa, estas columnas no han pasado.
II.
Se imponen algunos datos biográficos duros de Horacio Serrano Palma. Un pequeño librito de homenaje y selección de escritos suyos, del que es autor el poeta, ensayista y académico Juan Antonio Massone, publicado en 2014 por la Academia Chilena de la Lengua, señala que Horacio Serrano Palma nació (14 de diciembre, 1904) y murió (5 de febrero, 1980) en Santiago. Que estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones de la Alameda y después en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Boston, donde se graduó profesionalmente de ingeniero en 1924. Y que dos años más tarde fue bachiller en ciencias, en el King’s College de Cambridge, Inglaterra.
Se casó con Elisa Pérez Walker (1930-2012) en noviembre de 1946. Veintiseis años menor que él, ella era la sexta de ocho hermanos provenientes de una distinguida familia marcada por la figura patriarcal de Horacio Walker Larraín, político, parlamentario y canciller en el gobierno del presidente González Videla. Trabajó ella durante muchos años como ejecutiva de Editorial Zig-Zag e inició a partir de los años 60, bajo la firma de Elisa Serrana, una exitosa carrera literaria en el marco de la llamada Generación del 50. Los títulos de sus novelas son: Las tres caras de un sello (1960); Chilena, casada y sin profesión (1963); Una (1964); En Blanco y negro (1968), A cuál de ellas prefiere usted, mandandirundirundá (1984).
En 1943 Horacio Serrano fue ministro de Agricultura del gobierno del presidente Ríos y al año siguiente fue designado vicepresidente ejecutivo del Instituto de Economía Agrícola. Antes de eso, en una de las elecciones más decisivas políticamente del siglo XX, había apoyado, para escándalo de su entorno, a Pedro Aguirre Cerda contra el candidato conservador Gustavo Ross Santa María.
Fue representante oficial de Chile en diversos encuentros internacionales y, desde la UNESCO, se desempeñó como uno de los jefes de las investigaciones económicas realizadas por la entidad en la India, en el marco del programa Oriente y Occidente. Ese cargo lo obligó a vivir durante largos períodos en ese país.
A mediados de 1970 ingresó a la Academia Chilena de la Lengua, ocupando el sillón que había dejado vacante el presbítero Francisco Donoso. El discurso de recepción estuvo a cargo de su amigo René Silva Espejo y Juan Antonio Massone cita en su libro las primeras palabras que pronunció el nuevo académico: “A quien se le ha permitido escribir siempre en pocas líneas, bien podrá perdonársele, una vez, hablar con pocas palabras”.
En ese mismo registro analítico e interpretativo de nuestra historia e identidad, que va desde Nuestra inferioridad económica (Francisco Antonio Encina, 1911) hasta En vez de la miseria (Jorge Ahumada, 1958), Horacio Serrano publicó varios libros: La marcha humana (1937); ¿Hay miseria en Chile? (1938); Entre mar y cordillera: la lucha del chileno contra la naturaleza (1952); ¿Por qué somos pobres? (1958) y El chileno, un desconocido (1965). También es autor de un librito que es una rareza, En defensa de la tontería, de 1948, del cual solo se publicó una edición de 50 ejemplares.
En general, los suyos son libros que corresponden a un género que terminó declinando en la segunda mitad del siglo XX y que ponía en entredicho los rumbos que había tomado el país. Son libros, también, muy tocados, después del auge de Chañarcillo y del salitre, por la fugacidad de la riqueza que el país había tenido en otro tiempo y muy sensibles al temor de que con el cobre estuviéramos repitiendo la misma historia. Y, básicamente, son libros que reaccionan con indignación e incredulidad ante un fenómeno −la miseria− que no obstante haber sido parte de la historia de Chile en el siglo XIX, se comenzó a expandir y a visibilizar con especial crudeza a partir de la crisis de los años 30. Fueron factores de alta gravitación en ese proceso la decadencia de la agricultura asociada a las políticas de industrialización forzada de ese período, la masiva inmigración de familias campesinas a las ciudades y la incapacidad del aparato estatal para proveer de servicios de salud, educación y seguridad social a esta creciente población desarraigada.
Leídos esos libros hoy, muchas de las consideraciones relativas a los retos económicos del país han sido sobrepasadas por las nuevas concepciones del desarrollo, en todas las cuales factores tales como el clima, el territorio, la mayor o menor dotación de recursos naturales y las redes de interconexión importan menos que la creatividad de los individuos y la estabilidad de las reglas institucionales del juego dentro del cual ellos interactúan. Sin embargo, varios de esos libros contienen notables observaciones sobre nuestra realidad, sobre nuestra historia, sobre nuestros reflejos condicionados como sociedad y sobre nuestra infinita capacidad para autoengañarnos y cerrar los ojos a la realidad. No por nada en ese librito inclasificable que es En defensa de la tontería, Horacio Serrano asume que en el mundo de hoy la sandez, el disparate, la estupidez químicamente pura, más que una fuga, más que un descuido, más que un resultado no querido, es un sistema que tiene códigos perfectamente establecidos, casi una industria, con idioma, fetiches, prácticas, centros de estudio y valores ampliamente respetados e indiscutidos.
III.
Hay muchas maneras de definir a Horacio Serrano y las siguientes son solo algunas.
Era un místico. Un místico que iba por la vida con varios disfraces, como ingeniero, agricultor, ensayista, columnista, padre de familia, secretario del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, provocador profesional, académico de la lengua.� Formado en ese magisterio católico hispano que fue hijo de la Contrarreforma, y animado por una fuerte espiritualidad franciscana que rinde culto a la pobreza y a la majestad de la naturaleza como obra de Dios, fue un católico ferviente y, hasta donde lo conocí, de misa diaria. Pero no iba a misa ni el sábado ni el domingo y nunca comulgó con el clericalismo que por entonces todavía estaba vivo en la política chilena. “Sus misas no valen −le decía yo−, es la del domingo la que cuenta según el precepto”. Pero él me escuchaba y sonreía. Nunca me lo dijo, pero siempre tuve claro que prefería el contacto directo con la trascendencia a las manifestaciones religiosas grupales, comunitarias o colectivas. Eso explica la predilección que tenía por las iglesias despobladas del centro de Santiago, por las misas de mediodía realizadas ante una feligresía escasa y dispersa. Alguna vez lo escuché decir que el cura que oficiaba su misa instó a los feligreses a juntarse físicamente un poco más en las primeras bancas del templo, a establecer entre ellos una comunidad, a prolongar la experiencia de la Eucaristía un poco más en algún encuentro después de terminada la misa. Bastaron esas palabras −que el cura dijo desde luego para mejor, y que él era el primero en entender y respetar− para que se cambiara de iglesia y así nada ni nadie volviera a interferirlo en su experiencia de recogimiento.
En la matriz de esa religiosidad, particularmente receptiva a la introspección interior, a la plegaria sin demandas, a la negación del deseo y a la palabra descarnada de los profetas del Antiguo Testamento, Horacio Serrano instaló adicionalmente dentro de sí las verdades de la espiritualidad oriental. Lo hizo, por supuesto, mucho antes de la masificación del yoga, antes de la expansión del budismo y también antes de la proliferación de las sectas esotéricas que terminaron por banalizar muchas de sus verdades. Dudo que don Horacio hubiera conectado con estos desarrollos que en lo básico ayudan a descargar problemas, a tener sueños reparadores o a lograr una buena digestión.
Era un asceta. Pero un asceta con inesperadas facetas mundanas, sin duda que dictadas por su clase, por sus viajes, por su sentido de la elegancia, por sus lecturas, por su refinamiento interior, por su sociabilidad compradora, muy cotizada y también muy distintiva. Ciertamente le gustaba epatar, desconcertar y descolocar. Era un huésped agradecido, pero también un provocador. A la hora de reencontrarse consigo mismo, sin embargo, huía de la sobreexposición, del ruido mundano y de las burbujas del champán para volver a lo suyo: a una cama más bien dura, a una silla de palo, a sus canallescos baños de tina con agua fría. Alguna vez me contó que, en pleno invierno, había quedado engarrotado en medio de ese suplicio. Al día siguiente, lejos de “arrugar”, repitió el mismo baño, pero vació en el agua todas las cubetas de hielo que encontró en el refrigerador y me dijo que había sido santo remedio. −¿Cómo puede soportarlo?, le preguntaba. −Ah, tú no sabes −me decía−: una vez que sales del baño te sentirás como un príncipe.
Esta aversión al agua tibia, a las comodidades, al confort, al bienestar entendido como calefacción y sedentarismo, como almuerzos copiosos y siestas mullidas, como casas de película con una infinidad de artilugios electrónicos, como vidas algodonadas y mentes satisfechas, eran manifestaciones de su profunda fe en la disciplina y el rigor. La vida no podía ser para él un espacio de abandono satisfecho y de claudicación interior; la vida era para pelearla y hacerle la cruza. Desconfiaba de todo lo que fuera fácil y demasiado plácido. En su cosmogonía, la pereza y los apetitos matan. La pura ética del placer, asumida como estilo de vida, degrada. La laxitud, por su parte, adormece y atonta, atrofia y engorda. No andaba predicando la abstinencia, por cierto. Nunca fue un majadero del sacrificio ni alguien que impusiera a los demás lo que consideraba válido solo para sí. Al contrario. Como también era gozador, tenía y se daba sus fugas: sabía saborear un buen whisky, disfrutar de una cena de categoría y esmerada, de una recepción concurrida y divertida.
Siendo muy culto, nunca tuvo nada de libresco, sin embargo. Más que andar acumulando libros, los regalaba, los repartía. De hecho, tenía una biblioteca escasa. Si necesitaba consultar algo, muy simple, iba a la Biblioteca Nacional. Nada más ajeno a él que la acumulación. Era el anticoleccionista. Obviamente era un gran lector. De ensayos, de novelas, de historia. Fue un lector pionero de los escritores que más tarde fueron identificados con el boom de la literatura latinoamericana. Como era un gran actor, le cambiaba la voz cuando hablaba de Spengler, de Toynbee, de Heidegger. Lo mismo hacía al recordar las novelas canónicas de Graham Greene. Se paseaba con gran seguridad en literatura inglesa y francesa clásica y contemporánea. Leía regularmente The Times, The Guardian y Le Monde. Me consta que siguió con especial atención la obra de ese sarcástico economista keynesiano que fue John Kenneth Galbraith, liberal en el sentido gringo del término, más tarde designado por Kennedy como embajador en la India. Con todo, estaba muy al margen de los ritos más vanidosos de la alta cultura. Se reía su poco del academicismo hueco y solemne, de la especialización del conocimiento elevada al cuadrado, de los papers con mucha nota de pie de página, de las investigaciones monumentales en torno a temas que conectaban, más que con la realidad, con la vanidad intelectual o con los sesgos de moda de la academia. Bastante de esto seguramente le tocó ver desde su cargo en el Consejo de Rectores. Le correspondió además una época de transición que debió haber sido complicada para él, reforma universitaria incluida. Fue testigo de primera mano de la manera en que una institución nacida como instancia de diálogo y encuentro entre las universidades chilenas (“aunque no lo creas −me dijo alguna vez−, aquí originalmente no había más que seis sillones de felpa, mucho café y ganas de conversar”), se fue llenando con el tiempo de burócratas, sociólogos, encuestadores y expertos −mucho experto− en educación, en metodologías, en métricas de aprendizaje; cada uno más obsesionado que el otro respecto del cómo enseñar: que el franelógrafo, que el puntero, que la salida a terreno, que la televisión educativa, que la clase audiovisual, que la clase activa, que la clase a distancia, qué sé yo. Paralelamente, la organización y el sistema se iban volviendo cada vez más insensibles al qué, a los contenidos, al pensamiento, en función de una fatalidad que terminaría sumergiendo a la educación chilena en una confusión que se ha extendido por décadas.
Era un hombre alegre y optimista. Muy estable anímicamente, acogedor y divertido, era más de sonrisas que de carcajadas. Es posible que la alegría haya estado muy conectada en su caso a la espiritualidad, a la gratitud y fascinación ante la obra creadora de Dios. Esa disposición anímica lo volvía extremadamente receptivo a las personas. Pero no era alegre porque fuera un contento profesional ni un mero campeón de la “buena onda”. Era alegre porque era agradecido, porque tenía luz, porque sabía escuchar, sabía infundir energías y ponerse en el lugar de los deprimidos o bajoneados.
Fiel a Spengler, tenía desde luego un concepto trágico de la historia, si es que no también de la vida misma. Se trata, entonces, de un optimismo matizado el suyo, de un optimismo que no está hecho de puro voluntarismo. Creía que el dolor era una experiencia ineludible e inevitable. Nunca lo entendió como una escuela de virtud ni cosa que se le parezca, porque a veces el dolor destruye a las personas, pero creía que sin dolor era difícil que una experiencia humana permaneciera en el tiempo y pudiera aportar al crecimiento personal.
Como se formó intelectualmente en un período en que la democracia liberal estuvo sometida a fuertes entredichos, no le costó gran cosa conectar estos cuestionamientos con las visiones más bien sombrías y casi proféticas del autor de La decadencia de Occidente. Sus sospechas apuntaban a que, por mucho que los datos de la superficie dijeran otra cosa, y por brillantes que parecieran las conquistas de la tecnología, la civilización se estaba hundiendo irremisiblemente, a la luz de los antecedentes que aportaban la crisis económica, la pérdida del ethos heroico de la vida pública, el deterioro de la voluntad de poder y, no en último lugar, el efecto corruptor del dinero sobre las mentalidades y las instituciones.
Puesto que el de Spengler también fue un determinismo, en la medida en que fue un pensador que trató de desentrañar los ritmos y la legalidad con arreglo a los cuales se movía el comportamiento histórico, no debe haber sido fácil para él conciliar estas fatalidades, que en el fondo relativizan mucho el ámbito de la libertad y el margen de los individuos para sobreponerse a los dictados de las leyes históricas, con su sentido de la autodeterminación individual, con su apego a la democracia y su resuelto rechazo a los totalitarismos. A diferencia de su primo Miguel Serrano, poeta y gran diplomático, nunca tuvo apego alguno por el nazismo o la causa del Tercer Reich. Apoyó resueltamente al bando republicano en la Guerra Civil Española, llegando a financiar un pequeño diario que le costó el término de “descastado” en su momento. Durante la guerra sus simpatías siempre estuvieron derechamente con la causa aliada y se preocupó no solo de manifestarlas sino también de difundirlas.
Fue un seductor. Un seductor destacado, infatigable y eximio incluso en esa época en que la galantería, el piropo y el trato delicado a las mujeres eran parte de la urbanidad inconsciente y natural de los sectores mas cultivados de la elite. Seducía a las mujeres con sus atenciones, con su palabra, con su ingenio. Le gustaba escucharlas y hacerlas hablar. Les celebraba sus dichos, las adoraba en sus contradicciones, las exaltaba en su encanto. Fue un feminista mucho antes del feminismo y no solo porque tuviera seis mujeres en casa, su señora y sus cinco hijas. Fue un feminista porque sabía que las mujeres podían ser mucho más agudas que los varones, porque tenían una inteligencia anterior a la que miden los test de inteligencia, conectadas como ellas están a las verdades de la tierra y el sentimiento, y porque sin su cariño, sin su dulzura en los días de la infancia, sin su espontaneidad y belleza en las plenitudes de la vida adulta, sin su sabiduría en la vejez, sin su aporte en los momentos cruciales de la historia, el mundo y la vida difícilmente podrían tener el voltaje que tienen. Alguna vez me correspondió acompañarlo a una perfumería porque quería hacerle un regalo a la secretaria de un hombre prominente. Siempre lo hacía para corresponder atenciones y gentilezas. Tenía una verdadera red invisible de secretarias por todo Santiago, en distintas reparticiones y entidades que le facilitaban sus contactos y los trámites a que estaba obligado en el Chile de entonces. Entró al local y habló con una señora dependienta para que lo aconsejara en materia de fragancias. La dependienta le nombró varias alternativas ante las cuales quedó desde luego donde mismo, en la oscuridad más absoluta. La señora le dio a oler un perfume. Rechazó la prueba. Le dijo que ninguna fragancia podía testearse sobre una superficie que no fuera la piel de una mujer. La invitó a que fuera ella la que se lo aplicara. Solo después de eso aceptó oler. A todo eso, puesto que nadie se había perdido el diálogo, la perfumería completa estaba alborotada. Las demás dependientas se fueron acercando. Don Horacio las celebró, las cortejó, las piropeó y enardeció a todas. Fue un maravilloso intercambio: cuando salimos de la tienda él llevaba en sus manos un perfume envuelto con increíble delicadeza, con el cual al día siguiente iba a quedar como príncipe, dándole una grata sorpresa a una secretaria que había sido atenta con él, y las dependientas de la perfumería habían tenido un minuto de luz y genuina alegría en su jornada laboral.
Era efectivamente un personaje cautivante, así fuera que estuviera entre mujeres u hombres. Sabía sintonizar con grupos muy diversos, sabía generar empatías. Lo suyo era tomar en cuenta incluso a quienes nadie tomaba en cuenta, pero no a través del halago. Recuerdo que adoraba a una de las amigas de sus hijas, aunque no tenía reparos en decirle que la encontraba demasiado inteligente. Ella y todo el resto sabíamos lo que quería decir con ese “demasiado”. Era demasiada habilidad la suya para clasificar, para distinguir y subdistinguir, para construir discursos racionales que eventualmente podían eludir −ese era su temor− la verdad de las emociones y la chispa de las reacciones espontáneas.
Fue probablemente un obsesivo. Un gran y redomado obsesivo. No obstante tener una mente abierta a un amplio repertorio de inquietudes −que iban desde la historia hasta la economía, desde el arte hasta la religión, desde los desarrollos de la ciencia hasta la geografía− y no obstante ser un gran observador del comportamiento, lo que en realidad lo movía en su rol de columnista fue un puñado de convicciones certeras y rotundas forjadas a lo largo de mucho tiempo. Esas convicciones pasaron a ser parte de su ADN y su escritura. Creía que, en el mundo contemporáneo, el desarrollo material no había sido acompañado, en términos de proporciones y velocidad, por un desarrollo espiritual equivalente. Pensaba que el culto de la modernidad a las imágenes se había nutrido de una descapitalización preocupante de la autoridad del verbo y las palabras. Sospechaba de la plata fácil, del enriquecimiento súbito y de todo cuanto se consiguiera por una vía distinta del sacrificio y el trabajo duro. Asumía que la pobreza estaba en la matriz de nuestra identidad como país. Pensaba que, en general, en toda biografía casi siempre se establecía al final alguna suerte de equilibrio o ajuste entre sus momentos de desdicha y sus momentos de plenitud. Tanto lo has pasado bien, entonces tanto tendrás que sufrir, y viceversa. Le tenía más miedo al éxito que al fracaso. Daba por hecho que ninguna instancia de felicidad podía ser eterna, tal como concedía que no había sufrimiento o dolor que fuera irrevocable y para siempre. Creía que Chile era un país extremadamente nuevo, donde todavía casi todo estaba por hacerse, y le gustaba concebirlo, verlo e interpretarlo −más allá de nuestro hibridaje cultural− en íntima conexión al tronco de Occidente, que es donde se habían moldeado nuestras categorías intelectuales y los estándares de nuestra imaginación y conciencia moral. Quería creer que, como sociedad, después de todo, no estábamos tan lejos –no deberíamos estarlo− de Atenas, de Jerusalén, de Roma, de España y Europa. Pensaba que en las sociedades orientales, en sus tradiciones milenarias, en sus creencias y formas de vida, podían existir respuestas muy pertinentes e integrales tanto para los problemas de nuestra vida diaria como para los múltiples dilemas que nos planteaban nuestra pobreza y subdesarrollo. Desconfiaba de la riqueza súbita y de la moral de nuevo rico que se comenzó a imponer en Chile a fines de los 70, cuando muchos pensaron que habíamos clavado la rueda de la fortuna. Es evidente que tenía una marcada debilidad por la pobreza de las sociedades orientales; es posible, incluso, que la haya mistificado más de la cuenta, pero era su manera de protestar ante las primeras manifestaciones del consumismo que haría pasto entre nosotros varios años después. Otra constante suya es que, más que en la calidad de la inteligencia, confiaba en la del corazón. Creía, por otro lado, que el desarrollo del país podía volverse un espejismo si no iba aparejado de un desarrollo espiritual congruente. Como provenía de un Chile que todavía era básicamente rural y como había sido agricultor, además, reivindicaba para la actividad agrícola, que por entonces constituía, además de un modo de vida, una fracción muy importante de la fuerza de trabajo, una prioridad que el modelo sustituidor de importaciones nunca le dio. Desconfiaba de las soluciones utópicas, de los ideologismos que fueron ganando espacio en la escena política chilena, y tomó distancia de los liderazgos mesiánicos. Respondió en su mentalidad y en sus valores mucho más a Europa y a las antiguas civilizaciones orientales que a los Estados Unidos. Rechazaba la eutanasia y el suicidio, pero los suicidios dobles y por amor podían descompensarlo hasta las lágrimas.
No en último lugar, fue un padre tremendamente orgulloso de su familia. Nunca llegó a la obscenidad de apropiarse del éxito literario de su esposa, la Elisita, pero es un hecho que interiormente se congratulaba a sí mismo de haber sabido tener una mujer que había podido desplegar sus potencialidades, su talento y su creatividad mucho más allá de la casa y de la familia. En otro tiempo eso no era tan frecuente y supongo que él reivindicaba para sí el hecho de ser un marido que estuvo a la altura del reto que la modernidad impuso en este plano. La apoyó, la incentivó, la protegió y la celebró siempre en su trabajo de escritora. Ahora bien, como ella era una mujer de acción y mucho empuje, y él con los años se fue volviendo cada vez más un contemplativo, mi impresión es que, a partir del cariño que se profesaron siempre, ambos se respetaron en forma muy civilizada con sus respectivos márgenes de autonomía.
Las hijas −“las pestes” las llamaba él− le volaban literalmente el corazón y la cabeza. Era un incondicional de todas. Eran −me lo dijo varias veces− lo mejor que había hecho y lo mejor que le había ocurrido. Las adoraba, las celebraba, las historiaba, las consentía, las protegía. Estaba lleno de cuentos en torno a sus salidas de madre, sus caracteres, sus dichos, sus genialidades y chascarros. Siempre estaba al tanto de lo que hacían. Sufría más que ellas con sus sinsabores y decepciones y gozaba el doble de lo que ellas gozaban con sus logros y plenitudes. Obviamente las quería a todas por igual, pero cualquiera que lo oía declarando, incluso ante las demás, su predilección por la Paula, se podía poner un poco incómodo porque en ese tema la convención según la cual los padres no deben hacer diferencias entre los niños sigue siendo muy fuerte. Él las hacía y esto no pasaba de ser una más de las tantas singularidades suyas.
Por supuesto no todo debe haber sido color de rosa siempre en esa casa. No solo el golpe del año 73, sino también el largo período de polarizaciones que vivió el país en los años 60, marcó momentos de tensión que, sin embargo, a él nunca lo separaron de sus hijas. Sabía, y si no sabía, aprendió, a convivir con las diferencias, de suerte que jamás las posiciones políticas de “las pestes”, que él se tomaba muy en serio y respetaba genuinamente, fueron un trauma significativo en su relación con ellas, no obstante que la política fue el factor que llevó al exilio a su hija Marcela y que mantuvo lejos por un tiempo a Elena y Margarita. Para él fue una experiencia muy dura, más todavía cuando por sensibilidad, por consideraciones de clase, por su círculo de amistades, por su relación con El Mercurio y particularmente con René Silva Espejo, su director, don Horacio era un moderado, un hombre de orden y que nunca ocultó su visión crítica del gobierno de la Unidad Popular. Por lo mismo, fue una bendición para él que hacia fines de los 70 “las pestes” de ultramar comenzaran a volver. Nunca se habían ido de su corazón, aunque prefería tenerlas cerca.
IV.
Permítaseme un testimonio más personal. Conocí a Horacio Serrano a mediados de los años 70. Por entonces yo era un triste funcionario de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica de Valparaíso −un “pavo”, en su terminología−, plantel que como todo el resto del sistema universitario chileno había sido intervenido por el gobierno militar. En mi caso esa intervención, aparte de algunas incomodidades de pacotilla, significó el término de la revista de cine Primer Plano, que yo dirigía y que junto a un grupo de cinéfilos santiaguinos y locales publicábamos bajo el paraguas de la universidad. Seguí encargándome de los programas de extensión cinematográfica de la vicerrectoría, pero indudablemente el contexto había cambiado y todo recomendaba comenzar a buscar otros horizontes.
Hablé en alguna oportunidad del tema con quien era el hombre fuerte de la universidad −hombre tan respetado como temido en ese momento−, Héctor Herreras Cajas, vicerrector académico, gran profesor de historia, y saliendo al paso de mi desmotivación me preguntó si aceptaba que la universidad me “prestara”, en comisión de servicios, por dos días a la semana al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Le habían pedido colaboración y quizás yo podría servir. Su idea era que apoyara una investigación de ribetes descomunales que quería iniciar don Juan Gómez Millas, amigo suyo, asesor del consejo y uno de los intelectuales y académicos más distinguidos del país de antes, de ese momento y también del posterior.
Obviamente la idea me pareció fascinante. Fascinante porque significaba para el provinciano que fui y sigo siendo la oportunidad de poner un pie en la capital. Fascinante por la posibilidad de tener contacto con don Juan Gómez Millas. Y fascinante también por la posibilidad de comenzar a hacer cosas distintas de las que estaba haciendo y donde ya me sentía pedaleando en banda.
Fue una buena experiencia. Aunque ya era un hombre octogenario, encontré en don Juan un interlocutor agudo, divertido y extremadamente sabio. Era un lujo escucharlo en sus digresiones sobre la historia política chilena, sobre el estado de nuestras universidades, sobre lo que habían sido las escuelas normales en nuestro sistema educacional, sobre el rol que les había cabido a los institutos pedagógicos y sobre las heridas que había dejado en ellos el clima de polarización política del país en los años 60. Me contó a grandes rasgos lo que se proponía hacer −aunque nunca pude entender con qué otros especialistas y apoyos iba a contar en su investigación− y me mandó a recopilar antecedentes sobre la formación técnica en el país. Me pidió que me entrevistara con directivos de ese sector y de cada uno de esos contactos fui rindiendo informes puntuales que él me aprobaba sin mayor trámite ni demora, al punto que llegó el momento en que puse en duda si realmente los leía.
Fue don Juan quien me presentó a don Horacio. Era un señor que circulaba, hiciera frío o calor, en mangas cortas por las oficinas del consejo, casi siempre con un pequeño jarro de té en la mano, y me pareció una persona extremadamente divertida y cordial. Tenía el cargo de secretario general del consejo, pero en la práctica la nueva organización lo estaba marginando. Lo respetaban, pero su voz pesaba poco. Diría que tuve sintonía instantánea con él. Su sentido del humor me pareció de lo más impredecible e irreverente y, a muy corto andar, generé con él una complicidad basada en lo miserable que eran las rutinas de esa repartición y en lo engreído que eran muchos de los personajes y personajones que se paseaban por ahí.
A las pocas semanas mi relación con don Horacio se fue robusteciendo con conversaciones que no solo le robaban tiempo a mi participación en la investigación de don Juan sino que se prolongaban hasta mucho después que el resto de los funcionarios se hubiese ido. Terminada la jornada, adoptamos luego la costumbre de irnos al café Santos, que estaba en los bajos de Ahumada con Huérfanos, para seguir libremente “la tasca”, como la llamaba él, hasta que nos echaran de ahí.
Creo que nunca he conversado tanto como entonces y nunca tampoco volví a conversar tanto después. Llegó el momento en que el Santos se hizo corto y teníamos que prolongar “la tasca” en su casa, un acogedor departamento ubicado en Padre Mariano 90, donde −por lo que recuerdo− estábamos siempre solos. La Elisita, “las pestes”, comenzaron a entrar en escena después. Lo que hacíamos ahí era seguir con el té, combinarlo eventualmente con algún trago y, desde luego, bueno, hablar. Fue una suerte, una genuina decisión de los astros, que yo me alojara en un departamento que tenía mi padre en Providencia muy cerca del de don Horacio, y fue simplemente arrebato nuestro que, ya de madrugada, él me encaminara hasta mi casa y yo de vuelta lo acompañara hasta la suya, hasta despedirnos finalmente no sin antes haber convenido con exactitud los temas que dejábamos pendientes para la próxima semana.
Me hablaba mucho de sus amistades. Pertenecía a un círculo muy ilustrado −“los griegos” los llamaba él− donde discutían asuntos de historia y de grandes transformaciones culturales. Entiendo que “los griegos” se autodenominaban Simposium y se reunían una o dos veces al mes para hablar y escuchar de Grecia y Cartago, de Lutero y la Reforma Protestante, del Barroco y la Contrarreforma Católica, del imperio del Rey Sabio y de su padre, Carlos V, del Renacimiento y sus maravillas, de Roma y sus excesos, en fin. El alma de ese grupo, el “chisporrotero” en su terminología, era Manuel Montt Balmaceda, más tarde rector de la Universidad Diego Portales, pero el timón, el organizador, el responsable de la logística impecable de cada sesión, era César Sepúlveda, por entonces vicepresidente del conglomerado BHC.
No mucho después de conocernos, don Horacio me instó a replicar la experiencia de “los griegos” en la V Región. Entusiasmé con la idea a mis amigos más próximos −Hvalimir Balic, Agustín Squella, Abel González, creo que también Carlos Goñi− y en la maravillosa casa de Abel en el Cerro Castillo tuvimos nuestra primera sesión con don Horacio. Fue espectacular. No me recuerdo si nos reunimos en torno a un tema específico. Lo que no olvido es que, para la segunda sesión, él mismo nos consiguió al hermano Martín Panero para hablar del Quijote, que se lo sabía completo y de memoria. Lo fuimos a buscar al bus poco después del mediodía y desde ese momento no paró de recitar fragmentos del tomo uno o del tomo dos, hasta que ya bien tarde lo subimos a un bus de vuelta a Santiago. Tengo completamente olvidado si hubo una tercera o cuarta sesión. Después, ya instalado en Santiago, reflotamos esa idea o una muy parecida con Carlos Goñi, organizando durante años, junto a Hvalimir, a Francisco Campbell y a Mario Papi, rondas de conversación con viejos ilustres en el magnífico salón dorado del Club Italiano, que funcionaba en Huérfanos cerca del cerro Santa Lucía. Don Horacio −como era de rigor− fue nuestro primer invitado.
Para mí la amistad de don Horacio fue tremendamente enriquecedora. Hacia el año 1977 yo ya estaba trabajando en un banco en calidad de escribidor y con el mentiroso título de relacionador público. Don Horacio aprobaba con entusiasmo ese empleo tedioso porque “primero, Héctor, el pan”. Era un trabajo que me dejaba poco tiempo libre para escribir sobre cine todas las semanas en el diario La Tercera, una página que comenzamos despachando en 1975 desde Valparaíso con los cinéfilos que quedamos a la deriva después del cierre de Primer Plano. En algún momento por esos años le conté que quería desertar de la crítica para concentrarme más en mi trabajo del banco. Bastó que se lo dijera para que en ese momento comenzara a bombardearme con argumentos para disuadirme. No paró: que no, que al revés, que tenía que escribir más, que se me iba a secar el seso si solo me quedaba con el banco. Obviamente que le hice caso y es un hecho que su consejo fue al final determinante para que saltara de empleado bancario en los 70 a periodista en los años siguientes.
También él fue muy decisivo para mí en otro aspecto. Cuando lo conocí, yo era un egresado de derecho que había hecho la memoria y rendido el examen de grado, pero todavía no era abogado porque fui postergando de año en año la práctica profesional. No más saberlo, comenzó su segundo bombardeo. No le prives a tus padres la satisfacción de tener un hijo con título profesional. Siempre es bueno terminar lo que uno comienza en la vida. Que no hay nada peor que dejar las cosas inacabadas. Es cierto que a lo mejor a ti el título no te va a servir para nada, pero eso nunca se puede saber. Y así mil argumentos. A los pocos meses yo figuraba dos veces a la semana detrás de un escritorio en Puente Alto frente a una poblada de mujeres que pedía pensiones alimenticias, frente a una incierta cantidad de demandados que se negaban a pagarlas y frente a un tribunal que operaba con indolencia y a la rastra ante mi expectativa de ir cerrando los casos. Recibí mi título profesional en octubre de 1979, en una ceremonia donde el presidente del Colegio de Abogados de la época rechazó con patriótica altanería las inauditas presiones del gobierno americano de la época sobre el poder judicial chileno a raíz del caso Letelier. No eran buenos tiempos para la justicia.
Paralelamente, sin que lo supiera, don Horacio comenzó a tramar mi aterrizaje en el diario El Mercurio de Santiago. Lo hizo muy discretamente y me pidió enviarle un artículo a Fernando Silva, historiador riguroso, secretario eterno de la redacción del diario y editor del suplemento que después se convirtió en “Artes y Letras”. Lo escribí y se lo dejé en un sobre a su nombre en la recepción del diario. No sé lo que haya hecho don Horacio para agitar las aguas con mi artículo internamente; a esas alturas su estrella ya era un tanto declinante porque su amigo René había dejado ya la dirección. Lo que sí sé es que un 24 de diciembre −con ocasión del saludo navideño de rigor− me contó que mi artículo iba a aparecer en el diario el domingo próximo. No recuerdo alegría igual. Suya y mía. Ese fue el inicio de una columna de cine semanal que se mantuvo hasta mucho después que Jaime Antúnez hubiera asumido el cargo de editor de Artes y Letras.
Cuando comencé a publicar esa columna, el primer punto de la tabla de nuestros encuentros pasó a estar constituido por nuestros artículos. Él tenía un tribunal particularmente severo en su casa, que aprobaba o censuraba sus columnas sin mucha piedad. Era su “politburó” personal. Me fue bien, me decía: gustó mi artículo. Me fue mal, decía a la semana siguiente: reprobé, aunque con voto dividido. Como yo no tenía ningún tribunal encima mío, mi único politburó era él, que con su benevolencia franciscana siempre me celebraba y apoyaba en todo. En realidad me lo compraba todo. Hacía sí mucho caudal en que yo tenía que escribir como “un metafísico del cine”, nunca sobre una película en particular, porque esos eran dominios de María Romero que había que respetar en observancia de las fronteras mercuriales. Escuchándolo yo −presumido por culpa suya− debo haberme sentido un Heráclito del séptimo arte. Disfrutaba escribiendo mis artículos, es cierto, pero disfrutaba mucho más con el cariño con que él me los leía y desmenuzaba. Alguna vez publiqué un pinche artículo sobre el cine taiwanés de artes marciales. Doy por descontado que nada a él podría interesarle menos. Me dijo que estaba bueno, pero que si él fuese editor de mis obras completas colocaría ese artículo no antes del capítulo 54. Ahí recién comprendí que lo que había escrito era basura.
Don Horacio tenía una facultad que yo nunca más volví a encontrar en las personas. Sabía “historiarlas”, como decía él. Historiar era escucharlas, recordar lo que dijeron, las circunstancias en que dijeron y convertir en máximas los dichos del interlocutor. En eso, él era insuperable. Quizás no exista compromiso emocional mayor con alguien que recordarle “en buena” sus palabras. No se me ocurren muchos ejemplos, aunque recuerdo que alguna vez, contándole seguramente lo mucho que me aburría con los asuntos más rutinarios de mi trabajo en un banco, le dije que, en la noche, me ponía en entredicho preguntándome “a qué hemos venido”. Fue como si hablara una montaña y cayera un rayo. No lo olvidó nunca. El “a qué hemos venido” pasó a ser una sentencia capital. Tú lo dijiste muy bien, Héctor: “a qué hemos venido”. Y la repetía con unción y gravedad, entornando los ojos, a propósito de mil situaciones distintas. Le sacaba punta a esta facilidad suya para historiar a las personas. ¿Quién te va historiar cuando yo me muera?, les preguntaba a sus hijas y me lo preguntaba a mí. ¿Quién hubiera podido imaginar en ese momento que su final estaba próximo?
Es una torpeza decirlo en estos términos, pero es lo que todavía siento: me duró poco don Horario. Algo más de cuatro años. Al morir tenía 76 años y fui el primer sorprendido, porque yo −bien pavo, diría él− le echaba doce menos por lo bajo. Era tan ágil y vital. Eran tantas las ganas que tenía de vivir. Sus caminatas de la casa al consejo, sus tinas de agua fría, su adicción a las camisas de manga corta, su veto irrevocable a los abrigos y chalecos, transmitían una energía que ya hubiera querido yo a los treinta o cuarenta años. Murió el día de mi cumpleaños y no se lo recrimino en absoluto. Al contrario: es imposible no recordar lo que le debo a medida que me voy haciendo más viejo. Había sufrido un ataque cardiaco mes y medio antes, precisamente en la Nochebuena. Clínica, electros, reposo, casa y recuperación. A fines de enero parecía bastante repuesto. Había recuperado totalmente, no solo el semblante, sino también el humor. Vino entonces el segundo ataque, que le hizo pedazos el corazón. Murió de mañana, antes de meterse a la tina de agua helada y poco después de haber despachado su última columna al diario. Eso es lo que se llama morir en su ley.
Horacio Serrano Palma. Grande. Presente.