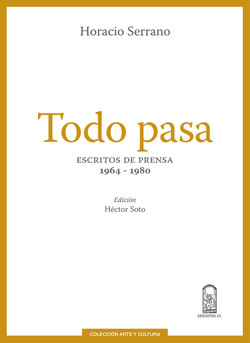Читать книгу Todo pasa - Horacio Serrano - Страница 7
ОглавлениеII
HORACIO SERRANO
Escritos de prensa
1964 - 1980
CULTURA SIN COMODIDAD, SOLEDAD SIN TRISTEZA
8 de abril de 1964
Al romper la civilización industrial los antiguos moldes, el hombre moderno, como el albatros de Baudelaire que no podía volar por el largo de sus alas, rompió también la esencia de ciertas ideas fundamentales e hizo variar las propias palabras que las designan. Por ejemplo, el concepto de comodidad irrumpió en el de cultura. Una ciudad no puede ser ahora culta si no es también cómoda. Atenas fue uno de los centros más cultos que registra la historia y, sin duda, uno de los sitios más inconfortables en el sentido moderno. La cultura de Zenón el Estoico resulta hoy abismante. No lo es menos su desprecio por las comodidades.
Otro tanto ha sucedido con la asimilación de dos conceptos que en otro tiempo fueron independientes: la soledad y la tristeza. Un ser solo está hoy aparentemente obligado a ser triste. En este caso, como en el anterior de cultura y comodidad, el Oriente de hoy demuestra el error. El hindú tiene un alto grado de cultura −no debe olvidarse que el conocimiento y la formación son solo pequeños componentes de la cultura− y carece en forma crasa de comodidades. También puede ser muy solo −y con frecuencia lo es−, sin ser por eso triste. Aún más, el oriental busca en muchas ocasiones la soledad en forma voluntaria, para combatir la tristeza. Los Himalayas, que forman en sí uno de los territorios más extensos del mundo, están llenos de personas literalmente en retiro, que van a sus faldas con la misma asiduidad con que el europeo acude todos los años a la “cura de aguas” de sus termas predilectas. Para él, la soledad significa meditación y esta, a su vez, base de contentamiento.
Es probable que el occidental haya perdido las fuerzas necesarias para mirar de frente a la soledad −que tiene en sí mucha belleza− y temeroso trate de defenderse de ella con el ajetreo incesante e innecesario durante el día y con “tranquilizantes” durante la noche. Clama entonces por “comunicarse”. Es un término abusado hoy. En la mayoría de los casos no tiene nada que comunicar. No es compañía lo que le falta, sino meditación que −a la inversa de lo que cree− solo cierta soledad puede darle. Claro está que la soledad, mal concebida, odiada e injuriada, como “aburrimiento”, es estéril. Pero la otra, buscada como base de meditación, no solo no conduce a la tristeza, sino que es tal vez su contrapartida.
Dice Kierkegaard, en su Diario: “El punto de apoyo que pedía Arquímedes está en la celda del verdadero suplicante que reza con sinceridad. Es él quien levanta al mundo sobre sus goznes”.
MASCULINtit-POEMAIZACIÓN Y FEMINIZACIÓN
15 de abril de 1964
¿Tiende la época actual hacia una masculinización de la mujer? Tal vez. La Primera Guerra Mundial llevó a los hombres a las trincheras y a las mujeres a las fábricas. La Segunda, la total, desarticuló el hogar con bombas que había que manufacturar primero… y soportar después. Volvió la paz. La mujer conocía la independencia económica −la nueva fruta del bien y el mal− y no dejó su puesto en el trabajo. Ahí está hoy. Es evidente que al entrar a dominar muchas de las actividades del hombre tiene que haber dejado de lado algunas de las características femeninas que tuvo su madre y, en mayor grado, la madre de su madre.
Tiene este hecho, deplorado por algunos y reconocido por todos, una consecuencia interesante: rota la polarización hombre-mujer, es probable que una masculinización de la mujer haya traído también una feminización del hombre, con las mismas razones, pero con el signo opuesto. Afirma Spengler, en La decadencia de Occidente, que el hombre “hace” la historia y que la mujer “es” historia. Es probable que ambos deseen ahora hacerla y que en esta igualación, aun en grados mínimos, esté la explicación de muchas frustraciones matrimoniales. En realidad, la esencia del matrimonio parece estar más en unir opuestos que en unir semejantes, y una igualación de los contrayentes puede hacer muy difícil la complementación que subconscientemente ambos buscan y sobre la cual están trazadas las líneas fundamentales de la institución.
Resulta ilustrativo observar a este respecto que en uno de los países orientales, el Japón, que ha debido pasar por las etapas de la industrialización y la guerra −esta última de una forma cruel y devastadora−, las mujeres han persistido, con toda conciencia, en mantener la feminidad de sus abuelas, con los resultados que son reveladores: muchos de los oficiales y soldados de las fuerzas occidentales de ocupación que permanecieron en ese país se casaron con japonesas. Las prefirieron a las mujeres de sus tierras.
CUARENTINAS
29 de abril de 1964
Dice Eduardo Blanco Amor que las mujeres de cuarenta años son ahora tan jóvenes, que en vez cuarentonas, deberían ser llamadas “cuarentinas”. Es un caso en que el escritor intuye los hechos que más tarde comprobará el sociólogo. Porque en esta observación están sintetizadas las consecuencias de las dos últimas guerras mundiales. Antes de la primera, la juventud de la mujer terminaba muy temprano; después de la última, la “cuarentina” es más joven que nunca. Tanto que habiéndose casado y educado a sus hijos −resultados de los matrimonios tempranos de hoy− viene ella solo ahora a adquirir independencia por primera vez. La maternidad, que la había absorbido, está terminada en su parte material. En esta etapa nueva, desconocida para su madre y su abuela, encuentra ella dificultades de adaptación para comenzar de nuevo, no obstante su juventud.
Es probable que la tendencia de antes de las dos guerras de basar el desarrollo de la mujer exclusivamente en su función de esposa y madre, dejando de lado el cultivo de su propia personalidad, debe ahora cambiar −¿será este otro aspecto del aggiornamento, la modernización preconizada por Juan XXIII?− y debe cultivar ella, además, desde temprano y sin interrupción, sus propios valores que han de servirle en la nueva juventud, la de los cuarenta años. Tal vez sea esta la forma en que mejor pueda servir a los suyos y a sí misma.
NI TIEMPO NI ESPACIO
10 de junio de 1964
La cruz del hombre occidental no está formada por dos líneas que se cortan, sino por una circunferencia, dos manos y varios números: el reloj. No pende de él, pero de él depende a toda hora. No es un reloj grande, de punteros adornados, con música y campana. Para eso no hay espacio. Es pequeño y lo lleva literalmente encadenado a la muñeca.
Denota esto la existencia de otra cruz moderna: la falta de hueco. El occidental carece de espacio, y cada vez tiene menos. Su techo, sus muebles, sus pertenencias todas son ahora menos y más pequeñas. Sus libros no caben en su casa. Sus cuadros tampoco. Hay más telas que murallas. Se terminó la mansión de tres patios, la de dos y la de uno. Ha aparecido “el ambiente único”, en circunstancias de que él no ha tenido nunca más dinero que ahora.
En el Oriente, Japón ha sostenido una lucha mano a mano contra el espacio. Sus cuatro islas son demasiado pequeñas. Entonces el japonés ha hecho un culto del espacio. Sus parques y jardines están diseñados para emular la amplitud que no pueden tener. La casa japonesa, sin muebles ni divisiones, es su triunfo. Sus biombos tocan el horizonte. El pincel japonés pinta con deleite el infinito. Mientras el occidental lucha contra el espacio, el japonés lo venera… y lo vence.
¿MATRIARCADO?
22 de julio de 1964
En el libro de Dostoievski Los demonios, Kirilov se mata para demostrarse a sí mismo su absoluta libertad. ¿Era verdaderamente libre?
Baudelaire amó la bestialidad de Jeanne Duval, la mulata de las Antillas, insignificante, insensible, insensata. ¿Se vio libre de ella? ¿Quiso él la libertad? La belleza de Las flores del mal, ¿fue en él reconocimiento del dominio femenino o un canto de liberación?
En la actualidad, es probable que las evocaciones más sensuales de las formas femeninas sean, en las artes visuales, los desnudos recostados de Modigliani. ¿Dominó él a sus figuras o fue dominado por ellas?
Difícil resulta analizar en profundidad a Kirilov, Baudelaire o Modigliani, tres casos representativos de millares de casos, porque al hacerlo sus contornos se desvanecen ante el perfil del propio analista. Como en las funciones de la física moderna, los sentimientos y el intelecto humanos parecen ser más bien complementarios. ¿Dominar, ser dominado? Más que dos fenómenos opuestos, son tal vez uno solo, complementado.
Esto en profundidad. En superficie, y para los efectos prácticos, hay hogares y sociedades enteras que tienden a ser dominadas por la mujer; otras por el hombre. La sabiduría de los chinos demarcó desde muy temprano estas épocas, llamando yin a unas, yang a las otras. Los antropólogos las denominan hoy matriarcados y patriarcados. Países de tendencias femeninas, como Francia, están al lado de otros, como Inglaterra, de predominio masculino. Estados Unidos, femenino, está solo río por medio de México, masculino. Hay ciudades, racialmente semejantes, y de no diversa historia, cuyos signos son opuestos: en Buenos Aires se rinde culto al hombre −el tango lo canta a él−. En Santiago, a la mujer.
Aun descontando el “crecimiento vegetativo” de la madurez femenina, debido a una emancipación económica, es evidente que las influencias de la mujer en Chile son cada vez mayores que las del hombre. Causa principal de esta tendencia parece ser que en el juego hombre-naturaleza, esto es, en la lucha por el progreso, el país ha quedado a la zaga y como consecuencia, el hombre ha perdido, como hombre y responsable de la dirección, algo de su prestigio y mucho de su propia e íntima estimación. No es ya el de principios de siglo, seguro de sí mismo, vencedor, envanecido, aplomado. El salitre ya no se vende, el cobre no es muy de él, su moneda se hizo pedazos, sus bienes disminuyen, aumentan sus males. En estas circunstancias, ha aparecido la mujer como factor económico y político, entusiasta, empeñosa, abnegada, capaz. Ha salido de su hogar y llegado a todas partes. La naturaleza no ha vencido. El acontecer, tampoco. Su optimismo se ha transformado en superioridad. El actual matrimonio temprano ha confirmado este estado de cosas: más madura, establece un dominio natural sobre su marido que los años no alcanzan a borrar.
Dos clases de hombres han dado gloria a este país: sus soldados y sus mineros. Unos y otros debieron permanecer alejados de su hogar. Sus mujeres se capacitaron solas. Ellos llegaban solamente de tarde en tarde, siempre victoriosos. Hoy no. Se terminaron las guerras. Las minas heroicas, también. Las victorias no son ya de ellos. Han cambiado de mano. Son ahora de ellas.
HOMBRE Y LA TIERRA, AQUÍ
19 de agosto de 1964
Como el Marqués de Bradomin, el de las Sonatas de Ramón Valle-Inclán, Almagro era feo y católico. A diferencia de él, no era sentimental. No podía serlo. Sufrió mucho de niño. Todo faltó en su hogar y él mismo con frecuencia sobraba. La lucha por el pan mantuvo sus características cuando, ya en América, buscó oro. Fue el primer conquistador que llegó a Chile. ¿Sentimental? No. “¿Dónde está el oro? ¿No hay? Me voy”. Era diferente en Perú, allá había a montones. Se fue.
Valdivia era católico y sentimental. Feo no. Apuesto, gallardo, emprendió el viaje −mil leguas, sol, sed y sangre−, llevando a la grupa a la primera mujer española que pisó el campo chileno.
Muchas razones tuvo él para quedarse. De ellas habla la historia. Pero no de una, porque es de temperamento: es probable que el conquistador quedara prendado de esta tierra. ¿Por qué había de prendarse de ella? Por un motivo que también la historia calla, porque es de sensibilidad pura: por la propia tristeza de la tierra chilena. ¿Bonita, fea? No lo supo el gallardo capitán. Pero es muy probable que, español, se haya enamorado precisamente de esa tristeza.
Serían estas meras suposiciones si no se reconocieran en la actualidad los mismos efectos. ¿Qué ata hoy al agricultor chileno a la tierra? No es el modo de vida, áspero, ingrato, ni es mucho menos una fuente de entradas. El motivo es más profundo y menos confesado: es que está enamorado de ella. A punto tal, que acepta todo −todo− a cambio de poder verla, tocarla, sentirla y decir que es suya.
La agricultura ha dado a la nación hombres destacados, cultos, capaces, que bien pudieron haber alterado rumbos cuando los acontecimientos señalaban que su trabajo no sería remunerado. Pudieron cambiar de actividad. Si no ellos, sus hijos. Pero no. Como Valdivia, y seguramente por idénticas razones, ellos se quedaron en el agro. Y sus hijos también.
¿Es que la tierra no da dinero en Chile? No. ¿Paz? Tampoco. ¿Seguridad? Ninguna. ¿Futuro? Imprevisible. ¿Por qué entonces el hombre se amarra a ella? Por amor.
Pero, puede objetarse, hasta el más absurdo de los amores tiene explicación. En este caso es posible que la razón sea la misma de antes: la tristeza del ser querido.
¿Es triste entonces la tierra chilena? Sí. Su paisaje, su luz y color son tristes; sus ríos no corren, sino lloran; sus árboles no unen al cielo con la tierra, no saben de felicidad, están entristecidos, con la cabeza baja, oculta entre las ramas. Parecen penar. ¿Exuberancia, sensualismo? Nada de eso. Se puede andar leguas por el campo sin ver ni sentir una nota alegre, ni un destello de gozo. Se viven años ahí sin sentir el momento de lujuria en que en las mañanas el sol toca la tierra y, encantado, la cubre de colores. No es tristeza a medias, a veces, a ratos. No. Es tan honda, que el descendiente de Valdivia, enternecido y desarmado, dice, gozoso: “Me quedo”. Y se queda.
EL RUMOR DE LAS PLEGARIAS
26 de agosto de 1964
En tiempos como los presentes, en que las encuestas parecen mandar al pensamiento, sería interesante conocer a través de ellas, el tipo de peticiones que hace a los poderes divinos un grupo de personas, un día cualquiera, en un templo cualquiera, en una ciudad occidental cualquiera. Pero ya que un estudio de esta naturaleza no puede hacerse, porque contraría la intimidad y niega la reserva de las plegarias, bien pueden efectuarse algunas aproximaciones in vitro. El suplicante pide la felicidad de los seres queridos y la propia de él, desde luego. Aunque cuando se desmenuza la idea de felicidad −y es él o ella quien lo hace−, es probable que una parte importante de su realización esté formada por deseos de bienes materiales. Quien carece de los múltiples “adelantos” que produce la civilización técnica, es lógico que los pida. Ha sido educado para ello. La concurrencia término medio a un templo término medio, dedica tal vez a peticiones materiales más del término medio de sus plegarias. Una mera suposición, motivada por la actitud externa de los concurrentes, hace pensar que una minoría pequeña −pequeñísima− pide solamente luz y entendimiento.
Ahora bien, integradas las plegarias, la imagen de la colectividad así obtenida acusa un desequilibrio en que los bienes materiales tienen supremacía. Puede pensarse, especialmente en países de escaso desarrollo económico, que la idea del progreso está basada precisamente en eso, en crear deseos y que mientras más personas aspiren a mayores bienes, mejor será la colectividad. Este es un error. Al afirmar Protágoras, en los tiempos clásicos de Grecia, que el hombre es la medida de todas las cosas −¿y quién ha logrado contradecirlo?−, quiso decir exactamente eso, que el hombre es el centro de todo y no las cosas, y mucho menos, sus cosas. Una sociedad que altera esta estructuración yace inestable.
Es cierto que la propia técnica adquiere en la actualidad un sitio desorbitado. No hay duda, por ejemplo, que el equipo de hombres de ciencia que acaba de “tocar” la luna, ha realizado un hecho portentoso. Pero como equipo no es superior al que en estos mismos momentos trabaja calladamente a las órdenes de Albert Schweitzer, el médico, músico y teólogo, en el leprosario de Lambaréné, en Gabón, en las entrañas de África. No hace noticia, pero ahí está, realizando con abnegación y fe, un trabajo, que además de ser de primera calidad, contribuye precisamente a que el hombre no pierda su condición de ser la medida de todas las cosas.
No se trata del contemptus mundi, el desprecio por todo lo externo de las órdenes monásticas, ni se trata tampoco de mirar en menos los bienes materiales. Nada de eso. Es creer, con uno de los pensadores contemporáneos de la India, Ramakrisna, que física y socialmente el hombre no es libre porque está condicionado por factores internos y externos, de modo que su única libertad es la espiritual. Es también creer que la única forma de acrecentarla es mantener esa medida de las cosas, con el hombre al centro, sin confundir su cuerpo con su sombra y sin elevar más plegarias por la sombra que por él.
LA OTRA EDUCACIÓN, LA DE LOS MODALES
2 de septiembre de 1964
El tema de la educación palpita hoy angustiosamente en hogares, empresas y círculos de gobierno. Se asegura que un bachiller −rara avis− cuesta caro y que un no bachiller no es barato; que se necesitan miles de profesionales, que no hay; que cada uno representa una fortuna, que faltan laboratorios, profesores, equipos e investigadores. Nada se habla de la otra educación, igualmente respetable, que tan poco cuesta y que debe estar en todas partes: la de los modales.
Respetable, como que ha tenido cultores de alta calidad que han hecho escuela en la historia. Entre ellos, Confucio.
Confucio, en chino K’ung-fu-tzu, vivió 500 años antes de la era cristiana y es uno de los pensadores más eminentes de China, del Oriente y del mundo. No fue predicador ni místico, ni creador de un sistema, ni metafísico. Si se pudiera resumir en pocas líneas el fundamento de sus ideas, se diría que él dio a la educación de modales y palabras, es decir, a la cortesía −en la medida en que esta es forma y contenido del trato entre seres humanos−, un imperativo de carácter religioso. En sus enseñanzas, el hombre no puede ser bueno si no es al mismo tiempo educado, fino y cortés, de adentro y de afuera, amable hasta con la propia naturaleza.
Un saludo bondadoso, dice él, una palabra de afecto y comprensión purifica el alma de quien la escucha… y de quien la dice. Cuna de estos sentimientos es, para Confucio, el hogar. Por eso el oriental no puede expresarse totalmente sino en términos de su familia.
Asegura Confucio que conocer a los seres humanos es sabiduría, pero que amarlos es virtud. Es en él fundamental el jen, término que puede traducirse deficientemente como “amante bondad”. Personalmente no escribió nada. Algunas de sus enseñanzas fueron recopiladas después de su muerte en las Analectas [Rongo, en chino], escritas en sentencias, como las siguientes:
“Los hombres educados tienen dignidad, nunca arrogancia; los no educados tienen arrogancia, sin dignidad”.
“Si un hombre aprende y no piensa, no vale nada; si piensa y no aprende es un ser peligroso”.
“Entre hombres educados, no hay clases sociales”.
Esta educación, la de los modales, la de Confucio y de muchos otros pensadores de jerarquía, nació antes −mucho antes− que ninguna otra y es probable que sin su alumbramiento, la evolución del ser humano se habría detenido o tomado rutas desviadas.
EL ÉNFASIS DE NUESTRA MENTE
23 de septiembre de 1964
Sin pretender entrar a analizar la civilización de Atenas −¡no!−, bien puede decirse que en conjunto su énfasis estuvo en el pensamiento y no en la acción. Al diseñar la comunidad ideal, Platón, su pensador más excelso, prohíbe la República a los encargados de dirigirla, cualquiera otra actividad que no fuera el estudio de matemáticas, música y filosofía. Pensar bien, eso era todo. Así llegaron los atenienses y sus sucesores de Alejandría al descubrimiento de principios científicos y puramente filosóficos, que hoy 25 siglos más tarde, asombran por su amplitud y profundidad, su rigor y belleza. Pero ellos no aplicaron este pensamiento a la materialidad del diario vivir. No mejoraron los cultivos que les daban el pan, no hicieron una herramienta nueva para aumentar su producción ni una modesta máquina para aliviar el trabajo de su gente, no obstante haber conocido sobradamente los principios necesarios para hacerlo. No les importaba. El centro de gravedad de su civilización, centro único, era el pensamiento.
Es peligroso dar un salto de miles años en el tiempo y de miles de millas en el espacio, y de aquel estado histórico pasar a la civilización contemporánea de hoy, y en ella, a este país iberoamericano, a Chile. Pero si así se hace, bien puede formularse la pregunta. ¿Dónde, en qué, está el énfasis mental de esta nación?
Es probable que esté en las leyes. Esto es, que en la mente chilena, a pesar de ser extremadamente joven, la idea de la legalidad, en cualquier o en todos sus aspectos, tenga una importancia mayor que ninguna otra. El concepto legalista parece ser el esencial. A su culto y estudio dedica el chileno su mayor atención. Toda otra idea es secundaria, posterior, derivada. “Esto no es legal”, es sinónimo no solo de nulo, sino que de malo, perverso, demoniaco. Por eso mismo, toda iniciativa, de cualquier orden, comienza con la ley. Nada nace en Chile, naturalmente, legal. Por el contrario, todo parece nacer fuera de la ley, manchado por un pecado original, y es él, el chileno, quien gustoso lo redime y le obtiene la legalidad. Es igual que sea la explotación de una mina o la fundación de una academia literaria. Primero, la ley, el reglamento, en la misma forma que Platón afirma: “Antes de nada, las matemáticas”. Por eso también, para el chileno, toda institución o empresa que tiene base legal es buena, sirva o no sirva para nada.
En sus propias relaciones internacionales, que fueron y son costosas, las preguntas nunca han sido: ¿qué es más conveniente?, ¿qué es más práctico?, ¿qué es más viable? −la expediency del Foreing Office inglés−, sino, ¿qué es legal? Por esto las escuelas de leyes del país tienen un alto nivel y sus abogados son profesionales de ámbito continental. El chileno nace con el código en la mano. Es un hecho.
¿Es este un énfasis adecuado −bien entendido, como énfasis principal y dominante− para un país nuevo, de escaso desarrollo económico, de muchas aspiraciones y de alta procreación? Bien está que el chileno nazca con el código en la mano. Es un comienzo auspicioso. Pero, ¿no debiera morir con un manual gastado y muy usado en la otra, de constructor, mecánico, electricista u hortelano?
PERFECCIÓN MATRIMONIAL
11 de noviembre de 1964
Delhi, la capital de la India, contiene dos ciudades: la Nueva, sede del gobierno, con avenidas de árboles −todos iguales y ninguno igual a otro−, quintas y flores, y la otra, la Vieja, supuesto corazón del antiguo imperio mogol que ha detenido el tiempo conservando su edificación islámica-persa, sus vacas, que andan a santa voluntad, sus camellos y elefantes.
Lord Carson, el gallardo virrey, tuvo un palacio en esta vieja ciudad. Es hoy un hotel con monos, lagartijas y una spes unica: los vendedores de tapices. Entre ellos se destaca Alí, musulmán. Fue valet de una actriz de cine y monaguillo de un cardenal. Una y otro, además, le compraron alfombras, por lo que sabe Dios −¿o no lo sabrá?− qué precio pagaron.
Una mañana llegó Alí al hotel sin tapices y con lágrimas en los ojos.
–¡Que Alá bendiga al gran señor! ¡Que me haga él un gran servicio! Tengo dificultades en mi casa. Muy serias. ¡Que venga el gran señor a hacer la paz! Tengo dos esposas muy bellas de las cuatro que permite el Corán. Ellas me hacen la vida imposible. ¡Venga gran señor!
El “no” occidental, rotundo, de pecho definitivo, absoluto, no tiene importancia para los musulmanes… Allí vivía −ahí debe estar en estos momentos− a pocos kilómetros de la vieja Delhi.
Violentando sus costumbres, se presentó en el pequeño salón de la casa la esposa más antigua con una taza de café. Era efectivamente muy bien parecida. Hubo un silencio y después dijo en un inglés de libro:
–Él está muy contento conmigo. ¡Gracias a él!
Terminado el café, llegó la segunda esposa, también de muy buen ver. Otra taza de café.
En el fondo de cada occidental hay un misionero… y un petulante. Ambos pensaron. “La avería está pintada. Por algo hubo una sola Eva para Adán. ¡Qué perfecto es el matrimonio occidental!”.
−Él −dijo la segunda− está muy contento conmigo. ¡Gracias a él!
No había más que hacer. La gestión había tenido pleno éxito. Es el estilo de los americanos del norte y del sur. Su sola presencia soluciona conflictos.
Alí permanecía silencioso. La segunda esposa dijo entonces:
–Desearíamos atenderlo mejor a él. Él debe tener una tercera esposa. Ya la encontró. Es buena y bella. Pero él no tiene dinero para el matrimonio. ¿Podría usted, gran señor, prestárselo?
El tiempo está detenido en la vieja Delhi. La sabiduría no.
¿DÓNDE VIVE USTED?
18 de noviembre de 1964
La pregunta no es extraña, se hace a diario. Su respuesta es evidente, corta, inmediata, definitiva: una calle y un número. “Ahí vivo yo”. Sin embargo, esa contestación no es exacta. Es únicamente habitual. Los padres y abuelos del hombre y mujer de hoy podían dar su domicilio y decir que ahí vivían. Propia, arrendada, cedida, esa era su casa, su hogar, donde estaban sus afectos y efectos, su gente, sus cosas, libros, espíritu y materia. Ahí transcurría todo lo importante, realizaciones y frustraciones, gozos y dolores. Padres y abuelos decían verdad al dar número y calle. Ahí vivían.
No así el hombre de hoy. Tiene su casa, es cierto. Suya, arrendada, pagada en parcialidades, suya. Pero ha dejado de vivir en ella. La nueva civilización ha desplazado sus actividades hacia otro sitio: la oficina. Esta es históricamente nueva. Muchos abuelos no conocieron oficinas. Trabajaban en casa, en el “escritorio” −queda solo el nombre− o en “la biblioteca”, una pieza que desapareció. El hombre moderno no trabaja en su casa. Todas las mañanas parte a la oficina y vuelve tarde. Ahí, en la oficina, están sus papeles, sus libros, sus cosas que importan, ve a quienes tiene que ver, se reúne con otros, les da cita, piensa, actúa.
Lo importante, lo extraordinario y lo insólito, es que ese mismo hombre no se da cuenta de que su vida espiritual tiende a desplazarse, cada vez más, también a la oficina. Él da el dinero para su casa, cada vez más y cada vez nada más, porque su verdadero ser, el que importa, se desarrolla en la oficina. La casa es posada después del día de trabajo. En ella no mira ni ve, ni crea, porque es rutina diaria. No puede él repetir las palabras de Jorge Luis Borges: “He dicho asombro de vivir donde otros dicen solamente acostumbramiento”.
Los países antiguos tienen conciencia de este desplazamiento. La reacción es clara: la casa es el castillo del británico y es también, en el otro lado del mundo, el santuario del japonés. No así en los países nuevos, ignorantes todavía del falso progreso. En ellos la casa está en agonía y por eso la pregunta: “¿Dónde vive usted?” está mal formulada; debería ser: “¿Dónde duerme usted?”
LA SEÑORITA Y PLATÓN
16 de diciembre de 1964
–Señorita, ¿qué sabe usted de Platón?
Examen oral, sexto año de humanidades [equivalente a cuarto medio], un colegio de Santiago.
La señorita recordaba a Platón. Su buena memoria le permitió repetir algunas afirmaciones del filósofo ateniense, uno que otro detalle de su vida, el nombre de una de sus obras.
–Muy bien.
La prueba había terminado. También el último examen. La señorita se separaba de Platón después de haberlo tenido en su bolsón, de a poco, durante varios años.
No sabía ella que el tipo de estudios que acababa de terminar, su modalidad y materia, sus lecciones y exámenes, eran precisamente el opuesto de las doctrinas del pensador excelso. Con sacrificios e ingentes gastos de sus padres, el colegio le había enseñado sus doctrinas… negándolas. Esos libros, lecciones y ejercicios habrían horrorizado a los alumnos de la Academia, la máxima creación platónica. “Eso no es enseñar”, habría dicho el maestro, indignado. “Eso es repetir y con ello romper la relación que debe unir la realidad con la ilusión, el profesor con el discípulo, el diálogo con la verdad”.
Para Platón, el recién nacido trae una bagaje de conocimientos de todo orden, completos, reales, verdaderos.
La materialidad de su nueva existencia tiende a ahogarlo y hacerle olvidar sus riquezas. Es entonces, dice Platón, que debe intervenir el maestro, sacar esos conocimientos hacia afuera, descubrirlos, hacerlos conscientes.
Es por eso que la instrucción, según él, debe salir como el agua sale de la fuente. La dirección inversa, de afuera hacia adentro, es inútil y dañina, además de impedir al alumno conocerse a sí mismo y desarrollarse de acuerdo con su auténtica naturaleza. La “materia” −terror del alumnado− está, así, adentro y no en los programas. Llenar, pues, la cabeza de conocimientos, en vez de sacarlos de ahí −sostiene él− es crimen de “lesa enseñanza” y “leso método”.
La verdadera respuesta de la señorita al examinador, debió, pues, ser:
–Sé que Platón condenaría los estudios míos… y los métodos suyos.
LA PEQUEÑA HISTORIA
20 de enero de 1965
La “gran historia” no es siempre motivada por grandes causas. O, más exactamente, para que ocurra la trascendencia son necesarios infinitos detalles que forman la “pequeña historia”. Durante los siglos XI y XII, Europa fue sacudida por una idea que se cristalizó en el grito: “¡Todos a Jerusalén!”. Era necesario quitar al islam la Tierra Santa. Obedeció el labriego, el burgués y el caballero. Formaron las Cruzadas, un acontecimiento de la “gran historia” que cuatro siglos más tarde iban a repetir, hacia el oeste, los conquistadores iberos en América, con los evangelios en una mano, la espada en la mano y la bolsa fija al cinto.
Pero, ¿cómo fue posible que el labriego más útil se enrolara en las Cruzadas sin que el hambre −tan importante como el hombre− entrara a Europa por la puerta falsa? La razón está en el exceso de población que ya había permitido un pequeño descubrimiento en la agricultura de la época. En efecto, el arado rudimentario de los griegos, de una punta y dos bueyes, lento y de superficie, había cedido su lugar poco antes a uno nuevo, de profundidad, que levantaba mejor la tierra y que al hacerlo la daba vuelta, aumentando en forma considerable su fertilidad. Era este arrastrado con rapidez por dos yuntas de bueyes, que más tarde usaron arneses en vez de yugos, con más velocidad y mayor rendimiento. Creció así la productividad del campo y con ella la población. Sin esta nueva herramienta, feudales y labriegos no habrían podido partir hacia el Levante. Dos millones de ellos dejaron sus huesos en la efímera conquista sin que el hambre se asomara a Europa.
No fue, por cierto, el nuevo arado el que motivó las Cruzadas. Pero ellas, sin él, no habrían llegado a ser parte de la “gran historia”.
PORCELANA PARA EL EMPERADOR
24 de febrero de 1965
En tiempos antiguos, cuando la primera Isabel de Inglaterra −la actual es la segunda− tenía el cetro y la corona de Inglaterra, el Imperio Celeste de la China era dirigido por el esclarecido monarca Chia-Ching, de la dinastía de los Ming. De él, Occidente no tuvo entonces noticias.
Hoy las tiene.
En efecto, hay en la actualidad, en destacados museos europeos, piezas de porcelana de gran valor que fueron manufacturadas para ese soberano en talleres situados mil kilómetros al sur de Pekín y que llevan marcado a fuego, indeleblemente, el nombre del emperador. No es su historia lo que las hace valiosas, sino su pureza, su forma y sus dibujos. Fueron ellas, en otro tiempo, muy numerosas, como se deduce de las cuentas que hasta en sus menores detalles fueron entonces llevadas y que aseguran que en el año 1554, por ejemplo, 120 mil piezas fueron destinadas en forma exclusiva al palacio real.
Es cierto que fueron los chinos los descubridores de las propiedades de esa arcilla maravillosa, y ellos también los primeros en darle transparencia, vitrificación y delicadeza, que habría de conquistar fama en el mundo con el nombre de porcelana. Pero no se debió esto al solo hecho de tener en su territorio yacimientos generosos en caolín, su materia prima. Fue necesario agregar una extremada prolijidad, una artesanía de primera clase y un sentido artístico riguroso y delicado, que iba desde la forma de la pieza y el dibujo, hasta los colores, la concepción y detalles de las figuras.
Las porcelanas de Chia-Ching, el contemporáneo de Isabel I, tienen una característica que les da especial belleza: su azul, que se aproxima al púrpura, pero permaneciendo siempre azul. La cocción de este material al fuego lento de madera, con escasa llama, tardaba siete días y siete noches, durante las cuales cualquier fluctuación del calor malograba la fijación de los dibujos. Este cuidado hacía que los alfareros estuvieran, como decían ellos, en “estado de simpatía” con los poderes divinos. Se calcula hoy que cada pieza de porcelana necesitaba unas cien cargas de leña. Tal era la unción que estas porcelanas inspiraban que, ante el terror de maltratarlas, eran llevadas por vía suave de canales hasta el propio Pekín.
Si es cierto que Isabel I escogía todas las mañanas uno de entre sus mil vestidos −no es esta una forma de hablar: eran mil− y para ser usado una sola vez, el monarca de la dinastía Ming recibía quinientas piezas cada día de la porcelana más fina y delicada que ha salido de manos humanas.
¿CAMBIA LA HISTORIA?
17 de marzo de 1965
En un país como Chile, con pocos años de historia, pueden causar asombro las diferencias a que están sometidos en la apreciación general sus hombres de Estado. A veces las percepciones cambian de una época a otra, sin que medien razones de carácter histórico ni documentos que alteren las líneas gruesas −tampoco las finas, que dan luz y sombra− de su actuación o carácter. Personajes consagrados como O’Higgins, San Martín y Carrera −especialmente Carrera−, para citar casos de los primeros años, no escapan a esas fluctuaciones. Tampoco las figuras de muchos presidentes de estos últimos lustros. Si estos cambios no se deben a nuevas pruebas ni investigaciones que perfeccionen el juicio, ¿se trata de veleidades, de “modas” de sentir?
Algo de eso hay, pero no como un fenómeno de superficie y frivolidad. Si el arte cambia en sus apreciaciones −¿cuántos pintores y músicos celebrados ayer son condenados hoy y viceversa?−, la historia, que en muchos sentidos también es un arte, no podría dejar de cambiar. No se trata, pues, de un fenómeno nacional, debido a los pocos años de vida de un país determinado. Ha sucedido así siempre, desde la más antigua historia.
Un caso que ilustra esta afirmación, tomado de los tiempos clásicos, es el de los asesinos de César, Bruto y Casio. El drama de “idus de marzo” en que el gran tribuno, estadista y general, lanzó el grito de agonía: Tu quoque fili (“Tú también, hijo”), al ver al puñal con que Bruto pensó en librar al Senado y a Roma de un dictador, ha tenido múltiples interpretaciones basadas en las mismas pruebas históricas. Cicerón celebra a Bruto en el mejor lenguaje de la latinidad. Dante lo considera un asesino común y no titubea en darle uno de los peores sitios de su infierno. El péndulo vuelve con Shakespeare y aunque César está colocado en el escenario, el héroe es el hombre del puñal. En el siglo XIX, Mommsen, uno de los grandes historiadores de todos los tiempos, que contribuyó con ideas y métodos nuevos a la interpretación del pasado, colocó a César en un pedestal donde no alcanzan a verlo ni tocarlo los hechores del “idus de marzo”. Igual altura alcanzó en la veneración de Bernard Shaw.
Las diversas épocas tienen, pues, diversas formas de apreciar, de sentir… y de juzgar. Heráclito, el pensador de la isla griega de Éfeso, aseguraba hace 25 siglos, que todo fluye, que no existen los hechos, como tales, sino únicamente su cambio, su flujo y reflujo.
HECHICERÍAS
24 de marzo de 1965
No es posible dudar en el desequilibrio que se ha operado entre la técnica, por un lado, y el conocimiento de la mente humana, por otro. Mientras la primera obtiene recursos, aceptación y popularidad, el segundo permanece estacionario y olvidado.
La técnica ha ganado recientemente triunfos que habrían sido acreedores en otros tiempos al fuego de la Inquisición. Salirse de la atmósfera terrestre, por ejemplo, dar vueltas y vueltas y volver después a ella a un punto preciso y predeterminado, resulta un hechizo en que se habría visto, patente, la mano y la cola del demonio. Pero eso no es todo. ¿Hacer máquinas que, como los computadores electrónicos, configuran el pensamiento; llevar en el bolsillo una caja pequeñísima, no mayor que las usadas antaño para el rapé, que reproduce exactamente la voz de una persona invisible? Estos hechos habrían quemado a muchas brujas.
El conocimiento de la mente humana, salvo excepciones, permanece en cambio en retraso. La tercera parte de las personas hospitalizadas en Inglaterra, por ejemplo, pertenece oficialmente a la categoría de enfermos mentales. De nada les han servido las hechicerías modernas. La idea de que la importancia del ser radica en el medio ambiente y no en su interior −postulado occidental− hace que a medida que crece este retraso entre el espíritu y la técnica, el hombre se sienta cada vez más ajeno a la civilización que ha formado y, lejos de compensar el desequilibrio, lo exacerbe, asegurando que necesita más astronautas, que la Luna es meta necesaria del hombre contemporáneo, que es imperioso que los computadores electrónicos piensen y que no habrá hogar hasta que no haya televisión en colores…
Las hechicería de hoy, en contraposición a las de antaño, son ajenas a la mente humana, no nacen en ella ni en ella se cultivan. Su caldo solo está en la técnica. El aquelarre donde los brujos tenían sus conciliábulos ha sido sustituido por el laboratorio, y las palabras mágicas, por las fórmulas matemáticas. Tal vez por eso los hechiceros de hoy no han podido producir un Goya que los pinte.
IMPORTANCIA DEL TROVADOR
21 de julio de 1965
“Matrimonio y amor son dos mundos completamente aparte uno del otro”.
No habla un encuestador, un psicólogo ni un colérico de la reciente cosecha. Es Ermengarda de Narbona, linajuda dueña de grandes tierras en plena Edad Media. Ella bien lo sabía como patrona de quienes cantaban entonces el amor: los trovadores.
Para comprender el papel que hicieron estos poetas-músicos es preciso borrar la imagen que hoy se tiene del caballero medieval no formada por la historia, sino por la explotación comercial de Hollywood. Desde luego, su morada, el castillo feudal, era una estructura incómoda, desagradable, oscura −verdadera boca de lobo−, helada, inmunda, donde vivían hacinados los caballeros, sus mujeres, vasallos, siervos, niños y animales en total promiscuidad, compartiendo con ratones e insectos granos y carnes secas, con muy pocos muebles y ninguna alfombra, producto este del Oriente. La gran sala del castillo estaba cubierta de paja y el ambiente y las paredes, de humo y humedad.
El propio caballero era muy primitivo, escaso de cultura y de modales, rudo, vulgarote. Hoy habría sido designado un “matón”. Su profesión era la lucha y la guerra, que llevaba con extremada violencia y una crueldad que actualmente horroriza. Su armadura de fierro no cubría solo su cuerpo, sino también su mente. Quien pudo llegar a su espíritu fue solo el jongleur, el bardo que leía poemas al son del laúd, el instrumento musical de cuerdas que los árabes trajeron a Europa. Nacieron así los trovadores, verdaderos poetas que cantaron la generosidad y el amor espiritual, y que mantuvieron la sensibilidad en una época que hizo escarnio de ella.
El matrimonio del caballero medieval era utilitario, de conveniencia, un negocio como cualquier otro. Un ejemplo: la princesa Eudoxia, hija del soberano de Constantinopla, viajó a Montpellier, al sur de Francia, para perfeccionar su casamiento, ya convenido, con Alfonso II de Aragón. Se atrasó. Cuando llegó, él se había casado con otra y para no perder el arreglo, ella celebró sus bodas con Guillermo de Montpellier. Como solo le diera una hija, este la encerró en un convento y desposó a otra.
En medio de estas tinieblas, alumbró la poesía del trovador. Es él el héroe de la época, no el caballero feudal.
DOMINÓ
31 de julio de 1965
¿Enseña algo la historia? Aseguran algunos −en contradicción con Tucídides− que su única enseñanza es que nada enseña. Puede ser. Pero, ¿es alguien capaz de asegurar que el presente no enseña? Y sin embargo, la verdad es que no siempre enseña. El mundo contempla actualmente un ejemplo: la llamada “teoría del dominó”, sostenida por el Pentágono de Estados Unidos, y que en síntesis afirma que un país comunista forzosamente impone su régimen a sus vecinos. Esta teoría ha sido el principio de alta técnica que ha encendido y atizado el fuego en Vietnam. El hecho de llamar a ese conflicto “la guerra que nadie desea”, como se le denomina en la Unión, demuestra que las fuerzas norteamericanas han intervenido llevadas por principios superiores.
Sin embargo…
El dominó no resultó en Europa. Rusia soviética se apoderó de los países que actualmente están dentro de la Cortina de Hierro por la fuerza de sus armas y no por osmosis de sus ideas. Otro caso de proyecciones: Europa Occidental mantuvo su independencia política a pesar de las poderosas fuerzas comunistas de Francia e Italia. Y aun dentro de la órbita soviética, Yugoslavia siguió sus luces propias y no las de Moscú.
También fracasó el dominó en Asia: China no ha “convertido” a sus vecinos ni al propio Vietnam del Norte, que la precedió por cuatro años en las doctrinas marxistas. En África, el dominó tampoco ha servido: Ghana y la República Central Africana fracasaron en su campaña proselitista y cayeron sus regímenes de ultraizquierda. En América, el caso es aún más notorio. Según el dominó, Fidel Castro debió haber enrojecido a sus vecinos. Ha sido al revés. Es probable que nunca haya estado más pálido el mapa iberoamericano que ahora.
¿En qué queda entonces la teoría del dominó? En que no es más que una ficción. Una ficción que enseña que el acontecer inmediato no siempre enseña.
¿DELINCUENTES?
23 de marzo de 1966
Una sala larga. Baluartes de madera. Gente que espera. Fisonomías adustas. Fatiga, resignación (¿les ha llegado su hora?). Las ventanas dan a la cárcel de Santiago. Abajo, radiopatrullas, policías, agentes (ese que va ahí entre dos, ¿mató?). Llaman un nombre en la sala. Se acerca el nombrado. Cabizbajo, entrega varios papeles timbrados. Paga con billetes. Le entintan los dedos. Manchas digitales. Ellas son él ahora. Espera. Más espera.
¿Qué pasa en esa sala? ¿Delincuentes? No, son personas que en Chile quieren viajar. Sospechosos. Sus pasos reflejan una actitud hostil generalizada que se ha desarrollado en su contra, “porque el país no tiene dinero para que sea botado en el extranjero”.
¿Cómo se ha podido llegar a esa conclusión? Dicen las autoridades que el año tal se han gastado tantos miles de dólares en viajes. No dicen cuántos miles de dólares han reportado al país esos mismos viajes. Basta una sola mirada al mapamundi para ver la lejanía de Chile, “punta de rieles” distante de todos los centros del progreso espiritual y material. Otra mirada, esta vez a la historia, hace ver que el sitio destacado mantenido por Chile en sus instituciones, su arte y su técnica, se debe al buen criterio de haber mantenido contacto vivo y permanente con esos centros a través de viajeros.
Las personas que van al exterior han desempeñado un rol distinguido en el desarrollo nacional desde que el carruaje de caballos desplazó a la carreta como señaladora de ritmo y desde que los caballos fueron encerrados en el motor a explosión. Ahora con el jet y la cápsula espacial ad portas, el progreso ha adquirido un ritmo acelerado y el viaje, más que nunca, es artículo esencial. Es evidente que muchas personas que no deberían moverse de aquí (¿por varias generaciones?) viajan. Pero son las menos. De ahí a decir que el país no tiene dinero para comunicarse con los centros de desarrollo donde está todo, cultura, capitales, técnica, hay una distancia infranqueable. Con la aceleración del progreso, entre la caverna y la oficina puede mediar hoy solo un paso: un viaje.
LA NARANJA
7 de septiembre de 1966
Los chilenos que van a Florencia −y que a Dios gracias, son cada vez más numerosos− deben haber reconocido en varios cuadros del Renacimiento un árbol que ellos cultivan: el naranjo. Fra Angélico en San Marcos hace reposar a Cristo bajo su sombra; Domenico Ghirlandaio decora con él en su Última cena la consternación de los discípulos. Los reyes magos de Benozzo Gozzoli ofrecen a Jesús Niño preciosas naranjas. Sin embargo, los evangelistas no se refieren a ellas.No las conocieron.
Los evangelistas no. Los cruzados sí. Fueron ellos quienes hablaron de su sabor y color como de algo maravilloso. Los artistas del Renacimiento creyeron entonces que eran de Tierra Santa y las pintaron en las escenas de la vida de Cristo. No obstante, Él no las vio nunca.
¿Cómo que la naranja no nació en el Mediterráneo? No. Muy lejos de ahí. Es del sur de China. Ahí está hoy el mayor número de sus variedades. Es la jyu, palabra difícil que no resistió la exportación. De China pasó a la India y en libros de medicina de ese país de hace dos mil años se habla de “naranja”, en que la primera sílaba na denota aroma y fragancia. La palabra misma es derivación del sánscrito. No puede tener antigüedad más respetable.
De la India la tomaron los persas y de ellos −como tantas cosas que los occidentales creen propias y no lo son− se hicieron cargo los árabes que la llevaron al Mediterráneo. Se dio muy bien ahí. Vino la palabra, latinizada arangium, de donde se derivó orange, en francés, que alcanzó realeza al ser llamado un príncipe provenzal a ocupar el trono de los Países Bajos. La Casa de Orange tuvo ramificaciones e influencias en Europa y América. Hoy la naranja ha terminado su peregrinación desde China. Está en todas partes. El mundo perdería color, frescura y sabor sin ella.
TEMPLO DEL CIELO
28 de septiembre de 1966
Faltaban pocos años para que naciera Cristóbal Colón cuando en Oriente, en la ciudad de Pekín, un emperador de la dinastía Ming se prosternó por primera vez ante la única entidad más poderosa que él: el cielo. Para este acto había construido con madera, sin un clavo ni una piedra, ni pedazo alguno de metal, un templo circular, con tres techos de tejas vidriadas de color azul, que tenían −y tienen− el extraño privilegio de detener el sol.
Quiso que la deidad no se sintiera aprisionada, pero sí seducida por la tierra y a algunos pasos erigió un pabellón, también de madera y tejas azules, para tentar al cielo a quedarse ahí en reposo y conversación. Esta estructura, de gracia extraordinaria, no tiene en realidad techo, sino un cielo propio, interno, invertido, obra de la mano del hombre: una cúpula. Es la única en China, ajena a sus arquitectos y artífices, pero afín con la deidad. Bajo ella esperaba meditando el emperador. Sobre ella, por fuera, el cielo grande, la entidad tentada tocaba al pequeño cielo, al tentador, hecho por mano del hombre, puro en pura madera, sin clavos ni piedras ni metal.
Al frente de este pabellón, el emperador construyó tres círculos concéntricos de piedra. En el centro, un bloque blanco, de tal naturaleza y colocado en tal forma, que quien habla sobre él escucha su voz, solo él, sin que nadie la oiga a su alrededor. Después de arrodillarse en el templo y caminar hacia el pabellón, el emperador subía los tres círculos y en el centro conversaba con el cielo, sin que nadie escuchara sus palabras en la tierra; solo él.
Estas dos construcciones, los tres círculos y la piedra son el Tien Tan, el templo del cielo, uno de los monumentos más extraordinarios de Pekín. A él ya no llega el emperador, pero siempre el cielo lo circunda, tentado por su belleza.
SUEÑOS
30 de noviembre de 1966
¿Por qué se sueña?
Por las influencias de dioses y demonios, se pensó en la antigüedad. La época moderna no ha sabido qué decir. Hasta que solo ayer, en 1900, Freud unió los sueños con la personalidad. No le interesaban a él los sueños como tales, chocó con ellos en su pesquisa del subconsciente y no pudo separarlos. Su Interpretación… es una obra trascendental que por primera vez hizo luz en la caverna donde se retiran todas las noches y parte de los días todos los seres humanos. “Los sueños −dice− protegen a quien duerme”. Sin soñar no se puede dormir y sin dormir la especie pasaría por una corta etapa de locura antes de extinguirse.
Recientemente se ha dado un paso importante: se ha llenado respecto a los sueños el primer requisito de la ciencia: la capacidad de medir. Hay movimientos de los ojos, cambios en la respiración y en los latidos del corazón, y actividad cerebral, que pueden ahora ser registrados y medidos por el electroencefalograma. Se sabe así que durante varias veces en la noche −en término medio, cuatro veces− el ser humano sueña durante períodos que oscilan entre diez y cuarenta minutos. Los estudios recientes, basados en estas ponderaciones, dan la razón a Freud de que los sueños son una fantasía compensatoria del subconsciente. Quien no sueña no puede reponer su espíritu. Es así que Carl Jung está en lo cierto, al asegurar que un loco no es más que un soñador que ha despertado.
TÉ
16 de agosto de 1967
¿Por qué Marco Polo no menciona el té? ¿No le gustó? Es el más genuino de los productos de China junto con la seda y la porcelana. A mediados del siglo XIX quiso la Corona inglesa fortalecer la economía de la India y llevó el arbusto desde China. Después de múltiples vicisitudes produjo fruto y al correr de los años se cultivó desde Ceilán hasta las alturas de los Himalayas. Una de sus variedades −Darjeeling−, plantada en esas montañas, dio una fortuna a Lord Lipton, más conocido en Iberoamérica por su té que por sus yates.
Hay países muy aficionados al té. Desde luego, China lo toma a toda hora. Entrar a una oficina o un hogar en ese país y no obtener una cálida taza de té caliente equivale a ser echado puertas afuera. En fábricas y trenes, teatros y parques, ahí está la tetera esperando. Para los chinos no hay hora del té, pues se toma a toda hora.
Entre los países europeos, Inglaterra no puede pasar sin su cup of tea y la introdujo al Occidente. En rigor, primero “descubrieron” la taza y después el té. Maravillados los ingleses por la porcelana china de las tacitas, quisieron conocer su utilidad −su belleza era evidente− y así cayeron en el hábito del té. Luego siguió este su vida independiente, sin su compañera. Esas hojas inofensivas tienen un poder mágico: Inglaterra ha hecho un culto de su degustación y un protocolo que no va en zaga al de la corte. Muchos ingleses han pensado como Sidney Smith: “¡Qué felicidad de haber nacido después del té!”.
Chile tomaba muy buen té a principios del siglo XX, chino, exquisito de gusto y aroma. Después comenzaron a llegar variedades inferiores y la gente le agregó −¡horror!− leche y azúcar. El gusto se corrompió. Hasta se ha llegado a tomar té argentino.
BABEL
13 de septiembre de 1967
India es una torre de Babel. Hay 16 lenguas oficiales. El idioma del Parlamento es el inglés, como denominador común. Luego será el hindi, de raíces sánscritas.
Mientras tanto, suceden casos curiosos.
Como este.
Llega una pareja chilena a un hotel de la vieja Delhi. Antes de sentir el embrujo de la ciudad −monos y lagartijas, serpientes y vacas placenteras−, ella sale de compras y regresa con una tela de seda cruda, un saco maravilloso de hilo dorado. Dice al conserje:
–¿Conoce usted un buen sastre que trabaje bien, muy bien, y que no se demore nada?
Conocerla a ella es fácil; al sastre que ella quiere, difícil.
–Porque yo tengo un vestido que me queda muy bien y quiero uno igual con este género.
Los indios no son aficionados a los trapos; los musulmanes, sí. El conserje hace el milagro, y media hora después está en el hotel un sastre musulmán, recién llegado a la ciudad. Conforme a la usanza oriental, va a domicilio con su huincha y su saber. Surge entonces la torre de Babel: él solo habla su idioma. Ni una palabra de ningún otro, y el personal del hotel no habla el suyo. Ella explica con gestos y ademanes, sonrisas y amenazas; trae el modelo y le hace ver que quiere uno idéntico. El sastre toma dos o tres medidas y observa con detención. Al día siguiente aparece con la obra terminada. Gritos de júbilo de ella. Le arrebata el vestido y segundos más tarde se presenta con él puesto.
–Maravilloso, nada hay que hacerle. Él me entendió perfectamente.
Deposita varios billetes en la mesa, el sastre saca algunos, sonríe y parte. De pronto ella exclama:
–¡El modelo! No me lo ha devuelto.
Retorna el artífice. Ella explica con gestos. Él no comprende nada. Más gestos: iguales resultados.
–Me lo ha robado −dice desolada− y se hace el tonto.
Ante sus demostraciones de pesar se acerca la camarera. ¿El modelo? Pues está en la cómoda. El sastre no lo ha tocado.
MÍSTICOS
20 de septiembre de 1967
Experimentar conscientemente en el alma la presencia de la divinidad, es el privilegio del místico. La purificación viene previamente en estados sucesivos de contemplación y oración. Tras severas disciplinas de cuerpo y espíritu se alcanza −a veces− la iluminación.
Occidente ha producido grandes místicos: Thomas de Kempis, el autor de la Imitación de Cristo; santa Teresa de Ávila, san Juan de la Cruz. Oriente cuenta con muchos de estos seres privilegiados. La contemplación es esencial en sus credos religiosos.
Los musulmanes produjeron una orden aparte dedicada al misticismo: los sufíes −suf, en árabe, lana, por su vestuario−, que alcanzaron formas muy purificadas en esta disciplina. El más conocido de ellos en Occidente es Al-Ghazali, poeta místico que vivió poco posterior al año 1000. Después Ibn Arabi, de quien recibió inspiración el Dante.
Para dar a conocer a los místicos musulmanes en Occidente, la UNESCO ha preparado últimamente un tomo de su Colección de obras representativas, en esmerada traducción. Uno de los antologados, Abu Yazid al-Bestami, dice: “Si he llegado aquí, mi expresión es eterna, mi lengua es la lengua de la unidad, mi espíritu, espíritu desnudo. No hablo de mí, ni a través de mí hablo, quien habla es Él, no yo”.
Rabi’a al-Adawiyya, una de las místicas incluidas en la colección, exclama: “¡Oh, Dios mío, si yo te adoro por miedo al infierno, quémame en el infierno; si te adoro esperando el paraíso, déjame fuera del paraíso; pero si te adoro a Ti por Ti, no me prives de tu belleza”.
El Museo Metropolitano de Nueva York adquirió una copia del poema místico El lenguaje de los pájaros, en que Farid al-Din, poeta persa del siglo XII, usa esos cantos para acercarse a Dios.
BELLE
4 de septiembre de 1968
La crítica nacional ha consagrado la película Belle de jour como una obra maestra. Con razón. Es excelente. Se requiere el talento de Luis Buñuel, el director español, para retratar el subconsciente con luz y oscuridad. Es la historia de una fijación psicológica que toma los tornos de tragedia griega.
Además de la audacia misma del tema, Buñuel escogió para el principal papel femenino a Catherine Deneuve, una de las actrices más bellas de la pantalla actual. A su derredor gira todo el relato: es ella más, mucho más, que la suma de las partes. Su fijación de culpabilidad −y, por ende, de expiación- le impide ser la mujer normal de un marido que no tiene ni acopla complicaciones. Para curarse de este síndrome recurre ella primero en fantasía y después en los hechos a torturar y enlodar sus principios, su alma, su cuerpo.
Al margen del argumento hay un punto interesante. No obstante el abismo conflictivo de Catherine Deneuve, no se observa en su fisonomía ni en sus ademanes morbo alguno. Quien la ve con vestidos modelos en su casa, o desvestida en la casa de citas, no puede imaginarse la tragedia que vive. Su conversación, sus gestos, su modo de andar en las calles de París −recuérdese a Jeanne Moreau deambulando en La noche− no reflejan esa doble vida. Sus contactos en la casa de citas, sórdidos y necesariamente anormales, no logran retorcer su fisonomía despejada y luminosa. Su propio lenguaje, su apariencia −obsérvese el peinado− no acusan el conflicto de la fijación que la atormenta.
¿Se equivocó Buñuel en la elección de la primera actriz o en su modo de dirigirla? Nada de eso. Es parte de su mérito haber elegido y dirigido a Catherine Deneuve. Sensibilidad y talento le han hecho comprender y transmitir que la generación actual −“tengo 23 años”, dice ella− puede soportar torturas internas y externas, de espíritu y cuerpo, sin quebrarse de adentro ni quebrajarse de afuera. En las palabras de Baudelaire, es capaz de transformar el barro que recibe en el oro que da.
MINOTAURO DE HOY
20 de noviembre de 1968
Las leyendas griegas no están sujetas al tiempo. No representan una época determinada. Su vigencia es tan real hoy como era ayer. Uno de los más destacados investigadores modernos del alma humana, Carl Jung, ha adentrado profundamente el estudio de esas leyendas para explicarse y explicar las complejidades psíquicas del hombre actual. Uno de esos relatos griegos, aprendidos en la infancia y olvidado en la madurez, cuenta que un monstruo de la isla de Creta, el Minotauro, exigía a Atenas un tributo anual de jóvenes y niñas que él recibía en el Laberinto para luego devorar. Fue necesario el valor de Teseo y el amor de Ariadna para salvar a Atenas de esa imposición vergonzosa. Ella, con un hilo que lleva su nombre −el hilo de Ariadna−, mostró al héroe la salida del Laberinto.
¿Qué vigencia moderna tiene esta leyenda? ¿Dónde están el Minotauro y las vidas útiles que siega? Para ver el asunto desde otro ángulo es pertinente preguntar: si al hombre de principios de siglo, de este siglo XX, se le hubiera dado escoger entre aumentar la velocidad de su movilización −él usaba entonces el tren y el coche de caballos− al precio de la vida de muchos seres humanos, ¿qué habría respondido? Obviamente, que la proposición era inaceptable. Sin embargo, en el hecho, él la aceptó y pasó a ser un esclavo del Minotauro, a quien tiene ahora que ofrecer la existencia de sus congéneres.
Esto ha sucedido con el automóvil. Es solo de ayer. Ha revolucionado el transporte, está en todas partes, donde debe y donde no debe; sería difícil imaginar el desarrollo de la civilización industrial sin él. No obstante, es alto el precio que cuesta en vidas humanas.
Dos grandes empresas de Estados Unidos vienen de efectuar una investigación. Han dicho literalmente: “El automóvil contamina el aire y congestiona el tránsito. Los caminos de alta velocidad destruyen casas y paisajes. Cada año el automóvil mata a 50.000 personas. ¿Vale la pena?”. De cada 100 respuestas, 85 fueron afirmativas.
Aún no se divisa al héroe que siguiendo el hilo de Ariadna, libere al hombre del monstruo.
KING
27 de noviembre de 1968
Queda de él su imagen, una fisonomía bondadosa, dulce, comprensiva y de una convicción y firmeza que hacen pensar en los primeros cristianos. Como ellos se entregó a la causa y dio con su vida testimonio de su fe. Un mártir de ahora, que no ve a sus verdugos, porque estos no se muestran como tales. La técnica moderna ha creado el verdugo anónimo, el que por un puñado de billetes o en un arranque psicopático dispara el arma de fuego. Es la muerte a distancia.
Martin Luther King fue un predicador de paz. Pero, ¿qué dijo? ¿Cuál fue su mensaje? La BBC de Londres, en una charla radial, dio a saber las palabras que había pronunciado el día antes de su asesinato.
“Creo firmemente que toda realidad descansa en fundamentos morales y que la verdad desarmada es la más poderosa de las fuerzas del universo”. Pasa enseguida a ocuparse del tema candente de la violencia y de los peligros que encierra el desatarla: “La violencia crea la violencia. Creo que la antigua filosofía del ‘ojo por ojo’ va a terminar con dejarnos a todos ciegos”.
Si esta es su condenación de la violencia, ¿qué dice de la guerra de Vietnam?
“Creo que hemos cometido una grave injusticia en Vietnam. Estamos equivocados, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político y desde el punto de vista práctico. Totalmente equivocados. En esta guerra somos nosotros los agresores. Hemos cometido un error trágico. Quienes así lo reconocen son los más patriotas, porque no solo les preocupan los soldados, sino también el destino de la nación. Esta guerra ha dado a nuestro país la imagen de la arrogancia del poder y ha empujado al mundo hacia una guerra nuclear”.
¿Creía él que se atentaba contra su vida? ¿Pensó que su fin estaba próximo? “Vivo permanentemente bajo amenaza de muerte. No tengo temor. Continúo mi trabajo y sigo los mandatos de mi conciencia. Creo que no importa la duración de la vida, el mayor o menor tiempo que se vive, sino cómo se vive. No es la cantidad de vida que tiene significado, sino su calidad”.
Horas después de pronunciar estas palabras su cuerpo era un cadáver y su imagen había tomado una aureola de santidad para su pueblo y el mundo. Un mártir de hoy.
MÁS RETRATOS
1 de enero de 1969
Hay diferencias entre rasgos fisonómicos y condiciones de carácter. Un retrato puede hacerse cargo de la mera semejanza física o de la del espíritu. Puede también en casos excepcionales retratar una y otro, y de esta forma quienes conocieron el modelo se complacerán de ver su fisonomía, en tanto que quienes vengan después detectarán su carácter. El pintor de esa tela es un verdadero retratista.
Desde hace algunos años se ha divulgado en Chile la costumbre en entidades culturales, políticas y administrativas, de colgar en la sala de sesiones los retratos al óleo de presidentes, rectores y “ejecutivos”. La idea en sí nada tiene de nuevo. Retratar, esto es, acercarse al parecido del ser humano, comenzó en Egipto en el tercer milenio antes de Cristo y posteriormente los griegos alcanzaron con la escultura a aproximarse al retrato total.
Roma perfeccionó esta disciplina. La Edad Media, con su idea de la transitoriedad de la vida humana, no estimuló la tendencia que luego despertó con el Renacimiento. Maestros en retratos son artistas de la talla de Holbein, Rembrandt y Velázquez. En la época moderna, el parecido físico ha sido dejado de lado en la mayor parte de los casos, y artistas como Picasso y Modigliani han usado modelos únicamente como puntos de partida.
Sin embargo, persiste en Chile la idea de que un retrato al óleo debe tener un alto parecido fisonómico, ser en realidad una fotografía en aceite. Es aquí donde las entidades anteriormente anotadas se encuentran en dificultades. El país no produce retratistas. Salvo muy contadas excepciones, el pintor nacional no retrata. De modo que las salas de consejo, con la mejor intención, se llenan de cuadros muy malos. Permanecer en ellas no va a constituir un agrado.
¿No sería mejor que en nombre y con el nombre del presidente o del rector se colgaran en diversas salas del inmueble cuadros de pintores nacionales? Una placa recordaría la intención. De esta forma se habría conseguido con belleza el sie transit gloria mundi (“así pasa la gloria del mundo”), dejando un grato y permanente recuerdo.
VIENTOS
12 de marzo de 1969
Además de enseñanzas políticas que el viento no se lleva, las últimas elecciones demostraron cierta pereza imaginativa de la colectividad nacional. Muchos postularon a muy pocos asientos. Había que despertar al votante y hacerle ver la urgencia de elegir a Fulano, a Mengano y a Perengano. Tarea difícil. El elector apenas conoce a los congresales e ignora en general sus ideas. Era necesario que cada palabra diera en el centro del blanco, que “impactara” −¡horror!−, precisamente que “impactara”.
Los candidatos respondieron a este desafío con su retrato, posado, muy posado, como una fotografía de la belle époque. ¿Qué puede decir un retrato así a quien no conoce al posador? ¿Conocerlo de vista? Pero si nada sabe de él. Se ve a quien se conoce, no se conoce a quien se ve, salvo casos de actores cinematográficos y vencedoras de concursos de belleza. Al retrato agregaron el nombre. Bien. Sin él no hay voto válido. También publicaron letra y número, que el viento borró inmediatamente de la memoria. ¿Algo más? Nada más, en la mayoría de los casos. Tal vez un canasto que los partidos políticos llenaron y vaciaron a voluntad de ellos, y no de la dueña de casa. Nada más.
Zutano, Mengano y Perengano quedaron así representándose a sí mismos. ¿Sus ideas? No figuraron. También las barrió el viento. No hubo ninguna bomba imaginativa ni un chispazo. El retrato belle époque apagó todo. Nadie, por ejemplo, exploró ni explotó el subconsciente con un símbolo. No hubo ni una artimaña graciosa. Nada.
Sin embargo, estas son solo palabras que debe llevarse el viento. A la postre todo resultó muy bien. Se ocuparon todos los asientos parlamentarios. No quedó uno solo libre. No hay ningún vacío.
Después de todo, con razón dice el adagio latino que aquello que termina bien, está bien.
UN HOMBRE
26 de marzo de 1969
Sería errado pensar que, en un siglo y medio de historia independiente, Chile no ha producido caracteres extraordinarios que, con las salvedades del caso, bien pudieron figurar en las Vidas paralelas, de Plutarco. Caracteres originales, de perfiles adiamantados, luminosos y cristalinos, hombres de pensamiento y acción. Con el tiempo es probable que se escriba una corta biografía de cada uno y que el conjunto llegue a ser la sal de la historia chilena.
Entre ellos debe figurar José Francisco Vergara. Dice de él Encina, el estricto enjuiciador: “Los biógrafos se han estrellado ante su personalidad fascinante. El espectáculo de un millonario que divide su vida entre la dirección de sus negocios, los viajes, las lecturas, las flores y que empuña la espada, sablea al enemigo de su patria, organiza un ejército, gana y, ungido candidato a la Presidencia, declina el honor e impone a un amigo, se aparta demasiado de lo común”.
¡Qué fácil es trazar el boceto de un guerrero triunfador, de un hombre que peleó espada en mano y que dirigió una campaña! Igualmente fácil es retratar a un pensador dedicado al estudio y la observación, sensible a la belleza, amante de las flores. El asunto se complica si ambos son un solo. Y se forma un intríngulis si él mismo deja su hogar, su jardín y su gran fortuna para ir a afrontar la guerra en el desierto nortino con el hielo de la noche, el fuego del día, la sed, la sangre y la fatiga.
Debió combatir al enemigo, vencerlo y debió vencerse a sí mismo ante la incomprensión de sus ciudadanos. Ministro de Guerra en campaña durante la refriega con Perú y Bolivia, asumió mando militar y preparó la campaña de Lima que terminó el conflicto. Los resentimientos naturales de los profesionales de las armas, supeditados por su talento, no fueron pocos.
Hoy abisma el crecimiento de Viña del Mar, su hermosura, sus flores, su paisaje. La ciudad fue concepción suya, él trazó sus plazas y avenidas. Era una autoridad en botánica; aclimató plantas y árboles. Su biblioteca particular era la más rica del país. Ahí estaban las campañas de los grandes generales, desde Alejandro y Aníbal hasta Napoleón. Cultura clásica sólida.
Negación del arrogante y del pretencioso, sus amigos y enemigos admiraron su ductilidad y comprensión. Una enfermedad contraída en la ardua campaña del desierto −hielo y fuego− terminó tempranamente su vida.
Que la historia del país de ayer y de hoy tiene figurones huecos, de cartón piedra, no cabe duda. Que tiene hombres de calidad, capaces de servir de modelo aquí y en cualquier parte, tampoco la cabe.
REBELIÓN DE LA MÁQUINA
9 de abril de 1969
¿Reemplazará mañana el hombre de ciencias exactas al estadista? ¿Tomará él en sus manos y en su mente, versada en la técnica, el mando del Estado? A primera vista, parece que ese es el destino del hombre. A la revolución industrial del siglo XIX ha sucedido otra en el presente, que a falta de un mejor nombre podría llamarse “la rebelión de la máquina”. Descubierta esta solo ayer, se ha enseñoreado hoy del pensamiento humano y a través del computador −que está recién nacido− quiere ahora completarlo para más tarde sustituirlo.
Sin embargo, es probable que junto con el desarrollo de los computadores (que deberá alcanzar proporciones no soñadas a fines del presente siglo), se forme una reacción contraria a que los hombres de ciencia tomen la dirección del Estado. Que los futuros estadistas deberán tener conocimientos científicos, no cabe duda, pero que vayan a ser especializados en esas disciplinas, sí caben dudas. Y temores.
Hasta ahora los encargados de las ciencias no han tomado a su cargo la dirección del Estado. En las puertas de su Academia, Platón escribió: “Antes que nada, matemáticas”. El filósofo debe ejercitar su mente con disciplinas exactas, sin dejar de ser por eso pensador. Estuvo él lejos de aconsejar que los matemáticos fueran reyes. Hace cuatro siglos, Copérnico −un hombre de ciencias “a mente completa”− aseguró en su obra que hizo dar vueltas a la Tierra alrededor del Sol: “Las matemáticas son para los matemáticos”. Siendo un científico, sus descubrimientos científicos durmieron hasta que las luchas religiosas los despertaron para condenarlos. El astrónomo, como tal, tomó el lugar de técnico que le correspondía, no de director.
En los tiempos modernos, Churchill acuñó una frase respecto al rol que el hombre de ciencias debe asumir en una emergencia total: On tap but not on top (“A la mano, listo, no dirigiendo”). Posteriormente, ya en el día de hoy en su Conferencia Reith, de 1964, dijo León Bayrit: “No deseo un mundo dirigido por científicos ni técnicos. Quiero ver a la cabeza del Estado a hombres educados, básicamente humanistas, que comprendan los valores de la historia. Bien que tengan gustos por las ciencias, pero no tanto para transformarse en científicos”.
La batalla para detener “la rebelión de la máquina” y evitar que se adueñe del pensamiento, debe ser ganada primeramente en las universidades.
DOS GATOS Y UN PATO
16 de abril de 1969
Según las estadísticas, la ciudad que tiene el mayor número de locales para tomar té y café es Tokio. Después, París. No solo las estadísticas dicen eso. Lo dice también, abismado, quien vague por un distrito de Tokio, tan pintoresco como Shibuya, por ejemplo. De cada cinco casas −¿viven muñecas adentro?−, seis están transformadas en pequeños negocios, nuevos, limpios, de colores brillantes. Este, por ejemplo, que tiene una entrada con bambú y papier mâché. Parece pintado por De Chirico. No puede tener más de unos meses. Menos, tal vez horas. Se llama Dos Gatos y un Pato. En una tela de algodón, los dos felinos se miran, admirados, mientras un pato observa con actitud irónica. Debe ser una pata.
Dentro hay varias mesitas, cada una pintada en colores diferentes que dan sensación de intimidad. Hay algunas ocupadas. El conjunto es a la vez individual e independiente. Se acerca la dueña. Parece estar suspendida y no pisar el suelo. Escucha con sonrisa triste y alegre al mismo tiempo, privilegio de las japonesas −¿estuvo Goya en Japón? y, ¿cómo entonces?− y se va como ha llegado, sin materializarse, sin ruido.
En una mesa hay una pareja, tal vez estudiantes, sentada ella frente a él. Pasan varios minutos, diez, veinte. Los occidentales siempre se meten en lo que no deben. Media hora. ¿Por qué no hablan? Ni una palabra. Sus manos no se tocan. Una hora. No solo no hablan, tampoco se observan. Ambos tienen la vista baja. Miran hacia adentro. Es una escena de dolor, no hay duda, de dolor aceptado, sin tristeza. ¿Es que a través de una aceptación, callada y resignada, quieren quitarle el dolor al dolor? Delante de ellos, el té. No reparan en él, ni en nada. Están absortos, sin pena. ¿Es que el dolor sin heridas da serenidad, la única serenidad?
¿Por qué se meten los occidentales en aquello que no comprenden?
PARQUE JAPÓN
23 de abril de 1969
Una ley debería obligar a todo candidato a la Presidencia de la República a vivir un año en Japón.
La idea parece irrisoria y como todo lo absurdo −lo absolutamente absurdo−, tiene mucho de verdad. Japón es escuela para Chile, porque posee en grado superlativo las precisas condiciones de las que, también en grado superlativo, aquí se carece.
Para comenzar −homo œconomicus habla primero−, a Japón la naturaleza le negó riquezas. Es esencialmente pobre. Con los ojos muy abiertos, los japoneses han opuesto la pobreza a su pobreza. Han pensado, actuado y vivido como pobres, para ser entonces ricos. Hoy tienen el mayor crecimiento económico del mundo. Han enfrentado su pobreza no con la riqueza, que no existe, como en el caso de Chile, sino con la pobreza. Es decir, han aceptado su escasez, y sobre ella −y bien entendido: sobre ella− han erigido la economía de la abundancia.
Enseguida, el japonés es un trabajador infatigable que ha hecho oficio y profesión del trabajo (¡Chile!). Al hacerlo ha tenido buen cuidado de no destruir su tradición ni sus vínculos familiares, ni su hogar. Si su casa es el castillo del inglés, el hogar siempre sobrio y modesto del japonés, es su gloria. A contrario sensu, el castillo y la gloria del típico empresario chileno están en su oficina, no en su casa ni en su hogar.
Un flojo en Japón es tan exótico como un leproso en Chile.
Complementando este sentido del trabajo, el japonés es esforzado y tenaz en grado superlativo. Nadie ni nada es capaz de desanimarlo. Más que conocimientos, sus escuelas imprimen el imperativo del trabajo y el esfuerzo, formando así la gran condición de ese pueblo: su fe. El japonés no es un razonador, como es el chileno. Tiene en cambio la gran fe de la que el chileno carece.
Chile tiene, pues, mucho que aprender del Japón.
Además, en ese país puede apreciarse, palparse, vivirse, la importancia del arte. Quien no ha estado allá, no sabe el sentido y la fuerza del color y la línea, ni puede valorar las influencias formativas de la literatura. Incidentalmente, el profesional nipón mejor rentado es el escritor y dos de sus periódicos figuran entre los cinco de mayor circulación mundial.
Finalmente −estas líneas deben terminar−, los hombres de Estado no solo no buscan la publicidad, sino que la rehúyen (¡Chile, Chile!). ¿Y hay mujeres más abnegadas que las japonesas?
Un candidato presidencial tendría forzosamente que contagiarse con estas virtudes después de residir un año en ese país maravilloso.
ENCANTOS MATERNALES
29 de abril de 1969
¿Es la frustración del afecto maternal una de las causas de protesta del hippie? ¿Tiene más probabilidades de estabilidad psíquica el hijo de una mujer celebrada por sus encantos que el de una que nunca oyó un piropo?
Es interesante el caso de Winston Churchill. Su madre, Jennie Jerome, hija de un banquero de Wall Street, unía a su belleza una extraordinaria viveza e imaginación. No solo conquistó a su marido, el hijo del duque de Marlborough, sino a la corte inglesa que se había opuesto cerradamente a su matrimonio. No terminó ahí. El propio príncipe de Gales fue su rendido admirador. Dice el biógrafo real que el príncipe “buscaba durante el día la compañía de Jennie y seguramente durante la noche”. Sin embargo, ella dejó que sus hijos crecieran abandonados y se desentendió del cariño de Winston.
Hubo un distanciamiento entre Jennie y su marido que ella atribuyó a otros amores. En realidad, se trataba de una enfermedad de él: la sífilis, entonces incurable, que terminó con su vida a los 50 años. Ella contrajo posteriormente dos nuevos matrimonios y solo vino a ocuparse de Winston cuando este ya estaba en el ejército. Entonces fue por primera vez su madre. El afecto frustrado −que él reconoce en sus memorias− parece haber retemplado el espíritu del futuro estadista, sin que ocurrieran desadaptaciones ni retorcimientos.
Por otra parte, es cierto que las reglas tienen diversas aplicaciones en seres geniales. Aquello que es veneno para unos −como dice el aforismo−, resulta sustancia para otros. Y el veneno que a unos mata, es el temple de otros.
BOCCA DELLA VERITÁ
28 de mayo de 1969
Quien ha ido a Roma y ha dado por ello gracias a Dios, habrá dado aún mayores gracias si en esa ciudad ha visto, de afuera y de adentro, una bellísima miniatura que cumplirá luego 15 siglos: la iglesita de Santa Maria in Cosmedin, cercana al templo de Vesta. En su pórtico hay un objeto grande y pesado que desentona por su falta de fineza. No está ahí por razones estéticas, sino por una leyenda. (¿Es que Roma encanta sus leyendas o son estas las que encantan a Roma?). Es la Bocca de la Veritá, una antigua rueda de mármol con la figura de un tritón.
Durante la Edad Media adquirió fama de instrumento divino que esclarecía la verdad (el detector de mentiras estadounidense accionado por electrónica es una antigualla). Quien inspiraba sospechas, era obligado a meter la mano en esa boca y hacer un juramento. Si mentía, el tritón cercenaba la mano. Si no, no. Los jueces disponían a veces la presencia de un esclavo, que oculto tras el bloque de mármol, ayudaba con su espada a este giudizio di Dio (“juicio de Dios”).
Cuéntase que una bella romana, casada con un viejo avaro y odioso, fue llevada a enfrentarse con el tritón de las fauces abiertas. Una vecina había visto entrar un muchacho por la ventana de su casa, una noche en que el marido estaba ausente. “¡Adulterio!”. Mientras los magistrados y el populacho se agolpaban frente al mascarón de mármol convertido en juez inapelable, y de por sí frío, un apuesto joven se acercó a la acusada, la besó en la mejilla y emprendió la fuga antes de que los guardias pudieran aprehenderlo. Aún no repuesta de la sorpresa, escuchó ella la acusación.
“Juro”, dijo entonces al contestarla, “que nadie, absolutamente nadie, aparte de mi marido y de ese intruso que ustedes vieron, me ha tocado jamás”.
Metió la mano en la boca del monstruo, la retuvo largo rato y luego, jubilosa, la sacó intacta. Había dicho verdad: el intruso del beso había entrado aquella noche por la ventana de su casa.
TELEVISIONES
4 de junio de 1969
¿Qué vino primero: el huevo o la gallina? Además de divertida, la pregunta tiene, como dicen los españoles, mucha miga. Aplicada al ser humano primitivo, ¿qué vino primeramente: la rueda o la necesidad de la rueda? ¿Es que el hombre encontró en un bosque un trozo natural de madera y ese hallazgo le hizo pensar en hacerlo rodar o, a la inversa, la necesidad del transporte le hizo buscar y, eventualmente, hallar el trozo de madera, y por él la rueda?
Ambos casos tienen algo en común, pero las probabilidades están por el segundo: la necesidad de la rueda dio nacimiento a la rueda.
La civilización griega estuvo al lado mentalmente de una serie de invenciones que no tomaron forma porque el heleno pensó que no las necesitaba, prefería llegar a ellas con su pensamiento y no hacerlas con sus manos.
Estas observaciones fluyen con la obsesión del siglo XX por la comunicación. ¿Vino primero el descubrimiento rudimentario de la radio? ¿Pensó el hombre de hoy que en vista de que tenía ese instrumento lo destinaría a comunicarse? Nada de eso. El caso fue precisamente el opuesto. Desde principios de siglo el hombre occidental tuvo ansias de hablar y de oír. Así “encontró” la radio y después el portento −al que desgraciadamente ya se ha acostumbrado−: la televisión. El progreso de este medio es tal, que hablar y actuar ante la pantalla va a ser, dentro de poco, más natural que hacerlo fuera de ella. El hombre y la mujer, para ser naturales, van a tener que copiar a las figuras de la televisión.
No es esa la única alteración de valores. Sucede ahora algo interesante: el medio ha pasado a ser más importante que el fin. Los tubos y circuitos son mejores que las palabras e imágenes. Ahora el hombre puede comunicarse de un lado a otro del mundo y fuera de él también; en segundos, puede transmitir palabra y figuras en forma maravillosa. Pues bien, realizado su sueño, ahora no tiene qué transmitir. El medio se transformó en fin. El televisor se comió al cerebro. El portentoso “canal” va vacío.
ADOPCIONES
18 de junio de 1969
¿Qué vínculo es más respetable en un niño: el de la sangre o el del medio? En otras palabras, ¿son sus genitores padres más auténticos que quienes le han dado hogar? La respuesta varía con la época. Antes solo importaba la sangre; hoy, más que nada, el hogar. Salomón fue un rey sapientísimo. Él supo escoger la verdadera madre, la de la sangre, la que prefirió entregarlo entero antes de ser dueña de una parte. Ahí está la escena pintada por Poussin, el maestro francés, el rey haciendo justicia desde el trono, entrega la criatura a la madre carnal y deja en congojas a la criadora. Eso fue ayer. Con igual sapiencia, Salomón la entregaría hoy a esta última como su verdadera madre. El medio se ha impuesto a la sangre. Así lo demuestra Bertold Brecht, en una de sus piezas teatrales más celebrada: Madre Coraje.
No significa esto que la sangre como vínculo haya perdido toda importancia. No. Significa que teniéndola, la crianza, el hogar y el ambiente han tomado una importancia superior. Un somero estudio de los últimos casos legales, especialmente en Inglaterra, donde la justicia es muy justa, confirma este acierto. El bullado caso del niño español entregado a un hogar inglés, pedido después de varios años y retenido por los tribunales, es uno de muchos.
Antes se consideraba que al niño adoptado le faltaba lo más: el vínculo de la sangre. Hoy no es así. La tendencia se ha invertido y al dar una familia su hogar a una criatura que no ha nacido en él, le da lo más. Mañana eso será todo.
Que esa criatura, ya crecida, quiera saber quiénes fueron sus padres biológicos, es perfectamente natural. Sigue en esto la historia de su especie. Ya en la mitología griega, Teseo pasa por situaciones de horror y peligro para averiguar sus orígenes. Posteriormente, y en vena de curiosidad, Tom Jones también. Hay que contar con la fantasía y la imaginación. ¿No sería su madre una famosa estrella de cine o su padre, un magnate que tuvo un gran amor secreto? En su libro clásico, Emma, Jean Austin se hace cargo de sueños −y pesadillas− sobre la infortunada Harriet Smith.
Todo esto es inevitable. Pero no es lo más importante en las adopciones. Sí lo es que el niño adoptado y el natural tienden ahora más que nunca a una total identificación.
LA LUNA Y VIETNAM
6 de agosto de 1969
El desequilibrio actual entre el pensamiento y la técnica necesita una aclaración por su misma trascendencia. La mejor aclaración es un ejemplo y el mejor ejemplo lo constituye Estados Unidos.
En estos momentos hay una bandera estadounidense clavada por la mano del hombre en el satélite terrestre. Es un símbolo y una realidad. Durante años, disciplinadamente, con dedicación extraordinaria, los técnicos de ese país trabajaron −y trabajan− en la empresa cósmica. Contaron −y cuentan− con la fe y los medios del país. No es un triunfo de un pequeño grupo, sino el de todos. La técnica nacional de Estados Unidos ha emergido victoriosa de un desafío dificilísimo.
Pues bien, en este mismo tiempo −ahora−, ese mismo país, en idénticas circunstancias, fue llamado a tomar una decisión sobre un caso no ya de disciplinas tecnológicas, sino de relaciones humanas, caso profundo que implicaba una conmoción para los principios institucionales norteamericanos: el caso de Vietnam. Medio millón de hombres y el armamento más perfeccionado y costoso que registra la historia fueron enviados a la otra fase del planeta a una lucha cruenta, que dejó herida a toda una generación y que llevó al mundo angustia y dolor.
Así como la conquista del satélite ha traído esperanzas, optimismo y fe en el hombre, la guerra de Vietnam trajo el odio, la crueldad y la violencia.
Es evidente la desproporción entre el técnico y el gobernante. Ya se había visto antes en el propio Estados Unidos: quienes diseñaron la bomba atómica desequilibraron con su especialización a quienes innecesariamente ordenaron el holocausto de Hiroshima.
La conquista de la Luna no carece de aspectos aprensivos. El pensamiento se ha quedado a la zaga de la técnica. Que esta técnica vaya de por sí a iluminar el pensamiento puede ser solo una ilusión.
ISLAM
29 de octubre de 1969
El escritor clásico del misticismo islámico Yalal ad-Din Muhammad Rumi da a entender el sentido de identificación del verdadero amor al relatar el caso de un enamorado que golpeó una noche a la puerta de su amada.
–¿Quién es?
–Soy yo.
–Sigue tu camino –exclamó ella.
Días más tarde, sintiendo la angustia de su amor, golpeó él de nuevo.
–¿Quién es?
–Eres tú –replicó él.
La puerta se abrió.
Los místicos auténticos se identifican con su propio amor. El tú y el yo se funden en un todo indivisible.
VEINTE KILOS
3 de diciembre de 1969
La antigua generación viajó a Europa por mar. Del Pacífico pasaba al Atlántico por Panamá. Un mes entre Valparaíso y La Rochelle. Se hacía entonces necesario llevar atuendo para todos los climas, y todas las fiestas que, según el tiempo y la hora, iban desde el baño en la piscina hasta la comida de etiqueta. Había baúles en el camarote y otros más grandes abajo en la bodega.
Si todos estos bultos iban hacia allá, tres veces más volvían de Europa con compras de todo orden. Aún quedan por ahí enormes baúles y canastos donde cabe entero el menaje de un moderno departamento dfl-2.
Todo esto terminó. A pesar de que la tendencia a poseer es hoy tan marcada como entonces −¿no son los “bienes” de un hombre sus posesiones?−, la aparición del transporte aéreo eliminó el largo viaje por el mar y junto con él, los baúles.
A cada pasajero le son otorgados ahora solamente veinte kilos, pesados con exactitud antes de embarcarse. Veinte, ni uno más. A eso se han reducido las posesiones del antiguo viajero.
Se pensó al comienzo que esta disminución sería fatal para una época que se regocija en comprar y en poseer. Pues ha sido al revés. El pasajero se siente ahora feliz de emanciparse obligatoriamente de aquellas necesidades.
El asunto no deja de tener un simbolismo. Los veinte kilos marcan un tope. Si más gozos se quiere traer de afuera, deben ellos pertenecer a la clase que las balanzas de precisión de los aeropuertos no puedan pesar. Es una lección. Antes las compras se “robaban” los viajes, hoy están estos protegidos espiritualmente por la barrera física de los veinte kilos.
MAL GUSTO
17 de diciembre de 1969
El Estado es actualmente mentor de las actividades nacionales. Está “en el cielo, en la tierra y en todo lugar”. Hasta el infierno llega. La colectividad desea que así sea y así es. Si un ciudadano quiere vender una docena de huevos no puede hacerlo a un precio superior al oficial. Si más pide, va preso.
Si esto sucede con los artículos de primera necesidad, ¿no se debe controlar la estética de los objetos que se venden al pueblo en las festividades de Navidad y Año Nuevo que son de “primer gusto”? No se trata de nombrar dictadores. Nada de eso. Una brigada estética, guerrilleros de la belleza −¿cuántos Che Guevara hay cesantes en Chile?− recibidos en las escuelas de arte, evitarían que se vendieran en calles y plazas −los locales estarían fuera de su control−, esos objetos horrendos que actualmente pervierten con su fealdad el sentido primigenio de las formas y el color.