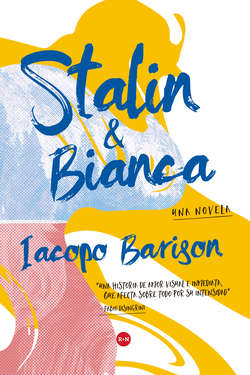Читать книгу Stalin & Bianca - Iacopo Barison - Страница 3
ОглавлениеUno
me gustaría agregar que el estadio está vacío. El horizonte desaparece, los reflectores que apuntan a la cancha se apagan de repente. Somos jóvenes y estamos solos, envueltos por la oscuridad molecular del final de la tarde.
—Nuestra vida cotidiana tiene forma rectangular y nevada, y no tiene ningún sentido.
—¿Qué?
—Esta cancha de fútbol, este estadio en las afueras de la ciudad. Piénsalo…
El vigilante vuelve a encender las luces, verifica que la red eléctrica esté funcionando bien y de nuevo las apaga, quizá porque tiene afán, o porque es muy cívico —las necesidades son ilimitadas, es cierto, pero ¿y los recursos?— y Bianca no se da cuenta de nada porque su mundo es una larga pared negra en un desierto de arena negra. ¿Vamos a hablar de nuestra vida cotidiana?
—Me gustaría, no sé, tener alguna certeza. Saber que mi vida va a cambiar tarde o temprano. Me despierto y ya es de mañana, lo sé por los rayos del sol, me aliso el bigote y me afeito con los ojos entrecerrados. En fin, trato de quedar presentable. Pero nunca estoy feliz.
—¿Nunca estás feliz?
—Nunca.
—Júramelo.
—Nunca estoy feliz, nunca, sobre todo cuando me despierto. De pronto tengo pesadillas que se me olvidan ahí mismo, y esto influye en mi humor. Deberíamos venir con más frecuencia aquí. En el fondo es como estar sentados en la mitad de un cráter lunar. Saltándonos toda la burocracia, el entrenamiento para sobrevivir en el espacio, para manejar un transbordador numerado, etcétera. Y que el despegue se transmita por todos los medios, ¿la pillas?, con el humo y la gente aplaudiendo y todo.
—Stalin, no me has jurado nada.
—Ah, ¿no?
—¿En serio nunca has sido feliz?
El cielo, para Bianca, siempre es negro y solo existe en su mente. El estadio está lleno de hierro y plástico, y no solo la gradería. En cambio, la cancha de fútbol está expuesta a la intemperie, a los elementos de la naturaleza que regulan los ritmos y el equilibrio de las personas.
—Me refería a la mañana, a un momento determinado. Por la tarde es distinto. Y por la noche… Bah, todo depende.
—Bien. Así está mejor.
—¿Te parece?
—¿Qué te hace feliz?
—No sé, tendría que pensarlo…
—Entonces piénsalo. ¿Tenemos que irnos ya?
—No, todavía podemos quedarnos un rato. El vigilante me dio las llaves.
El vigilante es un anciano que vive cada día de su vida como si fuera el primero: come cuando quiere, llora y se desespera porque el mundo le da miedo. Su hijo vive en alguna parte en Noruega. Hace un par de años se fue con su novia y atravesó Europa. Según una carta que le envió al padre, terminó con la novia en el periodo londinense, cuando él trabajaba como lavaplatos y ella robaba en las tiendas y paseaba por la ciudad. No obstante, de acuerdo con otra carta, habían terminado en el verano, durante un festival musical, porque ella le puso los cuernos y él la abofeteó y luego había estallado en llanto. Cada carta contradecía la anterior. Desde hace poco el vigilante dejó de recibir cartas y de preocuparse por la suerte del hijo.
No entiendo por qué las graderías son así de frías. Claro, depende del tipo de material con que las hagan —¿qué tipo de material exactamente?—, o de la nieve que está cayendo, casi invisible, silenciosa como todas las cosas bellas. El vigilante me debe un favor. Eran los años treinta y en el cine estadounidense se estaban poniendo de moda las películas de gánsteres. Nunca alcanzaron la popularidad de las películas del oeste o de la comedia sofisticada, pero de cualquier manera tuvieron su momento de gloria, y estaban llenas de te-debo-un-favor y la-ciudad-será-nuestra, de italoamericanos con problemas de táctica que fumaban cigarros en blanco y negro.
—Entonces, ¿qué es lo que te hace feliz?
—No sé. Ver películas, acumularlas en mi cabeza. Ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes o el Gran Premio del Jurado. Ponerme de pie y recibir los aplausos, señalar a alguien en la primera fila, sonreír incrédulo. Contar historias, anécdotas del rodaje.
—¿Eso te hace feliz? Cómo, si nunca ha pasado eso; ¿cómo puede hacerte feliz algo que nunca ha pasado?
—Podría pasar.
—Pero no ha pasado.
—Pasará. Quizá. Creo que es probable.
—La grandeza es real solo si alguien la reconoce y la certifica oficialmente. Si no, es solo una suposición, y se convierte en una ilusión, como tantas otras. Quizá todos somos un poco ilusos.
—O todos somos un poco minúsculos.
Agarro la videocámara y considero la posibilidad de encenderla. Podría grabar la cancha de fútbol, pero eso ya lo he hecho varias veces. Aunque nunca antes con nieve. Enciendo la videocámara y Bianca se gira imperceptiblemente: me mira sin verme y es hermosísima, como una constelación en pleno día, una serie de estrellas ordenadas que hacen doble jornada. Observo su cabello, larguísimo, y pienso en el marido de mi mamá y en la manera en que mira a Bianca. Por este motivo evito llevarla a la casa. Él era un rumbero, y de joven soplaba ketamina, luego se concentraba e improvisaba metáforas, para luego recostarse y dormirse en el fango. Y, sin embargo, de esa época no había quedado nada, excepto, quizá, recuerdos modificados químicamente y un corte de pelo de predicador callejero. Había sido un rumbero, y ahora trabajaba como vendedor de seguros, tomaba el transporte público a las horas pico, llevando consigo el típico maletín de cuero. Mi mamá, en cambio, trabaja en atención al público de una multinacional. Esta atención se brinda veinticuatro horas al día, siete días a la semana, y mi mamá, junto con un centenar de compañeros de trabajo, pasa sus turnos frente al computador, escucha quejas y resuelve dudas. Normalmente debe enfrentarse a la rabia de los clientes y a problemas con artículos defectuosos. Pero cada tanto alguien llama porque se siente solo, porque tiene problemas para relacionarse con los demás y no tiene con quién hablar. Mi mamá, como todos sus colegas, tiene la obligación contractual de responder toda inquietud, quienquiera que sea el interlocutor.
—Mañana es tu cumpleaños.
—¿Mañana?
—No es mañana.
—Sí, es mañana —respondo yo, apagando la videocámara.
—Dieciocho años. ¿Estás contento?
—Dicen que es una edad espléndida, llena de proyectos y de esperanza en el futuro.
—¿Qué vas a hacer?
—Voy a trabajar.
—Me refería al futuro. Estaba hablando de tus proyectos, no de mañana.
—Voy a trabajar. Tanto mañana como en los años siguientes. De pronto voy a comprarme un maletín de cuero para meter documentos, una serie de formatos con lenguaje estándar, de esos donde solo se necesita llenar los espacios en blanco, escribir el nombre del cliente, su fecha de nacimiento…
—¿Y la videocámara…?
—Pues sí, pero no tengo nada más qué grabar que valga la pena.
—¿No te parece que hoy las graderías están más frías que nunca?
—Sí, eso estaba pensando hace un rato.
Los reflectores se encendieron de nuevo. Debe ser la tercera o cuarta vez, pero ni Bianca ni yo llevamos la cuenta, y la circunferencia ovalada del estadio nos hace sentir protegidos y seguros de las guerras mundiales y de las catástrofes nucleares; de los jefes de gobierno que se estrechan la mano mientras miran a los fotógrafos; de los asesinos y los violadores, y de la armonía seductora de las cosas peligrosas. De nuevo se encienden los reflectores. Quisiera abrazar a Bianca y decirle que todo va a salir bien, pero ella me preguntaría por qué —¿qué puede estar yendo mal? —, y yo no sabría cómo empezar y entraría en pánico. Encendería mi videocámara. Grabaría una parte cualquiera del mundo en que vivimos y se la mostraría, así ella no pudiera verla, y le diría que todo esto puede terminar en un instante.
—¿Tu mamá te va a comprar una torta?
—De pronto, pero espero que no.
—¿Otra vez pelearon?
—Preferiría no hablar de eso, ¿te molesta?
Bianca se queda en silencio. Los reflectores se apagan y el estadio está lleno de sombras y reflejos, y recuerdo los escenarios de cartón piedra de las películas expresionistas alemanas.
—Ok. Si tanto te interesa, hablemos de eso. No me he vuelto a enojar, ni siquiera una vez. Cuando siento que voy por el camino correcto —que no obstante, en un sentido absoluto, es el camino errado—, trato de pensar en otra cosa, minimizar los hechos y a veces esto funciona. Trato de calmarme. Hago respiraciones profundas, es decir, agarro el sobre de tabletas y me trago una cápsula.
—Me parece bien.
—Espero seguir así.
—¿Escuchas algo en el aire?
—Solo oigo el aire. ¿Escuchas algo?
—Como un ruido al fondo.
—Probablemente es el vigilante que se está yendo. Me dejó las llaves, ya te lo había dicho. Tengo que devolvérselas dentro de dos días hábiles. Tenemos que dejar bien cerrado antes de que nos vayamos; no quiero que nadie se meta por la noche, cualquier indigente borracho, con el trago escondido en una bolsa de papel. Creo que le devuelvo las llaves al vigilante mañana o esta noche. ¿Ya te conté que esta noche no tengo que ir al trabajo?
—No, no me lo habías dicho. Podrías ir a mi casa conmigo.
—Tus papás me harían la prueba del pelo.1 Están convencidos de que meto drogas y que me la paso por ahí tomando tragos fuertes. A veces lo hago, pero nada grave. Deberían dejar de estar paranoicos con eso. El prohibicionismo se terminó hace tiempos.
—Se preocupan por mí. No son prohibicionistas. Mis papás solo tienen las típicas prevenciones de la gente decente.
—Qué tal que mi mamá me haya comprado una torta, con dieciocho velitas… No, no quiero ni pensarlo.
—A propósito de pelo, déjame tocar el tuyo. Ya debe estar largo.
Bianca levanta la mano derecha y la posa en mi cabeza, mientras yo la veo esbozar una sonrisa. Cuando nos vayamos, la voy a llevar a su casa en la Vespa y me iré enseguida, para no pensar en lo que amo y odio de ella. Amo sus buzos con capucha, por ejemplo. Casi siempre se los pone. En cambio, odio el hecho de que no pueda ver nada. Que no pueda ver la niebla y el cielo intermitente, y las sombras que se proyectan en los muros.
Bianca sigue acariciándome el pelo. La situación se me está saliendo de control.
—Te está creciendo. Ya no te lo cortes más, Stalin. Déjatelo crecer.
—¿Qué escuchabas ahora?
—Que el vigilante se estaba yendo, ¿no?
Quisiera saber por qué las graderías se mueven. La cubierta rechina sobre nuestras cabezas, y Bianca se asusta y retira la mano de mi pelo. Debieron haberme enseñado en la escuela qué hacer en estos casos, cómo comportarme cuando las graderías ondean y el cuerpo vibra y el vigilante ya no está. Bianca empieza a pedirme que haga algo, y yo no sé qué responderle porque los terremotos, hasta hoy en día, solo los he visto en las películas catastrofistas.
—Haz algo. Tengo miedo.
Terminamos abrazándonos y diciéndonos cosas que olvidamos al instante. Luego, cuando todo volvió a la normalidad, le echamos la culpa a mi cumpleaños.
Acompaño a Bianca a su casa, y no digo nada cuando veo un grafiti difamatorio sobre mí. Está hecho con espray negro, cubre otros grafitis y alcanza a rayar el portón de un edificio abandonado. Por fortuna, Bianca no puede verlo. Me ensombrezco y busco el sobre de pastillas y me trago una cápsula.
Hace un par de meses hubo una muestra de arte y la entrada era gratis. Era en el gimnasio de mi antigua escuela. El espacio era amplio, algunas ventanas estaban rotas y por eso entraba la lluvia. Un par de muchachitas tenían el paraguas abierto, se quejaban del frío. La muestra estaba organizada por un grupo de jóvenes voluntarios. Hacía parte de una serie de iniciativas para valorizar el barrio, pero allí dentro solo se veían rostros conocidos y apenas unos pocos de otros barrios se habían aventurado a ir. Las obras parecían estar dispuestas al azar, era el resultado artístico de algunos jóvenes de la zona, sobre todo exalumnos. No me gustaban; tenían un aire siniestro. En algo se acercaban al arte contemporáneo, pero eran banales, baratas, sin ninguna fuerza. Ninguno entre el público podría definirse como amigo mío. Me sentía solo, aunque estaba Bianca y sonreía. Un pichón de paloma había entrado volando por las ventanas rotas. El gimnasio se estaba llenando. Todos, al mismo tiempo, levantamos la cabeza y vimos al pichón, y luego volvimos a lo que estábamos haciendo.
—Sentí una gota de agua —dijo Bianca.
—Es por culpa de las ventanas —respondí—. Ven, busquemos un lugar más tranquilo.
Caminamos por el gimnasio y hacía frío; las obras me seguían. Evitaba mirarlas y pensaba en otra cosa. Dentro de poco se iniciaría algún espectáculo musical, un telón de fondo para los cuadros abstractos y las fotografías monótonas y las esculturas de polietileno y cerámica. Estaba cansado, me evadía de los antiguos compañeros de escuela. En un momento, alguno de ellos me sonrió y me preguntó cómo andaba, y yo le respondí que bien. En cambio, él trabajaba como vigilante, pasaba las noches en una caseta de una empresa farmacéutica y leía revistas y estaba atento a que nadie entrara. Como dotación le habían dado una linterna, un perro entrenado y una pistola automática que no sabía usar. Esto, en resumen, era su vida hasta el momento, así que podíamos irnos de ahí y dejar de lado los elogios. Tenía la impresión de que la gente me conocía, de que el público estaba ahí por mí. Me equivocaba; la banda estaba empezando a tocar.
Estábamos en una esquina, resguardados de cualquier gota de lluvia. La banda tocaba temas instrumentales monótonos. En frente de la banda, en dos metros cuadrados, las personas bailaban y trataban de divertirse. Viejos compañeros de escuela me miraban de lejos, y yo fingía no darme cuenta y la banda tocaba un tema titulado He aprendido a peinarme como James Dean. El tema era instrumental, no tenía letra y, por lo tanto, no entendía el significado del título. Los antiguos compañeros se acercaban, sonreían. Eran cuatro, Bianca no podía saberlo. Me preguntaban sobre novedades, se preguntaban por qué había dejado de ir a la escuela. Mientras hablaba, me miraban el bigote y me lo señalaban. Querían que me enfureciera, que empezara yo. Se daban codazos y bailaban y de pronto estaban borrachos. Por fortuna, Bianca no podía verlos. Cuando le pegué al más grande, Bianca gritó y uno de ellos salió corriendo, gritándome que yo era un psicópata. Otro se me lanzó encima. El tercero agarró a Bianca por un brazo y la zarandeó y le dijo: “Tienes que tener cuidado; ese tipo está chiflado”. Me inmovilizaron y me pegaron en el rostro y en el estómago. Llegó un tipo de afuera, quizás un vigilante privado. Era flaquito, tenía una especie de porra eléctrica. No infundía temor; sin embargo, le pegó al más grande y me liberó. Después me apuntaba a mí, quería neutralizarme, y yo lo empujé y le quité la porra y empecé a dar porrazos a diestra y siniestra. Gritaba, pero la música lo cubría todo.
El más grande, desde que era pequeño, tenía facciones afiladas, de lobo en busca de su presa. Era rapado y le pegué en la cabeza y en la nariz y en los ojos. Quería que se muriera. El vigilante me pegó una patada, recuperó la porra y me descargó un corrientazo.
Perdí la conciencia por algunos minutos, y me desperté en la acera. Estábamos Bianca y yo, los demás se habían ido. Ella me acariciaba, no sabía que yo ya había abierto los ojos. La miré, sonreí mientras el viento le ondeaba el pelo. Uno de mis brazos estaba entumecido.
Los grafitis eran idénticos a los insultos de esa noche. Seguimos en la Vespa, el frío nos hace temblar. Soy un psicópata. El lobo, después de esa pelea, quedó ciego de un ojo. No puso la denuncia porque el papá es un exconvicto, compra y revende prótesis médicas. Además, son una familia de inmigrantes y les da miedo que haya represalias. La noticia se regó por todo el barrio. Por fortuna, Bianca no vio nada.
Fui adonde el vigilante y le devolví las llaves. Estaba durmiendo. Tuve que tocar la puerta cinco minutos, y luego se abrió sola, porque estaba dañada. La casa estaba medio a oscuras. Por el suelo, el cliché de periódicos viejos y botellas vacías; la redundancia material del hombre solo. Por doquier, el olor de un insecticida de acción rápida. En el baño los insectos más resistentes volaban a media altura, y los afiches descoloridos de antiguas glorias del mundo del fútbol. El vigilante se llama Jean, porque así decidí llamarlo, como Jean Gabin. Entre ellos dos hay una semejanza confusa, que varía dependiendo de las luces o del periodo al cual se refiera. Me aclaré la voz y continué vagando por la casa, y la televisión estaba prendida, en un canal que no conozco: había una mujer semidesnuda, sentada en una caja fuerte. Estaba sentada en una habitación vacía y la caja fuerte estaba llena de billetes, y cada tanto, en la habitación encuadrada en plano medio, entraba una persona y se sentaba frente a la mujer, que era delgada y sensual y permanecía en silencio. Sobre la mesa de la cocina, residuos de almuerzo y cena consumidos de prisa, sin una verdadera valoración de esa experiencia. ¿Acaso queremos hablar de nuestra cotidianidad? Después, Jean abrió los ojos. Tenía el pelo desgreñado y una camisa vieja abierta. Yo estaba viendo la televisión. Me di cuenta de que me estaba observando, pero sabía que no me diría nada. Estaba acostumbrado a verme allí, suspendido entre una pared y la otra, y lo consideraba una circunstancia sin ningún valor, perfectamente incrustada en su rutina.
—¿Sentiste el terremoto? —le dije de repente, quitando los ojos de la televisión. Por un momento, antes de mirar a Jean, vi una grieta en el yeso del techo.
—No, estaba durmiendo. Ya averiguaré.
—¿No vas a revisar?
—¿A revisar qué?
—El estadio. O sea, si todo está bien.
—Después.
—¿Después cuándo?
—Mañana por la mañana.
Hablábamos entre los dos, es cierto, pero la mujer sentada en la caja fuerte absorbía toda nuestra concentración, nuestro cúmulo de preguntas irrelevantes y respuestas banales. Además, la irrelevancia es el presupuesto mismo de la dialéctica, su lado oscuro, y está en la base de todas las conversaciones superfluas. Deberíamos reprogramar el lenguaje, entenderlo de otra manera. Una joven entró en la habitación y se sentó frente a la mujer. Cruzó las piernas y prendió un cigarrillo y todo era silencio, inasible pero digitalmente perceptible, del televisor a nuestros cerebros defectuosos, repletos de información osmótica. Quisiera añadir algo sobre el vigilante: algunos días, las únicas palabras que pronuncia se dirigen al muchacho del restaurante chino, el de los domicilios rápidos pero siempre impuntuales, y no conozco los motivos por los cuales Jean tenga una pésima relación con el mundo externo, y, no obstante, así es. A veces, Jean no sale de casa en días enteros. Estas personas, creo, están destinadas a vivir por fuera de campo, aquellas de las cuales la televisión no habla nunca.
—La mujer semidesnuda es una artista contemporánea —dijo Jean, leyendo el texto en la parte baja de la pantalla—, y este experimento se remonta a su primer periodo de actividad.
—¿Por qué está semidesnuda?
—¿A eso lo llamamos arte?
—Quizá quiere juntar los valores fundamentales de nuestra civilización, o sea el sexo y el dinero, y las personas podrían ser una amenaza, el agente externo que quiere quitarnos todo. El tiempo, que quiere llevarse nuestra belleza.
—Lo siento, pero yo no tengo nada que restituir. Siempre he sido así, una persona sin ningún encanto.
—Te pareces a Jean Gabin, y Jean Gabin era fascinante.
—Me parezco a un Jean Gabin con problemas de hígado, que prende y apaga los reflectores de un estadio en las afueras de la ciudad. El chino, el de los domicilios, es mi principal interlocutor. Cada tanto se queda un rato, y vemos televisión juntos. Dice que en su casa no la tienen porque los chinos se oponen a la televisión. ¿Puedes creerlo? Oponerse a la televisión, quiero decir. De pronto es por eso que trabajan tanto. No tienen tiempo para perder, porque nadie ve televisión. Trabajan, trabajan y punto. Saben hacer de todo y lo hacen tan mal que les pagan poco, pero suficiente para que les paguen.
—Hoy saliste. Y hablaste conmigo. Prendiste los reflectores unas… ¿cuatro o cinco veces?
—Diez veces. Las conté. Me hace sentir bien.
—…
—¿Estamos viendo un documental o qué es esto?
—Creo que es un experimento artístico, un happening reservado para pocos. El énfasis serial de encontrarse cara a cara con una mujer semidesnuda, sentada sobre una caja fuerte llena de dinero. Las personas entran en la habitación y cada una reacciona de distinta manera. Ponle atención. Uno se puso a llorar. Otros se emocionaron. Otros hablaron solos, porque ella nunca responde. Pero todos han hecho algo. Porque estar en silencio también es hacer algo.
—¿Ese dinero será de verdad?
—Buena pregunta.
—Pero parece dinero.
—Le están hablando, mira.
Nos quedamos en silencio. Escuchamos.
—¿“La libertad es un principio de constricción”? ¿Qué quiere decir eso?
—No quiere decir nada —respondió Jean—. Nada de nada.
Puse las llaves del estadio en el sofá de Jean, para que las viera y registrara mentalmente el hecho. En nuestro barrio hay personas, ventanas cerradas con cinta pegante, postes sin luz. Las personas miran siempre hacia abajo, y van de prisa. No verán la lluvia radioactiva o el meteorito que alcanza la estratosfera, lista para transformarlo en cenizas. Hoy, por ejemplo, no han visto caer la nieve del cielo. En nuestro barrio hay tiendas cerradas, firmas en las paredes y ratones que atraviesan la calle con el semáforo relampagueante. Nuestro barrio representa el atardecer de la clase media: los ricos son siempre ricos y todos los demás miran hacia abajo, porque en el fondo es más cómodo. Jean, antes de cambiar de sofá, tenía una actividad comercial, respetaba un horario de apertura y cierre y hablaba con los clientes, contaba historias inventadas, adornadas con anécdotas de películas policiacas, como de persecuciones en automóvil y rosquillas con azúcar glaseada saturada de colorantes, y heroína que botaban por el sanitario. Todas historias imaginarias pero en un contexto verosímil, contadas por un narrador que hacía parecer que fueran reales. Conocí a Jean en la tienda de alquiler de videos, y al cabo de algunos meses nos volvimos amigos. Era su mejor cliente. Confiaba en mí, decía, y la confianza es cosa seria, que se gana con el tiempo. Un día, Jean me pidió resolver un problema complejo y me llevó a la parte trasera de su tienda. Quería hablarme.
—Esta mujer no me convence —dijo Jean.
—¿La que está sentada en la caja fuerte o la que está teniendo una crisis de pánico? —le respondí, mientras seguía pensando en la tienda de alquiler videos y en el polvo que se acumulaba en los estantes, entre las copias de películas ordenadas por género. Ese día, en la parte de atrás de su tienda, Jean me pidió que espantara a una persona, esa que se había interpuesto y arruinado su matrimonio. En ese entonces, su esposa acababa de dejarlo. Lo había insultado y herido en el alma, después tiró la puerta, sonrió y paró un taxi. Ahora estaba con un hombre más joven, un adolescente de cuarenta años que mamaba gallo y trabajaba en un gimnasio. Le explicaba a la gente cómo agarrar los aparatos, cómo respirar o cómo entrenar los músculos pélvicos. En fin, Jean fue el primero en darse cuenta, en intuir la dirección correcta.
—¿Cambio de canal?
—No —le respondí—. Oye, te parecerá una pregunta extraña, o desactualizada, pero igual tengo que hacértela. ¿Te acuerdas de la primera vez que trabajamos juntos? Me pediste que lo esperara afuera del gimnasio. Me habías dado un cuchillo.
—Bah, deja eso así. ¿Cuál es la pregunta?
—¿Por qué me pediste hacerlo? Tu esposa igual ya se había ido y sabías muy bien que no volvería.
Jean se quedó en silencio. Una mosca llegó del baño y se posó en la pantalla del televisor. Estaba en la frente pálida de la artista. Después, luego de un desplazamiento imperceptible, estaba entre la artista y un nuevo visitante, un anciano que masticaba tabaco y lo escupía al suelo, iluminado con luces de neón.
—¿Y a esto lo llamamos arte? —repitió Jean.
La mosca volvió al baño o quién sabe adónde, y afuera todavía nevaba.
Bajo las escaleras de prisa, leyendo nuevos grafitis. El edificio de Jean está lleno de frases garabateadas, de incitaciones a delinquir impresas con tinta indeleble. Antes de salir, me explicó los detalles del nuevo trabajo, luego cambió de canal. Me preguntó cómo estaba, mirándome a los ojos, y sabía que en torno a la pregunta rondaba un doble sentido al cual estoy acostumbrado, una persecución implícita e inherente a mis problemas de comportamiento.
—Estoy bien. No te preocupes.
Salgo del edificio de Jean y pienso en los globos oculares de Bianca. Están ahí como una advertencia, para recordarme el mundo inhóspito en que vivo. Camino por la acera y paso una serie de postes sin luz, intercalados por contenedores de basura y por un vendedor de drogas suaves y psicofármacos. Cada tanto llegan limosinas de alquiler, y hombres de negocios le piden al chofer que se orille. Bajan la ventanilla polarizada y hacen pedidos específicos al vendedor.
1 Examen efectuado en fibras de cabello patra determinar la presencia de drogas ilícitas. Es considerada una prueba muy fiable, pues los rastros de drogas permanecen largo tiempo en el cabello. (N. de la T.)