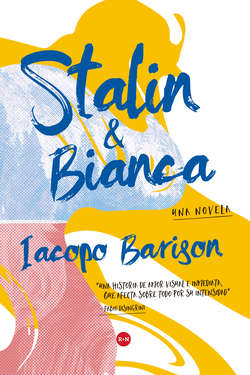Читать книгу Stalin & Bianca - Iacopo Barison - Страница 4
ОглавлениеDos
Recuerdo que había sol, y un perro les gruñía y ladraba a los automóviles, y yo acababa de cumplir seis años. Antes de esto no recuerdo nada más. Mi mamá me acompañaba a la escuela y me veía entrar, luego reunía valor y seguía repartiendo hojas de vida. Subía las escaleras, llegaba al vestíbulo, y el corredor me parecía larguísimo. No conocía las leyes de la perspectiva, así que me preguntaba por qué las paredes tendían a encogerse y luchaba, y le tenía miedo a esa tenaza blanca con dibujos absurdos. Recuerdo un boceto abstracto, donde el cielo era violeta y la lluvia cambiaba de color; algunas gotas eran verdes, otras azules, otras incluso brillaban en la oscuridad.
Ese día, antes de entrar a clase, llegué y escogí un cubículo. Entré, sonó el timbre y empecé a contar. Contaba saltándome los números, yendo hacia adelante y atrás en el tiempo, repitiendo las mismas cifras o inventándome otras nuevas. 21, 540, 99. Los baños eran silenciosos, el agua corría por los tubos y yo estaba muy niño para formularme las preguntas correctas. No sabía por qué estaba allí, pero sabía que había sensaciones bonitas y sensaciones feas y yo, cuando el corredor se encogía, tenía una sensación fea. Sin darme cuenta, estaba contando en voz alta.
Había pasado una hora, quizá más. Alguien había entrado y yo dejé de respirar. Yo tenía miedo, él no. Contenía la respiración y se aseguraba de estar solo. Me había oído contar, y ahora estaba atento. Quisiera recordar los detalles. Quisiera recordar la ropa y la mirada y el sonido de su voz. Había golpeado la puerta del baño donde yo estaba, preguntando quién estaba ahí, y yo había estornudado. Él soltó la risa.
Cuando salí, me examinó y me preguntó mi edad.
—21, 540, 99 —respondí, quizá por hacer el chiste, quizá porque estaba confundido. Él me pegó una cachetada y se fue. Jamás supe el motivo. Recuerdo que era alto, y su cuerpo se reflejaba en el espejo, y los rayos del sol atravesaban la ventana.
Después recuerdo la huida, el corredor desierto y nadie vigilando. Salí y caminé mucho. En los semáforos, cuando los automóviles disminuían la velocidad, pensaba que podía ganarles y corría en la acera. Me sentía veloz, cansado y con frío. Había sol, sí, pero tenía frío.
Regresé a la hora del almuerzo, y cerré los ojos. Mi mamá estaba llorando. A la salida, después de su vuelta con las hojas de vida, fue a recogerme a la escuela: sonreía y se sumergía en la multitud de niños, pero yo no aparecí nunca. Luego se le debilitó la sonrisa. Mi mamá me encerró en el cuarto, quería que reflexionara. Miraba las paredes y los afiches y los juguetes sin cabeza. Todavía sentía el dolor de la cachetada, así ya no lo tuviera, y afuera había un aviso de neón y el neón era de varios colores. Miraba el aviso, que proyectaba un arcoíris, y el dolor aumentaba y disminuía al mismo tiempo. Antes de eso, no me acuerdo de nada. Sabía que la situación se me estaba escapando, y la rabia venía en camino y los muebles y los afiches y los juguetes eran una válvula de escape. Empecé con una patada, luego con un puñetazo flojo e impreciso. La pared era resistente, así que me la emprendí contra los afiches y los juguetes y los muebles, sin un orden o una premeditación. Mi mamá sintió el ruido, entró y me abrazó. Yo, asustado, le dije que afuera había un arcoíris, y ella seguía llorando y abrazándome.
Hoy, sin embargo, paso frente a la tienda y el aviso de neón desapareció desde hace tiempo y los dueños cedieron el negocio. Los automóviles son más rápidos, y los semáforos sobresalen en las esquinas desiertas. Con los años, volví a ver al muchacho de la cachetada, y él no se acordaba de nada. Nos topamos entre la muchedumbre en una discoteca, o por ahí en el barrio inmóvil, y él era indiferente al problema. Supe que se había comprometido con una muchacha y que había sido una relación importante, que duró mucho y se oficializó socialmente. Ella era hermosa y estúpida, y en línea recta éramos vecinos por unos cien metros. Por un tiempo, los vi caminar juntos varias veces. El mes pasado, cuando la muchacha tuvo una sobredosis, la ambulancia vino a llevársela y lloviznaba y la sirena hería al barrio. Recuerdo perfectamente: era de noche y me estaba fumando un porro y viendo una película vieja de Godzilla. Los japoneses huían del monstruo, y los paramédicos contaban hasta tres para alzar la camilla.
Dejó de nevar. Andar en la Vespa ahora es más sencillo. Puedo desplazarme por calzadas con la nieve en los bordes, amontonada con diligencia por los vehículos municipales, y calles todavía inhóspitas, donde estaré obligado a bajarme de la Vespa y empujarla manualmente.
Quisiera agregar un par de cosas sobre Jean. Cuando vendió la tienda de alquiler de videos, por culpa de la modernidad, dice él, miró en derredor y analizó las distintas hipótesis de trabajo. Luego de su minuciosa evaluación, se limitó a cambiar de sofá y a ver detallados documentales sobre el mundo animal. Durante el período larval, Jean comprendió el valor del dinero y aceptó un trabajo honesto, el del estadio, y completaba su sueldo traspasando la línea ilegal del barrio. Lo sé, parece trivial, pero Jean me da una tarea y yo la cumplo como mejor puedo. Sin hacer preguntas, como los soldados en las películas. El mundo ha cambiado y nosotros seguimos su rumbo —yo, Jean, cualquiera—.
Leo la dirección garabateada en un post-it, empiezo a entender. Este caso me da la oportunidad de cerrar un ciclo. Camino y vuelvo a pensar en la noche en que esa muchacha tuvo la sobredosis. Algunas personas, que se despertaron con la ambulancia o presas del insomnio, se asomaron a la ventana y negaban con la cabeza. No sabían exactamente qué había sucedido, pero manifestaban compasión por ese mundo juvenil tan lejano, tan fuera de sus esquemas. El barrio estaba cambiando y ellos estaban indefensos y consternados. Protegidos por los vidrios de las ventanas, las empañaban con el aliento y buscaban alguna explicación. Los paramédicos habían entrado en la casa y, técnicamente —pero esto vino a saberse después—, la muchacha ya estaba muerta. Estaba acostada en la cama y su mamá lloraba y pedía ayuda. Por lo tanto, el cuerpo en la camilla era el de una muchacha muerta. No había nada más que hacer, nada que esperar, pero nosotros no sabíamos: la muchacha tenía los ojos cerrados y parecía dormida. Mientras tanto, God zilla destruía milagros arquitectónicos y los japoneses huían y se refugiaban en los supermercados. Uno de ellos, escondido entre los estantes, decía que no podían detener al monstruo, era invulnerable. Tenía catorce años, creo, y la muchacha era mayor que yo y tenía el pelo corto y los ojos azules. Cuando se la llevaron, las personas se fueron yendo en grupos de dos o tres. Daban vueltas en la cama y les costaba volver a dormirse (no tengo pruebas de que fuera así, pero estoy completamente seguro de eso). Al mismo tiempo, el japonés del supermercado resultó aplastado: el techo se había resquebrajado y montones de escombros le cayeron encima. Solo una mano, que resaltaba por un encuadre insulso, quedó fuera del cemento y entre las vigas hechas pedazos.
Llego a la dirección del post-it. El edificio, que concordaba con el panorama, es humilde y desmantelado. El pasillo está desnudo y unas escaleras conducen al piso subterráneo, donde garajes y polvo y tubos van apareciendo sucesivamente en la penumbra. El monstruo era invulnerable.
Esa noche, mi mamá se despertó y vino a mi cuarto. Con aire preocupado, me hizo preguntas sobre la muchacha y sobre la intervención de los paramédicos. Me preguntó si la conocía, y yo le dije que no. Después, cuando se fue, seguí viendo Godzilla y fumando porro, y esa noche no dormí. Era verano. Tenía catorce años, y solía trastornarme y dormir poco. Era un verano insólito, bastante frío. De día, me ponía pantalones largos y buzos de un solo tono, y perseguía potenciales historias de amor. Era inconsciente, distraído, ingenuo, y maltrataba a las muchachas que me rechazaban. Yo quería tener novia, y quizá casarme con ella, pero ellas se reían de mí en la cara. Una vez, en el parque, no pude contenerme. El papá de la muchacha llamó a mi mamá y le dijo que yo era un monstruo, que había recorrido a su hija y tenía que pagar por eso. Recorrido, dijo, y yo no entendía. Qué verbo tan extraño, pensé, ¿por qué lo escogió? El monstruo era invulnerable. Menguada la rabia, pasaba los días sintiéndome culpable. Quería cambiar o bien quería que el mundo cambiara. Era solo cuestión de tiempo.
Llego hasta el fondo del subterráneo. Golpeo una vez, dos veces. Reordeno mis ideas y espero a que él me abra. Los tubos vibran y se retuercen, y el polvo levita a ras de tierra. La puerta metálica se abre hasta la mitad, y él asoma la cabeza y me ve y me invita a seguir.
—Te estaba esperando —me dice.
El garaje es amplio pero repleto de muebles de madera, CD y colchones apilados. Él mira a su alrededor, levanta los hombros y rezonga con desenvoltura.
—Era el garaje de mi tía. Se murió y yo aproveché el espacio.
—Ok —respondo.
—No es sino acostumbrarse.
—Así que ahora vives aquí.
—Sí, más o menos.
Mientras él jugueteaba con unos audífonos (no están conectados a nada, el cable cuelga en el vacío), yo adivino sus intenciones y pronostico un escenario: no me va a pagar, así que pedirá una prórroga y jurará poder cumplirla, pero cuando yo vuelva, él repetirá la misma escena, pasada la prueba de la abstinencia y fiel al libreto. Me doy vuelta y lo veo retorcerse, presa de un espasmo muscular.
—¿Te acuerdas de mí?
—Claro —me dice—. Dile que no puedo pagarle, dile que tuve un problema y me hospitalizaron. Dale, tú estás viendo cómo vivo.
—No te acuerdas de los detalles, qué despistado.
—Tú eres… dale, porfa, no es mi culpa. Necesitaba esas drogas.
—Crecimos en el mismo barrio. Nos hemos topado centenares de veces, nos hemos visto a los ojos, desaprobado en silencio y nunca he visto nada. No he visto ningún signo de vergüenza, ni de arrepentimiento. Tú no entiendes, no tienes ni idea de cómo me sentí.
—Te… te estás equivocando. Yo no soy esa persona, porque yo tengo buena memoria. Vivías cerca de… —se bloquea y enfrenta el recuerdo, después continúa—… vivías cerca de mi novia, en el edificio de enfrente.
—Bien, pero todavía se te olvida algo. Te olvidas de los detalles, y los detalles son fundamentales.
Examino la decoración, los objetos dispersos. Me acerco a su cama, un colchón destruido, sobre una base metálica oxidada. Reprimo una oleada de náuseas y contengo la respiración. El aire es pesado, ya me había dado cuenta, pero en este punto se hace insoportable. Retrocedo, entonces evalúo la situación.
—No tienes el dinero, ¿verdad?
—No, ya te lo dije.
—¿Y qué propones?
—Dame tiempo, inventa algo.
—Lo siento. Imposible.
Con el pie, muevo la tapa de un escritorio carcomido de comején. Recupero una vieja maleta, y se lo lanzo encima.
—Toma: llénalo de todo lo que tengas de valor. —En casos extremos, cuando no hay dinero, Jean acepta una permuta—. Una vez llenes la maleta, desocupas los bolsillos y me das todo lo que tengas. Todo.
Él empieza a buscar, a revisar por todas partes. Encuentra sinfonías de Mozart y Beethoven y deja aparte Guerra y paz y otros libros empolvados. Ya sé que Jean se va a quejar, pero no tenía alternativa. En parte, por la situación, en parte, porque el garaje está al lado de los tubos del agua caliente, empiezo a rezongar y sudar y a perder la concentración.
Él mantiene una expresión absorta, gesticula y abraza el vacío. Tiene los ojos inyectados de sangre y algunos moretones en los antebrazos y en los tobillos.
—¿De verdad no te acuerdas de nada? —le pregunto—. Hace muchos años tú me…
—Ay, Dios… —responde él, mientras yo estaba terminando la frase. Ahora está acurrucado en el suelo e implora y hurga en la oscuridad, explorando la zona cerca a la cama. Estira el brazo y lo mete debajo de la base de la cama, y saca unos restos grises y corroídos por los gusanos, los agita en el aire. Me tapo la nariz con la manga, para amortiguar los efluvios que emana ese cuerpo, y algunos insectos se pelean por el animal y el garaje se vuelve minúsculo y el aire irrespirable.
—¡Saca esa rata! —le digo. Tengo calor y estoy que me vomito—. Sácala, o…
—O qué, ¿me sacas un ojo?
—No, eso fue un accidente, no fue intencional. Saca esa rata, así podemos…
—No es una rata. Era mi mascota.
—¡¿Qué?!
—Es una zarigüeya, la compré en una tienda en el centro.
—Sácala ya —le digo. Siento que me palpitan las venas, el cerebro está que se me sale.
—Cálmate, hermano. No te descontroles…
Me tiemblan las rodillas. Odio vomitar y estoy a punto de hacerlo. Lo siento, estoy perdiendo la concentración y el garaje me encierra y él parece divertirse.
—Son mansos y hacen compañía, pero necesitan luz.
—…
—Están vendiendo un montón de zarigüeyas —me dice, y yo agarro la tapa del escritorio. Respiro fuerte, la arrojo en la oscuridad. Él trata de evitarlo, pero se cae al suelo y maldice y la zarigüeya se le escurre de la mano. El animal rueda hacia la cama, se adhiere al pavimento húmedo. Tengo náuseas y hace calor y a puñetazos y patadas lo saco de ahí.
—¿Dónde estabas? —le pregunto—, ¿cuando ella se murió y la ambulancia nos despertó a todos?
Él no entiende, está aturdido por los golpes. Quiere protegerse pero le falta fuerza. Simplemente llora y babea y espera a que yo termine.
Después, me agacho y le desocupo los bolsillos, así que agarro la maleta y me recompongo y salgo del garaje. Afuera del edificio, el cielo vibra y aplasta el barrio, mientras yo cierro los ojos y vomito en la nieve.
Me gustan los planos lejanos, porque le devuelven la figura humana a sus dimensiones reales, y cualquier pretensión de grandeza o superioridad física pasa a un segundo plano, aniquilada por el paisaje. El fondo sigue siendo el fondo, cuantificable dependiendo de las distintas unidades de medida, y la figura de carne y huesos y sangre se vuelve apenas un poco más que un puntico y cada acción suya tan inútil y pretenciosa; ¿cómo puedes medirte con el infinito?
Los edificios se yerguen altísimo, sin límites, y las antenas rechinan agitadas por el viento y difunden la palabra de los satélites y de las señales de radio. Camino, hace frío, la nieve desciende en silencio y la zarigüeya necesita luz. El barrio es víctima de su miseria: postes sin luz y jeringas usadas en una paleta de grises. El tiempo ha desmantelado los almacenes y tiendas y las bancas y los centros de masaje de los orientales. Ya todos se han ido. Alguno, con cierta ironía, escribió ya vuelvo sobre el acero de una de las puertas levadizas, pero nunca nadie regresó. Una patrulla de la policía viaja a quince kilómetros por hora. Las calles están heladas y el plano lejano engloba todas las manifestaciones de vida. Abraza las peleas y las crisis de abstinencia y a los dos muchachitos que se besan en la penumbra, protegidos por los muros de un callejón. Se esconden, tienen miedo de que yo los juzgue. Uno de ellos le dice al otro que hable pasito, que tenga cuidado para que no lo vean. El plano lejano abraza a los ancianos refugiados en sus casas y a los indigentes borrachos y a las hojas muertas en las zonas verdes.
Vacilo y empujo la Vespa, tiemblo bajo la ropa. La maleta empieza a pesar y el plano se agranda aún más y engloba a Bianca y la tarde templada de otro invierno. Ese día, no sé por qué, el mundo me asustaba. Estaba aterrorizado. Empezaba a creer que mi rabia, la manera como reaccionaba en determinados inputs, era solo un reflejo de mi miedo. Estábamos en el parque y escuchábamos música, compartiendo unos audífonos. Con la melodía de What a Wonderful World miraba a mi alrededor y sentía un vacío que crecía dentro de mí. Trataba de ser silencioso, porque Bianca descifra los sonidos. Quería dejar de hacerlo, pero no podía parar y la música seguía en los audífonos. Ella se volteó y me sonrió, y yo le sonreí en lágrimas. Ella no lo sabía, no podía intuirlo, y los límites del encuadre se resquebrajaban y todo aquello que estaba fuera de campo, en un instante que parecía eterno, se vuelve visible y condenable. No me gusta lo que veo, pero sigo adelante.
Jean liquida el balance subiendo los hombros, quiere ver el dinero.
Antes, acá abajo, pensé en preguntarle al dealer si tenía algo que decir, un mensaje para grabar en la videocámara, no obstante me sentí estúpido y demasiado viejo para estas cosas, como decían en las películas policiacas, entonces dejé así. Lo sobrepasé en silencio, sin mirarlo, y él me llamó por mi nombre —¿cómo lo sabía?—, y quería saber si tenía problemas de ansiedad y para lidiar con el pánico. “Estas son milagrosas”, dijo, sacando una bolsa llena de pastillas blancas. “Cógela, es tuya”, continuó, pero yo fui astuto y le dije que estaba bien, que los niveles de ansiedad estaban dentro de la norma. La maleta pesaba y la nieve se me entraba dentro de los zapatos nuevos. Su rostro, picado y anguloso, me siguió algunos metros, hasta que perdió el interés y volvió a sondear el ambiente.
Es poco, según Jean, pero era toda el dinero que tenía y no podía hacer otra cosa.
—Se llama estrategia —le digo—. Estrategia de mercado.
Jean murmura algo. Me pregunto si, mientras estuve fuera, se había levantado del sofá.
—No tenía nada más. Lo siento mucho —le digo.
—¿Qué hay en la maleta?
—Ya te dije. Hay discos y algunos libros.
—Entonces me estás diciendo que…
—Exacto. Guerra y paz, Mozart y otras obras de arte.
Jean baja el volumen y me mira a los ojos.
—Estaba muy mal, créeme. Había basura y sobrados de comida rápida y, uy, Dios, ahí se moría uno del calor y tenía los restos de una zarigüeya muerta. No puedo ni pensar en eso.
—¿Una zarigüeya? ¿En nuestro barrio?
—Sí, por desgracia.
—Estoy perdiendo la noción del tiempo —dice Jean—. La realidad se me escapa de las manos.
—Deberías levantarte de ese sofá.
—Sí, ya sé.
—En serio. Me preocupa. Corres el riesgo de que te salgan úlceras en los lados del cuerpo.
Después, a pocos segundos, agotamos los temas. A veces es incómodo, porque estamos acostumbrados a hablar mucho. Los residuos del insecticida flotan en el aire, y pienso en los venenos y en los polvos sutiles y en los distintos tipos de cánceres. Languidecemos y mantenemos las posiciones, derrotados por fuerzas invisibles, y ambos quisiéramos hablar y discutir de deporte y de películas y de la tasa de suicidios en nuestro barrio, pero los vocablos están a años luz e imposible combinarlos y tenemos solo una maleta y dinero y nuestros cuerpos agotados.
No me doy cuenta de nada.
La maleta está en el suelo, parece fuera de lugar. Evitamos mirarlo.
—¿Quieres quedártelo? —le pregunto.
Jean se da cuenta de que viene un sermón, dice que no le interesa. Tengo un flashback en el que veo la zarigüeya y los gusanos y la sangre coagulada en el hocico. Agarro la maleta, indeciso de cómo moverme, y nuestra soledad nos aplasta y a duras penas nos desplazamos y las barreras emotivas se quiebran. Ahora estamos indefensos y lejanos, sepultados bajo las ruinas.
—Jean, dime una cosa: este tipo que está allá abajo… ¿hoy trabajé para él? ¿Estoy trabajando para esa persona?
—…
—¿Jean?
Reconstruir las cosas, como suele ocurrir, es la parte más difícil de todas.
Camino con la cabeza baja y tengo frío y exhalo nubes. Me descubro frente a la casa de Bianca. Miro hacia arriba, hacia su cuarto de paredes de yeso y parqué decadente, pero la luz ya está apagada, así que sigo mi camino y pienso en mi cumpleaños, en el hecho de que ya pasó la medianoche. Técnicamente acabo de cumplir dieciocho años y la vida debería sonreírme y hacerme promesas que no podrá cumplir. La temperatura descendió bajo cero. El barrio se transforma en hielo y las superficies se vuelven espejos. Espero que mi mamá no me haya comprado una torta, porque tendré que agradecerle y sentir que me muero por dentro. Los cumpleaños son instantes en el recuerdo que con gusto evitaría.
Entrando en la casa, me pregunto si este es el día en que uno se vuelve adulto. Quizás debería organizar un funeral por mi adolescencia y dejar atrás ese asunto del bigote y la videocámara y la certeza de ser mejor que los demás, superior a cualquiera que ame el orden y el papel membreteado y el trabajo de oficina.
Tengo miedo de abrir la nevera. Mi mamá hace el turno nocturno y el exrumbero, bah, habrá pasado la tarde seduciendo clientes en los rincones de cualquier salón reservado o haciendo alboroto en las salas de té. Ahora estará regresando en un bus público, o ya estará en la cama maltrecho y acostado de medio lado, murmurando y soñando con la cima de su fase rebelde.
Tengo miedo de abrir la nevera. Si mi mamá la compró, la torta ya debe estar ahí, lista para el gran evento. Reflexiono sobre las consecuencias que podría tener la eventual adquisición de la torta. Las velitas para apagar de un solo soplido. La aspiración programada. La canción entonada en voz baja, porque, a fin de cuentas, cumplo dieciocho años y se necesita un poco de elegancia, respeto por la mayoría de edad. Mi mamá seguro la compró, así que mejor me olvido de la nevera y voy derecho a mi cuarto. Me acuesto en la cama y pienso en Bianca y trato de dormirme.
No lo logro, entonces busco el control del televisor y paso así el tiempo, acurrucado y evaluando escondites improbables. Me detengo, agarro la botella de agua de la cómoda y bebo un trago. El vidrio está a temperatura ambiente, conserva el agua y preserva las propiedades químicas y biológicas y los elementos vinculados al bienestar. Ya me lo sé de memoria, el exrumbero se enloquece por estas cosas. Luego, cuando encuentro el control del televisor, me pregunto si valía la pena y rezongo y enciendo el televisor. Veo si están transmitiendo alguna película; sin embargo, no hay nada y la zarigüeya necesita luz, o si no se muere. Entonces sigo haciendo zapping y termino contemplando el absurdo, un segmento de televisión que normalmente no vería. El programa tiene colores apagados y una codirección artística enfatizada por fondos musicales que comentan el rostro y las frases de los invitados.
—Sí, tienes razón, estoy escribiendo mi obra completa —dice alguno—. Estoy trabajando en ello desde hace… cuánto será, ¿unos dos años?
Música de fondo de misterio.
—Verás, mi intención es recoger testimonios, fragmentos, recuerdos marginales, y hacer con esto un libro, claro, pero sobre todo un documento para los académicos. Primero, sin quererlo, se me ocurrió el título Una breve reseña histórica del miedo. De hecho, el título ilustra mis intenciones.
Música de fondo explosiva.
—Quisiera hacer una lista de todas las formas del miedo, desde la prehistoria hasta hoy, a las inquietudes de nuestros días. Sin embargo, volviendo a tu pregunta, creo que el coco más grande del estado actual es la muerte inesperada. En fin, quisiéramos organizarnos para hacer las cosas bien, abrirle la puerta al coco y ofrecerle un café —dice el entrevistado, mientras yo, arrullado por una nueva musiquita de fondo, logro dormirme.
Lo primero que hago es encerrarme en el baño. Lo segundo es tomar la máquina de afeitar y prepararme para el corte, el roce mecánico en la cabeza. Mi mamá dormirá todavía algunas horas más. Son las once de la mañana y afuera está mi barrio. Toda la desesperación se concentra acá, entre el cielo y la tierra, y los ratones de laboratorio se mueven de prisa y las nubes se buscan y forman una única manta blanca.
Con el nuevo corte y el bigote despuntado salgo del baño y me convenzo de tener el control, de poder dominar el pánico existencial. Voy a la cocina, solo para tomarme un café, creo, pero luego la encuentro en la mesa y quisiera morirme. Es mucho más grande de lo que me hubiera imaginado. Por fortuna, no tiene velitas ni decoración, aunque ya alguien (el marido de mi mamá) ha cortado una tajada y ha arruinado el cuadro, y esto me pone de más mal humor. Si él no se hubiera ido ya, habría tomado aire y le habría preguntado por qué, ya que es un gesto deplorable que yo jamás habría hecho. Después, habría alzado la voz y mi mamá se habría despertado. En el fondo, mejor así. Bianca, cuando evito la rabia, se siente más tranquila y no habla de mi trastorno.
Me doy cuenta de que, al lado de la torta, hay una tarjeta de mi mamá. La tomo y me la meto en el bolsillo sin leerla. Me visto y bajo las escaleras con la maleta a la espalda. El aire es cancerígeno y penetrante, pero a esta hora incluso parece agradable.
Pienso en cómo invertir el tiempo. El turno en la multisala de cine empieza hacia la hora de la comida, así que tengo toda la tarde libre y puedo dedicarme a vagabundear, filmando el presente aquí y allá. Termino en un parque enorme. Estoy cansado, así que me siento en una banca. Contemplo la extensión cubierta de nieve y los árboles luminosos y un grupo de indigentes prácticamente inmóviles. Serán tres o cuatro y parecen muertos. Me acerco y escojo uno y enfoco la cámara en su rostro. “Pensé que el presente es la única certeza que tenemos”, le digo, queriendo filmar su reacción. Pero él permanece en silencio, y yo me deprimo así que lo acoso: “Quisiera volver atrás, cuando las películas terminaban con un beso”. Nada, ninguna reacción.
Vuelvo a la banca, me siento y miro dentro de la maleta. Hago un pequeño inventario y leo fragmentos de Guerra y paz y un cuento de Maupassant. Reviso la hora y me doy cuenta de que Bianca está saliendo en este momento de la escuela. Pienso pasar por su casa y lo hago, y prácticamente llegamos al tiempo. Parece reunir toda la belleza del mundo. Tiene el pelo suelto y ropa abrigada, y camina rozando las paredes. Leyéndome el pensamiento, me dice que sus papás llegarán casi al anochecer. Comemos rápido y hablamos de cosas vagas, sin pretensiones, para después levantarnos al tiempo e irnos a su cuarto, con mi maleta nueva, para escuchar sinfonías de Beethoven y a ponernos serios, quedándonos más que todo en silencio.
La nieve al frente del ingreso está cambiando de color. Es el día de mi cumpleaños y estoy escuchando Schubert: en el aire, el olor de las palomitas de maíz y las críticas infundadas de las películas en cartelera. Una muchacha está buscando el baño, probablemente para retocarse el maquillaje, y el eco de una explosión la sobresalta. El letrero de la sala de cine relampaguea en la oscuridad y la nieve se vuelve roja y luego blanca, roja y de nuevo blanca, y yo dejo de escuchar Schubert porque una pareja de mediana edad carraspea y me llama con recelo. Ambos, después de una primera ojeada, entran en los cánones de lo chic. Se visten con ropa Armani y les temen a los gérmenes, las esperas largas, los silencios y el microcrimen urbano. Por un momento, cruzo el umbral y los encuentro en la cocina. Él no habla, ella mira fijamente el plato y revuelve con dificultad, y la sopa gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los veo comer, pasarse la sal, el aceite, el vinagre. El resentimiento fluctúa entre los platos y los vasos de vidrio, mientras el perro bosteza y el horno microondas hace una cuenta regresiva. Los veo vestirse, mirarse al espejo, salir para venir a cine, con guantes, bufanda y la billetera en los bolsillos internos. Ella tiene apretada contra sí su cartera, él la protege a ella y le habla del primogénito, de su futuro en el equipo de baloncesto. Los veo entrar, comprar la boleta, los vuelvo a ver al salir y llamarme con el dedo en silencio.
Bajo el volumen hasta que Schubert no es más que un susurro. Todos los días seis millones de personas conviven con lo imprevisto. Yo, por ejemplo, tengo problemas para dominar la rabia y me llaman Stalin, como el dictador. La comparación me despertaba curiosidad; luego descubrí que es por el bigote. Mi silencio dilata el tiempo y la pareja sigue mirándome, esperando una respuesta. La nieve vuelve a ser blanca, luego nuevamente roja. El hombre se calla, la mujer se queja de que hay demasiado ruido en la sala.
—Lo siento —respondo.
—¿Podría hacer algo al respecto?
—No creo. No tengo ningún poder legal para hacerlo —intento bromear, pero la mujer se molesta.
—Debería hacer algo.
—¿Debería pedirle a alguien que se quede inmóvil, que no coma, que evite comentarios y críticas sobre la película? Lo haría pero no puedo. Son los derechos humanos, de la ONU y de un increíble número de tratados.
La mujer mira a su esposo, sin entender la sutil ironía: —Quisiéramos que usted entrara en la sala y pidiera que…
—Si quieren un consejo, dejen de venir a esta sala de cine. Soy solo parte de un engranaje, una pieza en un rompecabezas. Salgan y miren a su alrededor: hay una fila de almacenes y una hamburguesería y también un supermercado con ofertas de pague 2 lleve 3. Esta sala de cine es un paliativo, un paréntesis para descansar las piernas y metabolizar las compras. Si quieren otro consejo, les conviene entrar a la mayor brevedad posible y ver la película. O bien pueden irse. Ambas opciones son buenas.
Apoyo los codos en el mostrador. Leo una vieja entrevista a Godard y me pregunto cómo hizo para adivinar el futuro. Sigo leyendo, sentado incómodamente, cuando un niño aparece de la nada y me pide que si puedo subir el volumen. “En la sala”, dice. “Las explosiones parecen tímidas y no hacen temblar el corazón”.
La pareja regresa y amenaza con poner una queja: “Una carta a quien corresponda”, dice el marido. No sé a quién corresponda, y no obstante tengo que entrar y cojear y manipular una linterna: la apunto hacia abajo e ilumino las palomitas de maíz regadas en el suelo. Llego adonde está una pareja de coetáneos míos. Son ingenuos y distraídos, se mofan de las escenas clave, se besan mientras la película avanza.
—Ya paren.
—¿De besarnos?
Salí de la multisala, esta noche terminé antes. No quiero volver a la casa, así que avanzo en la oscuridad, giro en curva cerrada y me adentro en un barrio residencial. Ya casi no se ve este tipo de barrios. Las casas tienen pórticos y patios para asados y jardines en declive. Freno la Vespa delante de un recinto cerrado con muro de piedra, con el motor encendido y el frío que se mete en todas partes. El muro circunda de una mansión que tiene cámaras de vigilancia y perros guardianes. No conozco la zona, la elegí al azar. Quería dar una vuelta, aclarar mis ideas. Miro el cielo, la luna está oculta por una aglomeración de nubes y la extensión del terreno vibra como sacudida por un terremoto. Me restriego los ojos, luego vuelvo a moverme.
Después de la primera curva, abandono la Vespa y sigo a pie. Quiero mimetizarme, entender cómo se siente estar acá. El barrio es limpio y ordenado y las paredes no tienen grafitis. Las casas son cuadradas y de una sola planta, recién pintadas. Pienso en los edificios de mi zona, desplazados hacia el norte, en los confines de la nada, y en la multitud de pisos y escaleras y personas tristes. De vez en cuando se botan de las ventanas y miran hacia abajo, rogando para llegar rápido. En cambio, en este barrio las casas son bajas y cuadradas, tienen máximo dos pisos. Si quisieran matarse, tendrían que pensar otra opción. Botarse de la ventana podría ser un fiasco y quedar con vida. Terminarían rodando por el jardín inclinado y raspándose los codos.
Me cruzo con una pareja joven, se parece a esa de la sala de cine. Se miran, se besan, se preparan para entrar en la casa. Él digita un código de cuatro cifras, la reja chirrea y comienza a abrirse. Me detengo, veo las luces del jardín encendidas, ellos se restriegan y tienen sexo apoyados en una columna de mármol. Me siento extraño. Antes, amarse significaba abrazarse y aceptar la separación, escribir cartas empalagosas para entregar en persona y derramar lágrimas y rogar para que se acabaran los conflictos. Añoro esos tiempos, así nunca los haya vivido.
De golpe me siento mal, quiero regresar a la casa. Camino, me tambaleo en el andén congelado. Vuelvo a la Vespa y la enciendo y atravieso el barrio. Me arrullo, estudio la arquitectura. Las casas, todas, tienen máximo dos pisos.
Después acelero, me encorvo sobre el manubrio. Me sumerjo en pensamientos taciturnos y una ligera bruma rodea la valla de protección de la carretera. Pienso en mi bigote. Considero si debo cortármelo o no, mientras los edificios empiezan a cubrir el cielo. Ahora reconozco los perfiles y la paleta de grises y algunos ratones de laboratorio cruzan la calle. Freno ligeramente para no obstaculizarles el paso, luego vuelvo a pensar en la historia que me contó Jean. Estaba sentado en su sofá, escuchaba la radio y decía que presumiblemente una multinacional farmacéutica, un conglomerado comercial despiadado y fluctuante cuyo nombre nadie conoce, había descargado miles de ratones en nuestro barrio. Esta gigantesca empresa, según Jean, se enorgullecía de tener un exceso de ratones de laboratorio y que no sabía cómo usarlos. Eran demasiado débiles para las pruebas, parece, porque en realidad se necesitaban roedores resistentes, que se ajustaran a los parámetros de los ratones de laboratorio: dimensiones, peso corporal, etcétera. No entiendo por qué no los mataron. Según la versión de Jean, al amanecer alguien vio un camión que hacía maniobras, apagaba las luces y abría el contenedor. Los ratones se dispersaron y olisqueaban el aire, formando grupos de exploración. En ese momento, cuando Jean pintaba los detalles, me sentía débil y cansado, a merced de fuerzas insondables.
“En todo caso, creo que Jean se inventó toda la historia” digo en voz baja, mirando la calle y apretando el manubrio.
Tomo la videocámara y filmo una porción de asfalto: una parte oscura y sin ninguna característica especial. Me orillo y me bajo de la Vespa, sigo filmando la noche. Me encuadro y sonrío. Digo: “Todo está bien”. Digo: “Cuando era pequeño, mi mamá me llevo a conocer el mar. Estábamos en la playa y señalábamos las gaviotas, la línea del horizonte, las rocas. Luego, cuando nos estábamos devolviendo a la casa, ella me preguntó qué pensaba del mar. Yo, un poco confundido, le respondí que el mar me daba miedo. “Porque, oye, quién sabe de qué color es y de pronto se desaparece en el cielo”. Digo: “Bianca, ¿será que voy a tener la valentía de mirarte, respirar hondo y decirte que eres hermosísima?”. Digo: “En todo caso, creo que Jean se inventó toda la historia. No hay ratones de laboratorio, no hay nada de nada. Este barrio está hecho de nada”. Digo: “Una vez, en la escuela, el profesor me dio un cuaderno. Los problemas se estaban volviendo gigantes, y el cuaderno era una terapia. Tenía que escribir en él mis pensamientos, cualquier cosa que se me viniera a la mente. Sin embargo, el cuaderno quedó en blanco, y yo me hacía ilusiones de estar bien, de ser un niño normal. En realidad, mis pensamientos eran espantosos, absurdos como el mar que refleja el cielo”.
Doy vuelta a la llave, vuelvo a poner en movimiento la Vespa. Ratones de laboratorio y edificios altísimos. No, yo creo que Jean estaba mintiendo. Algunas historias van demasiado lejos, superan los confines. Prendo la música y me meto los audífonos en las orejas, y el Ave María de Schubert da un ritmo al viaje. Regreso a los grafitis, leo stalin psicópata y considero borrarlo. No sabría cómo hacerlo, necesitaría un solvente o algo así. Cambio de idea, escojo no pensar en eso. En ese momento, un esqueleto se acerca y me habla y se abraza los codos. Apareció de un callejón. Sus labios, creo, siguen el ritmo del Ave María, así que abro más los ojos y le pido que me repita.
—Solo quiero ayuda, algo de dinero para arreglármelas —me dice, hablando a una velocidad extraterrestre, llena de pausas y errores y aceleraciones.
Lo esquivo, listo para irme de ahí, y él vuelve a llamarme y junta las manos huesudas, debilitadas por los desequilibrios orgánicos. Se pone de rodillas, me ruega darle lo que sea. Llora y me mira a los ojos y tiembla sobre el asfalto gélido. Busco la billetera, tomo cualquier billete al azar.
—Deja las pastillas —le digo—, si no, te mueres.
Él sigue llorando, asiente, se inclina y besa el asfalto. Yo me alejo, él queda de rodillas. Luego se levanta y dobla la esquina. Vuelve al callejón, a una cama de plástico y periódicos de crónica roja.
Son las cuatro de la mañana. Ya tengo dieciocho años y estoy entrando oficialmente en la edad adulta. La Vespa se quedó acá, sin ninguna queja; está a punto de amanecer y de llegar un poco de luz al barrio.
Antes pensé en ir adonde Jean. Quería hablar con alguien, y además estaba seguro de que él estaría despierto, concentrado en la voz fuera de campo de cualquier documental. En las escaleras encontré al usual vendedor ambulante, ese que pasa sus días en la calle, vendiendo ansiolíticos. Es bajo y de piel oscura, y tipo que sabe moverse en el ambiente. Cuando habla, te agrede y te presiona. Me vio en la oscuridad (la luz no funcionaba, y tampoco el ascensor) y se quedó quieto y me examinó en silencio, luego sonrió o hizo una simple mueca y dice que estoy lleno de recursos, que voy a ser alguien que sale adelante en la vida. Sí, pero ¿dónde queda adelante?, pensé por reflejo, y seguí subiendo. Arriba, Jean hacía crucigramas. Estaba sentado en el sofá, y en efecto estaba viendo un documental, un programa de vendedores de camellos en Sudán, gente que recorre centenares de kilómetros a pie, con todos los camellos de cabestro, solo para ahorrarse los gastos del envío. Siento un gran respeto por esas personas, después me pregunté cómo sería Sudán y fantaseaba con la vida allá abajo. Jean no parecía asombrado y me invitó a sentarme.
—Género cinematográfico convencional, con tono más exasperado respecto de la tragedia clásica. Empieza por eme y son, veamos, nueve letras. Esta es perfecta para ti —me dijo, jugueteando con el esfero.
—Estoy cansado y ni siquiera te oí —le dije, y él evitó insistir.
No estamos acostumbrados a exponernos, Jean y yo. Vamos andando en sordina, más bien, y esperamos que algún día veamos una recompensa. Mientras tanto, él había cambiado de canal, hablaban de un joven indigente que toca dupstep2 por las calles de la capital. Jean consideraba que yo me merecía un premio, un trabajo especial para festejar mi decimoctavo cumpleaños. Se levantó y desapareció en la cocina. Luego volvió con un fajo de billetes, sujetados por un caucho de pelo. Me explicó las diferentes fases, la estrategia, con pelos y señales. Me dijo dónde entregarlo, a quién, cómo comportarme y qué evitar. Tengo un par de días para terminar el trabajo. A cambio del dinero me van a dar una bolsa.
—No la abras —especificó Jean —o alguien podría ponerse bravo.
Estoy acostumbrado a no hacer preguntas, y, sin embargo, la situación era ambigua y me ponía nervioso.
—No sé, ¿crees que me van a tomar en serio?
Quería estar en otro lugar y él me miró y me dijo:
—Claro, ya todos te conocen. Después de esa historia, o sea, por Dios, le sacaste un ojo…
Lo interrumpí, no tenía ganas de oír lo que se venía a continuación.
—No quiero amenazar a nadie.
—No tienes que amenazarlos —respondió él —ya te conocen y saben qué puedes llegar a hacer.
—No sé. Siento que esto empieza a no gustarme —le dije —estamos entre amigos —añadí —siempre hemos sido amigos. Desde que me mandaste adonde… adonde ese tipo, de lo de tu mujer.
Jean no hablaba y veía al indigente del dubstep.
—¿Quieres hacerme creer que no sabes nada? ¿Que aceptas los trabajos a ciegas? Yo lo sé, sé que tiene que ver con el tipo nuevo, lo vi bajando las escaleras y hablamos y apuesto a que estaba saliendo de tu casa. No te gustan estas historias pero no haces nada para evitarlas. Tratemos de razonar, háblame.
Continué de un solo envión, como los monólogos shakespearianos. Sin embargo, no había nada que hacer. Jean me pidió que escogiera: estás o no estás en esto. Yo, como suelo hacerlo, me metí en eso y me involucré en asuntos que no olían nada bien.
Además, pues está el llamado de el dinero. Y ahora estoy aquí, frente a la Vespa, y mañana es otro día de mi vida enmarañada en un vaivén de personas y amenazas al aire. Hacerse temer es difícil, porque nadie tiene nada que perder. Ya no más, quiero volver a la casa. Miro la Vespa, busco las llaves y siento un crujido en el bolsillo derecho. Mis dedos, casi congelados, rozan un papel: la tarjeta de mi mamá, la que todavía no he abierto.
Siempre lograrás hacer hasta lo imposible, porque eres
un superhéroe.
¡Feliz cumpleaños!
Mamá
La tarjeta me derrota, me hace sentir débil y triste a merced del frío. Seguro me la metí en el bolsillo antes. De golpe, recuerdo un día de verano, cuando fui al parque de diversiones con Bianca. Estábamos en el centro, lejos de nuestras casas, y queríamos algodones de azúcar y una Coca-Cola y subir a la montaña rusa. Ella estaba muy entusiasmada, así que compramos los algodones y buscamos la montaña rusa. Estábamos cogidos de la mano, el parque de diversiones estaba semivacío. Llegamos a la cima y Bianca se giró y gritó para vencer el estruendo. Los rieles centelleaban en el calor bochornoso del verano. Bianca gritaba, se emocionaba, decía que lograba imaginarse todo: la ciudad iluminada y las vías arborizadas y las ventanas que encuadraban los rituales domésticos. Las calles atestadas de gente, el letrero de una hamburguesería y las salas de teatro de prueba. A decir verdad, alrededor de nosotros solo había edificios y semáforos y vallas publicitarias. No obstante, decidí no bloquearla; es más, le di cuerda a su imaginación. Inventaba nuevos ángulos y detalles del panorama. Mi cuadro era idílico: besos robados, entradas del metro, camiones en tráfico de doble fila y sonrisas de ocasión. Sin embargo, ella entendió el juego y se cerró, aunque mantuvo una expresión neutral.
El resto de la montaña rusa sucedió de prisa, y el único sonido era el de las ruedas metálicas sobre el riel. Ella no volvió a hablar, ni tampoco yo. Pero desde ese día evité volver a complacerla. Con el pasar del tiempo, Bianca se volvió cada vez más autónoma y la vi luchar para lograrlo. Escribe poesía, está enamorada de un mundo que nunca ha visto. Por desgracia, dejamos de tomarnos de la mano.
Reflexiono sobre el episodio, mientras caliento el motor de la Vespa. El alba despunta lejana y colorea la nieve de un amarillo pálido.
Encuadro a mi mamá que niega con la cabeza. Se mueve con discreción, acostumbrada como está a ser invisible. Tiene unas ojeras evidentes y las mejillas hundidas por las horas extra de trabajo y el aburrimiento de los días festivos. Quiere olvidar las cosas feas, y se enciende un cigarrillo:
—Estoy feliz, orgullosa de cómo te estás comportando. No has vuelto a tener arranques de rabia, y parece que poco a poco volveremos a la normalidad.
—Ajá.
—Vi que comiste torta. ¿Te gustó?
—Sí, estaba rica. ¿Cómo te fue en el trabajo?
—Bien. Me escribió otra vez el cliente inglés. Dice que su esposa se largó y él se llena de fármacos y sigue sufriendo. Está en el último estadio, pero no se desanima. Ahora la mujer vive en otro hemisferio y él, a veces, trata de llamarla por teléfono pero está lo del huso horario y ella no contesta nunca. Cuando la llama, en el otro lado es muy tarde en la noche.
—Es preocupante, y también triste y amoroso. ¿Vas a seguir respondiéndole?
—Solo quería un consejo. Vendemos tarjetas de inventario, así que le expliqué cómo funcionan.
—Ah, ya.
Paso la mañana viendo videos. En el portátil conservo las mejores grabaciones de video y los estudio y me empeño en editarlos: una pelea en mi barrio, el sol, un indigente que mira a la cámara, el cadáver de la zarigüeya, los labios de Bianca que dicen: “Aguanta, puedes lograrlo”.
Ayer, al amanecer, percibí una emergencia inframuscular, una alarma silenciosa que me sugería irme de aquí, abandonar estos edificios y huir de mi vida.
Voy a la cocina, encuadro a mi mamá sentada a la mesa. Mira por la ventana hacia afuera y se dedica al panorama. Afuera no hay nada sino nieve. Toma un sorbo de agua y se voltea y pone la botella de vidrio en la mesa. Me mira y entrecierra los ojos:
—Umm, acércate.
Lo hago, mientras vuelvo a pensar en Jean y en su hijo y en la carta noruega, la última que llegó, en la que admite que no tiene ningún trabajo y que vive en una fábrica abandonada, en lo que queda de un tren de carga.
—¿Te cortaste el pelo?
—Sí.
—Estabas mejor antes. Con el pelo corto, no sé, tienes un aire malvado.
Por alguna razón, mi mamá había discutido con el exrumbero, y quiere estar sola un rato. Sentada en la cocina, toma sorbos de agua y ve la nieve derretirse o congelarse, depende de los rayos del sol. Cuando pelea, casi siempre es por mis horarios y mi estilo de vida: él cultiva una educación mezquina, arisca e impostergable, y con frecuencia tiene la transigencia de un papa del siglo XV, eternamente anclado a su concepto de verdad. En cambio, mi mamá siempre me defiende, porque mi mamá me quiere. Son cuestiones complejas de las que podríamos hablar largamente.
Ayer, al amanecer, me di cuenta de la alarma y volé a la casa para recoger las tabletas plateadas y cerrar los ojos y tragar una pastilla. No serán propiamente de dinero, claro, pero el color es parecido. El marido de mi mamá está afuera, así que me divierto montando los videos y estructurando los datos y los esquemas de la civilización. Me detengo en los detalles arquitectónicos, en los rostros persas, en las lápidas sin flores. Después pienso en la torta y en la tajada que faltaba. A toda costa quisiera hacérsela pagar. Debería calmarme y tomar otra pastilla.
Salgo de la casa, organizo mi día: tengo turno en la multisala de cine, pero hoy empiezo más tarde, una cuestión de equilibrio interno, así que le dedicaré la tarde a Bianca. Algo que nos encanta hacer, cuando podemos costearlo, es ir al centro y comer algo e ir al único teatro que queda, un sitio pasado de moda en el cual nos sentimos como en casa. Hoy, por ejemplo, presentan Un tranvía llamado deseo, y quisiera ir y encontrar buenos puestos. Sentarnos en platea, ella con los auriculares para los discapacitados visuales y yo con la mirada pegada al palco, esperando la escena en la cual Stella llora y se da cuenta de que ama a Stanley. De hecho, debería apresurar el trabajo nuevo: este fajo de billetes y el recorrido que debe cumplir, en el mercado de los alcohólicos y de la sobredosis de grupo.
Por las calles vacías miro los edificios y las variaciones alrededor del tema. En el barrio, confieso, me siento protegido, con todo el cemento y la paleta de grises y la farsa de normas de construcción. En este instante estoy seguro de que los problemas, cualesquiera que sean, tienen un lado universal y perpetuo. En todas partes nos esforzamos por salir adelante y luchamos y creemos merecer algo mejor. El planeta tiene autoconmiseración de sí mismo, y yo me pregunto si los problemas y los conflictos se resolverán a tiempo, antes del fin del mundo.
Bianca me invita a subir, porque sus papás se fueron de viaje de nuevo. Estarán fuera un par de días, confiando en la autonomía que la hija ha desarrollado con los años, gracias a una red de sacrificios y una intuición y perspicacia fuera de lo común.