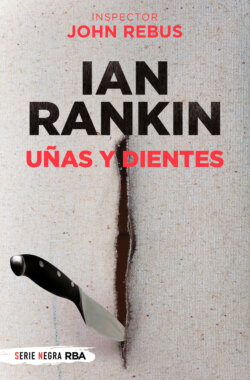Читать книгу Uñas y dientes - Ian Rankin - Страница 6
PRÓLOGO
ОглавлениеHunde el cuchillo, ella.
Por experiencias pasadas, sabe que es un momento de mucha intimidad. Su mano aferra el mango frío del cuchillo y el impulso clava la hoja entera en la garganta hasta que su propia mano roza la piel. Carne contra carne. Primero, la chaqueta, o el jersey de lana, la blusa o la camiseta de algodón, y después la carne. Ahora un tajo. El cuchillo palpita como un animal que olfatea. La sangre caliente cubre el mango y la mano. (La otra mano tapa la boca y ahoga los gritos.) El momento es sublime. Un encuentro. Un contacto. El cuerpo es fogoso, trémulo, cálido de sangre, y borbotea por dentro cuando lo de dentro se exterioriza. Hierve. El momento acaba demasiado pronto.
Y aún siente ganas. No está bien, no es habitual, pero las siente. La desviste un poco; en realidad, la desviste mucho, quizá más de lo necesario. Y hace lo que tiene que hacer, barrenando otra vez con el cuchillo con los ojos fuertemente cerrados. Esta parte no le gusta. Nunca le ha gustado esta parte, ni aquella vez ni ahora. Pero, sobre todo, aquella vez.
Finalmente, saca los dientes y los hunde en el blanco vientre hasta cerrarlos en un mordisco satisfactorio, y susurra, como siempre, las cuatro palabras:
—Es solo un juego.
Es de noche cuando George Flight recibe la llamada. La noche del domingo. El domingo es su bendito día: rosbif con pudin, los pies en alto delante del televisor y el periódico abierto, abandonado en el regazo. Pero durante toda la jornada ha tenido un presentimiento; lo sintió en el pub, a la hora de almorzar, un retortijón como si tuviera gusanos, gusanitos blancos hambrientos, gusanos imposibles de satisfacer. Después, ganó el premio en la rifa del pub: un oso de peluche naranja y blanco, de casi un metro de alto. Hasta los gusanos se rieron, y supo que el día acabaría mal.
Que es lo que, efectivamente, sucedía, con el teléfono sonando sin parar, anunciando las malas noticias que no podían esperar al día siguiente. Sabía lo que era, por supuesto. ¿No estaba a la expectativa desde hacía semanas? Aun así, se mostraba reacio a contestar. Al final lo hizo.
—Flight al habla.
—Ha habido otra, señor. El Hombre Lobo ha matado a otra.
Flight miró en el televisor sin sonido escenas del partido de rugby del sábado; hombres maduros corriendo tras un balón de extraña forma como si su vida dependiera de ello. Al fin y al cabo, era un puto juego. Tenía apoyado en el lateral del televisor al sonriente osito. ¿Qué demonios iba a hacer él con un oso de peluche?
—De acuerdo —dijo—. Dígame dónde...
—Al fin y al cabo, es solo un juego.
Rebus sonrió y asintió con la cabeza al inglés que tenía enfrente en la mesa. A continuación, miró por la ventana, fingiendo una vez más interesarse por el paisaje oscuro y borroso. El inglés lo habría dicho ya más de diez veces. Y era lo único que había dicho casi durante todo el viaje. Además, invadía su terreno con las piernas estiradas e iba llenando la mesita con su colección de latas de cerveza vacías, robándole espacio y rozando su ordenado montón de periódicos y revistas.
—¡Billetes, por favor! —exclamó el revisor al fondo del vagón.
Con un suspiro, y por tercera vez desde que salieron de Edimburgo, Rebus buscó el billete. Nunca lo tenía donde creía. En Berwick pensó que lo llevaba en el bolsillo de la camisa, y lo guardaba en el bolsillo superior de la chaqueta de tweed Harris; en Dirham lo buscó en la chaqueta y lo encontró debajo de una revista en la mesita, y diez minutos después de salir de Peterborough lo cambió al bolsillo trasero del pantalón. Lo sacó y aguardó a que llegase el revisor.
El billete del inglés estaba donde siempre: medio escondido debajo de una lata de cerveza. Rebus, aunque casi se lo sabía de memoria, volvió a hojear la última página de un periódico del domingo, que había dejado encima del montón por simple diablura, divertido por las gruesas letras negras del titular —¡HALE ESCOCESES!— de la crónica sobre el encuentro de rugby en Murrayfield de la Copa Calcuta. Y menudo encuentro: no precisamente para pusilánimes, sino para valientes y decididos. El Scots había ganado por trece a diez y ahora Rebus se encontraba en un tren nocturno lleno de hinchas ingleses frustrados que regresaban a Londres.
Londres. No era precisamente una de sus ciudades preferidas. No es que él viajara mucho a Londres, pero aquel viaje no era de placer, sino estrictamente profesional, y, como representante de la policía de Lothian y Borders, debía tener un comportamiento irreprochable. Como había dicho su jefe en pocas palabras: «Nada de cagadas, John».
Bien, haría cuanto pudiera. No es que pensara que hubiera mucho que hacer, bien o mal, pero haría lo más posible. Y si ello implicaba ponerse camisa limpia y corbata, zapatos relucientes y una chaqueta respetable, lo haría.
—Billetes, por favor.
Rebus tendió el billete. Al fondo del pasillo, en la tierra de nadie del coche restaurante entre primera y segunda clase, se oyeron recitar en voz alta versos del Jerusalén de Blake. El inglés sentado enfrente de Rebus sonrió.
—Es solo un juego —comentó mirando las latas vacías de cerveza—. Solo un juego.
El tren entró en King’s Cross con cinco minutos de retraso. Eran las once y cuarto y Rebus no tenía prisa. Le habían reservado habitación en un hotel del centro de Londres por cuenta de la policía metropolitana. En el bolsillo de la chaqueta llevaba una lista de notas y direcciones, remitida también por Londres; no iba con mucho equipaje, pensando en que la cortesía de la policía metropolitana no llegaría al extremo de venir a recogerle. Esperaba no estar más de dos o tres días, tras los cuales sin duda se darían cuenta de que no iba a serles de gran ayuda en la investigación. A tal efecto había traído una maleta pequeña, una bolsa de deporte y una cartera. En la maleta llevaba dos trajes, un par de zapatos, calcetines, calzoncillos y dos camisas (con corbata a juego); en la bolsa de deporte, un neceser, toalla, dos novelas de bolsillo (una a medio leer), despertador de viaje, una cámara de treinta y cinco milímetros con flash y película, una camiseta, un paraguas plegable, gafas de sol, un transistor, agenda, una Biblia, un frasco con noventa y siete pastillas de paracetamol y una botella (acolchada con la camiseta) del mejor malta Islay.
Lo esencial, en otras palabras. La cartera contenía libreta, bolígrafos, casete para grabar, cintas vírgenes, cintas grabadas y un sobre marrón grande con fotocopias de la policía metropolitana y fotos en color de doce por veinticuatro dentro de un archivador de anillas, más diversos recortes de periódico. Destacaba en la tapa del archivador una etiqueta adhesiva blanca con una palabra mecanografiada: HOMBRE LOBO.
Rebus no tenía prisa. La noche —lo que quedaba de ella— era suya. Tenía que acudir a una reunión a las diez, el lunes por la mañana, pero en su primera noche en la capital podía hacer lo que se le antojara. Pensó que podía pasarla perfectamente en la habitación del hotel. Esperó en el asiento a que los otros viajeros bajaran del tren, cogió del portaequipajes la bolsa y la cartera y se encaminó a la puerta corrediza del vagón, junto a la cual, en otro portaequipajes, estaba su maleta. Tras bajarlo todo al andén, hizo una pausa y respiró. Era un olor muy distinto al de cualquier otra estación de tren. Desde luego, muy distinto al de la estación de Waverley, en Edimburgo. No olía tan mal, pero a Rebus le pareció una atmósfera más empobrecida y gastada. De pronto se sintió cansado. Y su nariz también captaba otra cosa; algo dulce y repulsivo al mismo tiempo. No sabía a qué le recordaba.
En la explanada, en vez de dirigirse al metro, se acercó a un quiosco y compró un plano alfabético de Londres, que guardó en la cartera. Ya repartían los periódicos de la mañana, pero ni los miró. Era domingo y no lunes. El domingo era el día del Señor, y por eso, tal vez, había incluido una Biblia en el equipaje; hacía semanas que no iba a la iglesia, meses, quizás. De hecho, desde una visita a la catedral de Palmerston Place; era un templo bonito, limpio y luminoso, pero muy lejos de su casa para resultar cómodo. Además, seguía siendo religión organizada y no había superado su desapego de la religión organizada. Incluso recelaba más que nunca de ella. Tenía hambre; tal vez podría comer algo de camino al hotel.
Adelantó a dos mujeres que hablaban animadamente.
—Lo he oído por la radio hace veinte minutos.
—Se ha cargado a otra, ¿no?
—Eso han dicho.
—No me atrevo ni a pensarlo —añadió la mujer, estremeciéndose—. ¿Han dicho que era él, seguro?
—No, seguro no. Pero ya sabes, ¿no?
Sí, tenía razón. Así que llegaba a tiempo para una nueva y reciente perspectiva del drama. Otro homicidio; cuatro en total. Cuatro en el plazo de tres meses. Sí que estaba ocupado aquel asesino que llamaban Hombre Lobo. Hombre Lobo, lo denominaban; se habían puesto en contacto con su jefe de Edimburgo, solicitando que lo enviasen a él. A ver qué podía hacer. El jefe, el director Watson, le había enseñado la carta.
—Llévese una bala de plata, John —dijo—. Por lo visto, es usted su única esperanza —añadió, conteniendo la risa, tan convencido como el propio Rebus de lo poco que podía ayudar en el caso.
Pero él se mordió el labio inferior, sin replicar a su superior que le miraba tras el escritorio. Haría lo que pudiera. Haría todo lo que pudiera. Hasta que le calaran y le hicieran volver a Edimburgo.
Además, tal vez necesitaba un descanso, y Watson también parecía satisfecho de quitárselo de encima.
—Al menos tendremos unos días de calma.
Al director, natural de Aberdeen, le apodaban el «Granjero Watson», un mote conocido por todos los oficiales inferiores a su rango en Edimburgo. Pero un día, Rebus, con algunas copas de más de whisky, lo soltó en presencia del propio Watson y desde entonces se había visto relegado a no pocas tareas burocráticas y aburridas, a vigilancias y a cursillos de capacitación.
¡Cursillos de capacitación! Al menos Watson tenía sentido del humor. El último había sido «Gestión para oficiales superiores» y había sido un latazo: psicología y cómo tratar bien a oficiales subalternos, cómo implicarlos, motivarlos, relacionarse con ellos. Rebus volvió a su comisaría y lo probó un día; fue un día de implicar, motivar y relacionarse. Al final de la jornada un agente le había dado sonriendo una palmada en la espalda.
—Hoy sí que hemos tenido que trabajar duro, John, pero lo he pasado bien.
—Quita tu puta mano de mi espalda. Y no me llames John —gruñó Rebus.
El agente se quedó boquiabierto.
—Pero no ha dicho... —replicó sin acabar la frase.
Punto final de las breves vacaciones: Rebus había probado a gestionar. Lo había intentado, pero lo odiaba.
Bajaba ya las escaleras del metro cuando se detuvo, dejó en el suelo maleta y cartera, abrió la cremallera de la bolsa de deporte y sacó el transistor; lo encendió, se lo acercó al oído, accionó el dial con la otra mano hasta sintonizar las noticias y permaneció parado escuchándolas mientras otros viajeros pasaban a su lado; algunos le miraron, pero pocos. Oyó por fin lo que quería, apagó el transistor y lo guardó en la bolsa. A continuación abrió los dos cierres de la cartera, sacó el plano y pasó las hojas del callejero al final del volumen; sabía lo grande que era Londres. Grande y populoso: unos diez millones, ¿no? ¿No era el doble de la población de Escocia? No quería ni pensarlo: diez millones de almas.
—Diez millones más una —musitó al tiempo que daba con el nombre de la calle que buscaba.