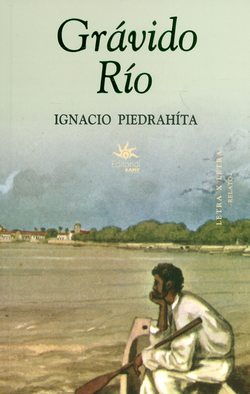Читать книгу Grávido Río - Ignacio Piedrahita - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dos
ОглавлениеCamino arriba, camino abajo, uno y el mismo.
Heráclito de Éfeso
ESTRECHO DEL MAGDALENA, SAN AGUSTÍN, HUILA.
El hostal estaba ubicado en una colina, en las afueras de San Agustín. Los huéspedes se alojaban en tres cabañas de estilo rústico alrededor de la vieja casa principal, donde estaba el comedor. Me correspondió una de las cabañas, que estaba separada del resto del conjunto por un sendero de piedra. Sin duda era un lugar de privilegio para mi tranquilidad. Desde mi ventana se veían los techos de teja de las casas del pueblo, formando un tapiz rojizo y arrugado en medio de la meseta verde.
Contrario a los cielos sin nubes que me habían acompañado en el recorrido, en San Agustín llovía sin cesar. Pasaba el día casi sin salir y pendiente de la lluvia. Me despertaba temprano y me sentaba a tomar un café en el frente de mi cabaña. Desde allí escrutaba las intenciones del cielo cual capitán de barco de aguas nórdicas. Ponderaba luminosidades, desgarrones en la niebla, oscurecimientos repentinos. Pero las nubes me hacían ver que aún tardarían en terminar de entregar su carga de agua sobre la tierra.
Me preguntaba si semejante temporal era producto del mismo fenómeno del Niño, pues, aunque este suele traer una acentuada sequía a buena parte de Colombia, al Ecuador llega con lluvias. Y ahora yo me encontraba no muy lejos de la frontera.
Que lloviera no me importaba. Al contrario, me ilusionaba la idea de estar presenciando un fenómeno que involucra medio mundo. Sin El Niño de por medio, lo normal es que una gigantesca corriente de viento sople a todo lo largo del Pacífico de manera permanente, desde Suramérica hasta Oceanía. Son tan poderosos estos vientos, que son capaces de apilar el agua contra las costas de Australia y sus alrededores hasta medio metro por encima del nivel del mar en Perú. En su continuo soplar, los vientos se llevan para Oceanía la capa superficial y cálida del océano, lo cual da lugar a que en las costas suramericanas surja una corriente marina profunda y fría, cargada de peces. Las temperaturas del mar controlan el clima de ambos extremos del Pacífico. El mar frío impide que llueva en Perú, y el cálido hace que en Indonesia llueva mucho.
Sin embargo, en un lapso de separación de entre dos y diez años, cesan de repente esos vientos magníficos que rigen sobre el Pacífico. Y ante su ausencia las grandes masas de agua caliente apiladas cerca de Australia se devuelven con toda su fuerza hacia las costas del Perú e impiden que la corriente fría submarina suba trayendo los peces habituales. Además de quedar privada de la pesca, la costa peruana, siempre seca, se convierte entonces en un lugar de chubascos e inundaciones salvajes que incluyen al Ecuador, mientras que en Colombia se asienta la sequía.
De vez en cuando una pausa en las lluvias me permitía hacer una visita al pueblo. Pero luego un nuevo aguacero me invitaba a recalar en el hostal. Pasaba el resto del día leyendo en una silla en el corredor, con una manta sobre las piernas para calentarme. Solo el arreciar o amainar de un aguacero me sacaban la vista de la lectura.
Quizá me equivocara y las lluvias de San Agustín no fueran expresión de El Niño. A lo mejor venían del Amazonas o de otro lugar igualmente remoto y maravilloso. En cualquier caso, se trataba de la voz poderosa y etérea de los vientos. Yo, desde mi cabaña, con un libro en las manos, me sentía contagiado de su rara energía. En la noche me acostaba a escuchar la música universal interpretada por la lluvia, al caer sobre la reblandecida techumbre de teja cocida.
CAÑÓN DEL MAGDALENA, SAN AGUSTÍN, HUILA.
Una mañana cualquiera la lluvia cesó, como si un dios hubiera cerrado de repente su enorme puño. Ahora era posible salir a caminar sin terminar empapado.
Quería ir hasta el sitio arqueológico del Alto de los Ídolos, al norte de la población. Para ello era necesario cruzar el cañón que el Magdalena había cavado en la meseta. El río había nacido a unos cuarenta kilómetros de allí, en la laguna de la Magdalena, a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar. Y al pasar cerca de San Agustín, bajaba por el fondo de una garganta de unos ciento cincuenta metros de profundidad.
Aún receloso del clima entré en la cabaña y empaqué algunas cosas en mi mochila, mirando alternativamente por la ventana. Un vaho de vapor de agua comenzaba a levantarse de la superficie de la tierra, como si los rayos del sol renovado escarbaran en ella. Me puse las botas de caucho y descendí la cuesta del morro donde estaba ubicado el hostal. Tomé la carretera que sale del pueblo por uno de sus costados, subiendo, hasta llegar al punto desde donde parte el camino que conduce a los Ídolos. El aviso municipal decía que me esperaban seis kilómetros hasta el destino. Tendría que bajar al río y luego volver a subir, y avanzar sobre la meseta del lado opuesto hasta el sitio arqueológico.
Sobre el camino pantanoso se veían pisadas de caballos, que los visitantes suelen alquilar para esas travesías relativamente alejadas. El barro no era profundo, pero en cada pisada sentía que mis botas se enterraban hasta la altura del tobillo. Me di cuenta de que iba andando a un ritmo acelerado para el recorrido que aún tenía por delante. Rebajé el paso y traté de poner atención al paisaje, marcado por colinas sucesivas, separadas unas de otras por pequeños cursos de agua. Eran gruesas capas de lavas antiguas, cortadas con el tiempo por los riachuelos y moldeadas por la vegetación. En la roca disgregada por el calor ecuatorial, las corrientes de agua forman surcos, y escasamente queda un solo lugar en el que no crezcan árboles y plantas.
En los cercados de alambre de púas que encajonaban el sendero abundaban los árboles de guayaba repletos de fruta. Por lo visto había más producción que comensales. Durante los días de lluvia habían caído tantas guayabas que alcanzaban a formar círculos amarillos alrededor del tallo, del tamaño de las copas de los árboles. Y, puesto que una parte de esos círculos quedaba dibujada sobre el lodo negro, me hice la fantasía de que estaba pisando entre medialunas descolgadas durante la noche. Llené la mochila de guayabas, para írmelas comiendo durante el recorrido.
El camino se estrechaba a medida que la meseta se acercaba al borde del cañón del Magdalena. Y muy pronto se recostaba contra la pared rocosa debido a la fuerte pendiente. Al costado de mi cuerpo estaba la piedra, sólida y segura en apariencia, y del otro estaba el vacío. Sin embargo, este último no era tan terrible como podría parecer. La vegetación abundante que crecía a la vera del camino le proporcionaba a la vista un objeto cercano en donde entretenerse y sentirse a salvo. De no ser por esa facultad de la mente de distraerse en lo cotidiano, veríamos abismos a cada paso que damos. Intuir el vacío es a veces tan provechoso como sentirse tentado por él. Y, más aún, verlo por momentos en toda su magnitud, cuando el sendero hacía quiebres en zigzag, me proporcionaba una irresistible y hasta placentera falta de aliento.
A pesar de que ya no llovía, el camino estaba hecho un manantial. El agua caída durante la noche y las primeras horas de la mañana hacía todavía su lento tránsito hacia el fondo del cañón: bajaba por los tallos de los árboles y luego por el suelo cubierto de hojas caídas y retoños, empapando las raíces y la tierra hasta llegar al cauce del río, empujándose una molécula de agua tras otra como en peregrinación. A mi lado, elásticas gotas permanecían aún aferradas a hojas y ramas con sus fuerzas capilares. Manojos de pasto alto tocaban a veces mi cuello soltando de paso toda su humedad, con una caricia que me producía un leve escalofrío sobre la piel.
Mientras caminaba iba escuchando el chapoteo de mis pisadas sobre el agua corriente. Dos o tres pasos significaban casi un metro más hacia lo profundo del cañón. Sus paredes se levantaban con mayor ahínco sobre mi cabeza. Con cada peldaño que bajaba hacia la profundidad, le hacía una cortesía a los esfuerzos del Magdalena en construir su obra. Me sentía único pensando que el río había cavado la tierra para celebrar mi llegada. El aire estaba ahora más cálido, así que me quité el abrigo ligero que llevaba y seguí mi camino hacia el aullido del torrente, que manaba muy por debajo de mis pies.
Al mirar dónde pisaba, me di cuenta de que el agua transparente magnificaba la roca sobre la que corría. Era precisamente una de esas lavas antiguas que conformaban el terreno, que había atrapado fragmentos de piedra en su recorrido a través de los conductos volcánicos. Algunos de esos fragmentos eran grandes como una mano abierta, otros pequeños como una miga de pan, pero no guardaban ningún orden en su disposición y sus formas eran angulares. El sendero tenía el aspecto de un mosaico, aunque sin formas definidas.
En un momento en el que el camino giraba en ángulo agudo para ir haciendo su escabroso trazado, pude ver de lleno el cañón del río. También el cauce de este último avanzaba de una manera similar a la del sendero, dando curvas cerradas, como bandazos entre las salientes sucesivas de la montaña. El hecho de que el río fuera el Magdalena le imprimía mucha más fuerza a la imaginación que si se tratara de uno cualquiera, tal como lo decía Heráclito. Sus aguas recorrían de allí en adelante casi todo el país a lo largo de mil quinientos kilómetros.
El Magdalena corre en ese lugar en dirección sureste, como si fuera rumbo a la selva amazónica. Pero, poco a poco, una serie de fallas geológicas lo van orientando hacia el norte. Las fallas geológicas son planos imaginarios enormes. A través de ellas se desplazan entre sí grandes porciones de montañas, o incluso cadenas de montañas. Su tamaño hace que sean más visibles desde el aire. Se ven a la manera de líneas extendidas por kilómetros, a lo largo de las cuales se disloca algún rasgo de la superficie de la Tierra: una serranía cortada y desplazada, por ejemplo. O, como en este caso, ríos que llevan una dirección y, de repente, tuercen noventa grados. Aquella era una región llena de fallas, de rocas fracturadas.
Vi entre unos cafetos un árbol abarrotado de mandarinas rojas. Atravesé la cerca y caminé hasta él. Me colgué con éxito de un gajo, aunque una ducha de agua fría me bañó por completo. Repetí la operación y puse algunos frutos en mi morral, junto con las guayabas, para comerlos más tarde. El solo hecho de reservarlos me produjo un placer de origen ancestral, un recuerdo genético de los tiempos en los cuales todos los humanos éramos cazadores y recolecto res de alimentos. Mientras reanudaba el camino sentí el deseo de verme transportado a esas épocas en las que no habíamos aprendido a cultivar ni siquiera las cosas más sencillas.
Si me preguntaran en qué año me habría gustado vivir, diría que varios miles antes del presente. Pensé en cien mil años atrás. En ese entonces, caminábamos ya por el mundo diferentes especies de homininos con la suficiencia propia del ser humano. Aunque todavía no por tierras americanas. Hace cerca de sesenta mil años partieron de África los primeros grupos de Homo sapiens que iban a llegar hasta aquí. Y solo hace unos veinte mil pisaron por primera vez el continente. Entonces rebajé un poco mi apuesta, hasta esos milenios más cercanos.
La partida de los que llegarían a América coincidió con un momento en el que la Tierra comenzaba a enfriarse. Mientras ellos avanzaban cruzando la península arábica y seguían la ruta de oriente, buena parte de las aguas de los océanos del planeta se congelaban en los polos. De manera que cuando llegaron a lo que hoy es un paso de mar entre Rusia y Alaska, el estrecho de Bering, lo encontraron seco y sin problemas para atravesarlo. Fue así como pusieron por primera vez pie en Norteamérica, sin darse cuenta de que estaban sobre otra masa de tierra diferente de la asiática. Todo parecía hecho para que los hombres colonizaran América, pues cuando estaban allí la Tierra volvió a calentarse y el paso de Bering se inundó de nuevo.
En el corazón de Estados Unidos se hallan los restos humanos más antiguos del continente: quince mil quinientos años antes de nuestros días. Sin embargo, en Chile las fechas son apenas menores en algunos cientos de años. Todo indica que a esos pioneros los gobernaba la fuerza de seguir adelante, de avanzar, en este caso hacia el sur, como si intuyeran tierras prometidas en un mapa imaginario. No importaba si el lugar al que llegaban era benigno o no, si había selvas o desiertos, si interminables llanos o montañas, simplemente se sentían llamados a continuar el recorrido de manera incesante. ¿Quién lideraba esa primera peregrinación? ¿Individuos de unos veinte años con sus mujeres e hijos? Sabiendo que la longevidad en aquella época rondaba los treinta años, yo sería, con algo más de cuarenta, un abuelo, una carga para la gran caminata.
Uno podría imaginar que al no haber fronteras ni otras personas en el camino –aparte de pequeños grupos que pudieran estar también en la vanguardia del recorrido–, las cosas eran fáciles en aquella gesta. Pero los restos de trece mil años de Naia, encontrados en un cenote en Yucatán, desdicen de una vida tranquila en esos tiempos. El examen de los huesos de esta joven mujer de quince años develó que había pasado hambre en su infancia y que incluso pudo haber sido maltratada. Poco antes de morir por la caída fortuita en la cueva, Naia había dado a luz, aportando un vástago a esa gran caminata por el continente.
A pesar de la evidencia, me gusta pensar que la América de hace unos quince mil años fue la mejor de todos los tiempos. Diferente a otros continentes que fueron poblados con anterioridad por varios linajes de antecesores de los humanos, en América solo un hombre moderno igual a nosotros caminó por primera vez entre sus paisajes. Las presas de caza eran abundantes y gigantescas: osos perezosos de tres metros, armadillos del tamaño de un Volkswagen, aunque también enormes tigres dientes de sable.
Me inquietaba la vida en esa época de oro. La mirada de cada uno de esos seres humanos iba creando la naturaleza a su alrededor, por el solo hecho de observarla por primera vez y maravillarse con sus paisajes. Haber sido el primero en ver un valle, una montaña, un río, de modo que estos empezaran a existir para los que vinieran detrás, bastaría para cambiar el anodino presente por ese momento épico. Sin detenerme, abrí el bolso y comí algunas de las guayabas.
El paso de Bering había sido la primera estrechura en la caminata americana. La segunda fue el istmo de Panamá, una lengua de tierra de apenas sesenta kilómetros de ancho. Este último fue, sobre todo, un paso simbólico. Alrededor de siete millones de años antes de que el hombre llegara al istmo, este aún no existía. Centro y Suramérica no estaban unidas, y el Caribe y el océano Pacífico eran un solo mar. Pero en esos años remotos, se elevó allí una cresta volcánica que unió los continentes e impidió el paso de agua entre los dos mares. Más que un simple cambio en el paisaje, esta nueva geografía tuvo grandes consecuencias para la vida en la Tierra.
Los cerramientos y aperturas de nuevos mares son un asunto trascendental para el clima del planeta, pues las corrientes marinas controlan con sus temperaturas las lluvias y las sequías. Una vez se cortó la comunicación entre el Caribe y el Pacífico sobrevinieron cambios dramáticos. La aridez se hizo sentir especialmente en África. El desierto del Sahara aumentó de tamaño, empujando con sus arenas hacia el centro del continente. Por consiguiente, las sabanas que lo limitaban por el sur le ganaron terreno a la selva húmeda ecuatorial. Algunos monos se internaron aún más en la espesura, pero otros se vieron obligados a salir y arreglárselas en la gran pradera. En vez de la selva enmarañada, ahora los pastizales y escasos arbustos dominaban su paisaje. Poder erguirse y descubrir los depredadores al acecho resultó un rasgo físico esencial para sobrevivir en la planicie.
Provenimos de esos primeros homininos, a quienes enderezarse les significó además un desplazamiento de la pelvis. El hueso se movió hacia adelante y cerró parcialmente el canal del nacimiento. Sus crías debían nacer más pronto, menos desarrolladas, y la consiguiente relación de dependencia con la madre se alargó, hasta que pudieran valerse solos. Esto marcaría a cada individuo para toda la vida, así como a sus descendientes en los millones de años venideros.
Siete millones de años después –y solo catorce mil años antes de nuestro presente–, los descendientes de esos africanos, ya como hombres modernos, pisaban el istmo de Panamá, esa cuna remota que quizás había dado lugar a su especie. Acaso les sucedió como hoy a nosotros, que a menudo pasamos sin darnos cuenta por encima de huellas que ignoramos, de sudor desecado de otros, de sangre vertida.
Una vez en suelo suramericano, algunos grupos de vanguardia siguieron la ruta de la costa hacia el sur, buscando quizá, de forma instintiva, la gloria de ser los primeros en llegar al fin del mundo. Otros se quedaron en las inhóspitas selvas tropicales, que aunque malsanas, estaban colmadas de frutos y presas de caza. Y hubo quienes sintieron el llamado de las misteriosas montañas de los Andes. Aun a cuatro mil seiscientos metros de altura, en las cumbres del Perú, se han encontrado antiguos lugares de habitación. En la cueva de Cuncaicha, en el monte Condorsayana, se hallaron restos de personas que vivieron allí hace unos once mil o trece mil años. Pareciera increíble que en aquellos tiempos el hombre eligiera esos inhóspitos páramos para quedarse a vivir.
Pero, por otra parte, el sitio bien podía ser la versión prehistórica del paraíso, porque esas tierras altísimas eran entonces un poco más húmedas y por lo tanto más ricas en vegetación. El follaje atraía a los camélidos, animales de carne magra y pelambre espesa. Contaban entonces con una buena alimentación y con pieles para el abrigo. En el páramo las alimañas eran escasas y el ambiente resultaba saludable. De día el sol de la altura los calentaba, y en la noche quemaban pastos secos para hacer fuego. La piedra obsidiana de los alrededores les servía como pedernal para fabricar sus armas de caza y herramientas. Y, como la cantera era abundante, intercambiaban los excedentes por pequeños lujos de las tierras bajas con los nativos de la costa.
Para celebrar esas vidas de otro tiempo elegí un recodo del camino donde había una vista de especial belleza y me senté. Le quité la piel a una de las mandarinas, cuyos poros abiertos, grosor y holgura prometían jugos dulcísimos. Pero, no bien la probé recibí una acidez tal que lo primero que se me ocurrió fue lanzar la fruta al despeñadero. Hice lo mismo con las que había guardado en el morral, como si fueran veneno. Así debió haber sido en aquellos primeros tiempos: ensayo y error permanentes. Puesto que avanzaban de norte a sur, el clima cambiaba y así la flora y la fauna, de manera que lo aprendido en una región poco servía en la otra. No se trataba únicamente de ir recolectando por el camino las frutas y sacrificando las presas ya conocidas. Había que encontrar lo que era comestible, asumiendo riesgos una y otra vez.
De un momento a otro, la figura de un hombre con una roca sobre sus hombros me sacó de mis ensoñaciones. Al verlo subir jadeante por la cuesta me hice a un lado. Le era imposible levantar la cabeza y aún hablar, y pensé que seguiría de largo. Pero vino a descargar la piedra junto a mí. Le ofrecí un poco de agua mientras recobraba el aliento. Luego nos sentamos de cara al abismo y conversamos.
Era un artesano que tallaba figuras de suvenir con los motivos de las estatuas agustinianas. No era de la región, sin embargo. Había crecido en la ciudad, donde ejercía como vigilante. Un día, cansado de esa vida, decidió marcharse al campo. Mientras se alquilaba como jornalero, una curiosidad por el trabajo manual lo llevó a intentar con las figuras. Y con el tiempo llegó a convertir ese arte en un oficio.
Sacó un par de representaciones de su mochila y me las enseñó. Me pareció que hacía un buen trabajo. En este caso, la semejanza con las estatuas reales era importante, y él lo conseguía. No usaba formones, me dijo, sino radios de llantas de motocicleta. Eran resistentes y tenían la forma adecuada, además eran baratos y fáciles de conseguir. Saqué algunas guayabas y comimos.
Me acerqué a la piedra que venía cargando y la observé con cuidado.
—¿Es una andesita? –le pregunté.
—Una toba, me parece –dijo.
Aunque aquel hombre no era dueño de un conocimiento formal de la geología, había aprendido a identificar las rocas. El contacto con el material volcánico de la región lo convirtió en un experto local. Sin embargo, en ocasiones mencionaba alguna especie que no existía –que seguramente había leído en un libro y tergiversado–, de modo que resultábamos hablando de meras invenciones, aunque con el mismo cariño, igual que de las piedras convencionales. De cualquier manera, sabía dónde encontrarlas, así como reconocer sus texturas y predecir la respuesta a las herramientas sobre cada tipo de material rocoso.
Paradójicamente, me dijo, la dificultad de su oficio estaba en hallar la piedra. Primero tenía que encontrar una cantera, extraer la roca y luego transportarla hasta su taller. Uno de sus maestros había muerto cerca del lugar donde ahora nos encontrábamos. Había hallado una especie de cueva en la que era necesario desprender la roca del techo, y un día terminó sepultado. Otras canteras estaban dentro de fincas privadas. Sin embargo, por esos días se había acomodado con un cultivador de café, a quien le estorbaban los bloques de piedra dispersos en su parcela.
En ese ir a buscar la piedra, partirla y lidiar con su gran peso, y luego acarrearla a su lugar de trabajo y finalmente tallarla, había un bello homenaje al esfuerzo de la antigua cultura de San Agustín. No quería irme sin comprarle uno de sus trabajos y le pedí que me mostrara lo que llevaba consigo. Me llamó la atención una figura femenina, que según él era conocida como la “mujer del cuenco”. Era la imagen de una mujer de cuerpo entero, sosteniendo un recipiente con las manos a la altura de su pecho.
Nos despedimos antes de que él se echara encima de nuevo su carga. Quise ayudarlo, pero intervenir en tan preciso envión habría roto el equilibrio.
Con el idolillo en mi mochila, reanudé el camino. Al lado opuesto del cañón se veía cómo, cada tanto, a lo largo de la pared de roca cubierta de lianas y arbustos, se desprendía un hilo de agua que caía al vacío, abriéndose espumoso hasta atomizarse. En el camino de descenso no me había topado hasta el momento con chorros de ese tipo, pero sí con pequeñas cascadas que bajaban lamiendo la roca irregular. Entonces, el sol asomó por segunda vez en el día con fuerza renovada. Su gran disco se reflejaba en el agua sobre el camino. El efecto que causaba me daba la sensación de que estuviera pisando perlas que se escabullían bajo las suelas de mis botas.
En cuanto a más paseantes, ninguno aparte del tallador. Nadie subía ni bajaba, solo me acompañaban unas maripositas del color de la miel, que salían en grupos de a dos y de a tres. Su movimiento azaroso coincidía a veces con mi propio parpadeo, de modo que me era imposible determinar dónde estaban exactamente. Luego asomó una mariposa azul del tamaño de un puño, cuyo vuelo parecía apoyarse gentilmente en el aire como si este fuera líquido. En un momento me vi manoteando con mis propios brazos, queriendo atraparlas en una insólita danza. Y, más aún, me escuché balbuceando cualquier cosa, como transportado a esa edad infantil en la que no nos avergüenza hablar solos.
El estrépito del agua aumentaba conforme descendía por la pendiente, hasta que llegué a la propia orilla del río. En la base del cañón las laderas amenazaban con cerrarse del todo, azuzadas por el vértigo de la turbulencia. Los tonos de verde, la piedra oscura y las aguas color café se reunían sobre la movilidad violenta de la corriente.
Un puente colgante cruzaba el Magdalena en ese punto. Los viejos cables de hierro trenzado que lo sostenían lucían tiesos, como a punto de quebrarse. La madera de su esqueleto y el techo de láminas de zinc a dos aguas, estaban parcialmente cubiertos de líquenes. La pintura roja que lo cubría estaba ahora pálida y desteñida. Me detuve a calcular el paso antes de atravesar. Desde allí podía ver que la estructura, de unos quince metros de largo por uno y medio de ancho, estaba levemente retorcida, como por contagio de la fuerte corriente que trasponía. Di un paso adelante mirando dónde pisaba. Entre los tablones separados centelleaba la espuma del río, que me despistó y me hizo sentir un leve mareo.
En la mitad del puente, ya con algo de seguridad, me detuve a mirar la corriente. El agua lucía hinchada sobre sí misma, como en ebullición. Cerca de la orilla colgaba una rama desgajada de un árbol, cuya parte inferior alcanzaba a quedar sumergida en la turbulencia. El agua la mecía violentamente con la intención de devorarla. Incapaz de arrancar de raíz el propio árbol, la corriente se empeñaba en mostrarle su poder arrebatándole una parte. Pero, aun así, la rama resistía, no importaba cuán sometida estuviera, con tal de no romperse. Hay quien ha dicho que la tragedia sobreviene no cuando el árbol se dobla sino cuando se rompe. ¿Qué se puede decir de aquel que ya está desgajado, y, aun así, resiste? Quien ha caminado por el campo habrá visto cómo algunos gajos que penden apenas de un hilo del tronco mayor retoñan en la siguiente estación de lluvias.
A decir verdad, el puente se sentía firme a pesar del óxido y la falta de escuadra. Más bien parecía haberse incorporado a las torcidas formas de la naturaleza. Conseguí llegar al otro lado, donde me detuve frente a una urna montada sobre una pequeña torre fabricada con adobes. Adentro reposaba la imagen de una Virgen adornada con dos puñados de flores, ya marchitas a pesar de la humedad. Seguramente no pasaban casi peregrinos por allí. La lámina estaba deteriorada, pero se conservaba en el fondo de la urna. Representaba a una de esas vírgenes que llevan una corona repleta de piedras preciosas. Ese rasgo quizás fuera antes símbolo de distinción, pero para el tiempo en que vivimos resultaba ostentoso. Sin tocar la lámina, pero justo en su lugar, deposité la “mujer del cuenco” comprada al tallador. La sencillez de su expresión y el tazón que llevaba en sus manos, como ofreciendo de beber al caminante, me pareció un remplazo merecido.
Ya en confianza con la resistencia de los maderos, me senté sobre el puente a tomar el almuerzo. Había comprado un tamal huilense: un guiso de carne y arroz envuelto en una masa de maíz, amarrado con hojas de plátano. De beber no llevaba sino agua, de la que me empaché. Al final me estiré sobre el entarimado y me sumergí en el sueño arrullado por el paso del río.
La sorpresa de despertar en el fondo del cañón, justo un par de metros sobre el agua, en medio de la naturaleza exuberante, desdibujaba la línea entre la vigilia y la ensoñación.
Me puse de pie, me eché el morral a la espalda y ataqué el camino de subida. Durante el ascenso sentí que el sonido de mi corazón se sobreponía al del río, que poco a poco quedaba a lo lejos. El viento azotaba una cascada de agua y la convertía en lluvia. Mi mirada se posaba cercana, en el piso, apropiándose de su textura y al mismo tiempo ponderando la necesidad de avanzar. Mientras tanto, caminaba sumido en una especie de silencio interior, dominado por el esfuerzo. Era consciente de la intuición que afloraba en cada paso para no pisar en falso, no por miedo a tropezar y caer, sino por la idea de perder un poco de la fuerza que se requiere para llegar a la cima.
De pronto, al ardiente sol lo veló un cúmulo de nubes y la temperatura mejoró para la caminata. Pero no tardó en comenzar a lloviznar y a caer el agua sobre mi espalda, empapada de sudor. Cada paso contaba y me preguntaba en qué podría apoyarme. Sentía que, si dejaba de andar, el precipicio me llamaría desde atrás. Aunque sabía que el sendero de subida no era más que un espejo del de bajada, este último parecía haber estado más firmemente marcado. Al descenso se suele acceder de buena gana, mientras que a menudo el ascenso se convierte en una obligación. Cuando se baja se tiene el escenario a los pies, con lo cual la medida de sí mismo no es más que fantasía. En la subida, por el contrario, uno es palpable y finito ante su imaginación.
Ya en plena cuesta pensé que, si mi vida fuera la primera mitad bajando y la segunda subiendo, yo estaría precisamente en ese trecho donde ya había empezado a ascender, y no había vuelta atrás. Y, si me atrevía a mirar a mis espaldas, la noche llegaría para envolverme. Aterrorizado, me detuve y tomé varios sorbos de agua. No podía seguir pensando de esa manera o iba a terminar odiando el recorrido. No se puede caminar sin amor, aun cuando sea una sola porción del sendero. De lo contrario, se dirige uno al propio Hades.
Una hora más tarde me encontré con una bifurcación. ¿Existe algo más simbólico? El mundo de repente se divide materialmente en dos y se nos impone la idea de que cualquier elección tendrá sus consecuencias. Sin embargo, hay en ello siempre una falacia. Al igual que ocurre con un río, hay decenas de cauces posibles, y al mismo tiempo uno solo. Pero en este caso no parecía aconsejable seguir por la mitad de la montaña abriendo un camino nuevo.
En medio de la bifurcación había un letrero, pero estaba tan deteriorado que no era posible leerlo sin esfuerzo. Me entregué a una cuidadosa labor deductiva frente a las borroneadas letras grabadas sobre la madera. Puesto que –mirándolo de frente– el camino venía recorriendo la montaña de izquierda a derecha, un desvío a la izquierda sería objeto de aviso, para que los caminantes no siguieran derecho sin percatarse del cambio de dirección. Si, al contrario, no hubiera necesidad de girar, sino que debiera seguirse la dirección general del sendero, el letrero ni siquiera sería necesario.
Decidí entonces tomar hacia mano izquierda, contento con mi capacidad de raciocinio. Fue solo después de casi otra hora de camino que se me ocurrió mirar el mapa digital en mi teléfono para darme cuenta de que había tomado la dirección equivocada. Dar marcha atrás ya no tenía sentido, así que opté por seguir hasta lo que en el mapa parecía ser una casa campesina. Allí preguntaría si era posible regresar por una carretera que aparecía en mi pantalla un poco más arriba.
El cañón del río quedó fuera de mi vista y ahora caminaba entre cafetales, por trochas llenas de fango. Al igual que al inicio del recorrido, los árboles estaban de frutos a reventar: guayabas, naranjas, mandarinas, guamas. Una gran rama de un níspero de tierra fría estaba recién caída, probablemente tras uno de los aguaceros de esa semana. En vez de ir tomando uno a uno los nísperos y comerlos juiciosamente hasta la última carne, les daba un par de mordiscos y despreciaba el resto. El derroche sin embargo no estaba dentro de mí, sino en el mismo árbol. La naturaleza se emperifolla en su libertad para entregarse al primero que pase.
El sendero me fue llevando a la casa marcada en el mapa. Era una pequeña vivienda levantada de la tierra por pilotes de madera, donde nadie respondió a mi saludo. Doblé directo hacia arriba por un cafetal hasta que tropecé con la carretera.
El terreno, ahora plano, era como una especie de premio al esfuerzo del ascenso. Me sorprendí con la alegría y la ligereza de mi paso renovado. No me había puesto el capote para la lluvia durante la subida y mi ropa escurría, pero no me importaba. Llevaba un buen par de zapatos y un bastón, y con eso era suficiente.
Al cabo de un rato de caminata me encontré de frente con un hombre que venía encorvado llevando un azadón al hombro. Cuando levantó la cabeza ante mi saludo pude reparar en las manchas rojas que salpicaban su piel como un sarampión. El gran tamaño del hombre y la manera como escondía su rostro me hicieron recordar la figura de Frankenstein cuando, una vez escapado de su cuidador, vagaba por las comarcas avergonzado de sí mismo.
La carretera era de tierra, pero bien afirmada y el paso rendía mucho más. Iba atravesando cafetales, sembrados de lulo, maizales y flacas arboledas a lo largo de las fuentes de agua.
A las cuatro de la tarde, con el cielo cerrado por una niebla baja, llegué por fin al centro de recepción de visitantes del Alto de los Ídolos. Pagué la entrada y tomé el camino que recorre un tramo boscoso. Diez minutos después se abrió un descampado amplio con dos colinas suavizadas a lado y lado. Estaban separadas por una especie de terraplén un poco más bajo, poblado de un césped perfectamente cortado. Sobresalían por grupos unos ranchos de madera y techo de paja que cubrían los enterramientos funerarios, así como las estatuas que los custodian. Tal vez por el clima y por ser ya tarde, apenas había una pareja lejana recorriendo los sepulcros, mientras un vigilante leía un libro recostado contra la base de un árbol.
Justo hacía cien años el conjunto arqueológico había sido sacado a la luz por el antropólogo alemán Konrad Theodor Preuss. En aquel entonces el lugar no lucía como hoy, sino que estaba cubierto de bosque. Solo el conocimiento de los habitantes locales daba alguna cuenta de su existencia. “A mi llegada”, dice Preuss en su Arte monumental prehistórico – Excavaciones hechas en el Alto Magdalena y San Agustín (Colombia), “no encontré más que una sola estatua desenterrada y los sepulcros se hallaban todos en su estado primitivo, con excepción de uno. Sin embargo, las piedras que los encerraban, mostraban una posición muy extraña. En todas estas sepulturas había sarcófagos de piedra que en su mayoría estaban provistos de tapas”.
Me dediqué a recorrer los montículos funerarios, cuál más impactante. El tamaño, como el arte mismo de las figuras, me sobrecogía. Al grabar cada motivo sobre las lajas de piedra, los indígenas les habían impuesto una intención de la que la roca carecía. Eran lavas y rocas volcánicas en general, que habían salido de la profundidad de la Tierra sin un objetivo diferente al de liberarse de las presiones del subsuelo. Y, luego, los indígenas las habían tallado y convertido en parte del culto a sus dioses.
A la llegada de Preuss, en 1914, solo había dos descripciones del sitio arqueológico de San Agustín, y no se referían al Alto de los Ídolos. Una de ellas era apenas una mención, por parte de Francisco José de Caldas: “San Agustín […] está habitado de pocas familias de indios, y en sus cercanías se hallan vestigios de una nación artística y laboriosa que ya no existe. Estatuas, columnas, adoratorios, mesas, animales, y una imagen del sol desmesurada, todo de piedra, en número prodigioso, nos indican el carácter y las fuerzas del gran pueblo que habitó las cabeceras del Magdalena. En 1797 visité estos lugares, y vi con admiración los productos de las artes de esta nación sedentaria, de que nuestros historiadores no nos han transmitido la menor noticia. Sería bien interesante recoger y diseñar todas las piezas que se hallan esparcidas en los alrededores de San Agustín. Ellas nos harían conocer el punto a que llevaron la escultura los habitantes de estas regiones, y nos manifestarían algunos rasgos de su culto y de su policía”. Allí donde Caldas decía “diseñar” se refería a dibujar, y con “policía”, a política.
Después vino Agustín Codazzi, en 1857, el militar e ingeniero italiano a quien el gobierno colombiano le encargó recorrer el país y describirlo. También él encontró las estatuas entre la espesura de la vegetación prodigiosa de la zona. Los andaquíes, dice, “ocultaron sus figuras entre los bosques i les dieron por templo un valle entero, pero aislado del resto de la tierra, misterioso y casi impenetrable”.
A pesar de que el informe de Codazzi se supone debía ser técnico y preciso, en esta parte de su viaje no consiguió privarse de consignar sus sensaciones: “cerrando el paisaje al sur [están las] lóbregas i desiertas selvas escalonadas en los planos superpuestos de la altísima serranía, coronada al poniente por el páramo de las Papas i cortada por el fragoroso camino que conduce a las cabeceras del Magdalena. […] Tal es el espléndido marco en que está engastado el valle de San Agustín, separado del resto de la tierra como un santuario misterioso, y aun podría decirse que invijilado por las moles estupendas que, cual centinelas de la eternidad, se levantan a su alrededor. […] Lo secuestrado i silencioso del valle, oculto al comun de los viandantes i sin mas puntos de ingreso a él, que un desfiladero al S. i otro al N., lo hacia mui apropiado para dar importancia sobrenatural al culto de los ídolos i para la celebracion de ceremonias secretas”.
Codazzi era geógrafo y no antropólogo, y más hermosas son sus descripciones del paisaje que precisas las de las estatuas, según Preuss. A pesar de que Codazzi se ocupó en su informe de treinta y siete esculturas y un “adoratorio”, y levantó un plano topográfico con la localización de las estatuas, al antropólogo alemán le pareció un estudio impreciso y poco fiable. Pero Preuss no iba por las figuras que vio Caldas y luego describió Codazzi, sino por las del Alto de los Ídolos, un tesoro que aún faltaba por recuperar.
Mientras paseaba me detuve ante una estatua que por alguna razón se me hacía familiar. La miré con detenimiento. Tenía la nariz ancha pero no parecía que resoplara, como en otras figuras. La boca carecía de colmillos o dientes visibles y estaba cerrada. En realidad, era apenas una hendidura algo desplazada hacia su izquierda. Los ojos tenían una especie de bolsas en la parte de abajo, y el conjunto insinuaba la sabiduría de una mujer mayor. ¡Claro! Era la estatua original de la “mujer del cuenco”, cuya réplica comprada al tallador había dejado en la urna junto al río.
Preuss llegó a la conclusión de que esta figura era una mujer porque tenía falda corta y un turbante que atrás formaba un anillo. También por las cintas debajo de las rodillas y por las pulseras en las muñecas. Y dice que era importante por su adorno en el pecho, decorado con supuestas plaquitas de oro. Asegura que tenía el torso abrigado y que era gorda, no solo por el abdomen grueso sino porque, al apretar su propio pecho con los brazos, hacía notable una cierta protuberancia. No puedo negar que me gusta ese tipo de observación aguda de los especialistas, que ven un mundo donde uno apenas alcanza a poner la vista.
Se ha dicho que Preuss venía de México con la frustración de no haber podido enviar al Museo Etnológico de Berlín –su patrocinador–, obras precolombinas originales. De ahí que en San Agustín se asegurara un par de docenas, que junto con la copia de otras, despachó pronto a Alemania. En el envío de las originales no iba, por fortuna, la “mujer del cuenco”.
En épocas recientes, especialistas colombianos han analizado las rocas en las que fueron talladas las estatuas. Sobre la “mujer del cuenco” afirman que está hecha en toba, la misma que llevaba en sus hombros el tallador. La toba es una roca de origen volcánico, como la mayoría de las que conforman la cordillera cerca de San Agustín. Está formada por pequeños fragmentos arrancados del cuello de un volcán, al paso de gases que han salido por allí a velocidades vertiginosas. Luego, estos gases se propagan por los alrededores y, cuando pierden velocidad, dejan caer al suelo los fragmentos, que forman una sábana gruesa. Con el tiempo esta capa es aprisionada bajo tierra, donde aguas subterráneas terminan por soldarlas y convertirlas en rocas. Al acercarme a la “mujer del cuenco” me pareció sentir que la roca despedía aún su antiguo calor.
De vuelta en Berlín, Preuss organizó una exposición de sus tesoros precolombinos. Era la primavera de 1923 y el clima permitía hacer el evento en la terraza del museo. Pero poco podía augurarse sobre el resultado de la muestra, en medio de la difícil situación económica y política que se vivía en una Alemania derrotada en la guerra no hacía mucho: “No creí que por mis queridos gigantes del interior de Colombia se interesara más que un grupo muy reducido de especialistas”.
Sin embargo, el éxito inesperado levantó la moral de Preuss y le llevó a decir, conmovido, en la introducción de su libro, unas bellas palabras cuyo talante en las obras científicas de nuestros días es raro encontrar: “La psicología del científico generalmente suele ignorarse por la mayoría de los hombres. La inclinación a una actividad espiritual que demanda sacrificio, además de la precisión que en estos trabajos debe observarse, paréceles más bien un síntoma de estrechez espiritual y más aún en los tiempos de preocupaciones económicas que cursamos”.
Se ha dicho también que Preuss no excavó en San Agustín de la manera “científica y exacta” que él mismo apunta. A arqueólogos modernos se les hace casi imposible que hubiera hecho un buen trabajo científico en la extracción de setenta y cinco estatuas en solo ciento ocho días que estuvo en San Agustín. En vez de describir con juicio cada entierro incluyendo la cerámica, se centró únicamente en sacar las figuras monumentales. De esta manera destruyó el contexto en el que estaban enterradas las estatuas y no dejó información para ser estudiada posteriormente. Se le reprocha además que se aprovechara de que en Colombia no había leyes contra el saqueo del patrimonio y se llevara tantos originales.
La tarde caía en medio de un cielo nublado. El vigilante se acercaba a mí a paso lento, haciéndome señas de que el parque estaba cerrando. Lo ignoré hasta que pude, mientras contemplaba la figura, la “mujer del cuenco”. Finalmente, guardé mi libreta de apuntes y mi cámara y me dirigí a la salida. En compañía de algunos de los empleados tomamos un transporte hacia San Agustín. Me tocó ir de pie, en el estribo de la parte trasera de un jeep, aferrado a los fríos hierros del capacete cargado.
Una vez puse el pie en mi cabaña, el aguacero se soltó de nuevo. Tomé una ducha caliente y luego crucé con una pequeña carrera hasta el tibio comedor del hostal. Cené y pedí una copa de vino al final. A cada sorbo aparecía el cansancio en mi cuerpo. Una cierta anestesia me empujó hacia un placentero estado de ensoñación. Las imágenes discurrían por mi mente formando líneas, esquemas simplificados de los recuerdos recientes. El camino hecho durante la jornada se sintetizó en la forma de una simple letra: la V. Había bajado por un costado del cañón y luego había ascendido por el costado contrario. En el vértice de ambos estaba el río, representado por un punto, producto de la unión de las dos líneas oblicuas. No quería volver tan pronto a casa y lo interpreté como una invitación a continuar a lo largo del río, a explorar la metamorfosis de esa escabrosa forma de simetría vertical. Quería observar cómo se profundizaba o se ampliaba y, sobre todo, cómo se proyectaba hacia afuera, hacia una dimensión que creaba un espacio a mi medida, para mis ojos.