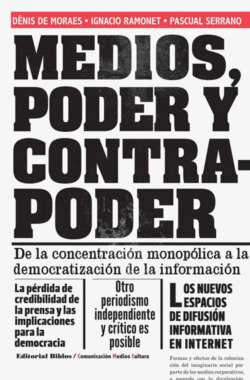Читать книгу Medios, poder y contrapoder - Ignacio Ramonet - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSistema mediático y poder[8]
Dênis de Moraes
La configuración actual del sistema mediático
Tomo la imagen de un árbol para situar las líneas predominantes del sistema mediático actual. En sus ramas, se refugian los sectores de información y entretenimiento. Cada rama se une a las otras por intermedio de un hilo conductor invisible –las tecnologías avanzadas– que termina por entrelazar y lubricar a las demás en un circuito común de elaboración, irradiación y comercialización de contenidos, productos y servicios. El árbol pertenece a un reducido número de corporaciones que se encargan de fabricar un volumen convulsivo de datos, sonidos e imágenes, en busca de incesante lucro a escala global. Esas corporaciones se establecen gracias a la potencia planetarizada de sus canales, plataformas y soportes de comunicación digitales, que interconectan, en tiempo real y con velocidad inaudita, pueblos, sociedades, economías y culturas. La impresión es que solamente alcanzaremos sintonía con lo que pasa a nuestro alrededor si estamos dentro del radio de alcance de ese sistema audiovisual de amplio espectro. Como si pantallas, monitores y ambientes virtuales condensasen dentro de sí la vida social, las mentalidades, los procesos culturales, los circuitos informativos, las cadenas productivas, las transacciones financieras, el arte, las investigaciones científicas, los patrones de sociabilidad, los modismos y las acciones sociopolíticas. Se trata
de un poder desmaterializado, invasivo, libre de resistencias físicas y territoriales, expandiendo sus tentáculos hacia mucho más allá que la televisión, que la radio, que los medios impresos y que el cine. Ya se infiltró en celulares, tablets, smartphones, palmtops y notebooks, pantallas gigantes digitales, webcams… Todo parece depender de lo que vemos, oímos y leemos en el irrefrenable campo de la transmisión mediática –en actualización continua– para ser socialmente reconocido, vivido, asimilado, negado o, incluso, olvidado.
Trataré de resumir aquí las principales características del sistema mediático. En primer lugar, evidencia capacidad de fijar sentidos e ideologías, formar opiniones y trazar líneas predominantes del imaginario social. Ejerce un poder incisivo, penetrante y permanente en prácticamente todas las ramas de la vida social, aunque escape a la percepción de amplios sectores de la población, acostumbrados a incorporarlo, sobre todo a la televisión, a su cotidianidad. Sin delegación social para eso, el sistema mediático selecciona lo que puede-debe ser visto, leído y oído por el conjunto de los ciudadanos. Elige además los actores sociales, analistas, comentaristas y especialistas que pueden opinar en sus espacios y programaciones, los llamados “intelectuales mediáticos”, en la feliz definición de Pierre Bourdieu, programados para decir y prescribir generalmente aquello que sirve a los intereses del capital y del conservadurismo y, al mismo tiempo, para combatir y descalificar ideas progresistas y transformadoras de realidades injustas. Estamos delante de una “estructura piramidal”, según Milton Santos: “En la cima, quedan los que pueden captar las informaciones, orientarlas a un centro colector, que las selecciona, organiza y redistribuye en función del interés propio. Para los demás no hay, prácticamente, camino de ida y vuelta. Son apenas receptores, sobre todo los menos capaces de descifrar las señales y los códigos con que los medios trabajan”.[9] Así, el sistema mediático elabora y difunde contenidos, rechazando cualquier modificación legal o regulatoria que ponga en riesgo su autonomía. Esto acentúa la ilegítima pretensión de imponer reglas propias, incluso las de naturaleza deontológica, para colocarse por encima de las instituciones y hasta de los poderes representativos electos por voto popular. Simultáneamente, los grupos empresariales de medios mantienen relaciones de interdependencia con poderes económicos y políticos, de acuerdo con las conveniencias mutuas (visibilidad pública, inversiones en publicidad, patrocinios, financiamientos, exenciones fiscales, participaciones accionarias, apoyos en campañas electorales, lobbies, concesiones de canales de radiodifusión, etcétera).
En segundo lugar, el sistema mediático se maneja con desenvoltura en la apropiación de diferentes léxicos para intentar colocar dentro de sí todos los léxicos, al servicio de sus objetivos particulares. Palabras que pertenecían tradicionalmente al léxico de la izquierda fueron resignificadas en el auge de la hegemonía del neoliberalismo, en los 80 y los 90. Cito, de inmediato, dos: “reforma” e “inclusión”. De la noche a la mañana, fueron incorporadas en los discursos dominantes y en dichos masivos y autolegitimados de los medios, dichos que se proyectaban y aun se proyectan como intérpretes y puntales del ideario privatista. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), la idea de “reforma” circuló todo el tiempo en los medios de comunicación y en la retórica del oficialismo. Se trataba de una indiscutible apropiación del repertorio progresista, que siempre asoció el término “reforma” al imaginario de la emancipación social. Las “reformas” de Cardoso se referían a privatizaciones, desestatizaciones y desregulaciones, en sintonía con intereses de los agentes del capital (bancos, mercado financiero, corporaciones), y resultaron en el desmantelamiento de la seguridad social, la reducción de las inversiones sociales, el corte de presupuestos para salud, educación y vivienda, y la legalización del control oligopólico de la economía.
Eso tiene que ver con el hecho de que el discurso neoliberal –que sigue influenciando en el plano ideológico, a pesar de los rotundos fracasos económicos del neoliberalismo– se vale de los medios para redefinir y tomar posesión de sentidos y significados, a partir de sus ópticas interpretativas.
En tercer lugar, el sistema mediático infunde y celebra la vida para el mercado, la supremacía de las seducciones consumistas, el individualismo y la competencia; la existencia subordinada al mantra de la rentabilidad. La glorificación del mercado consiste en presentarlo como el medio más adecuado de traducir anhelos de la sociedad, como si solamente él pudiera convertirse en instancia de organización societaria. Un discurso que no hace más que realzar y profundizar la visión, claramente autoritaria, de que el mercado es la única esfera capaz de regular, por sí misma, la vida contemporánea.
En cuarto lugar, el discurso mediático está comprometido con el control selectivo de las informaciones, de la opinión y de las medidas de valor que circulan socialmente. Eso se manifiesta en las formas de interdicción, silenciamiento y estigmatización de ideas antagónicas, del mismo modo que en la descontextualización intencional de noticias, con el propósito de desviar a los lectores, telespectadores y oyentes de la comprensión de las circunstancias en que ciertos hechos suceden (generalmente los que son contrarios a la lógica económica o a las concepciones políticas dominantes). Los medios hegemónicos procuran reducir al mínimo el espacio de circulación de ideas alternativas y opositoras, por más que éstas continúen manifestándose y resistiendo. La meta es vaciar análisis críticos y expresiones de disenso, evitando roces entre las interpretaciones de los hechos y su entendimiento por parte de individuos, grupos y clases. Un ejemplo de lo que acabo de decir es la forma como las reivindicaciones de movimientos sociales y comunitarios acostumbran a ser tratadas en las pautas y coberturas: son frecuentemente subestimadas, cuando no ignoradas, o impugnadas bajo el argumento falaz de que son “radicales”, “extremistas”, “populistas”. La vida de las comunidades subalternizadas y pobres está disminuida o ausente en los principales diarios y noticieros de televisión.
Ese modelo asociado a la lógica de mercado caracteriza a la cultura tecnológica contemporánea, definida así: conjunto de comportamientos, hábitos, relaciones, desempeños y posiciones resultantes de la utilización de tecnologías de comunicación e información. En cada contexto específico, las tecnologías integran técnicas con conocimientos científicos, valores y formas de organización de la sociedad. Diferenciados por condiciones económicas y factores socioculturales, los usos tecnológicos pueden contribuir tanto a modificar actitudes, costumbres, prácticas y mentalidades de individuos, grupos, clases e instituciones, como a acentuar desigualdades y exclusiones. Los ejes preponderantes de la cultura tecnológica son la digitalización, la virtualización, la mercantilización simbólica y la internacionalización de negocios. Los proyectos mercadológicos y el énfasis editorial pueden variar, salvo en un punto clave: operan en consenso para reproducir el orden del consumo y conservar las hegemonías constituidas.
Los megagrupos mediáticos detentan la propiedad de los medios de producción, la infraestructura tecnológica y las bases logísticas, como parte de un sistema corporativo que rige hábilmente los procesos de producción material e inmaterial. Según Raymond Williams, se trata de “un sistema central, efectivo, dominante y eficaz”, apto para definir estrategias de largo alcance, viabilizar acciones y transmitir “significados y valores que no son meramente abstractos, sino que son organizados y vividos”.[10] Además de planear y de coordinar actividades afines, el sistema corporativo ejerce un rol crucial en la circulación de informaciones, interpretaciones y creencias indispensables para la consolidación de consensos sociales, por más diversificadas que puedan ser las reacciones y las respuestas. El grado de influencia varía de vehículo a vehículo, de acuerdo con los recursos tecnológicos, los lenguajes, las metodologías productivas, las características de los mercados, los patrones de interacción y los perfiles de públicos y audiencias.
Para comprender la complejidad del sistema mediático, debemos considerar que la digitalización favoreció la multiplicación de bienes y servicios de infoentretenimiento; atrajo players internacionales para operaciones en todos los continentes; intensificó transmisiones y flujos en tiempo real; instituyó otras formas de expresión, conexión, intercambio y sociabilidad, sobre todo en internet (comunidades virtuales, redes sociales), y agravó la concentración y la oligopolización de sectores complementarios (prensa, radio, televisión, internet, audiovisual, editorial, fonográfico, telecomunicaciones, informático, publicidad, marketing, cine, juegos electrónicos, celulares, redes sociales, etc.). Hoy, ejecutivos de corporaciones mediáticas aluden a “multiplataformas integradas” para definir la unión de intereses estratégicos en distintos soportes: papel, digital, audio, video y móviles. Todo eso bajo la égida de tres vectores: la tecnología que posibilita las sinergias, los mecanismos para compartir y distribuir contenidos generados en las mismas matrices productivas y la racionalidad de gastos, costos e inversiones.
La convergencia entre medios, telecomunicaciones e informática viabiliza el aprovechamiento de un mismo producto en diferentes plataformas, soportes y medios de transmisión, distribución, circulación, exhibición y consumo, destacando la plusvalía en la economía digital. Se agrupan los más diversos actores económicos, atraídos por la oportunidad de impulsar sus negocios, incluidos también los fabricantes, anunciantes, patrocinadores, proveedores, administradores de marcas, gestores corporativos, creadores de campañas publicitarias, operadores financieros, etcétera.
Frente a esa configuración, Tim Wu concluyó que “no es posible entender las comunicaciones ni la industria cultural norteamericanas o globales sin comprender al conglomerado”, que él reputa como “la forma organizacional dominante en las industrias de la información de final del siglo xx e inicios del xxi”. Y explica:
Tanto en Estados Unidos como en el exterior, es inseparable la producción de la gran parte de las mercaderías culturales. Así como los estudios integrados de Hollywood que lo precedieron, el conglomerado puede ser el peor enemigo o el mejor amigo de la economía cultural. Con una capitalización robusta, ofrece a las industrias de la información estabilidad financiera y un gran potencial de libertad para explotar proyectos de riesgo. Pero, a pesar de esa promesa, el conglomerado puede también ser un tirano sofocante y avaro, obsesionado por maximizar el potencial de ingresos y de flujo de su propiedad intelectual. En su peor perfil, esa organización puede moverse por la lógica de la producción cultural de masas a cualquier extremo de banalidad, siempre que parezca financieramente viable, remitiendo a lo que Aldous Huxley previó en 1927: una máquina que aplica “todos los recursos de la ciencia […] para que la imbecilidad florezca”.[11]
Eso origina un sistema multimedios con flexibilidad operacional y productiva, que incluye variedad de emprendimientos y servicios de dimensiones inconmensurables, explotando flujos veloces, espacios de visibilidad y elementos culturales de lo más dispares.
Concentración monopólica: límites y agravantes
Para evaluar el formidable nivel de rentabilidad del mercado mediático, pienso que basta mencionar el ranking divulgado por Fortune en 2012: de los ingresos mundiales de 1,6 billones de dólares con medios y entretenimiento en 2011, sólo siete megagrupos –Disney, News Corporation, Time Warner, cbs, Viacom, cc Media Holdings y Live Nation Enterteinment– acumularon juntos 145 mil millones de dólares en doscientos países.[12] Contribuyeron bastante a este resultado las desregulaciones neoliberales de los 80 y los 90. Los megagrupos se extendieron por los continentes sin someterse a mayores restricciones legales. Aunque el desempeño actual se vea afectado por la retracción de las partidas publicitarias y por la desaceleración internacional, consultoras especializadas prevén que las inversiones en comunicación continuarán creciendo a mediano y largo plazo. El estudio “Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016”, divulgado por PricewaterhouseCoopers en junio de 2012, prevé que la inversión global en el sector debe pasar de 1,6 billón en 2011 a 2,1 billones de dólares en 2016, es decir, un crecimiento de 25%.[13]
A la luz del modelo de concentración monopólica, no hay distinción relevante entre filosofías, estructuras operativas y objetivos. No difieren en nada los perfiles corporativos de Time Warner, News Corporation, Disney, Sony o Bertelsmann de los de General Motors, McDonald’s o Coca-Cola. Los matices se encuentran en las áreas de actuación, aunque esa separación venga reduciéndose en función de la convergencia digital, las alianzas, fusiones y participaciones cruzadas. Hoy megaempresas, fondos de inversión, magnates de las finanzas y del petróleo y bancos como el Santander, el Bilbao Vizcaya, el sch y el Deutsche tienen participaciones accionarias y propiedades cruzadas en los medios. Philippe Bouquillion demuestra cómo financiamientos e inversiones de grandes bancos tuvieron un rol protagónico en transacciones del sector, aumentando intereses mutuos y acentuando la influencia de los engranajes de la financierización en el modelo oligopolista de las industrias culturales. Según Bouquillion, la liberalización en la década del 80 y el 90 favoreció la entrada del capital financiero en los mercados de comunicación de varios países.[14] Bancos y fondos de pensión comenzaron a invertir atraídos por la expectativa de alta rentabilidad con la explosión digital. Eso significó una intersección cada vez mayor entre capital financiero y capital mediático, cuyas principales evidencias son: a) garantía de soporte financiero a la aguda internacionalización de la industria de bienes simbólicos; b) financiamientos bancarios a compras, fusiones e infraestructura tecnológica; c) sociedades y participaciones cruzadas que aseguran a los bancos participaciones accionarias y sociedades en proyectos de entretenimiento (parques temáticos, superproducciones de Hollywood, giras de estrellas de la música pop), y d) interferencia del trade financiero en acciones estratégicas de los conglomerados de comunicación. Con la unión de lógicas que deberían estar apartadas –la de la financierización y la de la producción simbólica– aumenta la dependencia de grupos de medios con entidades de crédito, sea para obtener préstamos o prórrogas de pago de deuda, sea para capitalizarse con la emisión de títulos o aperturas de capital en bolsas. Y se acentúa la participación de corporaciones financieras en la estructura de propiedad, incluso recomendando representantes en los consejos de administración de empresas de comunicación.[15]
Con el lastre financiero asegurado por bancos y fondos de inversión, los conglomerados de medios se convierten en actores económicos de primera línea. Acumulan diferenciales inaccesibles a organizaciones de menor porte: altas tecnologías, know-how gerencial, investigación y desarrollo de productos de punta, capacidad industrial, innovaciones técnicas, esquemas globales de distribución y campañas publicitarias mundializadas. Es la interpenetración de aparatos tecnológicos, de modelos de planeamiento y de negocios que introduce circunstancias y factores sinérgicos entre los players, beneficiando la concentración y la oligopolización.
Ocupan posiciones destacadas sociedades, acuerdos estratégicos y joint ventures, que permiten a las empresas actuaciones conjugadas en partes distintas y complementarias de los procesos productivos. Al optar por estrategias de colaboración y descentralización parcial con división de responsabilidades, las corporaciones buscan aumentar sus lucros, sea cortando gastos y repartiendo pérdidas, sea minimizando riesgos, en especial los derivados de la inestabilidad económica y del encogimiento de la vida útil de las mercaderías. Los proyectos exigen aportes financieros y buena logística para facilitar la circulación y las ganancias de escala en las plazas extranjeras, teniendo en cuenta adaptaciones a los costos y factores locales de producción, como también la necesidad imperiosa de equilibrar las relaciones entre trabajo, distribución de renta, poder adquisitivo, modelo tecnoprodutivo y sistemáticas de comercialización, de acuerdo con la estructura de cada mercado.[16]
En ese marco, se reduce la participación de empresas de menor porte en los negocios de punta. Quedan para las pequeñas y medianas empresas nichos de mercado o la provisión de insumos y servicios especializados, siempre que sea más ventajoso para las grandes compañías tercerizar la producción o adquirir bienes cuya fabricación sea costosa. En ambos casos, gravitan en torno a la economía de escala de las corporaciones y precisan demostrar productividad, agilidad y creatividad para sobrevivir.
Para preservar el sistema monopólico y su lucro en permanente expansión, las corporaciones recurren a dos maniobras principales, según David Harvey. La primera de ellas es la amplia centralización del capital, ejerciendo el poder financiero en busca de economía de escala y liderazgo en el mercado. La segunda consiste en proteger, a cualquier precio, las ventajas tecnológicas por medio de patentes, leyes de licenciamiento y derechos de propiedad intelectual.[17]
La concentración de los procesos productivos y de los esquemas globales de distribución y comercialización en torno a un puñado de grupos empresariales tiene por finalidad garantizar el mayor dominio posible sobre la cadena de fabricación, procesamiento, comercialización y distribución de los productos y servicios, ampliando considerablemente la rentabilidad y las condiciones monopólicas.
La contracción de la competencia alcanza su máximo nivel cuando los protagonistas de un mismo sector optan por fusiones, para recuperar la rentabilidad perdida en coyunturas de crisis económica. Las sinergias empresariales trascienden los sectores originarios de cada grupo y se extienden a actividades potencialmente rentables, involucrando conocimiento innovador en tecnologías y técnicas avanzadas, planeamiento estratégico, poderío financiero y capacidad logística y distributiva. René Armand Dreifuss explica cómo las corporaciones se aglutinan para obtener el dominio monopólico:
Buscan alcanzar la magnitud y calidad de los recursos (humanos, materiales y de infraestructura social) necesarios a la investigación y para asegurar condiciones de producción (incluyendo el control de componentes e insumos), ya que, con cada nueva generación, los costos suben de forma geométrica, al tiempo que crece la complejidad del proceso y del producto. Son razones, más que suficientes, para establecer alianzas con el objetivo de reducir, compartir y distribuir costos y pérdidas (y minimizar riesgos) en la investigación científica y en su “traducción” tecnológica, en el diseño de proyecto, en el desarrollo de nuevos productos […] y en la producción de productos de punta.[18]
Otras ventajas empresariales evidentes: aumenta el poder de negociación comercial con proveedores, disminuye gastos, reparte deudas y suma activos. Las ganancias son reinvertidas en actividades diversas con el objetivo de minar antiguas supremacías y, si fuera posible, establecer nuevos monopolios.
Tomemos como ejemplo la industria editorial, que sigue el mismo perfil de concentración que las demás ramas del entretenimiento. Es controlada por trece megagrupos: el británico Pearson, el angloholandés Reed Elsevier, los americanos Thomson Reuters, McGraw-Hill Education, Scholastic, Cengage y Wiley, el holandés Wolters Kluwer, el francés Hachette Livre, el español Grupo Planeta, el italiano De Agostini Editore y los alemanes Random House y Holtzbrinck.[19] En Estados Unidos, cinco grandes conglomerados del entretenimiento (Time-Warner, Disney, Viacom/cbs, News Corporation y Bertelsmann) se están tragando a la mayoría de las editoriales y ya dominan 80% del mercado de libros. El efecto colateral es la subordinación de los mercados regionales y nacionales a los lanzamientos y las campañas globales, generando una creciente desnacionalización del mercado editorial y el irrisorio porcentaje de obras traducidas descontando el inglés. En Estados Unidos, del total de títulos publicados anualmente, apenas 2,8% son traducciones, mientras que Gran Bretaña se limita a editar solamente 3% de literatura no inglesa. El reflejo se puede verificar en las grandes ferias internacionales de libros, como las de Francfort y París, donde los pabellones reservados a los países de Asia, África y América Latina quedan casi desiertos y el número de editores provenientes de allí disminuye año a año, así como el interés de los compradores de derechos autorales. “Con respecto a los editores franceses, españoles, italianos o alemanes, gastan buena parte de su energía en conseguir ganar la apuesta imposible: vender uno de sus libros a Estados Unidos, aunque sea por un monto simbólico. O conseguir convencer a un editor inglés, lo que es un primer paso en dirección al paraíso americano”, observa Pierre Lepape.[20] La mercantilización de la rama editorial incluye remates semanales de best-sellers de autores globales. La guerra por derechos de publicación en diferentes países da lugar a la multiplicación de las ganancias, tanto de los escritores y de sus agentes como de las empresas que detenten, por contrato, primacía para negociarlos. La voraz entrada de grupos editoriales extranjeros en el mercado brasileño –que creció 25% de 2004 a 2010– intensificó la competencia por las traducciones al portugués de obras de retorno comercial garantizado. Una muerte súbita, novela de Joanne K. Rowling, la autora de la serie de siete libros de Harry Potter y con una fortuna estimada en un billón de dólares,[21] fue disputada por cinco de las principales editoriales de Brasil. Después de ganar la competencia con un adelanto millonario para Rowling, Nova Fronteira divulgó que el diferencial de su propuesta fueron los planes de lanzamiento y comercialización, con campañas de divulgación en canales de televisión por suscripción, radio, diarios, revistas, sitios web y redes sociales. “Vamos a imprimir cincuenta veces más que en un lanzamiento normal, invertir veinte veces más en marketing y esperamos vender con eso cien veces más que lo normal.”[22] Las megafusiones que vienen ocurriendo en el sector editorial agravan el perfil de concentración y desnacionalización. Es el caso de la unión entre Random House, perteneciente a la alemana Bertelsmann, y Penguin, de la británica Pearson, anunciada en octubre de 2012. La expectativa es que la asociación genere el mayor grupo editorial del mundo, sumando su presencia en mercados potenciales como China y América Latina. La estrategia incluye el aumento de las ventas minoristas y pesadas inversiones en nuevos formatos (como el libro digital), para hacer frente a compañías del sector de tecnologías, como Google, Amazon y Apple.[23] Acuerdos de miles de millones como ese minimizan las chances de sobrevivencia de editoriales de pequeño y medio porte, acentúan la invasión de obras extranjeras en países en los cuales no se habla inglés y acarrean el riesgo de reducción de la diversidad en los catálogos, ya que títulos de baja rentabilidad (como ensayos literarios y de ciencias humanas y sociales) tienden a ser menospreciados.
El escenario descripto profundiza asimetrías entre los centros hegemónicos (en los cuales las megaempresas son exponentes) y las periferias, lo que realza desajustes típicos del desarrollo excluyente y desigual que caracterizan el modo de producción capitalista.
Controlar la rentabilidad dispersa
El éxito del sistema corporativo de medios se vincula al mejoramiento de tecnologías que favorezcan el comando a distancia y la velocidad de circulación del capital. La productividad y la competitividad dependen de la capacidad de los agentes económicos de aplicar, con rapidez inaudita, los datos y conocimientos obtenidos, de forma sincronizada y en amplitud global. La información estratégica en los circuitos digitales se vuelve una mercadería como otra cualquiera, sujeta a la ley de la oferta y de la demanda, al mismo tiempo convertida en precioso insumo básico para la generación de dividendos competitivos.
No es difícil entender por qué se invierte tanto en tecnologías de comunicación y de información: según la consultora Gartner Research, en 2012, se invirtieron globalmente 2,7 billones de dólares, incluyendo proyectos públicos y privados.[24] Para tener una idea de lo que significa este valor, supera los productos brutos internos de Brasil y de Gran Bretaña, sexta y séptima mayores economías del mundo en 2011.[25]
Con el uso de herramientas tecnológicas, grandes empresas acumulan volumen de informaciones esenciales para decisiones estratégicas, como investigaciones, tablas, informes e históricos de compras que delinean perfiles de clientes, deseos de consumo e, incluso, los posibles riesgos de pérdida de consumidores.[26]
No es nada casual la lucratividad alcanzada por agencias de noticias transnacionales. Recolectan, seleccionan y proveen, a peso de oro, una cantidad ininterrumpida de informaciones especializadas, que sirven para la instrucción en intervenciones inmediatas de traders, corredores y analistas. Cuando más turbulencias hay en la economía globalizada, más recurren los especialistas a las terminales de cotizaciones y a los análisis de las agencias. La disminución de los plazos de respuesta de inversores y especuladores se vuelve norma de sobrevivencia frente a la volatilidad de los mercados financieros.
El consultor financiero Marcelo d’Agosto explica que el desarrollo tecnológico facilitó el acompañamiento diario del mercado, ya que la divulgación instantánea de las cotizaciones favorece una rápida percepción de las tendencias. Además, los sistemas computarizados monitorean flujos financieros y tratan de evitar la distorsión de precios. De acuerdo con el consultor, la carrera tecnológica “terminó desencadenando la automatización de las negociaciones, con la necesidad de adoptar estrategias de ejecución de los negocios cada vez más complejas. El objetivo”, dice, es “tratar de identificar, en el menor tiempo posible, las tendencias del mercado y evitar que las estrategias de negociación sean detectadas por los demás participantes”.[27]
Con la sofisticación de las infraestructuras de gestión, acompañamiento e intervención en tiempo real, ya no se exige proximidad entre los lugares de planeamiento, producción y consumo. Por el contrario, hay una íntima relación entre la desterritorialización de la producción y las instancias de control de todo el flujo empresarial, por medio digital.
Para ajustarse a mercados geográficamente dispersos, las organizaciones pasaron a comandar sus emprendimientos a partir de un centro de inteligencia –el holding– encargado de establecer prioridades, directrices, planes de innovación y parámetros de rentabilidad para subsidiarias y filiales. El holding se destaca como polo de planeación y de decisión al cual se remiten las estrategias locales, nacionales y regionales. Organiza y supervisa la institución de arriba a abajo, en fragmentos y nódulos de una red constituida por ejes estratégicos comunes y jerarquías intermediarias flexibles. Las tecnologías son insustituibles para el ejercicio del comando a distancia, pues posibilitan la coordinación y la descentralización de los procesos decisorios, así como la articulación entre los procedimientos operativos de filiales, subsidiarias, departamentos y áreas de planeamiento, ejecución, control e integración.
Tenemos, entonces, una concentración de poder sin centralización operativa. Sin embargo, no nos olvidemos de que esa flexibilidad es relativa, ya que filiales y subsidiarias permanecen en el radio de eventuales reorientaciones de la matriz. El holding avala una red corporativa formada por elementos complementarios, pero mantiene, gracias a la informatización, la ascendencia sobre el todo, recurriendo a mecanismos de acompañamiento de metas de producción, costos, comercialización e ingresos.
Ni Hollywood escapa a la descentralización de los parques productivos. Grandes estudios entraron en la era de la runaway production (producción expatriada) y buscan países con mano de obra especializada más barata y menos presiones fiscales que las de los norteamericanos. En cuanto a las estrellas (actores, guionistas, directores), continúan llegando a California, se reclutan técnicos y elencos de apoyo en los lugares donde se realizan los rodajes. Según Harvey B. Feigenbaum, Canadá fue uno de los más beneficiados con los traslados de las producciones fuera de Estados Unidos por su proximidad geográfica, idioma en común, las semejanzas con ciudades norteamericanas, las relaciones entre los sindicatos de ambos países, la desvalorización del dólar canadiense y las reducciones de impuestos. Hollywood se expande hacia otras regiones del planeta, como describe Feigenbaum:
Para filmar Titanic, la Fox construyó un estudio gigantesco en México, donde las leyes son bastante favorables para los inversionistas. En Australia, para atraer a la industria cinematográfica norteamericana, es el Estado el que subvenciona la construcción de estudios de rodaje y posproducción […] En Europa, también, la historia ya conocida de los traslados rumbo a los viejos países del bloque comunista comienza a alcanzar también a la producción cinematográfica. La República Checa, que dispone de infraestructura y de un savoir-faire reconocidos, seduce a las producciones hollywoodenses. En Rumania, el costo irrisorio de la mano de obra permite atraer proyectos de alta calidad.[28]
En estos países, las asociaciones de productores, directores y técnicos reclaman que la competencia es desleal porque no disponen de los recursos y de las ventajas que se les ofrece a los estudios extranjeros, ni cuentan con legislaciones que protejan de modo eficaz la cinematografía nacional.
El traslado de la producción es sólo un ejemplo de los profundos cambios estructurales y organizacionales en Hollywood. Los grandes estudios de Los Ángeles, aunque continúen existiendo, no centralizan más los procesos de producción y distribución de las películas. Hoy son responsables de la coordinación de la distribución nacional e internacional y de la parte financiera, además de la aprobación de scripts, del control de copyright y de las reglamentaciones. Ahora las etapas de producción de las películas superan los límites del polo cinematográfico e involucran empresas especializadas y tercerizadas, pero interconectadas. Se estima que participan del mercado de cine y televisión en Estados Unidos alrededor de 115.000 empresas, la mayoría de pequeño o mediano porte. Se vinculan a ellas cerca de 770.000 asalariados y 1,7 millón de personas en empleos indirectos. Se trata, entonces, de un modelo de tercerización en que cada película es un emprendimiento autónomo.[29]
Para viabilizar producciones con presupuestos millonarios, los estudios de Hollywood se estructuran en moldes semejantes a los de instituciones financieras: una parte del dinero invertido no les pertenece, ya que proviene de inversores, patrocinadores y coproductores. El ex vicepresidente de Sony Pictures Frances Seghers aclara:
El rol de los estudios es al mismo tiempo un poco menor y un poco mayor que el de un simple banco […] Una parte considerable del dinero del que el estudio dispone […] está constituida por los valores depositados anticipadamente por decenas de productores, por las preventas de derechos para la televisión, por los acuerdos con fabricantes de videojuegos, los acuerdos anticipados con las compañías de aviación y cadenas de hoteles, en el caso de las películas que van a exhibir, para no hablar de las subvenciones oficiales de los Estados para beneficiar los rodajes en territorio estadounidense […] Los estudios también usan los flujos de caja liberados por inversores propios […], préstamos bancarios y otras formas diversificadas de inversión, además de los aportes financieros de individuos ricos […] Pero los estudios son más que un banco. Además de su aporte financiero, detentan y controlan el copyright de la película, capital muchas veces inestimable.[30]
Las transformaciones de Hollywood son también prueba de que la unión de los conceptos “regional” y “global” permea las estrategias comerciales de los conglomerados. La industria cinematográfica, como negocio internacional, planea todos sus productos con el objetivo de satisfacer demandas del mercado mundial. Basta ver que las ganancias obtenidas fuera de Estados Unidos pueden representar, en muchos casos, más del 60% de los rendimientos de una película. Al mismo tiempo, el marcado crecimiento de taquilla de producciones norteamericanas en otros países obliga a los estudios a buscar nuevas formas de agradar a grupos específicos. Por más contradictorio que parezca, para alcanzar a un público universal, las empresas no pueden desentenderse de las preferencias y particularidades geoculturales.
La gestión de las identidades culturales a escala global
La competencia para internacionalizar la producción cultural depende de combinaciones entre las líneas de inversiones externas y los entornos económicos y socioculturales. Las informaciones provenientes de un determinado tiempo-espacio constituyen factores cruciales para estrategias innovadoras y atentas a los matices de los mercados. Los holdings de publicidad firman acuerdos con subsidiarias y agencias asociadas para compartir campañas regionales y locales, con programación simultánea de anuncios, en una centena de países, muchos de los cuales se producen en serie y se adaptan a idiomas y trazos específicos a un costo inferior al que si fueran programados para mercados aislados. Se implementan políticas de producción, comercialización y marketing, absorbiendo particularidades socioculturales de los países en que se encuentran. El desafío consiste en fijar la impresión de que los productos planean por sobre las singularidades, sea para incorporar demandas locales. Como hizo Disney con la serie High School Musical: para asegurarse plateas de adolescentes en varios continentes, el tema del tercer episodio de 2008, “Senior year”, se cantó en diecisiete idiomas, incluso en hindi (con el objetivo puesto en el populoso mercado consumidor de la India).
Los melodramas de “Bollywood” (la prolífica industria cinematográfica de la India, que produce mil películas por año, el doble que Hollywood), con sus largas escenas de danza y melodías sentimentales, pasaban desapercibidos en Europa. Pero desde que la música pop hindú se introdujo en las bandas sonoras y en los videoclips de las grabadoras transnacionales, Bollywood generó entusiasmo en discotecas de Londres, París y Berlín, donde se la asocia con el reggae, el hip hop y la música tecno. Bollywood sigue el ejemplo de Hollywood, aprovechando la convergencia digital para aumentar ganancias con la producción audiovisual para la televisión, internet, videojuegos y celulares. Y además copia a Estados Unidos con la construcción, en Mumbai, la capital hindú del cine y del entretenimiento, de un parque temático parecido a los de Hollywood, en los que los fanáticos pueden visitar los estudios, rodeados por todas partes de merchandising, restaurantes de comida rápida, un hall de la fama, museos y visitas guiadas a sets de rodaje.[31]
Cuando los consumidores se inclinan por la producción local, los conglomerados se encargan de reforzar estrategias de regionalización, especialmente en los llamados “mercados emergentes”. Ansiosas por facturar en un país en el cual 19 de cada 20 dólares recaudados en las boleterías son destinados a películas nacionales, Sony, Warner y Fox se unieron a estudios de Bollywood para financiar producciones en la India. La News avanza en Asia coproduciendo, en estudios y en idiomas locales, programas de televisión para 240 millones de espectadores de Japón, China, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Hong Kong, Taiwán, India y Paquistán. Las series norteamericanas no se quedan atrás: las versiones locales de programas conquistaron records de audiencia y ocupan los principales horarios de las grillas televisivas. La gran oferta de canales abiertos y pagos hizo crecer, en los últimos años, la demanda por contenidos que logren aliar el estilo de producción americano con ciertos trazos y tradiciones del público de cada país. La estrategia permite adaptaciones y ajustes en regiones de cultura conservadora, en las que determinados temas o abordajes podrían representar una ofensa a los hábitos sociales.[32]
Cuando publiqué el libro O Planeta Mídia, en 1998, destaqué el magnetismo de la “generación hijo único” de China por la american way of life. Una década y media más tarde, con China a la cabeza de las potencias mundiales, la tentación sólo lo aumentó. Los jóvenes de clase media de Pequín y de Shanghai son inseparables de las zapatillas Adidas, Nike o Reebok, de las camisetas y gorras de la nba, de sus iPods y sus iPhones de grosor inferior a un centímetro. Los chinos están entre los mayores consumidores de fast-food del mundo. Las ganancias de la multinacional Yum!, propietaria de las cuatro mil tiendas en el país de las redes Kentucky Fried Chicken (kfc), Pizza Hut y Taco Bell, crecen 14% cada trimestre. La marca kfc es popular, no sólo por ser la pionera, sino también por la capacidad de adaptarse al gusto de los consumidores chinos, ofreciendo en sus menús, además de pollo, frutos de mar, vegetales frescos, sopas y platos de arroz.[33] Sus competidores son gigantes mundiales, como McDonald’s con 1.400 locales y Burger King con 1.000. Tratando de aliar el gusto chino a los hábitos occidentales, los nuevos menús de la Starbucks incluyen frappuccino de porotos colorados, leche de soja, camarones fritos y tarta de zanahoria con varios tenedores, para facilitar el habitual compartir el plato entre amigos.[34]
Las identidades locales funcionan como una representación de las diferencias comercializables, es decir, “sometidas a maquillajes que refuerzan su exotismo y a hibridaciones que neutralizan sus clases más conflictivas”.[35] A partir de ese juicio, Jesús Martín-Barbero señala que el proceso de aculturación acelera “operaciones de desenraizamiento” con las cuales el gran capital busca inscribir las identidades en las lógicas de los flujos, “dispositivo de traducción de todas las diferencias culturales a la lengua franca del mundo tecnofinanciero, y volatilización de las identidades para que fluyan libremente en el vaciamiento moral y en la indiferencia cultural”.
Esta aculturación oculta una ambigüedad intencionada: aunque las firmas globales asimilen predicados de los gustos y las particularidades regionales, lo que genera hibridaciones y se opone a la idea de homogeneización cultural sin frenos, en ningún momento renuncian a la meta de apropiarse de los trazos disponibles para continuar atrayendo el “imaginario de masa” para sus productos, prerrequisito para la expansión internacional.
Existen incluso modelos estratégicos de superación de las diferencias culturales, con objetivos mercadológicos, según Hermano Roberto Thiry-Cherques:
1 Un modelo tradicional, de injerencia directa de la organización sobre el medio en que actúa, que incluye en sí a las organizaciones que de ella dependen.
2 Un segundo modelo hegemónico, de interferencia mediada.
3 Un modelo armónico, de integración cultural.[36]
Estos modelos son tipos ideales, sirven como referencia. Raramente se dan en estado puro; lo más común es encontrarlos en formas híbridas.
El primer modelo se basa en la “aculturación forzada”, cuando las características y el espíritu de la organización prevalecen sobre los trazos culturales de los receptores. La transferencia de los valores de la empresa hacia el público ignora las diferencias culturales y rechaza los valores originarios. La segunda forma de superación cultural es marcada por la idealización del espíritu de la empresa. La diversidad cultural no es negada, pero los trazos específicos del contexto son desvalorizados o desconsiderados. De este modo, una especie de “imperialismo organizacional” transforma manifestaciones personales en espejos del espíritu de la empresa. Por último, el modelo armónico se define por la flexibilidad de las relaciones entre la empresa y su medio. La herramienta para conquistar mercados, en este caso, es la aproximación a las diversas culturas correspondientes a los contextos espacio-temporales. Así, “las diferencias entre los trazos culturales son objeto de un acuerdo pragmático, de relativización estructural, en que el intercambio cultural es incentivado”, explica Thiry-Cherques.
La intención de los estrategas, en última instancia, es incorporar-adaptar-reciclar elementos culturales de una formación social dada, en un proceso de apropiación de gustos y preferencias por las dinámicas del marketing global. La meta es facilitar la máxima atracción de consumidores locales, con la supresión de trabas a la libre circulación de los productos. Por eso Renata Salecl vincula la apropiación mercadológica de diferencias y trazos culturales específicos a la percepción de que, en la fase del capitalismo actual, “cambios de identidad e identificaciones son celebrados como una nueva ola y transformados en lucro”.[37]
Consideraciones finales
En el proceso de reproducción ampliada del capitalismo, el sistema mediático desempeña un doble rol estratégico. El primero se refiere a su condición peculiar de agente discursivo de la globalización y del neoliberalismo. No solamente legitima el ideario global, sino que también lo transforma en el discurso social hegemónico, propagando valores y modos de vida que transfieren al mercado la regulación de las demandas colectivas. La doxa neoliberal procura neutralizar el pensamiento crítico, reducir el espacio para ideas alternativas y contestatarias, aunque éstas continúen manifestándose, resistiendo y reinventándose. Se trata, entonces, de una función ideológica, que consiste en “realizar la lógica del poder haciendo que las divisiones y las diferencias aparezcan como simple diversidad de las condiciones de vida de cada uno”, lo que significa “escamotear el conflicto, disimular la dominación y ocultar la presencia de lo particular, en tanto particular, dándole la apariencia de lo universal”.[38] El segundo rol ejercido por los conglomerados de medios es el de agentes económicos. Todos figuran entre las trescientas mayores empresas no financieras del mundo[39] y dominan las ramas de información y entretenimiento, con participaciones cruzadas en negocios de telecomunicaciones, informática y audiovisual, sin contar la enorme rentabilidad que obtienen con las transmisiones espectacularizadas de eventos culturales, deportivos, periodísticos, etcétera.
El sistema corporativo explota, con flexibilidad operacional y destreza tecnoproductiva, una gama de emprendimientos y servicios tornados convergentes y sinérgicos por la digitalización. La ejecución de tal objetivo implica la reorganización de las relaciones entre los grupos globales y públicos regionales, nacionales y locales, por intermedio de acciones de marketing que favorecen una oferta más heterogénea de productos, en consonancia con dinámicas estratificadas y desterritorializadas de consumo. La exacerbada competitividad obliga a los gigantes empresariales a promover hibridaciones con trazos característicos de países y regiones, con el propósito de ajustarse a demandas de clientelas específicas. Pero es preciso insistir en que esas eventuales mezclas con peculiaridades locales, regionales y nacionales, cuando se incorporan a productos y programaciones, se hacen a partir de criterios exclusivos de los grupos mediáticos, generalmente basados en investigaciones cualitativas de mercado.
No debemos subestimar el riesgo de cortocircuito en la soberanía cultural con la transnacionalización de los negocios, especialmente por la fragilidad de los mecanismos de regulación de los flujos audiovisuales y de capital que cruzan fronteras en transmisiones vía satélite y redes infoelectrónicas. En verdad, la universalización de productos, marcas, eventos y referencias culturales puede hacer temblar la antigua supremacía de localismos y regionalismos, tradiciones y trazos comunitarios específicos, transformados ahora en componentes de amplia y compleja geografía de consumo. Aunque permita mayor circulación de datos, sonidos e imágenes por el planeta, el mundo globalizado frecuentemente desaloja la idea original de territorialidad y con eso se ve afectada la noción de identidad asociada al compartir creencias y sentidos comunes. La demarcación del carácter nacional de buena parte de los contenidos en circulación se vuelve problemática, teniendo en vista que los materiales son producidos y distribuidos por grupos transnacionales, a partir de sus matrices industriales. Frecuentemente, estos grupos ni siquiera tienen filiales o estructuras físicas en países donde sus mercaderías son comercializadas por socios o representantes locales; aunque se abastezcan de conocimientos sobre las realidades en que actúan, buscando crear puentes de
conexión con las bases consumidoras. En rigor, las políticas de programación ansían la maximización de ganancias, dentro de las conveniencias de las fuentes controladoras de emisión. Por lo tanto, la distribución de las ofertas simbólicas generalmente vincula las diferencias socioculturales a los intereses comerciales; es decir, en la definición de Jesús Martín-Barbero, “tiende a construir solamente diferencias vendibles”, ampliando sus tasas de rentabilidad y las audiencias cautivas.[40]
Así, la mundialización cultural se inscribe más en la órbita de las exigencias mercadológicas que propiamente en las variedades cualitativas o en usufructos ecuánimes de conocimientos e informaciones.
A medida que esa configuración se cristaliza, se reduce el campo de maniobra para un desarrollo equilibrado y estable de los sistemas de comunicación y se agravan desajustes estructurales en un área estratégica de la vida social. Por eso la urgencia de que reclamemos diversidad donde hoy está en vigor la concentración monopólica. Son fundamentales legislaciones y políticas públicas que reconozcan la comunicación como derecho humano, lo que implica discutir y adoptar mecanismos democráticos de regulación, de universalización de accesos, de universalización de accesos, de fomento a la producción audiovisual independiente, de impulso a los medios sociales y comunitarios, de usos educativos y comunitarios de las tecnologías. Significa garantizar condiciones equitativas para que, con el correr de un largo y arduo proceso de presiones y reivindicaciones democratizadoras, otras voces sociales puedan manifestarse en la escena pública, fortaleciendo la libertad de expresión, el pluralismo, los anhelos de la ciudadanía y los derechos individuales y colectivos.
Bibliografía
Albornoz, Luis A. (org.), Poder, medios, cultura: una mirada crítica desde la economía política de la comunicación, Buenos Aires, Paidós, 2011.
Almirón, Nuria, “La convergencia de intereses entre banca y grupos de comunicación: el caso de sch y prisa”, Zer. Revista de Estudios de Comunicación, N° 22, Bilbao, mayo de 2007.
Amin, Samir, “La révolution technologique au coeur des contradictions du capitalisme vieillissant”, Travail, capital et societé, N° 37, Montreal, 2004.
Appadurai, Arjun, Modernity at Large: Cultural dimensions of globalization. Mineápolis, Minnesota University Press, 1996.
Bauman, Zygmunt, 44 cartas ao mundo líquido moderno, Río de Janeiro, Zahar, 2011.
–, A cultura no mundo líquido moderno, Río de Janeiro, Zahar, 2013.
–, Vida de consumo, Buenos Aires, fce, 2007.
Bouquillion, Philippe, “La constitution des pôles des industries de la culture et de la communication. Entre «coups» financiers et intégration de filières industrielles”, en Bernard Miège (org.), La concentration dans les industries de contenu, París, Réseaux, 2005.
Bourdieu, Pierre, Sobre a televisão, Río de Janeiro, Zahar, 1997.
Broncano, Fernando, Mundos artificiales: filosofía del cambio tecnológico, Barcelona, Paidós, 2000.
Bustamante, Enrique (org.), Comunicación y cultura en la era digital: industrias, mercados y diversidad en España, Barcelona, Gedisa, 2002.
Castells, Manuel, A era da informação: economia, sociedade e cultura, vol. 1: A sociedade em rede, São Paulo, Paz e Terra, 2000.
Chauí, Marilena, Cultura e democracia, São Paulo, Moderna, 1982.
–, Simulacro e poder: uma análise da mídia, São Paulo, Fundación Perseu Abramo, 2006.
Dreifuss, René, A época das perplexidades: mundialização, globalização e planetarização. Novos desafíos, Petrópolis, Vozes, 1996.
–, Transformações: matrizes do século xxi, Petrópolis, Vozes, 2004.
Feigenbaum, Harvey B., “Hollywood na era da produção globalização”, Le Monde Diplomatique, São Paulo, septiembre de 2005.
Ford, Aníbal, La marca de la bestia. Identificación, desigualdades e infoentretenimiento en la sociedad contemporánea, Buenos Aires, Norma, 1999.
García Canclini, Néstor, Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la interculturalidad, Barcelona, Gedisa, 2004.
Gitlin, Todd, Mídias sem limite: como a torrente de sons e imagens domina nossas vidas, Río de Janeiro, Civilización Brasileira, 2003.
Harvey, David, O novo imperialismo, São Paulo, Loyola, 2004.
Jameson, Fredric, A cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalización, Petrópolis, Vozes, 2001.
–, Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio, São Paulo, Ática, 1996.
Kellner, Douglas, A cultura da mídia, Bauru, Edusc, 2001.
Macé, Éric, Les imaginaires médiatiques: una sociologie postcritique des médias, París, Éditions Amsterdam, 2006.
Mantel, Frédéric, Mainstream: a guerra global das mídias y das culturas, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012.
Martín-Barbero, Jesús, La educación desde la comunicación, Buenos Aires, Norma, 2002.
–, “Tecnicidades, identidades, alteridades: desubicaciones y opacidades de la comunicación en el nuevo siglo”, en Dênis de Moraes, Sociedad mediatizada, Barcelona, Gedisa, 2007.
McChesney, Robert, “Mídia global, neoliberalismo e imperialismo”, en Dênis de Moraes (org.), Por uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder, Río de Janeiro, Record, 2003.
–, The problem of the media: us communication politics in the Twenty-First Century, Nova York, Monthly Review Press, 2004.
Miralles, Ana María, El miedo al disenso, Barcelona, Gedisa, 2011.
Moraes, Dênis de, Cultura mediática y poder mundial, Buenos Aires, Norma, 2006.
– (org.), Por otra comunicación: medios, globalización cultural y poder, Barcelona, Icaria-Intermon, 2005.
– (org.), Sociedad mediatizada, Barcelona, Gedisa, 2007.
–, “Cultura tecnológica, innovación y mercantilización”, en Pensar a contracorriente vii, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2010.
– (org.), Mutaciones de lo visible: comunicación y procesos culturales en la era digital, Buenos Aires, Paidós, 2010.
Morley, David, Medios, modernidad y tecnología: hacia una teoría interdisciplinaria de la cultura, Barcelona, Gedisa, 2008.
Lepape, Pierre, “A ditadura da world litterature”, Le Monde Diplomatique, São Paulo, noviembre de 2004.
Ramonet, Ignacio, A tirania da comunicação, Petrópolis, Vozes, 1999.
Rancière, Jacques, Momentos políticos, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2010.
Rifkin, Jeremy, La era del acceso: la revolución de la nueva economía, Barcelona, Paidós, 2000.
Salecl, Renata, Sobre a felicidade: ansiedade e consumo na era do hipercapitalismo, São Paulo, Alameda, 2005.
Santos, Milton, O espaço do cidadão, São Paulo Edusp, 2007.
–, Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal, Río de Janeiro, Record, 2000.
Schiffrin, André, O negócio dos livros: como as grandes corporações decidem o que você lê, Río de Janeiro, Casa da Palavra, 2006.
Thiry-Cherques, Hermano Roberto, “Cultura e valores nas empresas brasileiras: três estratégias corporativas”, Revista de la espm, marzo-abril de 2010.
Vattimo, Gianni, A sociedade transparente, Lisboa, Ediciones 70, 1991.
Vogel, Harold, Entertainment industry economics: guide for financial analysis, Cambridge University Press, 2007.
Williams, Raymond, Cultura e materialismo, São Paulo, Unesp, 2011.
Wu, Tim, Impérios da comunicação: do telefone à internet, da at&t ao Google, Río de Janeiro, Zahar, 2012.
Zallo, Ramón, Estructuras de la comunicación y de la cultura: políticas para la era digital, Barcelona, Gedisa, 2011.