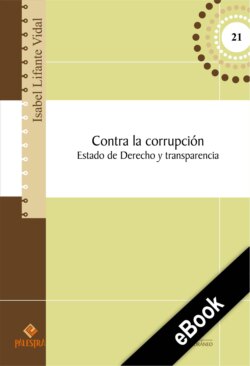Читать книгу Contra la corrupción - Isabel Lifante Vidal - Страница 9
Оглавление1. LAS TESIS DE RODOLFO VÁZQUEZ SOBRE LA CORRUPCIÓN
En este capítulo presentaré algunas observaciones sobre el problema de la corrupción, utilizando como punto de partida las tesis sostenidas al respecto por Rodolfo Vázquez. En varios de sus trabajos, este autor se ha preocupado por el tema de la corrupción1, realizando una sugerente conexión de este fenómeno con la responsabilidad (o más bien, con la ausencia de la misma). Aunque sus análisis toman como punto de referencia la situación mexicana, en realidad sus observaciones y sus propuestas pretenden tener un alcance general, pues se realizan desde un enfoque que podríamos considerar conceptual (¿qué se entiende por corrupción?) y ético jurídico (¿cuál sería el marco adecuado para pensar frenos institucionales contra la corrupción?). A continuación presentaré sintéticamente sus tesis respecto a estas dos cuestiones, para pasar luego (en el segundo apartado) a realizar algunas observaciones sobre la conexión entre responsabilidad y corrupción, que serán las que me lleven (en el tercer apartado) a proponer una definición de corrupción algo más amplia que la que adopta Rodolfo Vázquez y a reflexionar de nuevo sobre los mecanismos de lucha contra este fenómeno, tomando como hilo conductor precisamente la conexión de la corrupción con la (falta de) responsabilidad.
1.1. El enfoque conceptual2
El punto de partida del análisis sobre la corrupción de Rodolfo Vázquez es el hecho de que se trata de un fenómeno que presenta un carácter “permanente”. Señala así que existe corrupción tanto en los regímenes dictatoriales o autoritarios, como también en los democráticos; en los regímenes políticos más o menos evolucionados o desarrollados; y, por último, también en todos los sectores sociales. Señalar este carácter permanente de la corrupción no implica afirmar que todos los regímenes políticos sean igualmente adecuados para la lucha contra la misma (como veremos, la tesis de Vázquez es justamente la contraria: las instituciones del Estado democrático de Derecho son las que en mejor condición se encuentran para frenar la corrupción); se trata simplemente de advertir que se trata de un fenómeno omnipresente (aunque no siempre con la misma intensidad); de modo que —advierte Vázquez— la presencia de algún grado de corrupción es inevitable, y no puede ser utilizada por tanto para descalificar sin más como ilegítimo a un sistema político en su conjunto.
La segunda característica que señala Rodolfo Vázquez respecto a la corrupción es que la misma se encuentra vinculada lógicamente a un sistema normativo, a un conjunto de reglas vigentes que regulan una práctica social. En este sentido, podríamos decir que se trata de un fenómeno siempre “relativo” a un determinado sistema o práctica normativa. De modo que podemos hablar de diversos tipos de corrupción: política, administrativa, empresarial, universitaria, etc. Y entre todos estos posibles fenómenos de corrupción el que más interesa a Vázquez sería el de la corrupción política precisamente por su dimensión pública, en tanto que nos encontramos —como veremos— con acciones que son realizadas por autoridades oficiales.
En tercer lugar, Vázquez remarca que en los casos de corrupción es siempre necesaria la presencia de una autoridad o un decisor: un agente con capacidad para tomar decisiones y cuya actividad está sujeta a determinados tipos de deberes. Se trata de deberes que se adquieren a través de un acto voluntario por el que alguien acepta asumir un papel o rol dentro del sistema de reglas vigente. Lo característico de la corrupción sería entonces que implica la violación de alguno de estos deberes por parte del decisor, y por tanto la corrupción puede ser vista como un acto de deslealtad o hasta de traición con respecto al sistema de reglas que tal decisor asumió voluntariamente. Rodolfo Vázquez (2007, p. 209) señala que, por supuesto, el reproche moral que merecerá esta deslealtad dependerá de la calidad moral del sistema de reglas frente al que el sujeto es desleal. Dicho de otro modo: la lealtad no es un valor per se, sino relacional (su calidad depende de aquello a lo que se es leal).
En cuarto lugar, para Rodolfo Vázquez todo acto corrupto requiere, además de un decisor, de la intervención de otras personas. Considera, por tanto, que nos encontramos ante un delito participativo en el que una de las partes intenta influir en el comportamiento de la otra a través de promesas, amenazas o prestaciones prohibidas por el sistema de reglas vigentes3. En este sentido, el soborno y la extorsión serían considerados como los tipos fundamentales (aunque no los únicos) de corrupción. El objetivo que se persigue con el acto corrupto sería la obtención de un beneficio adicional (“extraposicional”) al que se recibe por el puesto regular que ocupa el decisor en el sistema normativo de referencia.
La última característica de la corrupción que comenta Rodolfo Vázquez sería la necesidad que presenta la misma de mantenerse oculta. Dicha necesidad se sustentaría en que el corrupto suele desear conservar su puesto en el sistema de reglas vigentes, ya que es ese puesto el que le permite obtener tanto su remuneración regular como la ganancia adicional fruto del acto de corrupción. Pero, como la ganancia adicional solo puede obtenerla violando sus deberes y, por lo tanto, socavando las bases de su propio puesto, la actividad del corrupto tiene siempre un efecto destructivo con respeto al sistema de reglas vigente. El corrupto se encuentra, por tanto, ante una especie de conflicto: necesita que perviva el sistema normativo, frente al que su actuación es desleal. Por ello —señala Vázquez— suele ser necesario que la corrupción venga acompañada, por un lado, de la adhesión retórica (simbólica y cínica) al sistema de reglas vigente y, por otro lado, de la creación de una red de complicidad entre los beneficiarios del subsistema de corrupción (las “camarillas”). El primer elemento, el de la adhesión retórica, se caracterizaría por un discurso público de adhesión formal a las reglas del sistema. Pensemos en la cantidad de declaraciones contra la corrupción, incluso la adopción de medidas supuestamente anticorrupción, que suelen hacerse desde los partidos políticos más corruptos. El segundo elemento, el de las complicidades, procura asegurar el silencio, el disimulo, con un número cerrado de miembros que garanticen la funcionalidad del subsistema. Aunque todos sepan que en una sociedad existen prácticas corruptas es necesario que cada una de ellas pretenda mantenerse en secreto: un buen corrupto debe aprender a mantenerse en la clandestinidad y simular su adhesión a las reglas del sistema.
En suma, Rodolfo Vázquez está trabajando con un concepto de corrupción cuya definición —que toma prestada de Ernesto Garzón Valdés— sería la siguiente:
[L]a corrupción consiste en la violación limitada de una obligación por parte de uno o más decisores con el objeto de obtener un beneficio personal extraposicional del agente que lo(s) soborna o a quien extorsiona(n) a cambio del otorgamiento de beneficios para el sobornante o el extorsionado que superan los costos del soborno o del pago o servicio extorsionado (Garzón Valdés, 2004, p. 14).
1.2. El enfoque ético jurídico
Una vez analizado conceptualmente el fenómeno de la corrupción, Rodolfo Vázquez pasa a reflexionar sobre los posibles frenos o mecanismos de lucha contra el mismo. En este sentido, sus aportaciones ponen de manifiesto que la corrupción puede ser abordada desde dos perspectivas. La primera sería el punto de vista del individuo (el sujeto que ha de actuar y que puede llevar a cabo actuaciones corruptas) y la segunda sería el punto de vista institucional. Podríamos decir que un buen planteamiento del problema presupone no olvidarse de ninguna de estas perspectivas y, sobre todo, de las importantes interacciones que pueden producirse entre ambas.
Respecto a la primera perspectiva, se trata de remarcar la idea de responsabilidad de los sujetos. Para Rodolfo Vázquez la responsabilidad tiene que ver con la libertad o autonomía del individuo, así como con su capacidad de comprometerse consigo mismo y, sobre todo, con otros hasta el punto de tener que responder de sus acciones. La exigencia de responsabilidades supone compromisos claros y fuertes, y en este sentido se establece —dice Vázquez— un claro vínculo entre obligaciones, responsabilidades y compromisos (Vázquez, 2007, p. 16). La responsabilidad es entonces vista como un remedio para la corrupción desde el punto de vista del individuo. En este sentido considera que resultará imprescindible incidir en la educación y la cultura de una sociedad, para conseguir que sus individuos asuman sus deberes y no cometan actos corruptos4.
Ahora bien, aunque en opinión de Rodolfo Vázquez (siguiendo en este punto las aportaciones de Laporta, 1997) para que haya un caso de corrupción siempre será necesario que un individuo decida actuar de manera corrupta, y en ese sentido podríamos decir que la falta de responsabilidad será siempre la causa última de la corrupción. Eso no quiere decir que las circunstancias externas no tengan relevancia: El individuo que decide corromperse lo hace porque posee una “motivación” que le impulsa a dicho acto; si esta motivación desaparece el sujeto probablemente el sujeto deje de tener razones para llevar a cabo estas actuaciones. En este sentido es necesario diseñar mecanismos institucionales que operen como frenos a la corrupción. Vázquez señala, por un lado, que la posibilidad de violar un deber será tanto mayor cuanto mayor sea la discrecionalidad del decisor, puesto que ello aumenta las posibilidades de ganancias extras; y, por otro lado, considera que la corrupción es más susceptible de florecer en contextos en los que las decisiones públicas se toman en régimen de (cuasi)monopolio, y sin mecanismos estrictos de rendición de cuentas. A partir de aquí, considera que el contexto más adecuado para minimizar la corrupción sería aquel en el que (1) se optara por procedimientos democráticos de decisión; (2) las decisiones estuvieran sometidos a criterios acordados (imperio de la ley o legalidad de la administración) y (3) se debe responder de la decisión mediante numerosos mecanismos y ante numerosas instancias (diversas vías de rendición de cuentas: independencia del poder judicial, control de la acción del Gobierno por el parlamentos, elecciones periódicas, y ante la opinión pública: derecho de acceso a la información y libertad de expresión). De modo que esta receta de frenos institucionales nos conduciría precisamente a las exigencias ético-jurídicas del Estado democrático de Derecho.
2. ALGUNAS IDEAS SOBRE RESPONSABILIDAD Y CORRUPCIÓN
Como hemos visto, desde la perspectiva del individuo, Rodolfo Vázquez propone vincular el fenómeno de la corrupción con la responsabilidad del sujeto decisor; o, mejor dicho, con su falta de responsabilidad. Pues bien, lo que a continuación presento son una serie de observaciones que pretenden desarrollar esta conexión. Comenzaré para ello analizando los distintos sentidos en los que hablamos de responsabilidad para determinar con cuál, o cuáles, de ellos podemos vincular la corrupción. A partir de estas conexiones propondré una definición de corrupción algo más amplia que la que nos ofrece Rodolfo Vázquez. Por último, volveré a las aportaciones que realiza este autor respecto al diseño político-institucional adecuado para frenar la corrupción, con las que mostraré mi acuerdo, aunque con alguna pequeña discrepancia.
2.1. Sobre el concepto (o los conceptos) de responsabilidad
El concepto de “responsabilidad” es sin duda uno de los pilares básicos en el ámbito de la filosofía práctica general. Kant definía a la persona como aquel sujeto cuyas acciones le son imputables, es decir, aquel sujeto que consideramos “responsable” de sus acciones. Refiriéndose a esta misma idea, Muguerza señala que si alguien rechazase esta condición estaría equiparándose a una mera cosa y, por tanto, dimitiendo de su condición de persona: “estaría renunciando a la humana carga de ser dueño de [sus] actos” (Muguerza, 1991, pp. 19-20). De modo que podríamos decir que con el concepto de responsabilidad se estaría aludiendo a la posición del ser humano como agente (sujeto activo) en el mundo que le rodea. Pero las alusiones a la responsabilidad resultan fundamentales no solo desde la perspectiva de una ética deontologista (donde aparece vinculada a la idea de autonomía); también desde el otro extremo de las teorías éticas, en las llamadas éticas consecuencialistas, las referencias a la responsabilidad ocupan un lugar central, aunque en un sentido distinto: aquí se hace referencia a la responsabilidad para llamar la atención precisamente sobre la relevancia moral de las consecuencias de nuestras acciones. En este sentido, por ejemplo, Max Weber (1981, pp. 163-164) consagró la contraposición entre lo que denominaba la “ética de las convicciones” (deontologista) y la “ética de las responsabilidades” (consecuencialista)5.
Aunando ambas intuiciones, podríamos decir que considerar a alguien como agente, es decir, como sujeto responsable, implica reconocer, por un lado, que tiene el control de su actuación6 y, por otro, que asume o debe asumir las consecuencias de sus actos7. El sujeto responsable sería el que se hace cargo o responde de algo, y lo hace desde una doble perspectiva: ex ante, es el que tiene la capacidad o el poder (y/o deber) de dar lugar a un determinado estado de cosas (o de evitar su producción); y ex post, es el que asume o debe asumir las consecuencias de la producción de algún estado de cosas (bien sea en términos de sanción o de reparación).
Esto explica por qué en el seno de cualquier práctica normativa ocupan un lugar fundamental las atribuciones de responsabilidad a los sujetos; estas atribuciones son realizadas tanto para adscribir deberes, llevar a cabo valoraciones de la conducta y/o justificar la imposición de sanciones u otras consecuencias “gravosas”, tales como el deber de reparar o indemnizar ciertos daños. De modo que el de “responsabilidad” es, sin duda, uno de los conceptos centrales en cualquier contexto normativo. Pero se trata de un concepto que es usado en sentidos muy distintos (aunque conectados entre sí de diversas maneras).
Como es sabido, Hart (1968, pp. 211 y ss.) distinguió cuatro sentidos del término “responsabilidad”, a los que propuso referirse con los siguientes rótulos clasificatorios: 1) Responsabilidad-rol (con el que haríamos referencia a los deberes propios de un rol, cargo o papel social); 2) Responsabilidad-causal (en este sentido, ser responsable sería equivalente a producir, dar lugar a resultados o generar consecuencias); 3) Responsabilidad-liability (normalmente traducida como “sancionabilidad”, pero que también incluiría los supuestos de responsabilidad indemnizatoria o resarcitoria) y 4) Responsabilidad-capacidad (que haría referencia a la posesión de una serie de capacidades). También Dworkin recoge una distinción muy semejante a la de Hart entre cuatro tipos de responsabilidad a los que se refiere como: responsabilidad causal, responsabilidad en el ejercicio de una función [assignment responsibility], responsabilidad liability y responsabilidad de juicio (Dworkin, 2014, pp. 133-134). Ahora bien, para Dworkin estos cuatro sentidos de responsabilidad pertenecerían a lo que considera como un concepto “relacional” de responsabilidad (porque pondrían en conexión a determinados sujetos con ciertos eventos), pero considera que, a su vez, este concepto relacional (en sus cuatro modalidades) se contrapondría a un uso del término responsabilidad como virtud, con el que se haría referencia a una cualidad valorativa de los individuos (o de sus acciones), como cuando decimos que “X es un sujeto responsable” o que “Y actuó responsablemente en determinada ocasión”8.
Si ahora nos preguntamos a cuál de estos sentidos de responsabilidad está haciendo referencia Rodolfo Vázquez cuando vincula la lucha contra la corrupción con la necesaria “responsabilidad” del individuo, aparece en primer lugar el sentido valorativo de responsabilidad. Ello parece obvio si nos fijamos en que la responsabilidad se encuentra en el catálogo de valores cívicos que lleva a cabo este autor, en el que aparece junto al pluralismo, la tolerancia, la imparcialidad, la solidaridad y la deliberación pública (Vázquez, 2015, pp. 8 y ss.). Sin embargo, hay otro sentido de responsabilidad crucial para entender (desde lo que podemos considerar como el enfoque conceptual) el fenómeno de la corrupción y cuyo análisis me parece útil realizar con anterioridad al de la virtud de la responsabilidad. Me refiero a la responsabilidad en el sentido de deberes de rol.
2.2. La responsabilidad como deberes de rol
El tercer elemento que hemos visto que Rodolfo Vázquez incorporaba a su análisis conceptual sobre la corrupción era la necesaria presencia de una autoridad o un decisor: un agente con capacidad para tomar decisiones y cuya actividad está sujeta a determinados tipos de deberes. Se trata de deberes que se adquieren a través de un acto voluntario por el que alguien acepta asumir un papel o rol dentro del sistema de reglas vigente.
Este tipo de deberes, que serían los violados por un acto de corrupción, son los deberes a los que Hart se refería precisamente como “responsabilidades” en el sentido de deberes de rol, entendiendo “rol” en un sentido muy amplio que incluiría cualquier asignación de funciones que puede ser realizada de muy diversas maneras, desde las menos institucionalizadas (un mero acuerdo de reparto de tareas), hasta las más institucionalizadas (las asignadas siguiendo reglas formalizadas de atribución de competencias en el marco de un sistema jerárquico de toma de decisiones):
Siempre que una persona ocupe un lugar o puesto determinado en una organización social, respecto del cual se le asignan deberes específicos para promover el bienestar o impulsar de manera específica las metas o propósitos de la organización, se puede decir con corrección que esta persona es responsable del cumplimiento de estos deberes o de hacer lo necesario para satisfacerlos. Tales deberes son responsabilidad de una persona (Hart, 1968, p. 212. La cursiva es mía).
Hart llama la atención sobre el hecho de que no calificamos a todos los deberes que puede tener un sujeto como “responsabilidades” y apunta a que la clave de la distinción quizás se encuentre en que los deberes que son calificados como responsabilidades son de un tipo relativamente complejo y amplio, que requieren cuidado y atención a lo largo de un prolongado período de tiempo (frente a los deberes de corta duración o de tipo simple, relativos a hacer o no hacer algo en una ocasión particular). Si nos fijamos, lo que caracterizaría a los deberes a los que nos referimos con este sentido de responsabilidad (al menos cuando se trata de funciones públicas que se integran en un marco institucional formalizado y jerarquizado) sería el hecho de que se definen por su conexión con la promoción de determinados fines o estados de cosas considerados valiosos, que sería lo que justificaría la exigencia de prestarles “cuidado y atención”, y lo que provocaría tanto la “complejidad” como la mayor “duración” a la que haría referencia Hart. Y es precisamente esa vinculación con la promoción de ciertos fines la que determina las funciones (el status o rol) que el sujeto desempeña en el marco de la institución social de que se trate. Ocupar un determinado rol o cargo en el marco de una institución social compromete con la persecución de los fines que justifican su propia existencia y la búsqueda del bienestar o las metas o propósitos propios de la institución.
Por ello, el cumplimiento de estas responsabilidades exige deliberación9: es necesario “pensar sobre ellas y hacer serios esfuerzos para satisfacerlas” (Hart, 1968, 213). Y eso es así porque las responsabilidades exigen la producción de ciertos estados de cosas, no acciones determinadas a priori. Se trata de situaciones que podríamos definir con el siguiente esquema “X debe procurar que se produzca Y”. Ahora bien, lo más normal es que Y sea un estado de cosas que no esté completamente bajo el control de X10. Puede ocurrir que requiera la actuación de un agente distinto al que tiene la responsabilidad de que se produzca ese resultado, o también que se atribuya a un sujeto la responsabilidad de que se produzca un estado de cosas que no sea directamente el resultado de la acción de nadie en particular, aunque sí la consecuencia de una combinación de factores, entre los cuales podemos encontrar acciones de sujetos y hechos naturales (pensemos en la responsabilidad de reducir la contaminación atmosférica).
En este sentido, la atribución de responsabilidades suele ir acompañada de una regulación de la conducta de una manera peculiar que consiste en no determinar de antemano la acción o acciones a realizar, sino en atribuir al destinatario (al sujeto responsable) el poder —y deber— de determinar la concreta acción a realizar para la persecución del fin o consecución del resultado a obtener11. Se trata por tanto de una regulación a través de un tipo específico de normas, a las que podemos considerar como “normas de fin” y que se contrapondrían a las “normas de acción”12. Mientras que estas últimas califican deónticamente una acción, las normas de fin obligan a perseguir o a maximizar un determinado fin13, delegando en el destinatario el poder discrecional o la “responsabilidad” de seleccionar el medio óptimo para ello (aquella medida que, a la luz de las circunstancias del caso concreto y atendiendo a las posibilidades fácticas y deónticas, maximiza el fin con el menor coste posible en términos de lesión de bienes y valores protegidos). Por supuesto, el sujeto al que se le atribuye esta responsabilidad se verá sometido a muchas otras normas que sí le impongan o prohíban acciones determinadas, y en ese sentido limiten el ámbito de su discrecionalidad.
El sujeto al que se le atribuye la responsabilidad es el que ha de decidir en cada ocasión, y a la luz de las circunstancias particulares de la misma, si ha de actuar y cómo, tarea para la cual se le exige llevar a cabo una deliberación (que puede, a su vez, tener que plasmarse en la correspondiente motivación expresa de su decisión). Es al sujeto responsable al que le corresponde la determinación de la conducta debida, en eso consiste precisamente la discrecionalidad que implica el ejercicio de dichas responsabilidades. Pero eso no quiere decir que la conducta por la que el sujeto opte no pueda ser controlada14, ni que no pueda exigirse responsabilidad (ahora en sentido de responsabilidad-liability) por su acción o inacción, más bien todo lo contrario: esta responsabilidad determina quién o quiénes deben asumir ciertas funciones en el marco de una institución social y, por lo tanto, quiénes deberán hacerse cargo del fracaso, y en qué grado, si esas funciones no se realizan de manera adecuada. Podríamos decir entonces que son los distintos roles y funciones asignadas ex ante las que justificarían la exigencia, ex post, de los distintos grados de responsabilidad-liability.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que la dinámica del cumplimiento de los deberes que implica una responsabilidad es distinta a la del cumplimiento de los deberes fijados por las normas de acción. En este último caso nos encontramos con una lógica binaria: si se ha realizado la acción debida se ha cumplido con el deber y en caso contrario se ha incumplido. Sin embargo, en el caso de los deberes vinculados a las responsabilidades la situación es distinta y opera más bien la lógica de la maximización o, mejor dicho, de la optimización15. Hay ocasiones en los que el objetivo a conseguir puede estar determinado, de modo que —al menos en principio— admitirían un cumplimiento total (aunque hay que tener en cuenta que un cumplimiento que en abstracto puede ser completamente realizable, es posible que, en la práctica y a la luz de los recursos disponibles, solo pueda ser cumplido en cierto grado); sin embargo en la mayoría de las ocasiones nos encontraremos con objetivos que apuntan a un estado ideal que nunca puede ser completamente obtenido, sino solo por aproximación; de modo que el sujeto responsable nunca puede cumplir completamente con su responsabilidad. En estos casos el esquema de la norma no sería tanto “X debe procurar que se produzca Y (un estado de cosas determinado)”, como “X debe velar por Y (un fin valioso)”16. Ejemplos de este segundo tipo sería la responsabilidad del concejal de medioambiente por la calidad atmosférica; o la de los profesores por el aprendizaje de los alumnos. Estos fines no solo pueden lograrse en distintos grados, sino que una vez que se obtiene un determinado nivel de satisfacción de los mismos, la responsabilidad no se agota, sino que exigiría seguir avanzando en el logro del objetivo (podríamos decir que el objetivo a alcanzar se va desplazando). Por lo tanto, para evaluar el grado de cumplimiento de una responsabilidad, habrá que tener en cuenta no solo el grado de cumplimiento del fin perseguido, sino también el punto de partida, los medios disponibles, etc.
Si pasamos ahora a ver la cuestión en negativo, nos encontramos con que “incumplir” con lo que nos exige una responsabilidad puede ser, por tanto, algo distinto a incumplir un concreto deber de acción prefijado en una regla de acción17. Por supuesto que hay muchas conductas “irresponsables” consistentes precisamente en incumplimientos de deberes de ese tipo (de realizar una acción predeterminada en una regla), pero también nos encontramos ante casos que no encajarían en esta categoría: pensemos en todas las conductas que, sin violar ninguna regla de acción, pongan en peligro el bien o el fin que la responsabilidad atribuida obliga a perseguir18. Dicho de otro modo: para enjuiciar el desempeño de estos deberes debemos ir más allá del nivel de las reglas de acción de un determinado sistema. Las responsabilidades se atribuyen para conseguir ciertos fines considerados valiosos, y a su vez dichos fines han de ser perseguidos de la manera más coherente con los principios y valores subyacentes a la práctica normativa19. Al mismo tiempo, ello muestra la insuficiencia de las respuestas que podemos considerar clásicas para la lucha contra el mal desempeño de las responsabilidades públicas20: el Derecho sancionatorio, penal o disciplinario (que solo podrá perseguir acciones claramente prohibidas con anterioridad).
Como hemos visto, la atribución de responsabilidades públicas suele conllevar la atribución de poderes discrecionales que requerirán deliberación por parte del sujeto responsable para determinar la medida a adoptar y que habrá de ser aquélla que a la luz de las circunstancias del caso, maximice los fines y valores a desarrollar21. Es decir, entre las razones que han de operar para tomar la decisión nos encontramos con razones finalistas, de modo que hemos de tener en cuenta las peculiaridades con las que estas operan. Siguiendo a Summers (1978), podemos decir que son razones de carácter fáctico (dependen de una relación causal), están orientadas hacia el futuro y presentan un aspecto de gradualidad. Las dos primeras características implican que estas razones presuponen una relación causal que es en la que se basa la predicción. Ello puede hacernos considerar que en el momento de la toma de decisión una razón finalista tenía mucha fuerza a favor de una determinada actuación, aunque resulte que finalmente no se llegó a conseguir el objetivo previsto (o en la medida prevista): es decir, puede que nos encontremos ante una actuación correcta, pero que a la larga (por hechos imprevisibles o circunstancias imposibles de conocer en el momento de actuar) no dé el resultado previsible. En este sentido, a la hora de evaluar el cumplimiento de una responsabilidad podemos distinguir dos dimensiones: una objetiva, centrada en los resultados obtenidos; y otra subjetiva, centrada en el cumplimiento de los deberes por parte del sujeto y que dependerá de la calidad de la deliberación que le lleva a adoptar una concreta medida y que es la que justificará la realización de reproches personales al sujeto. Obviamente el fenómeno de la corrupción se sitúa en esta segunda dimensión, aunque no la agota (puede haber otro tipo de conductas, no corruptas, pero igualmente reprochables: pensemos por ejemplo en conductas formalistas o acomodaticias22). Pero para abordarla conviene volver ahora sí al sentido valorativo de responsabilidad.
2.3. La responsabilidad como valor
Como hemos visto, decir que alguien actuó responsablemente en una determinada ocasión implica llevar a cabo un juicio valorativo positivo frente a dicha acción, juicio que se realiza a la luz de los valores de la práctica normativa en la que nos encontremos (podemos formular estos juicios desde un punto de vista ético, jurídico, político…). En general, solemos decir que una “persona responsable” es aquélla que pone cuidado y atención en lo que hace, y que dicha atención ha de estar encaminada precisamente a preocuparse por las consecuencias de sus acciones; en este sentido, el sujeto responsable sería el que procura obtener las “mejores” consecuencias23. Ahora bien, la preferencia de unas posibles consecuencias sobre otras (su consideración como mejores o peores) requiere llevar a cabo una valoración que dependerá precisamente de los fines o valores que el sujeto responsable haya de perseguir en el caso en cuestión; por eso la responsabilidad siempre será un valor relativo a la práctica normativa desde la que se formule el juicio de responsabilidad. Por otro lado, al poner el acento en el aspecto de promoción de ciertos fines y valores, la responsabilidad suele vincularse con la idea de coherencia o integridad: una persona que actúa de forma íntegra sería aquélla que deriva sus acciones y creencias de un grupo de valores esenciales (Villoria, 2012, p. 108). Y actuar “responsablemente” sería equivalente a actuar de forma coherente con esos valores, creencias y principios. En este sentido, Dworkin sostiene que la epistemología de una persona responsable es una epistemología “interpretativa”24: alguien es responsable en la medida en que sus diversas interpretaciones concretas alcanzan una integridad global, de manera que cada una de ellas respalda a las demás en una red de valor a la que presta adhesión (Dworkin, 2014, p. 132).
Como es sabido, la virtud de la responsabilidad ocupa un lugar central en la filosofía político-moral de Dworkin25; este autor sostiene la tesis de la unidad del valor: los valores éticos y morales dependen unos de otros. Su punto de partida se encuentra en la ética, que sería la que se ocupa de cómo debemos vivir nuestras propias vidas y que es presentada precisamente como una cuestión de responsabilidad hacia nosotros mismos. La ética estaría integrada por dos principios fundamentales: el principio de auto-respeto y el principio de autenticidad, los cuales constituyen conjuntamente una concepción de la dignidad humana. El principio de auto-respeto obliga a tomarnos en serio nuestra propia vida: “vivir bien”26 es un asunto importante para cada persona, de modo que siempre sería un error despreocuparse sobre cómo vivir27. De acuerdo con el segundo principio, el de autenticidad, cada persona tiene una especial responsabilidad (en el sentido de deberes de rol) para identificar lo que cuenta como un éxito en su propia vida. Ambos principios están conectados: es precisamente el tomar en serio nuestra vida lo que nos lleva a considerar que “vivir bien” exige expresarnos a nosotros mismos, es decir, buscar una forma de vida que consideremos correcta para nosotros y nuestras circunstancias. La autenticidad determina la formación de un carácter o estilo de vida propio, que no puede ser el simple reflejo de una convención social o de las expectativas de otros. Ello no supone —según Dworkin— que debamos mantenernos libres de toda influencia, ni tampoco que la única fuente de valor sea nuestra convicción, o que no haya valores objetivos; sino simplemente que no debemos abandonar la responsabilidad de decidir cómo debe ser nuestra vida. Esta responsabilidad es la que nos exige construir un orden coherente que refleje nuestra concepción de los deberes y virtudes morales y, además, integrar ese orden en una red más amplia de valores.
Creo que esta aproximación a la virtud de la responsabilidad está muy próxima a la idea de autonomía a la que Rodolfo Vázquez se refiere al reclamar la importancia de la “responsabilidad” de los servidores públicos como mecanismo contra la corrupción. Ahora bien, conviene notar que el análisis dworkiniano está hecho desde la perspectiva de la ética, es decir, se trata de una responsabilidad que hace referencia a los deberes que un individuo tiene respecto a cómo vivir su propia vida, y es en ese sentido en el que aquí cobra especial relevancia la idea de autenticidad o sinceridad. Pero no es esta perspectiva ética (centrada en los deberes frente a uno mismo) la que más nos interesa para abordar el tema de la corrupción en el ámbito público. La corrupción tiene que ver con el incumplimiento de responsabilidades públicas, aquéllas que son encomendadas en el marco de un sistema normativo a ciertos sujetos para que procuren la consecución de objetivos en beneficio de intereses generales. Se trata de actuaciones que han de gestionar no intereses propios del sujeto que actúa, sino intereses ajenos (en particular los intereses generales)28. Nos encontramos aquí, por tanto, ante la exigencia de una virtud de carácter público. En este sentido, y como ya hemos señalado, Rodolfo Vázquez incorpora la responsabilidad al catálogo de “valores cívicos” que considera indispensable para fundar una postura liberal igualitaria como la que él defiende29.
Pero, aunque la situación es obviamente distinta y requiere de no pocas precisiones respecto a la de la responsabilidad por la propia vida, creo que el análisis dworkiniano de la virtud de la responsabilidad sigue resultando útil para desentrañar qué es lo que exige el buen desempeño de las responsabilidades vinculadas al ejercicio de funciones públicas. La virtud de la responsabilidad hace referencia a la integridad: a la posibilidad de derivar las acciones de un mismo grupo de principios y valores esenciales. Pues bien, en los casos que ahora nos interesan, los principios y valores con los que han de resultar coherentes las acciones del sujeto responsable vendrán determinados por los fines y valores que pretende desarrollar la institución en la que se incardina la concreta función objeto de responsabilidad. Los fines y valores a perseguir, le vienen —por así decir— impuestos al sujeto que ostenta la responsabilidad al que se le exigirá “lealtad” a los mismos; pero eso no quita que siga siendo necesario que para determinar las concretas acciones a desarrollar en el ejercicio de sus funciones el sujeto tenga que deliberar de manera responsable: sincera e íntegramente.
En estos casos nos encontramos con responsabilidades públicas: aquellas encomendadas en el marco de una práctica normativa a ciertos sujetos para que procuren la consecución de objetivos en beneficio de intereses generales. Se trata, como hemos dicho, de actuaciones que no han de gestionar los propios intereses del sujeto que actúa, sino intereses de otros (en particular, intereses generales o de todos), por lo que el concepto de representación puede resultarnos aquí de utilidad: el deber del representante se define atendiendo precisamente a la maximización de los intereses de aquello que se representa y que puede ser no solo uno o varios individuos, sino también una institución, o intereses colectivos30.
3. DE NUEVO SOBRE LA DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN Y SOBRE LOS MECANISMOS PARA SU PREVENCIÓN
Hemos visto que el buen desempeño de los deberes vinculados al ejercicio de los cargos públicos implica preocuparse por las consecuencias de las acciones, en particular buscando la optimización de aquellos fines y valores que dotan de sentido a la institución en la que dicho cargo se inserta. El servidor público debe lealtad a estos fines y valores. Su actuación en un caso concreto debe velar por los mismos y no por otros intereses ajenos a ellos (sean los suyos propios u otros intereses particulares). A partir de aquí creo que podemos ofrecer una aproximación amplia al fenómeno de la corrupción (que, en mi opinión, se correspondería bastante con el uso que habitualmente hacemos de esta expresión) en los siguientes términos: Se trata de supuestos en los que el sujeto que ostenta la responsabilidad no actúa, en el ejercicio de su función, de acuerdo con los principios (fines o valores) a los que debe lealtad, sino persiguiendo objetivos distintos. Una decisión corrupta en el ámbito público será, entonces, aquella que sustituye los fines y valores por los que se ha de velar en el ejercicio de la función pública por parte del órgano decisor, por otros fines distintos. Recordemos que el servidor público no gestiona sus propios intereses, sino intereses públicos definidos normativamente, y es por estos por los que ha de velar en su actuación. En este sentido actuaría corruptamente quien, en la toma de su decisión, no se guiara por la defensa de los intereses públicos por los que ha de velar, sino por sus propios intereses o por otros intereses particulares.
De este modo, y aunque no es fácil ofrecer una definición omnicomprensiva para todos aquellos fenómenos que calificamos usualmente como corrupción, creo que la clave se encuentra precisamente en la idea de deslealtad a los fines y valores por los que se ha de velar en función de una determinada posición social en el marco de una institución; se trata de los casos en los que el sujeto que ocupa dicha posición, a la hora de ejercer los poderes de decisión que le otorga su cargo sustituye los intereses por los que ha de velar por otros intereses (sean propios o ajenos). En este sentido, podríamos definir un acto de corrupción como aquel que implica el incumplimiento de un deber vinculado a alguna posición social con el propósito de obtener —para sí o para terceros— un beneficio indebido31.
El caso paradigmático de conducta corrupta por parte de un servidor público sería el de aquel que utiliza su cargo para enriquecerse, o para favorecer a amigos o allegados. Nos encontraríamos, entonces, dentro de este amplio fenómeno de la corrupción, desde casos que pueden ser considerados como “corrupción de alta intensidad”, pensemos en el tamaño de una contratación pública por parte de un político a cambio de una comisión para sí mismo o para su partido político (o para ambos); hasta aquellos casos que suelen calificarse como “corrupción de baja intensidad”, pensemos en un profesor que aprueba al hijo de un colega para mantener una cómoda relación laboral, o en un médico que receta una determinada marca de medicamentos no por sus cualidades sino por las ventajas “extraposicionales” que le ofrece el correspondiente visitador médico. El que estas conductas puedan o no ser calificadas como delictivas en un determinado ordenamiento jurídico es algo contingente; dicho de otro modo, habrá actos de corrupción en relación con los deberes impuestos por la práctica jurídica a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones que, sin embargo, no puedan ser considerados delitos (y quizás, en algunos casos, ni siquiera ilícitos administrativos o faltas disciplinarias).
Sin embargo, y como hemos visto, la definición de la corrupción que ofrecía Rodolfo Vázquez era bastante más estricta. En su análisis incorporaba como elemento definitorio de la corrupción la presencia de un tercero; de modo que el acto corrupto era presentado como un “delito participativo”, cuyos casos paradigmáticos serían el soborno y la extorsión. Quizás estos sean efectivamente los casos más graves y/o extendidos de corrupción y merezca la pena analizar sus peculiaridades (la vinculación, por ejemplo, que estos delitos tienen con lo que Vázquez propone llamar “camarillas”: los sectores a los que beneficia la existencia de servidores públicos corruptos32), pero creo que no conviene olvidar que no son los únicos supuestos. El hecho de incorporar como elemento necesario para hablar de corrupción la participación de otra persona restringe en mi opinión injustificadamente el ámbito de aplicación de este concepto, dejando fuera, por ejemplo, los casos en que alguien utilice los poderes de decisión que le atribuye su cargo directamente en beneficio personal (pensemos en un servidor público que alquila por un ventajoso precio un local de su propiedad al organismo público al que representa; o el concejal que, a la hora de participar en el diseño de un plan urbanístico, tiene como objetivo revalorizar terrenos de su propiedad).
Lo que he querido poner de manifiesto con este análisis es precisamente la idea de que quizás no todos los actos de corrupción puedan ser configurados como “delitos”. La idea de delito implica necesariamente la “tipicidad” de la conducta, mientras que —como hemos visto— puede haber muchos incumplimientos de deberes vinculados al desempeño de una responsabilidad que, aunque podrían ser considerados como actos corruptos (pues sustituyen los fines a los que el sujeto debe lealtad por otros fines distintos), y como tales altamente reprochables, podrían no cumplir con las exigencias que consideramos justificado exigir para sancionar penalmente una conducta.
Volvamos de nuevo, para terminar, a la cuestión de las estrategias de lucha contra la corrupción. Si no todos los incumplimientos de deberes vinculados al desempeño de funciones pueden estar tipificados previamente, parece obvio que resultará insuficiente abordar la lucha contra la corrupción exclusivamente desde la perspectiva de la atribución de sanciones (penales o de otro tipo) para los actos corruptos. Necesitamos también diseñar estrategias que dificulten estas conductas, las desincentiven y promuevan en el ámbito público la realización de conductas responsables. En este punto, y como ya hemos visto, las propuestas de Rodolfo Vázquez vienen a señalar que dichas estrategias coinciden precisamente con intensificar los elementos definitorios de un Estado democrático de Derecho. El punto de partida de su argumentación se encuentra en lo que considera la “ecuación básica de la corrupción”: “Corrupción es igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad de la decisión pública menos responsabilidad (en el sentido de obligación de dar cuentas) por la decisión pública”33.
A partir de ella, la receta que propone nuestro autor consistiría en (1) optar por procedimientos democráticos de toma de decisión; (2) hacer que la toma de decisiones siga criterios previamente acordados (imperio de la ley o legalidad de la administración); y, por último, (3) instituir y fortalecer numerosos mecanismos de rendición de cuentas (independencia del poder judicial, control de la acción del Gobierno por el parlamento, elecciones periódicas, y ante la opinión pública: derecho de acceso a la información y libertad de expresión).
Es difícil no compartir la relevancia de estas tres exigencias señaladas por Rodolfo Vázquez, pero creo que la aceptación de la segunda requiere alguna matización. Muchas veces se dice que el mejor mecanismo para luchar contra la corrupción es “eliminar la discrecionalidad”, pero así definida se trata de una empresa llamada al fracaso. La atribución de poderes discrecionales juega un papel fundamental y positivo en nuestras sociedades; se trata de un fenómeno central y necesario para llevar a cabo una de las funciones esenciales de los Derechos contemporáneos: la de promover activamente ciertos fines o valores. La discrecionalidad así entendida ha de concebirse como un modo normal de conferir poderes allí donde se considera importante que los órganos jurídicos o políticos adopten decisiones atendiendo a las evaluaciones que ellos mismos realicen a la luz de las circunstancias de los casos concretos; evaluaciones que pueden —y creo que deben— estar sometidas a control34. La solución al problema de la corrupción, por tanto, no puede consistir en reglar minuciosamente todos los poderes que poseen los servidores públicos para que sus decisiones sean siempre aplicaciones mecánicas de reglas preexistentes, sino más bien en fortalecer la cultura del control de la discrecionalidad.
Si ello es así, y por tanto la discrecionalidad de los servidores públicos resulta en algunos ámbitos inevitable (e incluso positiva), hemos de ser conscientes de que en la lucha contra la corrupción cobrarán especial relevancia los esfuerzos dirigidos a diseñar las instituciones de modo que se dificulte el que las actuaciones de los servidores públicos estén motivadas por intereses espurios. Muchas de las medidas que —con mayor o menor éxito— hoy se reclaman vinculadas a los principios de “transparencia”, “responsabilidad” o “buen gobierno” van precisamente en esa línea: se trata de prevenir posibles conflictos de intereses (a través del régimen de incompatibilidades, del control de “puertas giratorias”…) o al menos de dificultar la ocultación de las actuaciones corruptas (a través de una máxima publicidad de las actuaciones de las administraciones públicas y del fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos).
BIBLIOGRAFÍA
Atienza, Manuel (2009). Corrupción y función judicial. En Diario Información, 16 de agosto de 2009. Disponible en:http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticiaOpinion.jsp?pRef=2009081600_8_920999__Opinion-Corrupcion-etica-judicial
Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan:
– (1996). Las piezas del Derecho: teoría de los enunciados jurídicos. Barcelona: Ariel.
– (2000). Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder. Madrid: Trotta.
Dworkin, Ronald (2014). Justicia para erizos, trad. H. Pons. México: Fondo de Cultura Económica.
Garzón Valdés, Ernesto:
– (1996). El enunciado de responsabilidad. En Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, nº 19, pp. 259-286.
– (2004). Acerca de la calificación moral de la corrupción. Tan solo una propuesta. En Isonomía, nº 21, pp. 9-19.
González Lagier, Daniel (1997). Cómo hacer cosas con acciones (En torno a las normas de acción y a las normas de fin). En Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, nº 20, pp. 157-175.
Goodin, Robert E. (1995). Utilitarianism as a Public Philosophy. Cambridge University Press.
Hart, Herbert L.A. (1968). Punishment and Responsibility. Oxford: Clarendon Press.
Jonas, Hans (1995). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, trad. J.M. Fernández Retenaga. Barcelona: Herder.
Klitgaard, Robert (1994). Controlando la corrupción. Una indagación para el gran problema de fin de siglo. Buenos Aires: Sudamericana.
Laporta, Francisco J. (1997). La corrupción política: Introducción general. En F.J. Laporta y S. Álvarez (eds.), La corrupción política (pp. 19-38). Madrid: Alianza Editorial.
Larrañaga, Pablo:
– (2000). El concepto de responsabilidad. México: Fontamara.
– (2001). Responsabilidad de rol y directrices. En Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, 24, pp. 559-579.
Lifante Vidal, Isabel:
– (2006). Dos conceptos de discrecionalidad jurídica. En Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, nº 25, pp. 413-439.
– (2006). Poderes discrecionales. En A. García Figueroa (ed.), Racionalidad y Derecho (pp. 107-132). Madrid: CEPC.
– (2009). Sobre el concepto de representación. En Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, 32, pp. 497-524.
– (2015). El Derecho como práctica interpretativa. En J.M. Sauca (ed.), El legado de Dworkin a la filosofía del Derecho (pp. 159-180). Madrid: CEPC.
– (2017). Responsabilidad en el desempeño de funciones públicas. En Anuario de Filosofía del Derecho, XXXIII, pp. 99-124.
Malem, Jorge (2002). La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Barcelona: Gedisa.
Muguerza, Javier (1991). Kant y el sueño de la razón. En C. Thiebaut (ed.), La herencia ética de la Ilustración (pp. 9-36). Barcelona: Crítica.
Paz Ares, Cándido (2003). La responsabilidad de los administradores como instrumento de gobierno corporativo. InDret 4/2003.
Ramió, Carles (2016). La renovación de la función pública. Estrategias para frenar la corrupción política en España. Madrid: Catarata.
Richardson, Henry S. (1999). Institutionally Divided Moral Responsibility. En E. F. Paul, F.D. Miller y J. Paul (eds.), Responsibility (pp. 218-249). Cambridge University Press.
Roldán Xopa, José (2013). La rendición de cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y omisión. México: CIDE. Disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/11/07_RCC_JoseRoldan_190813.pdf
Summers, Robert (1978). Two Types of Substantive Reasons: the Core of a Theory of Common-Law Justification. En Cornell Law Review, vol. 63, nº 5, pp. 707-778.
Vázquez, Rodolfo:
– (1996). Estado de Derecho y corrupción (compromisos para un universitario). En Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, México, nº 20, pp. 833-842.
– (2006). Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del Derecho. Madrid: Trotta.
– (2007). Corrupción política y responsabilidad de los servidores públicos. En Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, nº 30, pp. 205-216.
– (2010). Educación liberal. Un enfoque igualitario y democrático. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, nº 56, Fontamara, México, tercera edición corregida, 2010 (primera edición de 1997).
– (2015). Derechos humanos. Una lectura liberal igualitaria. México: UNAM.
Villoria, Manuel (2012). Integridad. En Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, nº 1, pp. 168-176.
Weber, Max (1981). El político y el científico, trad. F. Rubio Llorente, 7ª ed. Madrid: Alianza Editorial.
1 Véase, por ejemplo, Vázquez, 1996, 2006 y 2007.
2 Este enfoque conceptual, que a su vez sigue muy de cerca las aportaciones de Ernesto Garzón Valdés, se encuentra desarrollado fundamentalmente en Vázquez, 2007, pp. 207 y ss.
3 Como intentaré mostrar, creo que este elemento que implica la exigencia de la presencia de otros sujetos además del decisor lleva a sostener un concepto excesivamente restringido de corrupción. Por otra parte, es fácil percatarse que a la hora de exponer este elemento Vázquez (siguiendo a Garzón Valdés) ha pasado de una perspectiva general de la corrupción a otra más específica: la de los delitos usualmente tipificados como delitos de corrupción (sin embargo, un punto de partida interesante del fenómeno de la corrupción es que el mismo no puede identificarse con este nivel, sino que sería mucho más amplio: no todos los actos de corrupción son —ni podrían ser— considerados delitos).
4 Una gran cantidad de trabajos de Rodolfo Vázquez insisten precisamente en la importancia de una educación comprometida con la responsabilidad (véase, por ejemplo, Vázquez, 2006 y 2010).
5 Aunque no pretendo ahora entrar a analizar las distintas lecturas sobre la posible compatibilidad de ambas éticas en la obra de Weber, me gustaría señalar que algunos autores (por ejemplo, Muguerza, 2012, p. 26) han sostenido que estos dos modelos pueden verse como “tipos ideales” (siguiendo la propia terminología weberiana), de modo que en la realidad no se darían nunca en estado puro, ni separadamente, sino que los encontramos entremezclados entre sí.
6 En este sentido, las reflexiones filosóficas generales sobre la “responsabilidad” suelen aparecer vinculadas, por tanto, a las discusiones sobre la idea de autonomía o libertad, y al desafío que supondría para la misma la aceptación del determinismo.
7 Más adelante volveré sobre la dualidad de los juicios de responsabilidad (como expresivos de la posesión de ciertas capacidades o como evaluativos de la conducta realizada/normativos de la conducta a realizar).
8 Aunque Hart no hace referencia expresamente a este sentido de responsabilidad como virtud, es posible encontrar ejemplos del mismo en su famosa “historieta” del capitán que perdió el barco con el que ilustra los distintos sentidos de responsabilidad; así, por ejemplo: se dice del capitán que “se había comportado de manera bastante irresponsable” o que “no era una persona responsable” (Hart, 1968, p. 211).
9 Cfr. Richardson, 1999.
10 Cfr. González Lagier (1997), quien distingue entre estados de cosas que están completamente bajo el control del destinatario de la norma y estados de cosas que lo están solo parcialmente.
11 Véase en este mismo sentido Larrañaga (2001).
12 Tomo esta distinción de Atienza y Ruiz Manero (1996). Dentro de las normas de fin estos autores distinguen entre dos categorías: las reglas de fin y las directrices, que sería la proyección de su distinción entre reglas y principios y aunque coincido con su caracterización de las directrices, no comparto la que realizan en esta obra respecto a las reglas de fin. Según esa caracterización, en el consecuente de una regla de fin nos encontraríamos la calificación deóntica de la “obtención de un estado de cosas” (Atienza y Ruiz Manero, 1996, p. 7); mientras que en mi opinión sería más adecuado considerar que estas reglas obligarían a maximizar un fin. Sobre esta discrepancia puede verse Lifante Vidal (2006, pp. 112 y ss.).
13 Summers (1978) destaca las siguientes características de cómo funcionan las razones finalistas: son razones de carácter fáctico (dependen de una relación causal), están orientadas hacia el futuro y presentan un aspecto de gradualidad. Las dos primeras características implican que estas razones presuponen una relación causal que es en la que se basa la predicción. Ello puede hacernos considerar que, aunque en el futuro pueda no llegar a conseguirse el fin previsto, la razón tuviera fuerza en el momento de la toma de decisión: puede que nos encontremos ante una actuación correcta, pero que no dé el resultado previsible.
14 En Lifante Vidal (2006) analicé las peculiaridades de la justificación de la adopción de una medida en el ejercicio de un poder discrecional, mostrando cómo dicha justificación puede ser jurídicamente controlada.
15 Creo que es mejor hablar de “optimización”, pues no se trata solo de conseguir el máximo de ese objetivo, sino hacerlo afectando lo menos posibles a otros bienes y valores protegidos por el sistema normativo de referencia.
16 Goodin (1995, pp. 85-86) habla de “responsabilidades de objetivo fijo” para referirse a las primeras y de “responsabilidades de objetivo variable” [receding-targets] para las segundas.
17 Cfr., en este mismo sentido Jonas (1995, pp. 167 y ss.).
18 Incluso me atrevería a decir que hay casos en los que, incumpliendo un determinado deber impuesto en una regla de acción, no se incumple sin embargo con la responsabilidad: un funcionario puede por ejemplo incumplir un plazo al que está sometido en cierta tramitación y no por ello consideraríamos sin más que ha desempeñado mal su responsabilidad (aunque obviamente ese juicio puede no evitar ciertas consecuencias previstas para tal incumplimiento, como pueda ser la nulidad de alguna actuación, etc.).
19 Sobre la distinción entre las reglas y los principios, véase Atienza Ruiz Manero (1996). Una de las categorías que resulta interesante aquí sería la de ilícitos atípicos, que Atienza y Ruiz Manero (2000) definen precisamente como supuestos de conducta contraria no a reglas sino a principios.
20 Cfr. Roldán Xopa (2013).
21 Si ello es así, y como señalaré nuevamente al final del trabajo, difícilmente puede considerarse como remedio contra la corrupción la eliminación de cualquier margen de discrecionalidad. La discrecionalidad es un fenómeno necesario vinculado al desarrollo de funciones encomendadas para la consecución de fines considerados valiosos. Para luchar contra la corrupción habrá que buscar mecanismos de control sobre el ejercicio de estos poderes discrecionales, no su eliminación. Por otro lado, debe llamarse la atención sobre el hecho de que también cabe la corrupción en el ejercicio de poderes reglados.
22 Sobre los distintos tipos de incumplimientos de los deberes vinculados a las responsabilidades públicas me he ocupado en Lifante Vidal (2017).
23 Antes hemos hecho referencia precisamente a la contraposición que Max Weber (1981, pp. 163-164) consagró entre lo que denominaba la “ética de las convicciones” (deontologista) y la “ética de las responsabilidades” (consecuencialista). Esta última sería precisamente la que pone en primer plano la relevancia de las consecuencias.
24 Sobre cómo entender en general esta “epistemología interpretativa” en el conjunto de la obra dworkiniana me he ocupado en un trabajo anterior (Lifante Vidal, 2015).
25 Cfr. Dworkin, 2014.
26 Dworkin distingue entre “vivir bien” y “tener una buena vida”, la primera es responsabilidad exclusiva del sujeto (está bajo su control). Pero alguien puede “vivir bien” y fracasar en llevar una “buena vida”, pues para conseguir esta última ya entran factores que pueden escapar al control del sujeto (como la suerte).
27 Incluso una persona que afirmara que tan solo desea experimentar placer en su vida debería admitir que el placer es importante para ella y que ésa es su idea sobre cómo vivir; de modo —dice Dworkin (2014, p. 258)— que ni siquiera el hedonismo más burdo sería una impugnación del principio de auto-respeto, sino una respuesta —aunque la consideremos particularmente pobre— a la cuestión de cómo vivir bien.
28 Por supuesto también podemos encontrarnos con gestores de intereses ajenos pero privados; muchas de las cosas que aquí señalaré serán aplicables también a estos supuestos, pero aquí nos interesa la gestión de intereses públicos.
29 Las premisas que considera necesario adoptar para justificar dicha postura serían: “a) la existencia de un pluralismo de valores […] b) la imparcialidad […] c) la tolerancia como valor activo […] d) la responsabilidad, especialmente de los funcionarios con la debida publicidad de las decisiones, e) la solidaridad fundada en la justicia y el reconocimiento compartido de los derechos humanos, y, finalmente, f) la deliberación pública” (Vázquez, 2015, pp. 8-9).
30 En un trabajo anterior (Lifante Vidal, 2009) me ocupé de caracterizar tres tipos de representación práctica: la representación individual, la colectiva y la institucional. Allí defendí que la relación representativa implica siempre la obligación de actuar “en interés de” los representados.
31 Esta definición está inspirada en la que Atienza (2009) realiza (partiendo a su vez del análisis de Malem, 2002), en los siguientes términos: “un acto de corrupción sería aquel que implica el incumplimiento de un deber vinculado a alguna posición social y efectuado normalmente de manera oculta con el propósito de obtener un beneficio indebido”. En mi propuesta, por un lado, he incorporado que el beneficio puede no ser para el sujeto que actúa y, por otro lado, la eliminación del carácter “oculto” del acto de corrupción (lo que en realidad debe ser ocultado no es tanto el acto que calificamos como corrupto, sino su motivación o la obtención del beneficio indebido).
32 En el caso de España, por ejemplo, Ramió (2016) ha puesto recientemente de manifiesto que la mayor parte de los grandes beneficios de la corrupción política no acaban ni en las manos de los propios políticos corruptos, ni en las de sus partidos, sino que acaba repercutiendo en un altísimo —e injustificado— incremento de beneficios para las empresas privadas concesionarias de servicios o contratos públicos.
33 Cfr. Vázquez, 2007, p. 211. Esta “ecuación” la toma a su vez del trabajo de Klitgaard (1994).
34 Como ya he señalado en otras ocasiones (Lifante Vidal, 2002 y 2006), no hay nada contradictorio en afirmar que un poder es discrecional y, al mismo tiempo, que los actos en ejercicio de dicho poder sean sometidos a control jurídico: la discrecionalidad no puede ser entendida como ausencia de normas reguladoras de una toma de decisión, sino más bien como la presencia de un tipo de normas específicas (las de fin).