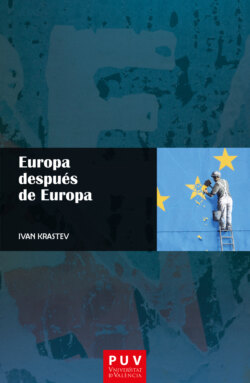Читать книгу Europa después de Europa - Иван Крастев - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción El síndrome de déjà vu
Un telegrama escrito en letras mayúsculas llegó a finales de junio de 1917 a un remoto cuartel situado en los confines del Imperio de los Habsburgo: «SE RUMOREA HEREDERO AL TRONO ASESINADO EN SARAJEVO». Atónito, el conde húngaro Battyanyi –alto mando militar al servicio del emperador– se puso a hablar en su lengua materna con unos compatriotas sobre la muerte del archiduque Francisco Fernando, hasta entonces considerado proclive a defender los intereses de los eslavos. Desconfiando de la lealtad de los húngaros al emperador, el teniente esloveno Jelacich les exigió que hablaran en alemán, como era habitual. «De acuerdo –aceptó el conde, hablando en alemán–. Mis compatriotas y yo celebramos que se haya muerto el cabrón».
Así acaeció el fin del multiétnico Imperio Habsburgo según la magistral novela La marcha Radetzky,1 de Joseph Roth. El imperio se desintegró, pues, por una combinación de fatalidades, asesinatos, mala suerte y algunos componentes suicidas. Mientras los historiadores debaten si fue una muerte natural por agotamiento del propio sistema o una consecuencia más de la Primera Guerra Mundial, el fantasma del fallido experimento de los Habsburgo aún sigue rondando a los europeos. «Si el experimento austrohúngaro hubiera funcionado, la monarquía de los Habsburgo habría resuelto en su territorio el principal problema de la Europa actual: la federación en armonía de naciones con valores y tradiciones diferentes así como la preservación de sus propios estilos de vida y la limitación de sus soberanías para poder conseguir una cooperación internacional pacífica y eficaz», escribió acertadamente en 1929 Oscar Jaszi, testigo y cronista del fin de la monarquía del Danubio.
Como ya sabemos, el experimento no llegó a producir resultado alguno porque no se supo resolver este problema. La novela de Roth deja patente que los artificiosos conglomerados políticos y culturales se desintegran rápidamente por sus propias deficiencias estructurales y por causas puramente accidentales. Son procesos inevitables e involuntarios, con dinámicas propias. Como los episodios de sonambulismo.
¿Está Europa actualmente en proceso de desintegración? ¿La salida del Reino Unido de la Unión Europea y el auge de los partidos euroescépticos son el resultado de otro experimento destinado a resolver el principal problema de Europa? ¿Está la UE condenada a romperse, como ya le sucedió al Imperio Habsburgo? ¿Será 2017 –año de elecciones en Holanda, Francia y Alemania– tan decisivo como lo fue 1917?
«Sabemos mucho de integración europea, pero casi nada de desintegración», ha observado acertadamente Jan Zielonka. Esto no es algo casual. Para los artífices del proyecto europeo la integración debía hacerse sin frenar ni mirar hacia atrás, y les bastaba con no mencionar la desintegración para creer que así la conjuraban. Pensaron que la Unión Europea no podría desintegrarse, pero no hicieron irreversible la integración. Aunque nuestro desconocimiento sobre la desintegración también se debe a otros motivos como, por ejemplo, lo difícil que resulta definirla: ¿Cómo podemos diferenciar la desintegración de la UE de su reforma o reconfiguración? ¿Podríamos considerar como desintegración la salida de varios países de la eurozona o de la propia UE? ¿La menguante influencia global de la UE, el fin del libre movimiento de ciudadanos y la desaparición de instituciones como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea serían síntomas de desintegración? ¿La Europa de dos velocidades es el principio de su desintegración o la antesala de una Europa más cohesionada? ¿Podría continuar el mismo proyecto una unión formada por países gobernados por partidos antiliberales?
Paradójicamente, ahora que Europa está más unida que nunca sus líderes políticos y sus ciudadanos se encuentran paralizados por el miedo a la desintegración. La crisis financiera conllevó la unión bancaria y la amenaza terrorista, así como una mayor cooperación en materia de seguridad; pero más paradójico aún es que las crisis de la unión hayan despertado el interés de los alemanes por los problemas económicos de Grecia y de Italia y que los polacos y húngaros sigan atentamente las políticas de asilo alemanas. Los europeos temen la desintegración cuando están condenados a entenderse.
La desintegración europea tampoco ha sido tema recurrente entre escritores de ficción. En muchas novelas se especula con las hipotéticas consecuencias de una victoria nazi en la Segunda Guerra Mundial, un triunfo soviético en la Guerra Fría y una revolución comunista en Nueva York, pero casi nadie ha novelado la desintegración de la UE. Quizá la única excepción sea José Saramago: en su novela La balsa de piedra,2 un río que fluye desde Francia hasta España desaparece bajo tierra y la península ibérica se desgaja de Europa antes de alejarse por el Atlántico hacia el oeste.
«Es necesario hacer un esfuerzo constante para poder ver lo que tenemos delante de nuestras propias narices», dijo George Orwell lúcidamente. El 1 de enero de 1992 el mundo entero se despertó con la noticia del fin de la Unión Soviética. La superpotencia se había derrumbado sin necesidad de guerras ni invasiones alienígenas ni más detonante que un ridículo golpe de estado fallido. Nadie pensaba que el imperio soviético pudiera hundirse ni perder una guerra nuclear, y se creía que había resistido demasiadas turbulencias internas como para poder implotar. «Aunque circunstancias extraordinarias inviten a hacer análisis sensacionalistas, normalmente hay factores estabilizadores que retrasan desenlaces desastrosos. Las sociedades atraviesan crisis –graves, incluso– frecuentemente, pero rara vez se suicidan», sostenían antes de 1990 destacados expertos americanos. Sin embargo, las sociedades a veces se suicidan, y además con entusiasmo.
Como en 1914, la incertidumbre atrofia actualmente la imaginación de los europeos. Los gobernantes y la ciudadanía se debaten entre la actividad frenética y la pasividad fatalista, y la hasta ahora inconcebible desintegración de la UE empieza a parecer inevitable. Los postulados que hasta hace muy poco tiempo regían nuestras acciones ya nos resultan obsoletos, casi absurdos. La historia nos ha enseñado que algo supuestamente inconcebible puede ocurrir, y la persistente nostalgia centroeuropea por los liberales Habsburgo es la mejor prueba de que a veces solo podemos apreciar ciertas cosas después de haberlas perdido.
Aunque la Unión Europea siempre ha sido una idea en busca de concreción, la preocupación por que desaparezca aquello que la mantenía unida es cada vez mayor. Ya se ha perdido la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial: la mitad de los estudiantes alemanes de quince y dieciséis años desconoce que Hitler fue un dictador y un tercio cree que defendió los derechos humanos. Según la novela satírica Ha vuelto –de la cual se vendieron más de un millón de ejemplares en Alemania–,3 ya no cabría preguntarse si los nazis podrían volver al poder, sino si seríamos capaces de darnos cuenta en caso de que lo hicieran. Puede que se haya producido «el fin de la historia» que Francis Fukuyama vaticinó en 1989, y con la funesta consecuencia de que la experiencia histórica ya no le importa ni le interesa a casi nadie.
El fundamento geopolítico de la unidad europea desapareció con el derrumbe de la Unión Soviética, y la Rusia de Putin, por muy amenazadora que parezca, no puede llenar este vacío existencial. Los europeos están más indefensos ahora que durante el fin de la Guerra Fría. La mayoría de los británicos, alemanes y franceses creen que se avecina otra guerra mundial, y las amenazas externas de la UE la dividen en vez de cohesionarla. Según un estudio de Gallup International, Bulgaria, Grecia y Eslovenia pedirían protección a Rusia en caso de conflicto bélico. La relación con Estados Unidos también ha cambiado radicalmente: Donald Trump es el primer presidente que no considera la continuidad de la Unión Europea como prioridad de la política exterior norteamericana.
El Estado de bienestar –elemento central del consenso político tras la Segunda Guerra Mundial– también está siendo cuestionado. Europa envejece –su media de edad aumentará desde los 37,7 años en 2003 hasta los 52,3 años en 2050– sin dejar garantizada su prosperidad económica: la mayoría de los europeos cree que sus hijos vivirán peor que ellos, y, como la crisis de los refugiados ha demostrado, la inmigración probablemente no resolverá el problema de la baja natalidad.
Pero la demografía menguante no representa la única amenaza para el Estado de bienestar europeo. Según Wolfgang Streeck, prestigioso sociólogo alemán director del Instituto Max Plank, el Estado de bienestar europeo está en crisis desde los años setenta. El capitalismo ha sabido sacudirse las instituciones y regulaciones que se le impusieron tras la Segunda Guerra Mundial y, como resultado, el celebrado «estado de los impuestos» europeo se ha convertido en «estado de la deuda». En vez de repartir entre los pobres los ingresos fiscales de los ricos, los gobiernos europeos mantienen su salud financiera endeudando a las nuevas generaciones mediante el gasto en déficit. Como consecuencia, los mercados financieros han terminado suplantando a los gobiernos elegidos democráticamente y, por tanto, se han socavado los cimientos del Estado de bienestar que surgió tras la guerra.
La Unión Europea ha sucumbido además a un cambio de moda ideológica. Aunque los síntomas –dificultad en la interacción social, debilitamiento de las habilidades comunicativas, intereses limitados y conductas repetitivas– del «trastorno autista» que se le diagnosticó a la UE en 2014 se percibieran con anterioridad, la Unión Europea causó gran decepción cuando asumió que Rusia aceptaría la asimilación de Kiev a la UE y luego se sorprendió de que Putin desplegara su ejército para anexionar Crimea. Igualmente ocurrió cuando desde Bruselas explicaron la desafección de la ciudadanía hacia el proyecto europeo solo por una deficiente estrategia de comunicación. Al principio de la crisis ucraniana Angela Merkel habló por teléfono con Vladimir Putin. Al término de la conversación, la canciller alemana dijo tener la sensación de que el presidente ruso vivía «en otro planeta». Tres años después deberíamos preguntarnos quién de los dos vive en la realidad.
Tras el fin de la Guerra Fría y la ampliación de la UE, los gobernantes europeos quedaron demasiado satisfechos con su propio modelo político y social y se durmieron en los laureles mientras la geopolítica mundial cambiaba profundamente. Europa había asumido que la globalización conllevaría el fin de los estados como actores internacionales fundamentales y del nacionalismo como principal motor político. Los europeos creyeron que la superación de los nacionalismos étnicos y de la teología política –es decir, su propia experiencia tras la Segunda Guerra Mundial– se extendería al resto del planeta. «Europa es la síntesis resultante de la unión de la energía y la libertad del liberalismo con la estabilidad y el bienestar de la socialdemocracia. El modo de vida europeo resultará irresistible cuando el mundo haya prosperado y necesidades básicas como la alimentación y la atención sanitaria hayan sido satisfechas», expuso Mark Leonard en su ambicioso libro Por qué Europa liderará el siglo XXI.4 Pero lo que tan solo ayer parecía aplicable a nivel mundial hoy empieza a considerarse una excepción. Basta con echar un vistazo a China, la India y Rusia (por no mencionar al amplio mundo musulmán) para comprobar que el nacionalismo étnico y las religiones siguen siendo elementos determinantes en la política global. El posmodernismo, el posnacionalismo y la secularidad no necesariamente hacen a Europa precursora de lo que tendrá el resto del planeta. Además, el patrioterismo ha resurgido con fuerza –y sed de venganza– en Europa durante la crisis de los refugiados.
Los europeos han tardado en advertir que su admirable modelo político ni siquiera lo adoptarán sus vecinos. Es la versión europea del «Síndrome de Galápagos» de las empresas japonesas de tecnología: Japón fabricaba los mejores teléfonos móviles para redes 3G, pero sus empresas no triunfaban a nivel mundial porque el resto del planeta iba a la zaga de las innovaciones que contenían tan «perfectos» artefactos. Los teléfonos móviles japoneses no eran demasiado buenos como para no poder fracasar, sino demasiado perfectos como para poder triunfar. Europa sufre ahora su propio «Síndrome de Galápagos», y puede que su orden político posmoderno sea tan avanzado y esté tan adaptado al entorno que otros países no pueden imitarlo.
Los cambios que se han producido me llevaron a pensar en cómo podría ser una Pos-Europa. En una Pos-Europa el viejo continente ya habría perdido tanto su posición central en la política global como la propia convicción de poder dirigir el rumbo de la historia. Una Pos-Europa significaría que el proyecto europeo ha perdido su atractivo teleológico y que ya nadie sueña con tener unos Estados Unidos de Europa. En una Pos-Europa habría crisis identitaria y se cuestionarían las raíces cristianas e ilustradas del continente. Pos-Europa no sería tanto el fin próximo de la UE como el de nuestras ingenuas expectativas sobre la futura forma de Europa y del mundo.
Este libro es una reflexión sobre el futuro de Europa al estilo del «pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad» de Antonio Gramsci. El tren de la desintegración, que ya ha partido de Bruselas, llevará al continente al desorden y a la irrelevancia global, y lo convertirá en un territorio violento y provinciano. Puede que también cause el derrumbe de las democracias liberales de la periferia europea y el de algunos estados miembros, y aunque no necesariamente produzca una guerra, probablemente hará aumentar la pobreza y la inestabilidad. Pese a que la cooperación política, cultural y económica no desaparecerá, quizá sí dejaremos de soñar con una Europa libre y unida.
La Unión Europea no necesita resolver todos sus problemas para poder recuperar la credibilidad: basta con que en los próximos cinco años los europeos puedan viajar libremente, que el euro sobreviva como moneda común de algunos estados miembros y que la ciudadanía pueda elegir democráticamente a sus gobernantes así como presentar demandas contra ellos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. «¿Quién habla de ganar? Lo importante es resistir», dijo el poeta Rainer Maria Rilke. Pero ni siquiera resistir va a ser fácil.
La desintegración de la UE probablemente desencadenaría una retirada masiva de depósitos, no una revolución. Las victorias de signo antieuropeísta en referéndums tampoco tienen por qué causar su implosión, que posiblemente sucederá por su propia disfuncionalidad (aparente, quizá) y por la mala interpretación de las dinámicas políticas nacionales por parte de las élites. Las decisiones de los líderes y gobiernos para evitar el derrumbe de la UE no harán sino contribuir a que este ocurra, y la desintegración se producirá por la rebelión de Alemania y Francia, no por la salida de la periferia.
El fin de este libro no es salvar la UE ni llorar su pérdida; tampoco es otro tratado sobre la etiología de la crisis europea, ni un panfleto contra la corrupción y la impotencia de sus élites, ni la obra de un euroescéptico. Es, sencillamente, una reflexión sobre algo que probablemente sucederá y un análisis de cómo el haber vivido cambios políticos radicales con anterioridad determina nuestra presente forma de actuar. Me fascina la importancia que en política tiene lo que yo denomino síndrome de déjà vu, o sensación de estar presenciando de nuevo un hecho histórico ya ocurrido.
Así pues, Europa no solo se encuentra dividida entre ciudadanos de derechas y de izquierdas, norte y sur, estados grandes y pequeños y quienes quieren más y menos Europa (o nada de Europa), sino también entre quienes han vivido una desintegración y quienes solo la conocen por manuales escolares. Es decir: los que vivieron el derrumbe del comunismo y la desintegración del poderoso bloque soviético y los occidentales que no sufrieron tan traumático acontecimiento.
Esta experiencia condiciona las muy distintas interpretaciones de la crisis europea actual: mientras en Europa del Este siguen los acontecimientos con nerviosismo –e incluso con miedo–, en Europa occidental están confiados en que todo acabará arreglándose. «Si a principios de diciembre de 1937 no observabas lo que había a tu alrededor, podías tener la impresión de que en Francia todo marchaba estupendamente… o, al menos, de que nada iba peor que hasta entonces», ha escrito el historiador Benjamin F. Martin. Puede que suceda igual en 2017, solo que tras la experiencia de los ciudadanos de Europa del Este –y yo soy uno de ellos– ya nadie cree que los problemas puedan solucionarse por sí solos.
Quizá yo también padezca síndrome de déjà vu. De hecho, la política mundial dio un vuelco en 1989, cuando yo terminaba mis estudios de Filosofía en Bulgaria. «Nunca pensé que algo pudiera cambiar en la Unión Soviética y aún menos que esta pudiese desaparecer», dijo oportunamente el compositor e intérprete underground ruso Andrei Makarevich. Eso mismo me sucedía cuando vivía en la Bulgaria comunista. El fin repentino e incruento de algo que parecía ser tan sólido nos ha marcado a los de mi generación. De pronto nos vimos abrumados por las oportunidades que surgían así como por la flamante sensación de libertad de la que gozábamos, pero también nos asustaba lo frágil que había demostrado ser todo lo relativo a la política.
En época de grandes cambios se aprenden muchas cosas como, por ejemplo, que una sucesión de hechos anodinos pueden determinar el rumbo de la historia. «El Muro de Berlín no cayó el 9 de noviembre de 1989 por decisión de los dirigentes del Berlín Oriental, ni por un acuerdo de estos con las autoridades de la Alemania Occidental, ni tampoco resultó de un plan trazado por las cuatro potencias que aún detentaban la máxima autoridad en Berlín. La caída fue una gran sorpresa, el derrumbe de las estructuras en sentido literal y figurado. Una cadena de casualidades y de errores tan pequeños que hubieran sido insignificantes en otro contexto», sostiene la historiadora Mary Elise Sarotte en su libro Collapse.5 Por eso la frase de Harold Macmillan, «Los acontecimientos, muchacho, los acontecimientos», explica el fin del comunismo ruso mejor que la teoría del «fin de la historia» de Francis Fukuyama. La experiencia del desmoronamiento soviético condiciona la percepción de los ciudadanos de Europa del Este sobre lo que sucede actualmente, y al observar la tormenta política europea tenemos la desagradable sensación de haberla vivido con anterioridad, solo que el mundo que entonces se derrumbó no era el nuestro y el de ahora sí lo es.
Ya es algo tópico explicar la crisis de la UE por los errores de su arquitectura institucional (por ejemplo, la implantación de moneda común sin política fiscal común) y por su escaso carácter democrático, pero yo disiento: solo evitaremos la desintegración si asumimos que la crisis de los refugiados ha transformado profundamente la política en los estados miembros y que actualmente está produciéndose tanto una rebelión populista contra la clase dirigente como una rebelión de los electores contra las élites compuestas por competentes profesionales que, no obstante, no tienen contacto con la ciudadanía a la que supuestamente representan y sirven. Intentaré abordar esta transformación de las sociedades europeas que ha producido la crisis de los refugiados (los europeos ya no sueñan con utopías, sino con una isla remota que podría llamarse Nativia y adonde podrían enviar a los extranjeros indeseados sin sentir remordimientos) y el descontento de la ciudadanía con las élites.
En este libro también hablo de revoluciones. Las migraciones son las revoluciones del siglo XXI, que ya no son de masas –como sí lo fueron en el siglo XX–, sino de personas que huyen atraídas por fotos de Google Maps del otro lado de la frontera, no por los paraísos terrenales que antes prometían las ideologías. Esta revolución no necesita ideologías ni líderes ni movimientos sociales, pues la mayoría de los nuevos parias de la tierra cruzan la frontera de la Unión Europea por pura necesidad, no para alcanzar un futuro utópico.
Para cada vez más gente la idea de cambio implica cambiar de país, no de gobierno. Pero el problema de la revolución migratoria –como el de cualquier revolución– es que contiene en sí misma el germen de una contrarrevolución: en este caso, el auge de partidos políticos que representan a ciudadanos que se sienten amenazados por la emigración, los cuales ya constituyen una gran fuerza electoral en Europa. Estos ciudadanos consideran que los extranjeros están invadiendo sus países y acabando con sus modos de vida tradicionales y que la crisis actual es producto de una conspiración urdida entre las élites cosmopolitas y los bárbaros inmigrantes.
En esta época de migraciones la democracia está convirtiéndose en un instrumento de exclusión. La mayoría de los partidos populistas de derechas europeos no son conservadores, sino reaccionarios. «El espíritu reaccionario sigue estando latente aun sin política revolucionaria que lo estimule porque en este mundo sujeto a continuos cambios tecnológicos y sociales vivimos una revolución permanente. Y para los reaccionarios la única alternativa al apocalipsis es crear otro para poder empezar de cero», según Mark Lilla.
1. J. Roth: La marcha Radetzky, Madrid, Edhasa, 2000.
2. J. Saramago: La balsa de piedra, Madrid, Alfaguara, 1986.
3. T. Vermes: Ha vuelto, Barcelona, Seix Barral, 2012.
4. M. Leonard: Por qué Europa liderará el siglo XXI, Madrid, Taurus, 2005.
5. M. Elise Sarotte: The collapse: the accidental opening of the Berlin Wall, Nueva York, Basic books, 2016.