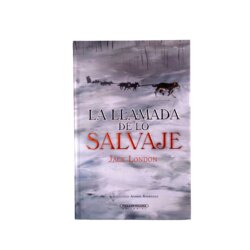Читать книгу La llamada de lo salvaje - Jack London, Jack London - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAntiguos anhelos nómadas despiertan,
debilitando la cadena de la costumbre;
despierta otra vez de su sueño invernal
la sangre feroz de los antepasados.
BUCK no leía los periódicos; si lo hubiera hecho, habría sabido el problema que se avecinaba, no solo para él, sino para todos los perros de la costa desde Puget Sound hasta San Diego que, como él, tuvieran fuerte musculatura y un largo y abrigador pelaje. A tientas, en la oscuridad del Ártico, los hombres habían encontrado un metal amarillo y, debido a que los barcos de vapor y las compañías de transporte habían difundido el hallazgo, miles se aventuraban hacia la tierra del norte. Estos hombres requerían perros recios, de una musculatura fuerte para resistir las duras jornadas y con abundante pelaje que los protegiera del inclemente frío.
Buck vivía en una gran casa del soleado valle de Santa Clara, conocida como la propiedad del juez Miller. Estaba apartada de la carretera, medio oculta entre los árboles, a través de los cuales se podía vislumbrar la fresca y ancha galería que rodeaba la casa por los cuatro costados. Se llegaba a la casa por caminos de grava que serpenteaban entre amplios espacios cubiertos de césped y bajo las ramas entrelazadas de grandes álamos. La parte posterior era aún más grande que la delantera. Se encontraban amplios establos, donde una docena de cuidadores y mozos de cuadra se encargaban de todo; también había hileras de casitas con enredaderas, para el personal, y una larga y ordenada fila de cobertizos, extensas pérgolas emparradas, prados verdes, huertos y cultivos de fresas y frambuesas. Estaba también la bomba para el pozo artesiano y un gran estanque de hormigón donde los hijos del juez Miller se daban un chapuzón en las mañanas y se refrescaban en las tardes de verano.
Y sobre aquellos amplios dominios reinaba Buck. Allí había nacido y vivido durante sus cuatro años de existencia. Cierto, había otros perros, pero no contaban. Ellos iban y venían, se acomodaban en las espaciosas perreras o descansaban en los rincones de la casa, como era la costumbre de Toots, la pug japonesa, o de Isabel, la mexicana sin pelo, extrañas criaturas que muy rara vez sacaban sus hocicos fuera de la puerta o ponían las patas en la tierra. Estaban, por otro lado, los fox terriers, por lo menos una veintena, que ladraban tímidas promesas a Toots y a Isabel, que los miraban por las ventanas, protegidas por una legión de criadas armadas con escobas y traperos.
Pero Buck no era un perro de casa ni de perrera. El reino entero era suyo. Se zambullía en la piscina o iba a cazar con los hijos del juez; escoltaba a Mollie y a Alice, las hijas, en las largas caminatas que emprendían al atardecer o temprano en las mañanas; en las noches de invierno se tendía a los pies del juez, cerca del fuego que crepitaba en la chimenea; cargaba en su lomo a los nietos del juez o los hacía rodar por el prado, y vigilaba sus pasos durante sus osadas aventuras en la fuente de las caballerizas, e incluso más allá, donde estaban los pastizales y los cultivos de bayas. Pasaba con altivez entre los terriers, e ignoraba a Toots y a Isabel, porque él era el rey, el rey de todo ser vivo que reptara, caminara o volara en los terrenos del juez Miller, incluidos los humanos.
Buck prometía seguir los pasos de su padre, Elmo, un enorme san bernardo, que había sido compañero inseparable del juez. Buck no era tan grande —solo pesaba sesenta y tres kilos—, debido a que su madre, Shep, era una collie escocesa. No obstante, a sus sesenta y tres kilogramos había que sumarles la dignidad que surge con una buena vida y el respeto general, que le otorgaban el porte digno de la realeza. Durante sus cuatro años, desde cachorro, había vivido una vida de aristócrata; era orgulloso y algo egoísta, como en ocasiones pasa con los caballeros del campo debido a su alejamiento de la vida mundana. Pero se había librado a sí mismo de ser un mimado perro doméstico. La caza y otros entretenimientos campestres lo habían llevado a estar en buena forma y a fortalecer sus músculos; y para él, como para todas las razas adictas a los baños de agua fría, el amor por el agua era un tónico y una forma de mantenerse saludable.
De esta manera era el perro Buck en el otoño de 1897, cuando el descubrimiento de Klondike arrastró hombres de todas partes del mundo al frío norte. Pero Buck no leía los periódicos ni sabía que Manuel, uno de los ayudantes del jardinero, era un sujeto desagradable con un vicio: le apasionaba jugar a la lotería china1. Además, jugaba teniendo fe en un método, lo que lo conducía a la ruina, pues jugar según un método requiere dinero y el salario de un ayudante de jardinero escasamente cubre las necesidades de una esposa y una numerosa prole.
La memorable noche de la traición de Manuel, el juez se encontraba en una reunión de la Asociación de Cultivadores de Uvas Pasas y los chicos estaban ocupados organizando un club deportivo. Nadie vio a Manuel atravesar el huerto con Buck, para quien ello se trataba de un simple paseo. Y excepto por un solitario hombre, nadie los vio llegar a un pequeño apeadero conocido como College Park. Ese hombre habló con Manuel mientras unas monedas pasaban de mano a mano.
—Podrías envolver la mercancía antes de entregarla — le dijo malhumorado a Manuel y enrolló una soga alrededor del cuello de Buck, bajo su collar.
—Si la tuerces lo dejarás sin aliento —dijo Manuel, y el extraño asintió con un gruñido.
Buck aceptó que le pusieran la soga con una serena dignidad. Para ser sinceros, era una situación insólita, pero había aprendido a confiar en los hombres que conocía y a darles crédito porque su sabiduría era superior a la suya. Sin embargo, cuando el extremo de la soga pasó a las manos del extraño, gruñó amenazador. De acuerdo con su orgullo, hacer entrever su disgusto equivalía a dar una orden. Para su sorpresa, la soga alrededor de su cuello se tensó y su respiración se cortó. Furioso, saltó sobre el hombre, quien lo interceptó a medio camino, tomándolo por el cuello y mandándolo al suelo. Luego tensó aún más la soga, sin misericordia, mientras Buck luchaba con furia, con la lengua colgando y el pecho agitado. Jamás en su vida lo habían tratado con tanta crueldad y nunca en su vida había estado tan furioso. Pero las fuerzas lo abandonaron, los ojos se le pusieron vidriosos y ni siquiera se dio cuenta cuando los dos hombres lo arrojaron al vagón de carga del tren.
Al volver en sí, lo primero que notó fue que su lengua le dolía y que estaba viajando en un transporte que se bamboleaba. Gracias al sonido agudo del silbato de una locomotora que cruzaba reconoció dónde estaba, pues viajaba con frecuencia con el juez y conocía la sensación de estar en un vagón de carga. Abrió los ojos y en ellos se reflejó la incontenible ira de un rey secuestrado. El hombre intentó cogerlo por el cuello, pero Buck fue más rápido. Sus mandíbulas apretaron la mano y solamente se relajaron cuando una vez más perdió el sentido.
—Sí, le dan ataques —le dijo el hombre, escondiendo su mano herida, al encargado del vagón, que se había acercado al escuchar la lucha—. Lo llevo donde el jefe a Frisco2. Allí hay un veterinario que cree que puede curarlo.
Respecto al viaje de esa noche, el hombre habló de manera muy elocuente en la trastienda de una taberna en el muelle de San Francisco.
—Solo saqué cincuenta por él —rezongó—, pero no volvería a hacerlo ni por mil en efectivo.
Su mano estaba envuelta en un pañuelo ensangrentado y la pernera derecha del pantalón estaba rasgada desde la rodilla hasta el tobillo.
—¿Cuánto sacó el otro pasmado? —preguntó el tabernero.
—Cien —replicó—, no hubiera aceptado menos por ayudarme.
—Eso suma ciento cincuenta —calculó el tabernero— y él lo vale, o yo no sé nada de perros.
El secuestrador se quitó el pañuelo ensangrentado y se miró la mano lacerada.
—Si es que no me da rabia.
—Será porque naciste de pie —se burló el tabernero—. Ven, dame la mano antes de irte.
Aturdido, sufriendo un intolerable dolor en la garganta y la lengua, medio asfixiado, Buck intentó enfrentarse con sus torturadores. Pero lo lanzaron al piso y lo asfixiaron una y otra vez, hasta que consiguieron limar el grueso collar de latón y quitárselo del cuello, para luego quitarle la soga y meterlo en una caja similar a una jaula.
Allí estuvo echado recordando la agotadora noche que había vivido, rumiando su rabia y su orgullo herido. No entendía qué significaba todo aquello. ¿Qué querían estos desconocidos? ¿Por qué lo mantenían encerrado en esa pequeña jaula? No sabía por qué, pero se sentía oprimido por una vaga sensación de calamidad inminente. Durante la noche, varias veces se sentó de un salto al escuchar que la puerta del cobertizo se abría; esperaba encontrarse con el juez o al menos con los chicos. Pero solo aparecía la gruesa cara del tabernero, que se asomaba a verlo con la luz de una vela de sebo. En cada ocasión el ladrido de alegría que surgía tembloroso de la garganta de Buck se convertía en un salvaje gruñido.
El tabernero lo dejó en paz y en la mañana cuatro hombres entraron y recogieron la jaula. “Más torturadores”, pensó Buck, porque tenían un aspecto malvado, sucio y desaliñado, y se puso a ladrarles y gruñirles por entre los barrotes. Ellos solo reían y lo azuzaban con palos que Buck destrozaba, hasta que se dio cuenta de que eso era lo que querían. Entonces se tumbó malhumorado en el suelo y dejó que subieran la jaula a una camioneta. Después, él y la jaula en la que permanecía prisionero empezaron a cambiar de mano: los empleados de una oficina de transporte de carga se ocuparon de él, lo subieron a otra camioneta, una carretilla lo transportó junto a un grupo de cajas y paquetes hasta un barco de vapor, lo sacaron del barco a un depósito ferroviario y finalmente lo pusieron en un vagón de un tren expreso.
Por dos días con sus noches el vagón fue arrastrado por ruidosas locomotoras y por dos días con sus noches Buck no comió ni bebió. En su furia, les gruñía a los empleados del tren que se le acercaban, quienes en respuesta se burlaban en su cara. Cuando Buck, temblando y echando espuma por la boca, se lanzaba contra los barrotes, ellos reían y se le mofaban. Le gruñían y ladraban como si fueran perros rabiosos, maullaban y graznaban agitando los brazos. Buck sabía que todo era bastante ridículo, pero cuanto más ultrajaban su dignidad, más crecía su furia. No le importaba mucho sentir hambre, pero la falta de agua le causaba un gran sufrimiento que intensificaba su cólera hasta extremos febriles. Incluso, debido a su nerviosismo y a su carácter sensible, el maltrato le había provocado una fiebre que se había elevado debido a la irritación y resequedad de su garganta y de su lengua.
Solo una cosa lo alegraba: le habían quitado la soga del cuello. Eso les había dado una injusta ventaja y ahora que no la tenían podía enseñarles quién era. Estaba resuelto: nunca más le pondrían una soga alrededor de su cuello. Por dos días con sus noches no comió ni bebió; durante esos dos días con sus noches de tormento, acumuló una reserva de ira que no auguraba nada bueno para el primero que se atreviera a molestarlo. Sus ojos estaban inyectados de sangre y se había convertido en un demonio furioso. Estaba tan cambiado que ni el juez lo hubiera reconocido, incluso los empleados del tren se sintieron aliviados cuando lo entregaron en Seattle.
Con cautela, cuatro hombres transportaron la jaula del vagón a un pequeño patio trasero, rodeado de altas paredes. Un hombre fornido, con casaca roja, salió a firmar el recibo que le señalaba el conductor. Buck presintió que aquel hombre sería su siguiente torturador, así que se lanzó con rabia contra los barrotes. El hombre sonrió con saña y trajo un hacha y un garrote.
—¿Va a liberarlo ahora? —preguntó el conductor.
—Seguro —contestó el hombre, clavando el hacha en la caja para hacer palanca.
De inmediato, los cuatro hombres que lo habían traído se encaramaron en un muro y se aprestaron a presenciar el espectáculo.
Buck se abalanzó sobre la tabla astillada, en la que clavó los dientes, luchando con furor contra la madera. Dondequiera que el hacha caía por fuera, allí estaba él en el interior, rugiendo, tan violentamente ansioso por salir como lo estaba el hombre de la casaca roja para sacarlo de allí.
—Es tu turno, demonio de ojos rojos —dijo, una vez finalizado un agujero por donde cabía el cuerpo de Buck. Al mismo tiempo, dejó caer el hacha y cambió a su mano derecha el garrote. Buck se transformó de verdad en un demonio de ojos rojos, dispuesto a saltar, el pelo erizado, la boca llena de espuma y un brillo de locura en su mirada inyectada de sangre. En dirección al hombre lanzó sus sesenta y tres kilos de furia, alimentados por la represión de dos días con sus noches. En el aire, justo cuando sus mandíbulas iban a cerrarse sobre el hombre, recibió un golpe que estremeció su cuerpo y le hizo juntar sus dientes con un doloroso golpe seco. Después de dar una voltereta en el aire, cayó sobre su lomo de costado. Jamás había sido golpeado con un garrote en su vida y no entendía lo que estaba pasando. Con un gruñido, que era más chillido que ladrido, se puso de nuevo de pie y se lanzó al aire. Y de nuevo llegó el golpe contundente que lo regresó al suelo. Esta vez comprendió que había sido el garrote, pero su furia no conocía la cautela. Una docena de veces se abalanzó, y las mismas veces el golpe del garrote lo tiró al suelo.
Después de un golpe particularmente violento, sus patas vacilaron y quedó demasiado mareado como para atacar. Se tambaleó sin fuerzas, la sangre le manaba de la nariz, la boca y las orejas, su hermoso pelaje estaba salpicado y manchado con saliva ensangrentada. Entonces el hombre se aproximó y, deliberadamente, lo golpeó con fuerza en el hocico. Todo el dolor que había sentido hasta entonces no era nada en comparación con la agonía que sintió. Con un rugido tan feroz como el de un león, de nuevo arremetió contra el hombre; pero este, cambiando de su mano derecha a la izquierda el garrote, lo cogió con destreza de la mandíbula inferior al mismo tiempo que lo lanzó lejos por el aire. Buck describió un círculo y medio completo antes de caer en el suelo, recibiendo un fuerte impacto en su hocico y su pecho.
Hizo un último intento para atacar. El hombre entonces lanzó el mejor golpe de toda la pelea y Buck cayó derrotado y sin sentido.
—¡Es muy diestro en domar perros, digo! —gritó con entusiasmo uno de los hombres que observaba desde lo alto del muro.
—Puede domar un perro al día, dos los domingos —replicó el conductor mientras se aprestaba para irse.
Buck volvió en sí, pero no sus fuerzas. Se quedó tendido justo donde había caído, viendo al hombre de la casaca roja.
—Responde al nombre de Buck —dijo para sí el hombre recordando la carta del tabernero, que le anunciaba la llegada de la caja y su contenido—. Bien, Buck, mi muchacho —dijo con voz jovial—, hemos tenido nuestra rencilla y lo mejor que podemos hacer es dejarlo así. Aprendiste cuál es tu lugar y yo sé cuál es el mío. Sé un buen perro y todo irá bien. Sé un perro malo y te sacaré las tripas, ¿entendiste?
Mientras hablaba, sin miedo, le dio unas cuantas palmadas a Buck en la cabeza, y aunque el pelaje de este se erizaba involuntariamente al contacto con la mano, lo aceptó sin protesta. Cuando el hombre le trajo agua bebió ávidamente y al rato comió de su mano una generosa porción de carne que el hombre le proporcionó poco a poco.
Había perdido —lo sabía—, pero no estaba vencido. Entendió, de una vez por todas, que no había posibilidades de ganarle a un hombre con un garrote. Había aprendido la lección, y no la olvidaría por el resto de su vida. Ese garrote había sido una revelación y su introducción al reino de la ley primitiva, y había aceptado sus términos. Los hechos de la vida tomaron un tono temible, que enfrentaba sin amedrentarse, encarándolo con una astucia natural.
Con el transcurrir de los días, llegaron otros perros, en cajas, con sogas atadas a sus cuellos; algunos eran dóciles, otros gruñían y peleaban como él lo había hecho, pero a todos los veía doblegarse ante el hombre de la casaca roja. Una y otra vez el brutal espectáculo que presenciaba le reiteraba la lección que había aprendido: un hombre con un garrote siempre manda, es un amo a quien hay que obedecer, aunque no necesariamente se le debe aceptar.
Buck jamás cedió a esto último, a pesar de ver a algunos perros que después de haber sido golpeados por el hombre le batían la cola y le lamían la mano. Asimismo, vio a un perro que nunca se doblegó ni obedeció, y que finalmente murió en la lucha por imponerse.
De vez en cuando venían hombres, forasteros que hablaban emocionados y en distintos tonos al hombre de la casaca roja. En esas ocasiones, el dinero pasaba de una mano a otra y los forasteros se llevaban con ellos a uno o más perros. Buck se preguntaba adónde irían, pues los que se iban nunca regresaban; mientras, el miedo al futuro lo atenazaba y en cada ocasión se alegraba de no haber sido él el elegido.
Sin embargo, su hora llegó, al fin, en la forma de un pequeño hombre arrugado que escupía un mal inglés y decía numerosas y extrañas exclamaciones que Buck no entendía.
—Sacredam —exclamó al posar la mirada en Buck—. ¡Ese perro ser bravo! ¿Cuánto costa?
—Trescientos, y es un regalo —fue la rápida respuesta del hombre de la casaca roja—. Y al ser dinero del gobierno no tendrás ningún problema, ¿cierto, Perrault?
Perrault sonrió. Considerando que el precio de los perros estaba por las nubes debido a la inusitada demanda, no era una suma insensata para un espléndido ejemplar. El Gobierno de Canadá no perdería nada, ni sus despachos andarían más lentos. Perrault conocía a los perros y cuando vio a Buck se dio cuenta de que era uno en un millón, “uno en diez mil”, se dijo a sí mismo.
Buck vio que el dinero pasaba de una mano a otra y no se sorprendió cuando Curly, una tranquila terranova, y él se fueron con el arrugado hombrecillo. Esa fue la última vez que vio al hombre de la casaca roja, así como la última vez que él y Curly vieron Seattle desde la cubierta del Narwhal, lo último que vería de las cálidas tierras del sur. Perrault los llevó a él y a Curly a la bodega y los dejó bajo la supervisión de un gran hombre de cara morena llamado François. Perrault era francocanadiense y tenía la piel oscura, pero François era francocanadiense mestizo y tenía la piel aún más oscura. Eran una clase nueva de hombre para Buck —la cual, según lo trazaba el destino, habría de ver con gran frecuencia de allí en adelante—, y aunque no desarrolló ningún afecto por ellos, sí creció en él un sentimiento honesto de respeto hacia estos hombres. Rápidamente aprendió que Perrault y François eran justos, serenos e imparciales a la hora de administrar justicia, y eran expertos en perros, suficiente para no dejarse engañar por ninguno de ellos.
En las bodegas del Narwhal, Buck y Curly conocieron a otros dos perros. Uno era grande y de pelo blanco, venía de Spitzbergen y lo había traído un capitán ballenero a quien había acompañado a una expedición geológica en la isla Barren. Era amigable, de una manera traicionera, sonreía socarronamente mientras por dentro planeaba algún subterfugio, como cuando le robó comida a Buck en la primera cena. Cuando Buck saltó para vengarse, el látigo de François sonó en el aire y alcanzó al culpable, pero a Buck no le quedó más remedio que quedarse con el hueso. El acto de François fue justo, según había decidido Buck, y fue así como el mestizo empezó a ganarse su respeto.
El otro perro no dio ni recibió muestras de amistad, ni hizo ningún intento de robarse la comida de los recién llegados. Era un taciturno y malhumorado compañero, y le dio a entender a Curly que lo único que quería era estar solo, o de lo contrario, habría problemas. Se llamaba Dave, dormía y comía, y en los intervalos bostezaba; no se interesaba por nada, ni siquiera cuando al atravesar el estrecho Reina Charlotte el Narwhal se balanceó y se sacudió como si estuviera poseído. Cuando Buck y Curly se pusieron ansiosos, medio enloquecidos por el temor, él solo levantó la cabeza como si estuviera molesto, los miró de forma incrédula, bostezó y volvió a dormirse.
Día y noche el barco palpitaba incansablemente al ritmo de la hélice, y casi todos los días transcurrían de la misma manera, aunque a Buck le parecía que el clima era cada vez más frío. Al fin, una mañana, la hélice se detuvo y el Narwhal se cubrió con una atmósfera de ansiedad. Él lo sintió: al igual que los demás perros, sabía que se acercaba un cambio. François los amarró y los llevó a la cubierta. Al dar el primer paso en la fría superficie, las patas de Buck se hundieron en una cosa blanca y fofa parecida al barro. Saltó hacia atrás con un resoplido, luego lamió la cosa blanca que caía del aire. Se sacudió, pero seguía cayendo sobre él. La olió con curiosidad y la lamió con su lengua. Se sentía un poco como si quemara, pero la sensación desaparecía al instante. Esto lo desconcertó. Trató de nuevo y obtuvo el mismo resultado. Los espectadores reían a carcajadas y se sintió avergonzado sin saber por qué. Era la primera vez que veía y percibía la nieve.
1. El keno es un juego similar a las loterías, en que una persona compra un cartón esperando que sus números sean iguales a los de las balotas que una persona va seleccionando al azar. Todavía se practica en algunos lugares del mundo. Se le llamaba “lotería china” porque esta población introdujo y popularizó este juego en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. (N. del E.).
2. San Francisco. Los personajes hablan en jerga coloquial, en el original. (N. del E.).