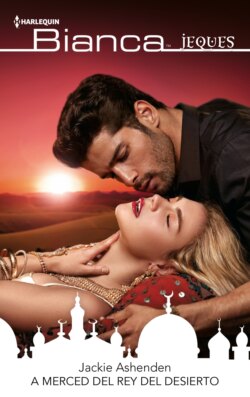Читать книгу A merced del rey del desierto - Jackie Ashenden - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеCHARLOTTE Devereaux no solía pensar en la muerte, pero, cuando lo hacía, esperaba que le llegase de anciana y metida en la cama. O, tal vez, sentada en un cómodo sillón, mientras leía un buen libro.
No se había imaginado que moriría de una insolación y de deshidratación, tras perderse en el desierto mientras buscaba a su padre.
Él le había dicho que iba a subir a una duna para tener una mejor vista del yacimiento, pero entonces alguien había comentado que hacía mucho rato que no veía al profesor Devereaux, así que ella había decidido ir a buscarlo.
Charlotte había subido a la duna en la que lo habían visto por última vez, pero no lo había encontrado allí. Ni en ninguna otra.
Al principio, no se había preocupado. Como su padre solía ir a pasear solo para poder pensar y, además, era un arqueólogo muy experimentado y conocía el desierto, a Charlotte no se le había ocurrido pensar que hubiese podido perderse.
Ella, por su parte, había acompañado a su padre como asistente, pero era inexperta, por lo que sí que se había perdido.
Pero tampoco se había preocupado porque su padre siempre le había contado que el desierto podía jugar con la mente de las personas, así que había caminado con paso firme hacia donde había pensado que encontraría el yacimiento.
Pero no lo había encontrado. Y, tras diez minutos andando, se había dado cuenta de que había cometido un error. Un grave error.
No obstante, no había sentido pánico porque el pánico no servía de nada. Lo que había que hacer cuando uno se perdía era mantener la calma y quedarse quieto.
Y eso había hecho, pero entonces el sol había empezado a calentar demasiado y ella había sabido que tenía que hacer algo si no quería morir. Había empezado a moverse en la dirección en la que pensaba que podía estar el yacimiento, pero tampoco había llegado a él y estaba empezando a llegar a la conclusión de que, efectivamente, se había perdido.
Y no había nada peor que perderse en el desierto.
Charlotte hizo una pausa para ajustarse el pañuelo blanco y negro con el que se había envuelto la cabeza. Lo odiaba. Pesaba y le daba calor, y solía estar empapado en sudor, aunque en esos momentos no lo estaba y también eso era una mala señal. Era señal de que le iba a dar una insolación.
Miró a lo lejos, intentando averiguar hacia dónde iba. Vio unos puntos negros en la distancia. Probablemente, otra señal de que estaba mal. Además, se sentía aturdida.
Pensó que aquel iba a ser su final.
La arena dorada se extendía hasta el infinito, el cielo azul también parecía eterno. La arena se movía entre sus pies como si estuviese a bordo de un barco y, de repente, tenía como un zumbido en los oídos.
Los puntos negros se iban haciendo cada vez más grandes. Hasta que Charlotte se dio cuenta de que no eran puntos negros, sino personas, todo un grupo vestido de negro y a lomos de… ¿caballos?
Le resultó extraño, ¿no debían ir montados en camellos?
Avanzó hacia ellos, esperanzada. ¿Serían los trabajadores de la excavación, que la estaban buscando?
–¡Eh! –gritó.
O, al menos, lo intentó, porque solo le salió un susurro.
Los caballos se detuvieron y ella se dio cuenta entonces de que el personal del yacimiento no tenía caballos ni iba vestido con túnicas negras, como aquellas personas. Tampoco llevaba… ¿espadas?
Se le aceleró el corazón y sintió un escalofrío a pesar del intenso calor.
Su padre, que había estado al frente de la excavación, había advertido a todo el mundo que se encontraban muy cerca de Ashkaraz, país que había cerrado sus fronteras casi dos décadas atrás y en el que los intrusos no eran bien recibidos.
Había historias de hombres vestidos de negro, que no iban armados con pistolas, sino con espadas, y de personas que, accidentalmente, entraban en Ashkaraz para no regresar jamás.
Según los rumores, el país estaba gobernado por un tirano que tenía a todo su pueblo atemorizado y que prohibía los viajes internacionales de entrada y salida al país. Tampoco aceptaba ayudas de ningún tipo ni quería diplomáticos ni periodistas en su territorio.
Así que, en general, se sabía muy poco de lo que ocurría en aquel país.
Charlotte no había escuchado las historias con atención ni se había preocupado por estar cerca de la frontera, sobre todo, porque lo que más la había interesado era pasar tiempo con su padre y disfrutar de la arqueología.
No obstante, en esos momentos deseó haber prestado más interés porque, si las personas que se estaban acercando a ella no eran trabajadores del yacimiento, tenían que proceder de otro lugar.
Entrecerró los ojos para intentar verlos mejor y pudo apreciar que una de las personas tenía el pelo muy claro.
Se le encogió el corazón. Habría reconocido aquel pelo en cualquier lugar porque el suyo era exactamente del mismo color. Era un rasgo familiar. Lo que significaba que aquella persona tenía que ser su padre.
Sintió mucho miedo. Su padre debía de haberse perdido, como ella, y lo habían atrapado. E iban a llevársela a ella también…
Una figura muy alta, que estaba en medio del grupo, se bajó del caballo. Tenía que ser un hombre porque su cuerpo parecía el de un gladiador romano. El sol hizo brillar la espada que llevaba sujeta del cinturón y Charlotte se estremeció todavía más.
Se acercó a ella con movimientos fluidos a pesar de su altura y tamaño y de estar andando por la arena. Charlotte no podía ver su rostro porque iba tapado de la cabeza a los pies, pero cuando lo tuvo más cerca sí pudo ver sus ojos.
No eran oscuros, sino de color dorado. Como los de un tigre.
Y entonces supo que sus sospechas eran realidad. Aquello no era un grupo de trabajadores del yacimiento, aquellos hombres tenían que proceder de Ashkaraz y no estaban allí para protegerla, sino para hacerla prisionera por haber entrado en su país.
El hombre se acercó todavía más y le bloqueó el sol con sus anchos hombros, un sol que no brillaba tanto como sus ojos. Unos ojos tan feroces y despiadados como el astro rey.
Se dijo que tenía que haber avisado a alguien de adónde iba, pero no lo había hecho. Tampoco se había fijado por dónde andaba, como le había ocurrido con frecuencia de niña, perdida en sus pensamientos, soñando despierta para evadirse de las continuas discusiones de sus padres.
Incluso en esos momentos, ya de adulta, en ocasiones le costaba trabajo concentrarse, sobre todo, cuando estaba estresada o reinaba el caos. Entonces, volvía a refugiarse en sus propias fantasías para escapar de la realidad. Aunque esos momentos de falta de atención no solían tener repercusiones tan terribles como aquella, donde solo tenía dos opciones: o darse la vuelta y salir corriendo, o arrodillarse e implorar que se apiadasen de ella.
Pero, si echaba a correr, no tendría adónde ir y, además, no iba a dejar allí a su padre. Solo lo tenía a él desde que su madre se había mudado a Estados Unidos casi quince años antes y, aunque tampoco fuese el mejor padre del mundo, le había enseñado a amar la historia y los pueblos de la antigüedad, cosa que a su yo más soñador le parecía fascinante.
Por lo tanto, tendría que confiar en la misericordia de aquel hombre, si la tenía.
Se dijo que sería educada y sensata. Se disculparía por haber entrado en su territorio por error. Explicaría que su padre era arqueólogo y que ella era su asistente, que no habían pretendido hacer nada malo. También le rogaría que no los matase ni los encerrase para siempre.
El viento ondeó la túnica del hombre mientras se detenía delante de ella.
Charlotte lo miró a los ojos y se puso muy recta. Intentó humedecerse los labios agrietados por el sol, pero no pudo.
–Lo siento –balbució–. ¿Me entiende? ¿Me puede ayudar?
El hombre siguió en silencio y entonces dijo algo en un murmullo, pero Charlotte no lo comprendió. Su árabe era muy rudimentario y no reconoció ninguna palabra.
De repente, se sintió muy débil y tuvo ganas de vomitar.
Solo podía ver aquellos ojos dorados.
–Lo siento muchísimo –murmuró mientras todo se oscurecía a su alrededor–, pero creo que ese hombre es mi padre. Estamos perdidos. ¿Podría ayudarnos?
Y, entonces, se desmayó.
Tariq ibn Ishak al Naziri, jeque de Ashkaraz, contempló impasible el pequeño cuerpo de aquella inglesa que acababa de caer sobre la arena, delante de él.
Había dicho que aquel era su padre, lo que respondía a la pregunta de quién era el hombre al que habían hallado inconsciente en una duna. Tras encontrarlo, Tariq y sus guardaespaldas habían divisado a la mujer y habían estado siguiéndola durante veinte minutos, dándose cuenta enseguida de que estaba perdida y no sabía a dónde iba, aunque en esos momentos era evidente que había estado buscando al hombre que se hallaba recostado sobre el caballo de Jaziri.
Tariq había tenido la esperanza de que, en algún momento, la mujer se diese la vuelta y saliese del territorio de Ashkaraz, pero no lo había hecho. En vez de eso, los había visto y se había quedado parada, esperándolo como si pensase que iba a ser su salvador.
Dado que era evidente que había sufrido una insolación y que estaba muy deshidratada, no había estado del todo equivocada.
No obstante, no la tocó. La semana anterior habían sufrido un incidente con un hombre armado que había entrado en el país declarando que quería liberar al pueblo oprimido de Ashkaraz y uno de sus guardaespaldas había terminado malherido, así que tenía que ser cauto.
Aquel era probablemente el motivo por el que a Faisal, el anciano consejero de su padre, que también lo asesoraba a él, no le había gustado que se acercase él a la mujer.
Pero Tariq sabía cómo gestionar la situación mejor que sus guardias.
Sobre todo, si se trataba de una mujer, que podían ser las más peligrosas.
Salvo que aquella no parecía muy peligrosa, desplomada en la arena. Iba vestida con unos pantalones azules sucios y una camisa blanca de manga larga, y llevaba un pañuelo negro y blanco alrededor de la cabeza que no era suficiente protección para el sol del desierto.
De hecho, parecía estar inconsciente, pero, por si acaso, Tariq la golpeó suavemente con la punta de la bota. Al hacer eso, la cabeza de la joven se giró, el pañuelo se soltó y quedó al descubierto una melena tan clara como la luz de la luna.
Sí, sin duda, estaba inconsciente.
Tariq frunció el ceño y estudió su rostro. Tenía las facciones finas y armoniosas, podría haberse dicho que era bella. Su piel era lisa, aunque en esos momentos estaba colorada por el calor y las quemaduras del sol.
Siguió estudiándola con la mirada. Ni el hombre ni la mujer llevaban con ellos ningún objeto, lo que significaba que no debían de estar lejos de su campamento. Se preguntó si formarían parte de una excursión de turistas, aunque los turistas no solían adentrarse tanto en el desierto.
–Dos extranjeros en el mismo trozo del desierto –comentó Faisal en tono seco a sus espaldas–. No puede ser una coincidencia.
–No, no lo es. La mujer ha dicho que el hombre que está a lomos del caballo de Jaziri es su padre.
–Ah… –murmuró Faisal–. En ese caso, se puede suponer que no es una amenaza.
–No vamos a suponer nada –replicó Tariq, buscando con la mirada algún arma oculta–. Todos los extranjeros son una amenaza, conscientes o no.
Ese era el motivo por el que su padre había cerrado las fronteras y él las había mantenido así. Los extranjeros eran codiciosos, siempre querían lo que no tenían y no les importaba a quién machacaban por el camino.
Él había visto los efectos de aquella destrucción y no iba a permitir que ocurriese en su país. Nunca más.
No obstante, siempre había quien pensaba que era divertido intentar entrar en Ashkaraz, ver cómo vivían allí, tomar fotografías y ponerlas en Internet como prueba de su atrevimiento.
Algunas personas no podían resistirse a la tentación.
Pero siempre los atrapaban antes de que pudiesen ocasionar daños. Además, les metían el miedo en el cuerpo antes de echarlos de allí, contándoles historias de brutales palizas y espadas, aunque, en realidad, jamás se les tocase. El efecto disuasorio del miedo era suficiente.
–Yo no diría que esta mujer es una amenaza –añadió Faisal, mirándola–. ¿Tal vez sean turistas? ¿O periodistas?
–No importa quiénes sean –le dijo Tariq–. Los trataremos como a los demás.
Lo que implicaba su paso por los calabozos, algunas amenazas y su devolución a algún país fronterizo para que no regresasen allí jamás.
–En este caso tal vez sea especialmente difícil –le respondió Faisal en tono neutral, lo que significaba que no estaba del todo de acuerdo con Tariq–. Porque, además de extranjera, es una mujer. No podemos tratarla como a los demás.
Aquello molestó a Tariq. Por desgracia, Faisal tenía razón. Por el momento habían conseguido evitar incidentes diplomáticos, pero siempre había una primera vez para todo y, dado el sexo y la posible nacionalidad de la joven, Ashkaraz podía tener problemas si no gestionaba aquella situación bien.
A Inglaterra no iba a gustarle que el gobierno de Ashkaraz tratase mal a uno de los suyos, en especial, a una mujer joven e indefensa.
Luego estaba el tema de su propio gobierno, en el que ciertos miembros utilizarían a aquella mujer para argumentar que el hecho de que las fronteras estuviesen cerradas no hacía que pudiesen aislarse del mundo y que el mundo avanzaba y ellos no.
A Tariq no le importaba lo que ocurriese en el resto del mundo. Solo le importaba su país y sus súbditos. Y dado que ambos gozaban de buena salud, no veía la necesidad de cambiar su postura acerca de las fronteras.
Como jeque, había jurado proteger a su país y a su pueblo y eso era lo que iba a hacer.
Sobre todo, después de haberles fallado ya en una ocasión.
No volvería a ocurrir.
Hizo caso omiso de los comentarios de Faisal y se agachó junto a la extranjera. Su ropa amplia impedía ver si llevaba algún arma o no, así que tuvo que tocarla brevemente con las manos para comprobarlo él.
Era delgada, pero con curvas. Y, al parecer, no portaba ningún arma.
–Señor –le dijo Faisal–. ¿Está seguro de que es lo más sensato?
Tariq no le preguntó a qué se refería. Ya sabía que se refería a Catherine y que tenía razón.
Pero su disgusto se convirtió en ira. No, había sacado a Catherine de su alma para siempre, lo mismo que las emociones que ella había despertado en él.
Faisal no tenía por qué cuestionarlo porque lo ocurrido con Catherine no se iba a repetir.
–¿Tienes alguna duda, Faisal? –preguntó en tono suave, sin apartar la vista de la mujer que yacía en la arena.
Hubo un silencio.
–No, señor.
Tariq frunció el ceño. Por el tono de voz, Faisal no parecía del todo convencido.
–Puedo hacer que un par de hombres vayan a dar una vuelta, a ver si encuentran el lugar del que estos dos extranjeros proceden –le sugirió el consejero–. Tal vez podríamos llevarlos de vuelta.
Eso habría sido lo más sencillo.
Pero Tariq no podía conformarse con lo más sencillo, tenía que hacer cumplir la ley.
Un rey no podía permitirse ser débil.
Él había aprendido bien la lección.
–No –le respondió–. No vamos a devolverlos.
Se inclinó hacia delante para tomar a la mujer en brazos y se puso en pie. Fue como cargar un rayo de luna. La cabeza rubia se apoyó en su hombro, su mejilla se apretó contra el algodón oscuro de sus ropajes.
Era pequeña, como Catherine.
Algo que Tariq había creído enterrado mucho tiempo atrás revivió en él y no pudo evitar volver a mirarla. En realidad, no se parecía en nada a Catherine. Y, de todos modos, habían pasado muchos años.
Ya no sentía nada por ella.
Ni por ella ni por nadie.
Solo pensaba en su país. En su pueblo.
Miró a Faisal a los ojos.
–Envía a un par de hombres a ver qué pueden averiguar y pide que nos manden un helicóptero para llevarlos hasta Kharan.
No esperó su respuesta, se giró y fue hacia los caballos.
–Tal vez podría ocuparse un guardia de ella –le sugirió Faisal, siguiéndolo–. Yo podría…
–Yo me ocuparé de ella –lo interrumpió Tariq en tono frío y autoritario, sin girarse–. No quiero ningún problema con el gobierno inglés, lo que significa que la responsabilidad de lo que le ocurra a esta mujer es mía.
Sabía que, después de la traición de Catherine y de los duros momentos que había vivido el país por su culpa, no todos sus hombres serían indulgentes con una mujer extranjera.
Él tampoco sería indulgente. Aquella joven pronto probaría su hospitalidad. En cuanto llegasen a la capital, Kharan, y a las instalaciones que tenían preparadas para los extranjeros que entraban por error a su país.
Donde los asustaban para que no regresasen jamás.
Sus hombres lo observaron en silencio mientras la llevaba hasta el caballo y la colocaba pegada al cuello del animal. Entonces, montó detrás de ella y la agarró con una mano por la cintura mientras con la otra sujetaba las riendas.
–Continuad con la ronda –le ordenó a Faisal–. Quiero saber de dónde es esta mujer, cuanto antes.
El otro hombre asintió y miró a la mujer, y Tariq sintió el extraño impulso de apretarla más contra su cuerpo para ocultarla de la mirada especulativa del consejero.
Aquello era ridículo. Pronto pondría fin a las dudas de Faisal. Tariq ya no era el de antes. Era más duro, más frío. Y era digno merecedor del trono. Aunque ni Faisal ni el resto tenían elección, ya que era hijo único.
No obstante, había dado por desvanecido el escepticismo de Faisal.
El problema era la mujer, pero por poco tiempo.
–¿Tienes alguna objeción? –le preguntó Tariq al otro hombre.
–No, señor.
Estaba mintiendo. Faisal siempre tenía algo que objetar, pero, por suerte, sabía que aquel no era el momento adecuado para hacerlo.
–Dado que eres el amigo más antiguo de mi padre, tienes ciertas libertades –le advirtió Tariq–, pero no abuses.
La expresión de Faisal siguió siendo impasible mientras asentía.
–Sí, señor.
Tariq lo despidió con un ademán e hizo un gesto a Jaziri y a un par de guardias más. Después, tiró de las riendas para hacer girar a su caballo y dirigirse de vuelta al campamento base.