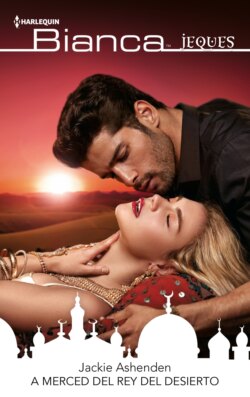Читать книгу A merced del rey del desierto - Jackie Ashenden - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеCHARLOTTE estaba teniendo un sueño maravilloso en el que nadaba en agua fresca que corría por su cuerpo, por su rostro, que le humedecía los labios…
De repente, un ruido hizo que abriese los ojos y se dio cuenta de que no estaba nadando.
Estaba tumbada en una cama estrecha y dura, en una habitación minúscula y en la que solo había un cubo en un rincón. Del techo colgaba una bombilla, el suelo era de hormigón agrietado y las paredes, de piedra.
Aquello parecía… una celda.
Se le aceleró el corazón y sintió miedo. ¿Qué había ocurrido? ¿Dónde estaba?
Su padre se había alejado del yacimiento arqueológico y ella había ido a buscarlo, pero se había perdido en el desierto. Entonces, habían aparecido unos hombres de negro montados a caballo y había visto a su padre con ellos. Un hombre alto y fuerte, con ojos dorados y una brillante espada colgada del cinturón, se había acercado a ella.
Se estremeció.
Debía de haberla rescatado cuando se había desmayado, aunque aquel lugar no era precisamente acogedor. Tal vez le hubiese salvado la vida, pero la había metido en una celda.
Suspiró lentamente para intentar calmar sus nervios. Se incorporó.
Debía de estar en la cárcel en Ashkaraz. Y aquel hombre debía de haber sido uno de los guardias que había en la frontera. ¿Estaría su padre también allí?
Charlotte se humedeció los labios e intentó no angustiarse más y pensar con claridad.
Apoyó los pies en el suelo y se incorporó. Se sintió aturdida, tuvo ganas de vomitar, pero se quedó inmóvil y se le pasó. Le dolía la cara, pero como no había ningún espejo, no se la podía ver. Se imaginó que se le había quemado con el sol.
Se acercó lentamente a la puerta e intentó abrirla, pero no pudo. Frunció el ceño y miró a su alrededor. En el techo había una pequeña ventana a través de la cual entraba la brillante luz del sol.
Tal vez podría asomarse y ver qué había fuera.
Se quedó pensativa, puso la cama debajo de la ventana y se subió a ella. Solo llegaba a rozar el marco, no se podía asomar.
Volvió a estudiar la celda y vio el cubo.
Bajó de la cama, fue a por el cubo y volvió a la cama con él, lo colocó encima y se subió.
El cristal de la ventana estaba roto y lleno de polvo, pero pudo ver a través de él. Por desgracia, solo se veía la pared de piedra de otro edificio. Frunció el ceño y volvió a preguntarse qué podía hacer.
¿Romper el cristal?
Sí, podía romper el cristal y después…
Era una mujer menuda y eso podía jugar a su favor en esos momentos.
¿O era mejor sentarse a esperar a ver qué ocurría?
Se dijo que podía sentarse a esperar, pero que no estaba sola en aquello. Tal vez su padre estuviese en otra celda, o incluso muerto.
Podía haberse quedado sola en el mundo. La idea la estremeció.
No, no podía quedarse allí esperando, sin hacer nada. Tenía que actuar.
Se quitó la camisa blanca que llevaba puesta, dado que el pañuelo de la cabeza había desaparecido, y se envolvió la mano con ella. Entonces golpeó el cristal un par de veces, hasta que lo rompió.
Contenta, se aseguró de que no quedaban fragmentos con los que se pudiese cortar y, sin pensarlo, metió el cuerpo por la ventana y saltó.
Cayó al suelo y se quedó unos segundos tumbada mientras recuperaba la respiración. El sol calentaba con mucha fuerza, el aire era abrasador. Sin duda, tenía que estar en Ashkaraz.
Entonces oyó algo que le resultó familiar. Tráfico. Coches, bocinas, gente hablando y las notas de una canción que en esos momentos era muy popular.
Sorprendida, se puso en pie y se dio cuenta de que estaba en una estrecha callejuela, entre dos edificios de piedra. Al final parecía haber una calle por la que pasaba gente.
A pesar del miedo y la incertidumbre, sintió también emoción.
Estaba en un país aislado, un país al que, desde hacía veinte años, no habían llegado extranjeros. Salvo ella.
Gracias a su padre, había empezado a interesarse por la arqueología y la historia, pero siempre habían sido las sociedades y los pueblos lo que más la había fascinado. Y la de Ashkaraz era una sociedad que, según contaban, se había quedado anclada en el pasado.
Con aquello en mente, se dirigió hacia la calle y, sorprendida, vio muchos coches y edificios de cristal y acero. No había burros ni carros, puestos de comida, encantadores de serpientes ni camellos. La gente iba y venía, algunos vestidos como si estuviesen en Londres. También había edificios antiguos bien conservados, tiendas y cafeterías con terrazas en las que la gente se reía y miraba su teléfono.
El lugar tenía una energía especial. Sin duda, se trataba de una ciudad moderna y próspera.
No era el país pobre y oprimido por un dictador que ella había esperado encontrarse.
¿Cómo era posible?
Sorprendida, empezó a andar por la calle, ajena a las miradas de los demás viandantes.
Vio un bonito parque no muy lejos de allí, con una fuente, muchos bancos y un parque infantil en el que había bastantes niños riendo y gritando.
Aquello era… increíble. ¿Cómo era posible que nadie hubiese sabido hasta entonces cuál era la realidad de Ashkaraz?
Estaba tan entretenida observándolo todo que no se dio cuenta de que un hombre vestido de uniforme se acercaba a ella hasta que la agarró por el brazo. Entonces, un coche largo y negro se detuvo a su lado y la metieron dentro.
Separó los labios para protestar, pero no le dio tiempo. Le pusieron algo negro y agobiante en la cabeza y el coche se empezó a mover.
Alguien la estaba sujetando con firmeza, pero sin hacerle daño. De repente, volvió a sentir miedo.
«¿De verdad pensabas que ibas a poder escaparte de esa celda y ponerte a pasear como si no hubiese ocurrido nada?», se preguntó.
Lo cierto era que no lo había pensado bien. Había desaprovechado la oportunidad de escapar y de ayudar a su padre.
Tuvo la sensación de que estaba mucho tiempo en el coche antes de que se detuviera. La sacaron de él y le hicieron subir unos escalones. Debió de entrar en algún lugar porque, de repente, ya no hacía tanto calor, el aire era fresco y olía a flores.
No podía ver nada a través de la tela negra que tenía alrededor de la cabeza, así que se dejó llevar por varios pasillos y subió más escaleras.
¿Iban a volver a llevarla a la celda? ¿O a algún lugar peor? ¿La iban a asesinar? ¿Iban a hacerla desaparecer? ¿O a mantenerla como prisionera para siempre?
Estaba empezando a preocuparse de verdad cuando hicieron que se detuviera y le quitaron la tela de la cabeza.
Charlotte parpadeó porque la luz la cegaba.
Estaba en una habitación amplia, con las paredes cubiertas de libros y cajas de almacenamiento. El bonito suelo de baldosas estaba cubierto por coloridas alfombras de seda. Las paredes también eran de baldosas. Delante de ella había una ventana con vistas a un frondoso jardín en el que había también palmeras, una fuente y muchos tipos distintos de flores.
Delante de la ventana había un enorme escritorio de madera oscura. Encima de él, solo una pantalla de ordenador y un teclado, y un pequeño florero de plata con un ramillete de jazmín.
Aquello no era una cárcel. De hecho, parecía un despacho…
Se giró y vio a dos hombres apostados a ambos lados de la puerta. Iban vestidos de negro y llevaban espada. Su gesto era impasible.
Charlotte se fijó en que llevaban la ropa cubierta de polvo y que las botas estaban gastadas, por lo que aquel atuendo no parecía ser solo ceremonial.
Con el corazón acelerado, oyó cómo, a sus espaldas, se abría y se cerraba una puerta.
Se giró y vio al hombre que acababa de entrar y que se había detenido junto al escritorio, mirándola.
Era muy alto y tenía los hombros muy anchos. Parecía más un guerrero que un hombre de negocios. Los músculos de su pecho y de sus hombros se marcaban a través de la camisa de algodón blanco de vestir.
Tenía el rostro anguloso, pero atractivo, con los pómulos marcados y una nariz aquilina, las cejas negras y una boca que parecía esculpida.
La palabra «guapo» no le habría hecho justicia, sobre todo, porque emanaba una arrogancia y un carisma reservado solo a personas muy poderosas e importantes.
Pero no fue aquello lo que hizo que Charlotte se quedase inmóvil, sino su mirada. Sus ojos dorados, tan fieros e implacables como el sol del desierto.
De hecho, era el hombre que se había acercado a ella en el desierto. Estaba segura. Jamás olvidaría aquellos ojos.
El hombre se mantuvo en silencio y Charlotte tampoco fue capaz de hablar. Entonces, él miró a sus guardias y les hizo un gesto con la cabeza. Estos salieron de la habitación y cerraron la puerta.
De repente, Charlotte sintió como si hubiese encogido la habitación. Levantó la barbilla e intentó controlar su respiración.
Él se colocó delante del escritorio, más cerca de ella, y cruzó los brazos sobre el impresionante pecho.
Charlotte contuvo el impulso de retroceder a pesar de que se sentía pequeña e insignificante bajo aquella mirada, como cuando sus padres habían discutido y ella los había escuchado escondida debajo de la mesa del comedor.
Se agarró las manos y le preguntó en voz baja:
–¿Habla usted… mi idioma?
El hombre no respondió, siguió mirándola.
Lo que la puso todavía más nerviosa.
Charlotte tenía la boca seca y deseó saber más árabe, porque era posible que él no la entendiese y quería preguntarle dónde estaba su padre y darle las gracias por haberla salvado.
«Aunque te ha metido en una celda, ¿recuerdas?».
–Lo siento –volvió a balbucir–. Tenía que haberle dado las gracias por haberme salvado la vida. ¿Me puede decir dónde está mi padre? Nos perdimos y yo… yo…
Su mirada la hizo interrumpirse.
Aquello era una tontería. Su padre podía estar muerto o en la cárcel y ella estaba permitiendo que aquel hombre la impresionase.
Decidió presentarse, dado que no había llevado encima nada que la identificase cuando se había desmayado en el desierto.
–Me llamo…
–Charlotte Devereaux –dijo el hombre–. Y trabaja como ayudante en un yacimiento arqueológico del que su padre, el profesor Martin Devereaux, está al frente, junto con la universidad de Siddq.
Su inglés era perfecto, casi no tenía acento extranjero.
–Procede de Cornualles, pero vive en Londres y en estos momentos trabaja como asistente de su padre. Tiene veintitrés años, no tiene hijos y comparte piso con unas amigas en Clapham.
Ella se quedó boquiabierta. ¿Cómo podía aquel hombre saber tanto de ella?
–Yo… –empezó a explicar.
Pero él no había terminado, así que continuó.
–¿Me puede decir qué hacían en el desierto, lejos del yacimiento, los dos? Ese es, de hecho, el motivo por el que está aquí. Habían cruzado la frontera de Ashkaraz. Lo sabe, ¿no?
Ella se ruborizó al oír condescendencia en su voz, pero se sintió aliviada al ver que el hombre no hablaba de su padre en pasado.
–¿Quiere decir que mi padre está vivo? –le preguntó.
–Sí. Está vivo.
–Ay, menos mal –respondió aliviada–. Mi padre echó a andar, como hace en ocasiones, y yo fui a buscarlo. Subí a una duna y, de repente…
–No me interesa cómo se perdió, señorita Devereaux –la interrumpió el hombre en tono gélido–. Lo que quiero saber es cómo salió de la instalación de seguridad en la que estaba.
Charlotte tragó saliva. Pensó en mentir, pero decidió que eso solo podía causarle más problemas.
–Rompí el cristal de la ventana y salí por ella –le respondió–. No me resultó muy difícil.
–¿Salió por la ventana? –repitió él–. ¿Y qué le hizo pensar que eso sería buena idea?
–Había oído rumores –le dijo Charlotte, poniéndose a la defensiva–. Dicen que las personas que cruzan la frontera de Ashkaraz desaparecen para siempre, que las maltratan y las aterrorizan. Y no sabía dónde estaba mi padre. Así que vi la oportunidad de escapar y la aproveché.
El hombre no dijo nada, solo siguió mirándola fijamente.
Charlotte levantó la barbilla un poco más y añadió:
–Somos ciudadanos británicos, como bien sabe. No puede hacernos desaparecer como a los demás. Mi padre es una persona muy respetada. Cuando se den cuenta de nuestra desaparición, empezarán a buscarnos. Así que será mejor que le diga a quien mande aquí que…
–No es necesario. Todas las partes interesadas lo saben ya…
–¿Qué partes interesadas?
–Yo –respondió él con gesto impasible.
–¿Usted? –inquirió ella, intentando, sin suerte, utilizar un tono escéptico–. ¿Y quién es usted?
–Soy el que manda –le respondió él en tono neutro.
–¿El jefe de la policía o algo así?
–No, no soy el jefe de la policía, sino el jefe del Estado, el jeque de Ashkaraz.
Charlotte Devereaux parpadeó, sorprendida, y lo miró con incredulidad con sus ojos azules claros.
Cuando le habían informado de que se había escapado de la celda, Tariq se había sentido mucho más que enfadado.
Furioso. Estaba completamente furioso.
Tenía la ira ardiendo en su interior, como un volcán lleno de lava, pero hacía años que había aprendido a controlarla para que no destruyera todo lo que había a su alrededor.
Aquel incidente, al fin y al cabo, era culpa suya. Era él quien había decidido llevársela a Kharan en vez de seguir el consejo de Faisal de devolverla a la excavación.
Había sido él quien había querido llevarla allí para darle el tratamiento médico que necesitaba. Su padre todavía necesitaba más y seguía inconsciente en el hospital. Ella, por su parte, había sido trasladada a las instalaciones en las que dejaban a todos los visitantes ilegales que llegaban a Ashkaraz.
Esos visitantes solían ser hombres, no mujeres que pudiesen colarse por pequeñas ventanas. Él ni siquiera había sabido que la celda en la que la habían metido tenía una ventana.
Aunque eso ya no importaba. Lo que importaba era que la mujer se había escapado, había estado paseando por Kharan y había podido comprobar por sí misma todas las mentiras que se contaban acerca de su país.
No era una nación estancada en el tiempo, inmersa en la pobreza y en la guerra, sino próspera y sana, con una población bien atendida y feliz.
Y era una nación rica. Muy rica.
Una nación que tenía que ocultar su riqueza al resto del mundo para que este no la destruyese al querer apropiarse de ella, como había estado a punto de ocurrir casi veinte años antes.
Él no permitiría que aquello se repitiese.
Catherine había estado en el epicentro del problema años antes y en esos momentos tenía allí a Charlotte Devereaux, otra mujer extranjera que iba a causar otro incidente diplomático.
No obstante, en esa ocasión no iba a actuar como con Catherine. Había aprendido la lección y no iba a concederle a esa mujer el beneficio de la duda.
–Oh –susurró ella–. Ya entiendo.
Tenía un tono de voz agradable. Había perdido el pañuelo de la cabeza en algún momento y llevaba el pelo rubio recogido en una coleta, con algunos mechones sueltos sobre la frente. Su rostro ya no se veía tan enrojecido por el sol y estaba más bien sonrosado. Eso hacía que sobresaliese el color de sus ojos, que brillaban como estrellas. Llevaba los mismos pantalones amplios que en el desierto, pero no la camisa, sino únicamente una camiseta ajustada de tirantes.
Tariq se había fijado en que, a pesar de ser una mujer menuda, tenía una figura sorprendentemente exuberante.
–Estoy seguro de que no lo entiende –le respondió él–. Su pequeña excursión me ha colocado en una posición muy difícil.
Ella lo miró con frialdad.
–¿Ah, sí? ¿Y eso?
No era la respuesta que Tariq había esperado. De hecho, su comportamiento no respondía en absoluto a lo que él esperaba. No parecía tener miedo. Cualquier otra mujer, cualquier otra persona, que se hubiese despertado en una celda, lo habría tenido. En especial, teniendo en cuenta lo que se contaba acerca de Ashkaraz.
Tenía que haberse sentido aterrada de por vida y no estar allí mirándolo como si se encontrase ante un mero funcionario, no ante el rey de un país.
–Señorita Devereaux –le dijo, conteniendo la ira–. No está mostrando usted el debido respeto.
–¿Ah, no? Lo siento, no sé cuáles son sus costumbres…
–Se inclinaría ante su reina, ¿no? –la interrumpió Tariq–. Aquí yo soy el rey. Mi palabra es la ley.
–Ah –repitió ella, bajando la mirada–. No pretendía ofender.
Y entonces hizo una torpe reverencia.
Tariq frunció el ceño, ¿se estaba burlando de él? No lo parecía, pero con los extranjeros nunca se sabía.
Eso no mejoró su mal humor.
Pero no iba a pagar su ira con ella. Como su padre siempre le había dicho, un rey debía evitar ese tipo de cosas. Un jefe de Estado debía ser duro, frío y distante.
Salvo que la ira quería escapar a su control. Quería que aquella mujer se arrodillase ante él, que le rogase que la perdonase.
«¿Estás seguro de que es el único motivo por el que quieres que se arrodille?».
Notó algo extraño en su interior.
Era una mujer… guapa. Y le atraía físicamente, sí. Tal vez aquel fuese el motivo por el que lo enfadaba tanto. Aunque, tal y como ya le había dicho a Faisal en el desierto, la iba a tratar como trataba a todos los intrusos.
–Es demasiado tarde para eso –le replicó de manera implacable–. Ya ha ofendido. Ha escapado de la celda y ha estado en la ciudad.
Ella tenía las manos agarradas, pero la expresión de su rostro era más bien insegura que fría.
–Sí, bueno… como iba a explicarle, no pretendía hacerlo, pero no sabía qué pensaban hacer conmigo o con mi padre.
–Habríamos hecho lo que hacemos con cualquier visitante ilegal. Los habríamos enviado de vuelta a su país de origen –le respondió él–, pero ahora ya no podemos hacer eso.
–¿Por qué no?
–Porque ha estado en la calle principal de Kharan y ha visto la verdad.
–¿Qué? ¿Se refiere a los edificios? ¿A los coches nuevos y los teléfonos de última generación?
Sus bonitos labios esbozaron una sonrisa.
–Es una ciudad preciosa. ¿Qué problema me plantea eso?
–Que lo va a contar a todo el mundo, señorita Devereaux. La noticia irá de boca en boca y, al final, todo el mundo sabrá la verdad. Y no puedo permitir que ocurra eso.
Ella frunció el ceño.
–No lo entiendo…
–Por supuesto que no, pero tendrá tiempo más que suficiente para entenderlo.
–Eso suena a amenaza. ¿Qué quiere decir?
–Quiero decir que no puedo mandarla de vuelta a Inglaterra. Tendrá que quedarse en Ashkaraz –le explicó–. De manera indefinida.