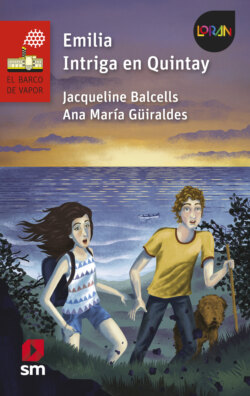Читать книгу Emilia. Intriga en Quintay - Jacqueline Balcells - Страница 4
Capítulo tres
El fantasma del Curauma
ОглавлениеA la hora del desayuno, Emilia estaba muy animada.
—Mamá, ¿puedo hacer unos sándwiches de jamón y queso?
—Por supuesto, hija. ¿Qué tienes planeado? —preguntó Isabel Casazul, mientras untaba una tostada con mantequilla.
—Diego y yo haremos un picnic en la playa —respondió Emilia.
—¿El estudiante de Arqueología? —se interesó el padre.
—Sí —contestó Emilia. Y se odió a sí misma por ese repentino rubor que sintió en sus mejillas.
—Lleven a Simbad para que los acompañe —aconsejó Juan Casazul, observando con orgullo a su perro que, tendido en el suelo, se complacía en rascarse.
—Tú podrías jurar que es el rey de los mastines —se rio Isabel.
—Espérate a estar en peligro y sabrás cómo es Simbad —fue la seria respuesta de su marido.
—¡En todo caso, mamá, el manual de los terriers asegura que los airedale son héroes de guerra! —comentó Emilia, guiñando un ojo a su madre.
Veinte minutos después, Emilia y Diego caminaban hacia la playa grande. Simbad corría contento, levantando sus patas traseras igual que un cabrito.
Iban en silencio, subiendo y bajando quebradas. De vez en cuando, la muchacha cogía a Diego de un brazo para alejarlo de un ponzoñoso arbusto de litre o él la tomaba de una mano para ayudarla a bajar por una pendiente resbalosa.
Cuando llegaron a la extensa playa, el sol brillaba en lo alto, pero la brisa del mar hacía agradable la temperatura.
—¿Allá están las excavaciones? —preguntó Diego, mirando hacia el interior del valle donde se veían máquinas y movimientos de tierra.
—Sí, justo detrás de la laguna. Mi papá me contó que estaban construyendo el hoyo trece de la cancha de golf cuando encontraron los esqueletos y los cacharros.
—Ojalá llegue luego mi profesor para poder visitar el lugar con él —dijo Diego, mirando con ojos largos hacia el lugar—. Aún están allí los esqueletos de dos niños indígenas, pertenecientes a una cultura muy antigua, rodeados de cántaros con semillas y también vasijas y algunos adornos de oro.
—¡Ah, por eso tienen un guardia día y noche! —comentó Emilia. Luego de unos instantes preguntó—: ¿Y cómo pueden saber a qué civilización pertenece un esqueleto?
Diego, feliz de ver a su amiga entusiasmada con el tema, explicó con pasión:
—De distintas maneras. Por ejemplo, si se encuentra el esqueleto de un niño pequeño y sus dientes están muy gastados… ¿qué crees tú que significa?
—¡Qué comía cosas duras! —fue la rápida respuesta.
—¡Bien! —aprobó Diego. Y siguió—: De la misma manera, si encuentras restos de carne en el estómago de una momia, significa que pertenecían a una civilización carnívora.
—Pero… ¿y la época en la que vivieron?
—Según los terrenos donde se encuentran los fósiles, se puede determinar la época de la cual vienen, ya que a lo largo de la historia de la Tierra los sedimentos se depositan por capas.
—¿Igual que un enorme sándwich?—bromeó Emilia.
—Exactamente igual: las capas más profundas son las más viejas y las más superficiales las más recientes —explicó Diego en tono profesional. Y luego añadió—: En los próximos días llegará un grupo de paleontólogos a trabajar aquí, bajo las órdenes de mi profesor. Ellos determinarán la edad de los restos y a qué cultura pertenecían.
Mientras su amigo hablaba, un sentimiento de admiración crecía en la muchacha. Le encantaba escucharlo. También le gustaba su tono de voz y más aún la fuerza que ponía en sus palabras cuando un tema le interesaba.
El cerro Curauma se veía cada vez más cerca.
—Mira, esa es la cueva del pirata —mostró Emilia, indicando una entrada en la roca—. La gente dice que ahí hay un tesoro escondido.
—¡Cuevas de piratas! —exclamó Diego, despectivo—. Esos huesos encontrados en Quintay demostrarán que esta tierra guarda tesoros muchos más preciosos que esos escondrijos de piratas diseminados a lo largo de las costas, que solo sirven para atraer turistas.
Emilia contempló a Diego con respeto. Él era distinto a la mayoría de sus amigos, a quienes solo les interesaba ir a lugares de moda y pasarlo bien.
—¿Dónde dicen que están los fantasmas? —preguntó Diego.
—Al otro lado de la puntilla.
—¿Y por dónde podemos pasar? —dijo el muchacho, mirando con desánimo las furiosas olas que se estrellaban contra los roqueríos del farellón.
—¿Eres bueno para escalar? —le respondió Emilia, mostrándole los faldeos escarpados del cerro.
Se pusieron en acción. Simbad los adelantó con tres saltos.
—Sígueme —dijo Emilia—, yo estoy acostumbrada. Solo tienes que cuidarte de los resbalones y de los desprendimientos de tierra.
Por algunos minutos solo se escuchó la respiración afanosa de los escaladores y el ruido de algunos guijarros que se soltaban por efecto de sus firmes pisadas y caían hacia el mar.
Iban rodeando la falda del cerro, paralelos a la línea del mar, a unos cinco metros de altura sobre las aguas.
Diego trataba de no mirar hacia abajo: por primera vez pensó que sufría de vértigo y se estaba arrepintiendo de haber aceptado esa invitación. Emilia, en cambio, mochila al hombro, avanzaba como un gato montés, provocando la admiración de su temeroso compañero.
—¿Falta mucho? —preguntó Diego, aferrado con una mano a un saliente de la roca y afirmando uno de sus pies, como podía, sobre unas raíces.
La respuesta no vino de Emilia, sino de Simbad que metros más arriba y detenido sobre otro sendero estrecho gruñía husmeando el aire.
—Simbad, ¿qué te pasa? —preguntó la niña.
El perro ladró corto y sonoro, para volver a gruñir con fiereza.
—Habrá olido un nido de pájaros —dijo Diego, colorado con el esfuerzo para mantenerse firme en su lugar.
Entonces, desde lo alto, cayó el primer peñasco.
Pasó como un meteorito por sobre las cabezas de los jóvenes y se hundió en el mar con una explosión de espuma.
—¡Un rodado! —gritó Diego, arrastrándose en cuatro pies hacia Emilia que miraba hacia lo alto con miedo e incredulidad—. Devolvámonos, esto es muy peligroso.
Pero en esos momentos una segunda piedra pasó rozando la oreja de Simbad. Luego el peñasco siguió su descenso, se estrelló y se deshizo en mil pedazos sobre una roca, a pocos centímetros de la cabeza de Diego. Un pequeñísimo guijarro, duro y afilado como una espina, fue a incrustarse en la frente del muchacho, que gritó de dolor.
Emilia retrocedió hacia donde estaba su amigo, cuya frente sangraba copiosamente y se había puesto muy pálido. Cuando llegó a su lado, examinó la herida y comprobó con alivio que era superficial.
—¡Regresemos! —dijo Emilia. Y mirando hacia arriba, gritó—: ¡Simbad, acá!
El perro obedeció de inmediato la orden y bajó hacia ellos. Y le tocó su turno para ser examinado. La herida de la oreja del animal era más profunda que la de Diego y al contacto de los dedos de su ama, Simbad comenzó a gemir. Entonces, como respondiendo a ese dolor, otro gemido, más fuerte y más hondo, pareció venir de la cima del mundo y retumbó en el lugar:
—UUUUUUUHHHHHHHAAAAAAAAAA…
Los ladridos de Simbad hicieron eco con ese estrepitoso lamento. Emilia y Diego miraron hacia lo alto justo para ver un nuevo peñasco que venía saltando hacia ellos.
—¡¡¡Inclínate!!! —gritó Diego, empujando la cabeza de su compañera hacia su pecho.
Las piedrecillas que el gran peñasco arrastró a su paso cayeron como enormes granizos sobre las espaldas de los amigos.
Luego todo fue silencio.
Simbad, con una sola oreja erguida y los músculos tensos, seguía ladrando con energías a un enemigo invisible.
—¡Vámonos de aquí, rápido! —dijo Diego.
El descenso fue angustioso. A cada rato miraban hacia atrás, con terror de que un nuevo proyectil cayera sobre ellos. También temían escuchar otro lamento. Pero junto con el miedo, las ansias de alejarse de allí confirieron a sus piernas un vigor inusitado y, en un tiempo récord para cualquier escalador profesional, descendieron hasta la playa sin tropezar ni una sola vez.
Solo cuando llegaron abajo les salió la voz. Emilia miró la herida de su amigo y le preguntó:
—¿Te duele? ¡Se ve muy sucia!
—Casi nada. Me limpiaré con agua de mar.
Con piernas temblorosas los dos corrieron hacia el borde del mar y no les importó mojarse las zapatillas mientras empapaban un pañuelo. Pero en cuanto el agua les mojó las manos lanzaron un chillido: en ese momento se dieron cuenta de que tenían las palmas completamente rasguñadas a fuerza de sujetarse de piedras y ramas, y que la sal del mar avivaba el ardor.
Diego no se atrevió a mojarse la frente y emprendieron el regreso.
Tenían la extraña sensación de que alguien los vigilaba desde lo alto del Curauma.
Solo cuando dejaron atrás la playa larga y se internaron en las quebradas, se sintieron seguros. Y buscaron bajo un añoso árbol un lugar donde descansar.
—Se me pasó el hambre —dijo Emilia, con las pupilas aún dilatadas por el susto.
—A mí se me pasó el susto y me dio hambre —respondió Diego, muy tranquilo—. ¿Sabes, Emilia? Ese aullido me recordó algo: mi universidad.
Emilia lo miró frunciendo el ceño:
—¿La universidad? ¿Te sientes bien?
—¿Nunca tuviste una competencia de barras en tu colegio? Yo me acuerdo perfectamente de haber gritado por un megáfono, para imitar el bramido de un mamut del pleistoceno, en la semana universitaria.
—¿Y qué tiene que ver un mamut del nosecuánteno con lo que nos sucedió? —Emilia comenzó a temer que el golpe hubiera afectado a su amigo.
Diego sacó un pan con queso de la mochila que Emilia había dejado en el suelo y, luego de dar un mordisco, explicó:
—El aullido de ese fantasma dejó una resonancia especial en mis oídos: la misma que producen los gritos a través de los megáfonos en las competencias de la universidad. ¡Que me parta un rayo si ese fantasma no usaba un megáfono, además de lanzar piedras!
—¡Tienes razón! —comenzó Emilia, cerrando los ojos para recordar mejor. Ese UUUHHHAAA tenía cierto sonido de micrófono.
—Pero hay otra cosa —continuó Diego, entusiasmándose—: el tal fantasma tiene demasiado interés en que nadie se acerque a ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué oculta? ¿Qué teme?
—Y… ¿quién será? —siguió Emilia, excitada con el descubrimiento.
—Eso… ¡hay que averiguarlo! —concluyó Diego, atacando con apetito su segundo sándwich y ofreciendo unas migajas a Simbad, que lo contemplaba comer con los ojos lánguidos y la lengua afuera.