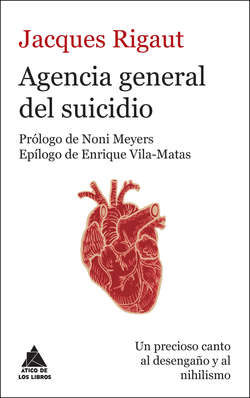Читать книгу Agencia general del suicidio - Jacques Rigaut - Страница 11
Seré serio4
ОглавлениеSeré serio como el placer. Las personas no comprenden aquello que se dice. No hay razones para vivir, pero tampoco hay razones para morir. La única forma con la que se nos permite demostrar nuestro desdén por la vida es aceptarla. La vida no merece que nos tomemos la molestia de abandonarla… Podemos, por caridad, evitarla a algunos, pero, ¿a nosotros mismos? La desesperación, la indiferencia, las traiciones, la fidelidad, la soledad, la familia, la libertad, la pesadez, el dinero, la pobreza, el amor, la falta de amor, la sífilis, la salud, el sueño, el insomnio, el deseo, la impotencia, la banalidad, el arte, la honestidad, el deshonor, la mediocridad, la inteligencia; no tenemos ni para empezar. Sabemos demasiado bien de qué están hechas estas cosas como para estar en guardia; con suerte son buenas para propagar algunos insignificantes suicidios-accidentes. (Existe, sin duda, el sufrimiento del cuerpo. Yo lo tolero aceptablemente: tanto peor para aquellos a quienes les duele el hígado. Qué más da que sienta predilección por las víctimas, no me enfurezco con la gente que piensa que no puede soportar un cáncer.) Y luego, claro está, aquello que nos libera, aquello que nos arranca toda posibilidad de sufrimiento, es ese revólver con el que nos mataremos esta misma noche si se nos antoja. La contrariedad y la desesperación solo son, por otra parte, nuevas razones para encadenarse a la vida. El suicidio es muy cómodo, no dejo de pensarlo; es demasiado cómodo; yo no me he matado. Subsiste un pesar; no querría marcharme antes de haberme comprometido; me gustaría, al partir, llevarme conmigo a la Virgen María, el amor o la República.
El suicidio debe ser una vocación. Hay una sangre que da vueltas y que reclama una justificación a su interminable recorrido. En los dedos está la impaciencia de cerrarse tan solo sobre la palma de la mano. Está el prurito de una actividad que se vuelve sobre su depositario, si el infeliz ha olvidado saber elegirle un objetivo. Deseos sin imágenes. Deseos de imposibilidad. Aquí se yergue el límite entre los sufrimientos que tienen un nombre y un objeto, y aquel, anónimo y autógeno. Es para el espíritu una especie de pubertad, así se ha descrito en las novelas (puesto que, naturalmente, he sido corrompido demasiado joven para haber conocido una crisis en la época en que comienza a asomar el vientre), pero se sale de ella de una manera diferente al suicidio.
No me he tomado muchas cosas en serio; cuando era niño, sacaba la lengua a las indigentes que en la calle abordaban a mi madre para pedirle limosna y pellizcaba a escondidas a sus chiquillos, que morían de frío; cuando mi buen padre, moribundo, quiso confiarme sus últimos deseos y me llamó junto a su lecho, me aferré a la sirvienta cantando: A tus padres hay que tirar, / Verás como nos vamos a amar… Cada vez que he podido traicionar la confianza de un amigo, no he perdido la oportunidad de hacerlo. Pero el mérito es escaso cuando se trata de burlarse de la bondad, de ridiculizar la caridad, y el más seguro elemento de hilaridad consiste en privar a la gente de su pequeña vida, sin motivos, para reír. Ellos, los niños, no se engañan y saben degustar todo el placer que hay en desatar el pánico en un hormiguero o en aplastar dos moscas sorprendidas mientras fornican. Durante la guerra lancé una granada dentro de un refugio donde dos camaradas se preparaban, antes de salir de permiso. ¡Qué estallido de risa al ver la cara de mi amante, que esperaba recibir una caricia, cuando la golpeé con mi puño americano y su cuerpo se abatió unos pasos más allá; y qué espectáculo ver a aquella gente que luchaba por salir del Gaumont-Palace, después de que le prendiera fuego! Esta noche no tenéis nada que temer, tengo la fantasía de permanecer serio. No hay, evidentemente, ni una palabra cierta en esta historia, y soy el chico más bueno de París, pero me he complacido a menudo imaginándome que he cumplido o que voy a cumplir honorables hazañas, que no son tampoco del todo mentira. ¡De todas maneras, me he burlado de bastantes cosas! Únicamente no he conseguido burlarme de una cosa en el mundo: del placer. Si todavía fuera capaz de sentir vergüenza o amor propio, podríais pensar que nunca me permitiría hacer una confidencia tan penosa. Otro día os explicaré por qué no miento jamás: no hay nada que esconder a los criados. Volvamos mejor al placer, que bien se encarga de atraparos y de arrastraros, con dos pequeñas notas de música, la idea de la piel y de algunas más. Hasta que no haya superado el gusto al placer, seguiré siendo sensible al vértigo del suicidio, lo sé muy bien.
La primera vez que me maté, fue para molestar a mi amante. Aquella virtuosa criatura se negó bruscamente a acostarse conmigo, cediendo a los remordimientos, decía ella, de engañar a su amante y jefe. No sé con certeza si la amaba, supongo que quince días de alejamiento habrían disminuido singularmente la necesidad que tenía de ella; su rechazo me exasperó. ¿Cómo herirla? ¿He dicho ya que ella sentía por mí una profunda y duradera ternura? Me maté para molestar a mi amante. Que se me perdone ese suicidio por consideración a mi extrema juventud en la época de dicha aventura.
La segunda vez que me maté fue por pereza. Pobre, al sentir por cualquier trabajo un horror anticipado, me maté un día, sin convicciones, tal como había vivido. Que tampoco se me acuse de esa muerte, visto el espléndido aspecto que tengo ahora mismo.
La tercera vez… os haré el favor de no hablaros de mis otros suicidios, con la condición de que consintáis escuchar este: acababa de acostarme, después de una jornada en la que, ciertamente, mi hastío no había sido más asediante que en otras noches. Tomé la decisión y, al mismo tiempo, lo recuerdo a la perfección, articulé la única razón. Y luego, ¡zas! Me levanté y fui a buscar la única arma de la casa, un pequeño revólver que había comprado uno de mis abuelos, cargado de balas igualmente viejas. (Se verá a continuación por qué insisto en este detalle.) Dormía desnudo en mi cama, estaba desnudo en la habitación. Hacía frío. Me apresuré a sepultarme bajo las mantas. Levanté el percutor, sentí el frío del acero dentro de mi boca. En ese momento era verosímil que sintiera latir el corazón, así como lo sentía latir al oír el silbido de un obús antes de que explotara, como en presencia del irreparable daño todavía no consumado. Apreté el gatillo, el percutor bajó, el tiro no había salido. Entonces puse el arma sobre una pequeña mesa, probablemente con una risa un poco nerviosa. Diez minutos después, dormía. Creo que acabo de hacer una observación bastante importante, tanto que… ¡naturalmente! Es lógico que no pensase ni un solo instante en disparar una segunda bala. Lo que importaba era haber tomado la decisión de morir, y no que muriese.
Un hombre que evita los hastíos y el tedio puede encontrar quizás en el suicidio la realización del gesto más desinteresado, ¡con tal de que no sienta curiosidad por la muerte! No reconozco en absoluto cuándo y cómo he podido pensar así, lo cual, por otra parte, no me importa. Pero he aquí, sin embargo, el acto más absurdo, la fantasía en su máximo estallido, la desenvoltura más lejana que el sueño y el compromiso más puro.