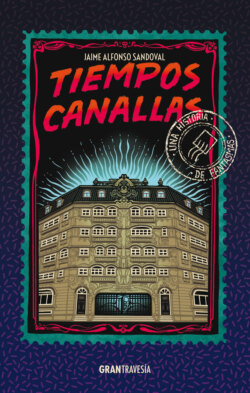Читать книгу Tiempos canallas - Jaime Alfonso Sandoval - Страница 7
ОглавлениеCarta cinco
Estimada A:
Estoy consternado y usted sabe por qué. Cuando vi su sobre en el apartado postal pensé que llegaba el temido mensaje de “No”. Sentí un golpe de tristeza, pero hice un trato con usted y sigo dispuesto a cumplirlo. Luego me percaté de que por fuera el sobre carecía de la temida palabra, aunque por dentro, al tacto, adiviné una o dos hojas. No tengo idea de qué decía, destruí todo sin abrirlo. Perdone mi arrebato estimada A, y por favor, no se moleste por cortarle esta iniciativa de comunicación. ¿Que si quería leer su carta? ¡Moría de curiosidad!, pero las reglas son las reglas.
¿Qué me quería preguntar? ¿Quién soy? Ya le he dado muchas pistas. ¿Existió o existe el Edificio Begur? Eso es fácil, puede resolverlo con teclear en la computadora; apuesto a que ya lo hizo. ¿Por qué le escribo? ¿De verdad lo planeé por años? ¿Y por qué ahora? Las respuestas las sabrá, poco a poco, como prometí desde un inicio.
Ahora voy a olvidar lo que hizo, fingiré que nunca intentó responderme, lo vamos a aparentar los dos, y seguiremos como hasta ahora, ¿le parece bien? Perdone mi rudeza pero, por el bien de ambos, debemos continuar.
Mi abrupto encuentro con el profesor Benjamín me dio una pista de cómo sería mi vida en el Edificio Begur, además ayudó a nuestra rápida integración con los vecinos. Teo hizo migas con las pechugonas polacas (¡cómo no aprovechar!); noté que usaba el “tono locutor”. Se presentó como un pobre viudo que criaba a un hijo. La palabra viudo tiene un tirón inmediato con las mujeres de espíritu protector, aunque técnicamente Teo no era viudo, ni siquiera seguía casado con mi madre cuando ella murió. ¿O cómo se otorgan los certificados de viudedad?
—¿De verdad te quería matar? —oí una voz nasal a mi espalda.
—A ver, enséñanos la cortada —pidió otra voz, fina como silbato.
Vi al muchacho grande y gordo y al pequeñito. El primero vestía un desconcertante saco de terciopelo y usaba lentes grandes que hacían juego con su rostro carnoso que recordaba a un jamón cocido. El pequeño llevaba un corte a lo príncipe valiente y era el de la voz aguda. Calzaba zapatillas Converse verde fosforescente, muy de la época.
—En realidad no me hizo nada —expliqué—. Aunque estuvo a punto de enterrarme una navaja… o freírme como pollo; el loco ese llevaba una batería para auto.
—¡Genial! —exclamó el muchacho robusto y explicó—. Digo, no es que me alegre de tu posible muerte, pero ya tienes una buena anécdota de tu llegada al Begur. ¿Y ese ceceo? ¿Eres de España o tienes frenillo?
—De Madrid —reconocí—. Aunque mi padre es mexicano.
—¡Ah! ¡España! ¡La Madre Patria! Tierra cantábrica, península de toros y castañuelas —asintió el robusto—. Encantato d’haver-tu coneguto. ¿Hablas catalán?
—La verdad es que no —reconocí y me atreví a señalar—. Aunque eso que dijiste no estoy seguro de que sea catalán.
El muchacho pequeño se soltó a reír, divertido.
—Y deberías escuchar su francés. Suena como a un perro que agoniza. Según él habla cuatro idiomas…
—Cinco —exclamó el robusto—. Inglés, francés, alemán, catalán y ruso. Yo mismo los aprendí con los discos fonéticos Linguaphonic. Lo que pasa es que me falta práctica con hablantes nativos. Por cierto soy Armando Requena de la Vega y Toro.
Me dio la mano como si fuera un pequeño y regordete diplomático.
—Yo soy Diego —preferí no dar mi apellido, para no empezar con las bromas.
—¿Y cuándo regresaste? —preguntó el muchacho pequeño.
—¿Regresar a dónde? —repetí desconcertado.
—Aquí. Ya te había visto antes —aseguró el bajito—. Hace como dos meses, en el elevador, con ese señor güero. Es tu papá, ¿no?
—Acabamos de llegar —expliqué—, y no tenemos ni una semana en el Begur.
—No, no. Te vi hace dos meses —insistió el pequeño.
No sé por qué, empecé a sentir un raro escalofrío.
—Hace dos meses estaba en España —aclaré—. Me parece que estás confundido.
—Confundida —corrigió Requena—. Estás hablando con la necia de Carla Conde.
La miré detenidamente, ¡el pequeñito de voz aflautada era chica!
—Disculpa yo… no me di cuenta —dije, turbado.
—No te preocupes —rio Requena—. ¡Todos creen que es un niño! Un pequeño y molesto pigmeo —se dirigió a la chica—. Te lo dije, ¡si por lo menos usaras falda!
—Si tanto te gustan, ponte una —reviró y se encogió de hombros—. No me importa qué piensen los demás, yo soy yo —me dio la mano—. Por cierto, llámame Conde.
—Mucho gusto, Conde —aproveché para cambiar de tema—. ¿Y tenéis… tienen —corregí la conjugación—, mucho tiempo viviendo en el Begur?
—Requena llegó aquí hace seis meses y yo hace ocho —dijo Conde—. ¡Este sitio es megaextraño! Está lleno de gente rarísima. No sólo el profesor, ¡hay algunos peores!
—Sí, he visto a un hombre con un garfio —recordé.
—Don Beni es inofensivo —explicó Conde—. Creo que era un chofer que perdió un brazo en un accidente. Los que me dan miedito son los cuervos, esos como hermanos mayores que viven en el segundo patio.
—Son esposos —aseguró Requena—. Salen tomados de la mano.
—Esposos y hermanos… —Conde se encogió de hombros—. Como sea, están medio locos, únicamente visten de negro y a veces hablan solos.
—Supongo que con este ambiente tétrico se presta —miré alrededor— a que a los chalados se les vaya la olla.
—¿Se vaya qué? —Requena entrecerró los ojos.
—Pues eso, la olla, la cabeza, la choya —traduje al mexicano, por suerte, la jerga estaba ahí, en alguna parte de mi memoria—. En fin, este edificio es tan tenebroso que no faltará que alguien diga que ve fantasmas.
Claramente noté cómo Requena se ponía muy serio.
—Ay, Diego de Madrid —rio Conde—. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. ¡No debiste pronunciar esa palabra frente a Reque!
—¿Qué palabra? —murmuré, confundido.
—Fantasmas —señaló el mismo Requena y se me acercó—. ¿Sabes en dónde estás? ¡El Begur es el edificio más embrujado de la ciudad! De hecho, debe de ser la construcción con más concentración de fulgor del continente.
Conde puso los ojos en blanco, como si hubiera escuchado ese discurso antes. Requena siguió:
—¡Ni la rectoría de Borley de Essex tiene tantos fenómenos fantasmales como el Begur! Ya quisiera la Torre de Londres reunir nuestra cantidad de espectros. Entre estos muros ha sucedido de todo: suicidios dantescos, crímenes horripilantes, misterios sin resolver. Estos patios, pasillos y habitaciones guardan secretos y maldiciones que tu mente es incapaz de concebir… nos rodea una marea de phantoms, ghosts, hallows.
—Requena está haciendo una investigación —explicó Conde—. Para su libro.
—Será mi tercer libro —explicó orgulloso—. Antes hice una novela y un poemario, si quieres te los paso.
—Di que no. Esos mamotretos son horribles —murmuró Conde.
—¡Qué sabes de literatura, maldito Pigmeo! —dijo Requena molesto.
—Por lo visto más que tú —se defendió Conde—. Al menos sé qué es una rima.
—Pero el libro sobre el Edificio Begur será el mejor —retomó Requena—. Llevo meses reuniendo datos, todos terribles y reales. ¿Te atreves a conocer leyendas del edificio?
Había sobrevivido al ataque del profesor; ya puestos, no me molestaba conocer más cosas truculentas del Begur. Asentí.
—Sólo te advierto una cosa, españolito —Requena sonrió—. Cuando escuches mis crónicas no podrás volver a pasar una noche tranquilo, no mientras vivas aquí.
—En eso estoy de acuerdo —reconoció la pequeña chica—. Hay leyendas horribles en este edificio.
—¡No son leyendas! —replicó Requena—. Son casos reales, te los mostraré. Ven mañana a mi departamento, es el 301, a las nueve.
—Vale… okey, pero ¿por qué mañana?
—Tengo que preparar el material —sonrió enigmático—. Te estaré esperando y duerme tranquilo, españolito… será la última vez que lo hagas mientras vivas aquí.
Había que reconocer que Requena era bastante bueno con las frases teatrales.
Al fin volví al apartamento con Teo para instalar un viejísimo aparato telefónico fabricado con baquelita, un plástico prehistórico.
—Este lugar está lleno de gente interesante —sonrió Teo.
—Un profesor lunático intentó electrocutarme y clavarme una navaja. Digamos que común no es.
—No hablaba de eso —me miró con mortificación.
No sé por qué pero comencé a reír. No podía parar. Fue una sensación extraña. No había reído así desde que mi madre estaba viva, pensé que nunca más lo haría. Sentí cierto alivio, era como recuperar una parte de mí.
—¿Estás bien? —Teo me miró, preocupado—. Seguro tienes estrés postraumático.
—Tranquilo, no vengo de Vietnam. Estoy perfectamente.
—Vi que hiciste amistad con esos chavos mexicanos, ¿eh? Parecen buena onda.
—Y raros —observé—. Tú también hiciste amistades, con las vecinas.
—Es que, Diego, ¿las has visto bien? —Teo enrojeció de la emoción—. Se llaman Jasia y Lilka. Todavía no me queda claro quién es quién, pero vienen de Polonia. Son la esposa y la hija de Cecyl Chlebek, un violinista polaco que cruzó la Cortina de Hierro para ponerlas a salvo. El pobre hombre falleció de neumonía hace años, las dejó sin un centavo. Ahora viven de dar terapias energéticas de chakras. ¡Me enteré de todo el chisme! Por cierto, ofrecieron darte una consulta por el trauma del elevador.
—¿A mí? —respondí, turbado—. Gracias, creo que de los chakras ando bien.
En ese momento unos pasos retumbaron en el apartamento. Guardamos silencio.
—¿Oyes eso? —pregunté en voz baja.
—Claro que lo oigo —Teo miró al techo—. ¡Hasta parece que traen botas! Pensé que don Pablito iba a recomendar a los vecinos que no hicieran tanto ruido.
Y así como empezaron, los pasos se esfumaron.
Cené con Teo. Como nos intimidaba el enorme comedor, más propio para el archiduque de Austria, terminamos en la mesa de la cocina; luego me fui a dormir, escuchando en el radiocasete mis mezclas de The Police y Eurythmics. El día había sido delirante aunque ésa sería la norma mientras viviera en el Begur.
Estimada A, en este punto debo hacer una pausa para hacer una confesión. Le he mencionado algunas cosas “paranormales” como la sensación de ser observado, las puertas del clóset que se abrían solas; el ruido de pasos; las manchas frente a la chimenea y la visión de la anciana con llagas en el ascensor, pero (aquí viene la confidencia) a pesar de esto, seguía siendo escéptico. Según yo, todo tenía una explicación. La realidad era tan dura que me parecía un despropósito que además hubiera otra realidad fantasmal con gente que ya ni siquiera era gente. Aunque mis creencias cambiarían pronto.
Al día siguiente mi padre se fue al trabajo y yo aproveché para visitar a mis nuevos amigos. Desarrollé cierto repelús al elevador y preferí las escaleras; además, sólo debía bajar al tercer piso. Toqué la puerta del 301 y abrió a una mujer gorda con más pintura en mejillas y párpados que un mural de Diego Rivera. La reconocí, fue la que me abrazó en mi salvamento y me dio el té y un bolillo. Pregunté por Requena.
—¡Eres el muchachito español! —exclamó la mujer—. ¿Cómo sigues, mijo?
Murmuré que bien.
—¡Siempre he dicho que el maestro es un peligro! —la mujer emanaba un fuerte olor a perfume y brandy—. ¡Un día va a matar a cualquiera de nosotros! Espero que lo refundan en un manicomio. Pero no te quedes ahí, mijo, ándale, pasa…
Entré. Como todos los apartamentos del Begur, ése era también espectacular y con un toque siniestro. Techos con doble altura, arañas de cristal, adornos de yeso en forma de racimos de uvas. El lugar estaba atiborrado de una absurda cantidad de mesas, taburetes, sillones, percheros, vitrinas con un centenar de pastorcitos de mayólica, alfombrillas, lámparas de pie. Unas espesas cortinas de terciopelo enmarcaban un gran piano negro. Sobre las mesas había fotografías de Requena en distintos grados de crecimiento, como una remolacha en desarrollo. Las había desde bebé, en un ensamble de gestos: berrinche, serio, pensativo. Otras haciendo la primera comunión o recibiendo un premio escolar de oratoria. En ninguna foto sonreía, Requena siempre fue un hombrecito regordete y circunspecto. Del padre, no había señales.
—¿Quieres un té? ¿Galletitas? —preguntó mi robusta anfitriona—. Mírate, estás tan paliducho. Seguro tienes fiebre. A ver… acércate.
—Por Dios, madre, deja de atosigar a mi invitado —apareció Requena. Detrás de él estaba Conde, con pantalones de mezclilla desteñidos. Me saludó.
—No, no tiene fiebre… ¡Y es muy guapo! —dictaminó la señora.
—¿Y? ¡No viene a pedir mi mano! —se quejó Requena—. De verdad, madre, apreciaría que dejaras de estrujar las mejillas de mi invitado, tampoco es un cachorro.
—Bebé, ¡siempre tan bromista! —rio la enorme mujer—. Les voy a preparar alguito para comer. Unos chilaquiles… sí comes eso, ¿no? Eres medio mexicano, eso oí, le pondré poquito chile, para darle su saborcito. Te va a gustar.
Requena me tomó del brazo para llevarme a su habitación, cruzamos un pasillo tapizado con imágenes religiosas de mártires sangrantes.
—Perdona a mi madre, es algo intensa —suspiró Requena—. Así son los artistas, ¿sabías que es pianista?
—Maestra de piano —aclaró Conde, de inmediato—. Da clases a escuincles de primaria y les enseña a tocar “Los changuitos” y el “Himno a la alegría”.
—¿Tienes que estar criticando lo que digo siempre? —bufó Requena.
—¿Y tú tienes que estar diciendo siempre mentiras? —se defendió Conde.
—Mi madre fue concertista —aseguró el grueso chico—. Flor del Toro, la promesa de su generación. Una vez tocó en el Palacio de Bellas Artes, pero luego tuvo problemas de salud… es una larga historia, ven, éste es mi cuarto.
—Tío, esto es flipante —exclamé y traduje al mexicano—. Es padrísimo.
La habitación de Requena tenía de todo; desde libreros surtidos con enciclopedias, novelas de la colección: “Elige tu propia aventura”, libros de Asimov, revistas, algunas que conocía como Ajoblanco, Makoki. Además había una vitrina con juguetes: Simón Dice, naves de Star Wars, figuritas de gremlins y un Atari con varios cartuchos (vi Pong y Asteroids). Había además una colección de estridentes revistas Duda, lo increíble es la verdad, con algunos títulos extraños como: “Umbríos, ¡esos misteriosos vampiros que viven en nidos debajo de nosotros!”, y mostraba una portada llena de sombras con afilados colmillos; y en otra aparecía el planeta partido y dentro un monstruo; el título anunciaba: “¿Vivimos sobre un huevo cósmico? Ovología, la enigmática anticiencia”. Finalmente, detrás de un escritorio estaba un tablón de corcho con una fotografía del tétrico Edificio Begur. Al lado algunos planos amateurs, croquis, mapas y ficheros.
—Es parte de mi investigación —mostró Requena con orgullo—. Digamos que es el work in progress de mi libro: la historia del Begur. Este edificio es un arcón de historias apasionantes. Mínimo ganaré el premio Pulitzer.
—El Pulitzer es premio para gringos —aseguró Conde—. Y tú naciste en Tlalnepantla.
—¡Entonces ganaré reconocimiento y dinero! —agregó Requena, irritado.
—¿Y esto qué es? —señalé una especie de organigrama, con decenas de recuadros y anotaciones en letra diminuta.
—Ah, es el árbol inquilinar del Begur —Requena señaló nombres—. Es como un árbol genealógico de famosos que vivieron en el edificio. Desde que se inauguró en 1922 el Begur usó su oscura belleza para atraer a celebridades. Al principio fue el edificio de moda en la ciudad, aquí se hacían las mejores fiestas, compitió con el Club Vanguardias.
—Vivió gente súper importante —acotó Conde.
—Diplomáticos, toreros, tiples y vicetiples, políticos —asintió Requena y mostró un directorio con fichas de personajes—. Por aquí pasaron pintores, periodistas, actrices de teatro y de cine mudo. Alquiló un apartamento la mismísima Lupe Vélez antes de irse a Hollywood, donde se suicidó en la plenitud de su belleza cuando supo que sería madre soltera. Yo digo que Lupe se llevó algo del Begur. Porque este edificio tiene una influencia maligna que ataca a personas sensibles.
Me pasó el recorte con una fotografía de Lupe Vélez, una mujer de piel pálida de alabastro y acuosos ojos como pozos de petróleo.
—Hay muchos personajes célebres en mi libro —aseguró Requena.
—Reque dice que algunos siguen aquí —dijo Conde, misteriosa—. Como fantasmas.
—Espectros —aclaró Requena—. Hay al menos cuatro presencias en el Begur —el chico mostró otro plano más pequeño que decía “zonas de rastros de fulgor”—. Tengo anotados los lugares donde aparecen. ¡El Begur lleva sesenta y cinco años reuniendo dramas y muertes!
—¿Y cómo consigues información? —pregunté—. ¿Te dijo algo don Pablito?
—El conserje no suelta prenda —resopló Conde—. Es lo contrario a todos los conserjes chismosos. Aunque es buena onda, nos ayudó a mis tíos y a mí cuando tuvimos problemas para pagar la renta. Se portó increíble. A mí me cae rebién.
—San Pablito sirve para hacer favores, composturas y mandados —suspiró Requena—. Pero jamás como fuente de información. Por eso me hice amigo de vecinos, sobre todo de la señora Clara Fuensanta del apartamento 101. Es la inquilina más antigua.
—Tiene como mil años de edad y está loca como una cabra —dijo Conde.
—Más respeto. Sólo tiene sus días confusos —aclaró Requena y mostró unos papeles con una familiar letra manuscrita en tinta verde—. También contacté con la dueña del Begur, la señora Reyna Gala.
—Dicen que es algo excéntrica —recordé—. Entonces, ¿la conoces?
—Sólo por carta —reconoció Requena—. Pablito me puso en contacto con ella. Le encanta hablar de las épocas de gloria del edificio, pero a veces le saco algún dato valioso para mi investigación… Por ejemplo, a mediados de los años treinta vivió aquí Jovita Vizcaya.
—Una bruja —anotó Conde.
—Chamana oaxaqueña —precisó Requena—. Hacía limpias y leía las cartas. Se hizo famosa entre los políticos. Murió en las escaleras… fue muy turbio, pero eso pasa cuando te metes con políticos. Según el acta de defunción fue suicidio.
—Quince puñaladas —explicó Conde con sonrisa macabra—, una de ellas en un ojo. ¿Te imaginas? ¿Apuñalarte un ojo?
—Seguro que doler, dolerá algo —reí nervioso.
—Todo es verdad —aseguró Requena, serio—. Se publicó en periódicos. Luego vino lo peor, a partir de la muerte de la chamana comenzó la decadencia del Edificio Begur; coincidió con que la colonia Roma dejó de ser un barrio burgués. Los ricachones se llevaron sus bailes y recepciones a otro lado y el Begur se llenó de refugiados hambrientos. En los años cuarenta éste era un nido de rojos, había muchos republicanos españoles que escaparon de la Guerra Civil y después de la dictadura.
—Tú debes saber de eso —me dijo Conde.
—Bueno, lo normal —reconocí—. No recuerdo haber escrito la Enciclopedia de España.
—El españolito maneja la ironía —sonrió Requena—. Pues así, y con la Segunda Guerra Mundial llegaron más extranjeros desesperados. Es difícil saber sus nombres porque algunos estaban de paso, otros estaban tan enfermos que estos apartamentos fueron su última morada. El Begur fue el hogar de cientos de refugiados, soldados, incluso de médicos nazis que llegaron a México en espera de un salvoconducto para Brasil o a Argentina.
—Eso de los nazis sí que lo estás inventando —señalé.
—Yo no invento nada —exclamó el chico gordo—. Aquí vivió un asesino serial nazi.
—Es neta, de verdad-verdad —aseguró Conde—. Se volvió una leyenda y todo.
—¿Como el Sacamantecas? —tanteé, todavía escéptico.
Requena me pasó una de las revistas Duda que hablaba en específico sobre asesinos seriales. Al hojearla no me pareció material muy académico, básicamente era un reportaje en formato de historieta.
—El doctor Krotter fue un moderno Gilles de Rais —explicó Requena—. Llegó a México después de la Segunda Guerra Mundial. De día era un reputado médico; de noche, un depredador. Salía a los barrios pobres a cazar niños. Vivió en el Begur donde cometió algunos de sus más horrendos crímenes.
Requena hizo una pausa como para que la espantosa información se asentara en mi mente. Luego siguió.
—Aunque el doctor Krotter murió hace décadas, no se ha ido del todo. Dicen que aparece, sobre todo cuando hay niños pequeños. Por eso en el Begur no se aceptan familias que tengan entre ellos a niños menores de nueve años.
—¿Y cómo sabes eso? —lo miré, con dudas.
—Está en los contratos de renta, hay una cláusula, revísala —aseguró Requena—. Nunca verás niños en el Begur, aunque sí los puedes oír —su voz se tornó siniestra—. Se escuchan los gritos de las víctimas del doctor. ¡Hasta Conde los escuchó!
Miré a la chica, intrigado.
—Anda, Pigmeo —Requena la animó—, cuéntale al españolito.
—Fue algo muy raro —reconoció—. Ocurrió hace como tres semanas, cuando comenzó a atorarse el elevador. Ese día subí por las escaleras y oí el llanto de un bebé, sonaba como con eco… y de pronto, ¡pum!, desapareció…
—Fue un sonido paranormal —Requena volvió a mostrarme el pequeño mapa—. Se llaman psicofonías y este sitio está plagado de cosas extrañas, hasta mi madre dice que en las noches alguien la llama por su nombre.
—Bueno, tu mamá no cuenta —opinó Conde.
—¿Qué insinúas? —el chico la miró de reojo.
—Nada… tú lo dijiste —explicó Conde con prisa—. Los artistas son temperamentales.
Por atrás, Conde me hizo la seña de alguien bebiendo de una botella; Requena, que no la vio, siguió con su perorata:
—Lo que queremos decirte, Diego, es que estés atento. En cualquier momento podrías toparte con un evento paranormal.
—Bueno, ya vi algo —reconocí.
Conde y Requena me clavaron la mirada, atónitos. Hasta yo me sorprendí por haber soltado la confesión. ¡Yo, el escéptico!
—A ver, espera, momentito —Conde dio saltos de entusiasmo—. Llevas una semana en el Begur ¡y ya tuviste una experiencia paranormal! Requena lleva medio año haciendo esta investigación y sólo ha visto una triste sombra borrosa.
—¡Era una sombra maligna! —se defendió el aludido.
—Tal vez era la tuya —se burló Conde—. Diego, ¿qué viste? ¡Cuenta!
—Va, pero no sé si sea paranormal —advertí—. Pero ayer, justo antes de que el profesor comenzara a enloquecer en el elevador, vi en el reflejo del tablero metálico a una anciana con el pelo rapado, tenía como llagas en la cabeza y no llevaba zapatos. Al darme vuelta sólo estábamos el maestro y yo. Él también la vio y me dijo que era común la visión de esos viejos dementes, que andan por ahí.
Hice un resumen de la extraña conversación con el profesor, de los niveles secretos que según tiene el edificio, de cómo desapareció su novia cuando fue a dejar trampas para ratas al sótano, aunque todavía seguía llamándolo a través de las paredes.
—Ni pongan esa cara —advertí a los nuevos amigos—. Es claro que el profe está majara.
—¿Loquito? Habla en cristiano —pidió Conde.
—Como sea —interrumpió Requena—. ¡Viste a un espectro! Es lo que importa.
—Ya… pero tal vez la pobre señora salió antes de que se cerraran las puertas —me sostendría a esa teoría como a un clavo ardiendo.
—En el Begur no hay ninguna anciana así —aseguró Requena—. No que yo recuerde.
—Tal vez era una demente de las clausuradas —murmuró Conde y explicó—. Así les decimos a los vecinos que casi nunca salen de sus departamentos. Viven en clausura.
—No fue una clausurada —interrumpió Requena—. Diego, tuviste un encuentro de categoría dos. ¡Viste un espectro! ¿Y dices que el profesor Benjamín escucha los lamentos del fantasma de Noemí? ¿Todos los días?
Sentí un escalofrío al oírlo tal cual.
—A ver, momento equipo de ghostbusters —repliqué—. Por principio, no hay pruebas que haya visto nada paranormal y Noemí no puede ser fantasma porque está viva. Don Pablito explicó que la novia del profe lo abandonó y luego perdió la chaveta, un tornillo, ya me entienden.
—Conocemos esa versión —aceptó el chico gordo—. Pero hay más teorías, ¿no Pigmeo?
—Algunos vecinos dicen que Noemí volvió una semana después —comentó la chica— para recoger sus cosas y el profesor aprovechó… y ¡moles!
—¿Moles? —repetí.
—Pigmeo quiere decir, en onomatopeya mexicana, que el profesor mató a su novia para que jamás volviera a dejarlo. Luego, supongo que por la culpa enloqueció y su mente montó una delirante historia, que tenía que rescatarla, que el edificio se la tragó…
—Si eso es verdad, el profesor debería de estar en la cárcel —deduje.
—Exacto —reconoció Conde—, pero sin cuerpo no hay delito, y nadie ha vuelto a ver a Noemí desde aquellos días, ni viva ni muerta.
—Si fue asesinada tal vez el cadáver sigue escondido en el Begur —dedujo Requena con morbosa emoción—. Eso explicaría los ruidos y lamentos. ¿Se dan cuenta? Estamos ante el caso de un espíritu que necesita justicia para descansar en paz.
Como historia era un poquito trillada, pero no quise criticar.
—Se me está ocurriendo algo —sonrió Requena—. ¿Y si bajamos al sótano a investigar? Podríamos dar con el cadáver de Noemí. ¿Se imaginan?
—Seríamos héroes —dijo Conde con ilusión.
—¿Qué dices, españolito? —el chico rollizo me miró con entusiasmo—. ¿Bajas con nosotros a explorar? ¿O te da miedo?
—Vamos si quieren —dije lo más tranquilo que pude—. Aunque el profe mencionó que el acceso al sótano está bloqueado.
—El elevador dejó de bajar hasta allá —reconoció Requena—. Aunque por las escaleras podemos llegar a la puerta.
—… Que está cerrada —agregó Conde—. Y aunque Pablito tiene llaves, primero muerto antes que romper una regla. Nunca las va a prestar.
—¿Me dejas terminar, Pigmeo? —resopló el chico—. Sé de alguien que tiene una copia: doña Clarita del 101. En el sótano alquila un espacio como bodega.
—¿Y si cambiaron las cerraduras? —pregunté.
—¡Aquí no han cambiado nada desde 1922! —rio Requena—. Investigaremos hoy mismo, pero cuando oscurezca. De noche los seres descarnados son más activos. Si damos con el fantasma de Noemí seguro nos indicará dónde está escondido su cuerpo.
—Eso quiero verlo. Le entro —dijo Conde, picada por la curiosidad.
Entonces me miraron. No podía negarme. Mi reputación estaba en riesgo.
—Me da igual, pero vamos —me encogí de hombros y asentí.
—Excelente. Españolito, recuérdame que te dé una clase sobre fenómenos paranormales —agregó Requena—. Para que estés preparado por lo que pueda pasar.
Súbitamente se abrió la puerta y entró la señora Flor. Llevaba los chilaquiles prometidos. Creo que el picante que comí esa vez inició la primera de mis úlceras.
La charla con Requena y Conde me dejó un extraño regusto, fue entretenida pero también las historias de crímenes me dejaron con mala vibra. Cuando volví al departamento, casi grito cuando vi dos figuras al lado de la puerta.
—Diego… ¿así te llamas? —preguntó una mujer con un marcado acento extranjero.
Eran Jasia y Lilka. Tanto la madre como la hija tenían una imponente belleza gatuna, con enormes y feroces ojos verdes, uñas largas, unas cejas trazadas milimétricamente a lápiz. No pude evitar que mi vista cayera en los vertiginosos escotes. Por un momento me costó trabajo hablar.
—Sí, soy Diego —reaccioné. Mi cara hervía—, el hijo de Teo…
—Pero tú eres más guapo —la más joven hablaba con perfecto acento mexicano. Lanzó una risita.
—Por Dios, Lilka, es niño, un bebé, kochanie —sonrió la madre, parecía su hermana mayor.
—¡No por mucho tiempo! —la joven soltó una carcajada potente y sonaron las campanillas y abalorios que pendían del collar.
—¡Y kochanie estar rojo como tomate! —señaló la madre, encantada.
—Está —corrigió la joven—. Tranquilo, pequeño, no te haremos daño.
Me puso una mano en el brazo y me llegó una oleada de su perfume herbal, fue sumergirme en un bosque resinoso.
—Feo susto de ayer —recordó Jasia—. Pero no todos aquí estamos locos.
—No, no tanto —sonrió Lilka—. Y de verdad, tu papi y tú pueden contar con nosotras, para lo que sea. Tomen, como regalo de bienvenida.
Tardé en entender que me tendía una vasija cubierta con un paño. La tomé murmurando un borroso agradecimiento. Hasta mis orejas pulsaban.
—Cuidado, todavía está caliente —advirtió la madre.
—Es krupnik, una sopita polaca —explicó la joven—. Tiene verduras y carne.
—¡Es para padre e hijo! —agregó Jasia—. Muy nutritiva. ¡Revive hasta muertos!
Se quedaron un momento ahí, sin dejar de sonreír, mirándome con esos ojos minerales. Y para no volver a despeñarme en los escotes me concentré en los anillos de la madre; tenían un curioso diseño de serpientes trenzadas.
Volví a agradecer, en mi nombre y el de Teo. A trompicones ingresé al apartamento y al cerrar me percaté de que fui descortés al no invitarlas a entrar, pero también me sentí aliviado por no hacerlo, estaba demasiado nervioso. Las oí un rato hablar en el pasillo, en polaco, antes de irse. Luego puse la vasija en la mesa de la cocina, quité el paño: era un potaje denso y blancuzco con un intenso aroma de regustos agrios.
En ese instante volví a oír los pasos. El efecto auditivo era bastante curioso, parecía como si alguien caminara a mi lado. Luego oí voces, era una mujer y, algo curioso, como una máquina de coser. Entonces salté con el estrépito de un cristal rompiéndose en la cocina. ¡Eso no era un efecto del sistema de ventilación! Me giré, en mi mente casi podía ver el espectro del médico asesino o de la chamana oaxaqueña, pero resultó ser una ventana abierta, había sido un golpe de aire. Respiré aliviado, fui a cerrarla. Un trozo del emplomado de vidrio se rompió, eso no le iba a gustar a la señora Reyna. Pero lo más extraño sucedió al volver a la estancia, había una mancha de hollín frente a la chimenea y en la base de una de las esfinges de cantera vi lo que parecía la huella de una mano.
Busqué una explicación. Me revisé, tenía las palmas limpias. Tal vez mi padre había colocado trampas para ratas antes de irse a trabajar. Me asomé, pero no había cepos, entonces en lo alto de la pared distinguí un brillo opaco. Entré en cuclillas para explorar, alguien había utilizado el hueco de un ladrillo faltante para dejar una caja de galletas, de esas viejas de latón. Tosí, la caja tenía mucho polvo y hollín, la llevé hasta la mesa de la cocina. Al abrirla encontré un papel amarillento, con una menuda letra en manuscrito.
¿Sois nuevos en el edificio? ¡Vaya escándalo que hacéis! A veces no puedo ni dormir con vuestras voces y pasos que van de un lado a otro. ¿Practicáis marchas militares prusianas por la noche o qué pasa? Perdonadme. Mi abuelo dice que soy una brusca. Va de nuevo. Me presento: soy María Fátima del Carmen, lo sé, tres vírgenes. Pero decidme Emma, ¿habéis leído el libro de Jane Austen? Pues si no, poneos en marcha, todo el mundo lo debe leer, es mi preferido, ¡lo he leído nueve veces!
¿Uno de vosotros es un chico? Es que a veces me parece oírte cantar. Qué fea voz tienes cariño, ¡con perdón! Sólo espero que os guste leer. A mí sí, lo adoro, aunque tengo pocos libros y no puedo comprar más. Y si tuviera pasta tampoco podría, al abuelo no le apetece que salga, dice que fuera no es seguro y, además, he oído que el edificio está encantado y no conviene ir por los pasillos, sobre todo por la noche. Fantasmas, duendes y espantajos. La otra vez se abrió una puertilla de la alacena, yo digo que fue un fantasma. El abuelo dice que eso es porque el edificio está inclinado, pero al abuelo Agustín nunca le lleves la contraria porque tiene más mala sangre que un pavo en víspera de Navidad, y desde el problema de los ojos, está peor que nunca, el pobre ya no ve tres en un burro. Pero debo terminar porque vais a pensar que estoy loca, y sí que lo parezco, pero un poco, lo normal. Sé que es difícil vernos el careto, pero podéis escribirme por aquí, ¡como los espías! Si es que tenéis algo que decir en vuestra defensa, hablo del escándalo que montáis todo el tiempo. ¡Otra vez os estoy cantando las cuarenta! En fin. Besos y todas esas cosas.
Emma, vuestra vecina, que necesita un poco de silencio para leer con calma.
Quedé bastante desconcertado. Era obvio que se trataba de una chica española, en México nadie hablaba de esa manera. Parecía un poco infantil, casi como una niña, pero no estaba seguro. Busqué un papel y un bolígrafo para responder.
Emma o como te llames de verdad.
Soy Diego, tu vecino. Y antes que nada, los que hacéis un ruido infernal sois tu abuelo y tú. ¿Usáis zapatillas de soccer para andar por casa? Y vale, sí, cuando oigo mi música a veces canto, ¡pero no sabía que tenía jueces juzgándome! Es bueno saberlo. Supongo que eres española. ¿Qué edad tienes? Yo 15 y acabo de llegar de Madrid. Soy medio mexicano, no sé si eso signifique algo. También he escuchado las leyendas del Begur y he sido testigo de algunas cosas rarunas, pero no creo en esos cuentos. ¿Conoces a Requena y a Conde? Son expertos en la historia del Begur, que es horrible por donde la veas, muchas celebridades y muertes trágicas.
Por cierto, sí que leo, pero aún no la novela que mencionas, ¿no es un tocho romántico para chicas? No sé si me guste. Vivo con mi padre y estoy por entrar al bachillerato en México, ¿tú dónde estudias? Dime, puedes contarme lo que quieras. Sólo pido que dejéis de patear el parqué o seguiré cantando, ¡y ahora será en inglés! Estáis advertidos.
Diego
Puse el papel dentro de la caja de galletas y la coloqué en el interior de la chimenea. Me asomé para saber si alcanzaba a ver algo del apartamento de arriba, nada, sólo un oscurísimo conducto. La chica debía de tener brazos muy largos para haber dejado la caja allí, o tal vez usó un cordel o algo para bajarlo.
—¿Emma? —me atreví a llamar. Nadie respondió.
El resto del día fue casi normal, y digo casi porque ocurrió algo extraño. A mi padre le tocaba turno doble en la radio; yo estaría en el apartamento por muchas horas, solo. Me mentalicé para no pensar en tonterías. Era difícil luego de la conversación con Requena y Conde, sumado al turbio encuentro con Jasia y Lilka, para finalizar con la huella de la chimenea que todavía no tenía explicación. Más valía tener la mente ocupada.
Terminé ordenando lo que me quedaba de mi colección de historietas de la infancia: ejemplares de Zipi y Zape, y de Anacleto, agente secreto. Luego, vi en el diminuto televisor, entre una tormenta de estática, un capítulo de El auto fantástico (que en México se llamaba El auto increíble). Me hice un sándwich de queso (no toqué la sopa polaca por nada del mundo) y en algún punto de la tarde tomé una siesta mientras oía música (sin cantar).
Tuve un sueño extraño, iba en un barco de paredes herrumbrosas. Subía a cubierta y me topaba con mucha gente vestida con harapos, la mayoría lloraba en silencio. Había un sentimiento de agobio y tristeza que escocía. Cuando conseguí despertar, sentí la espalda empapada en sudor. Ya había oscurecido, encendí la lamparilla del buró. Entonces vi que las puertas de los gabinetes del clóset estaban abiertas y percibí ese olor a chamusquina, como carroña quemándose.
Busqué a Teo, fui a su habitación, pero no había vuelto del trabajo. Recorrí el apartamento en penumbra y, al llegar a la cocina, la sangre se me volvió escarcha: estaban abiertas las puertas de gabinetes bajos y de la alacena, además había dos sillas volcadas. Si yo era el único en el apartamento ¿quién hizo eso? De nuevo me llegó el olor a quemado.
El miedo me aturdió. ¿Qué demonios ocurría? ¿Y si yo mismo lo hice? Tal vez sufrí un ataque de sonambulismo como el que tuve a los ocho años durante unas vacaciones en Ureña. Esa tarde hicimos un agotador paseo por la muralla y la ermita. Y cuando volvíamos a casa de la tía Inés ocurrió algo curioso: en un parpadeo, era la mañana siguiente. No recordaba nada en medio. Según mi madre hablé con ella, me cepillé los dientes y puse la piyama, todo lo hice de manera automática.
Me aferraba a esta improbable idea cuando escuché fuertes golpes, venían de la entrada. Me asomé por la mirilla, eran Requena y Conde. Abrí.
—¿Listo para dejar de ser escéptico, españolito? —preguntó el chico regordete con una sonrisa.
—Vamos a buscar fantasmas, ya es hora —sonrió Conde.
Cómo decirles que tal vez los espectros ya me habían encontrado a mí.
Eso es todo por ahora, estimada A.
Me despido, no sin antes pedirle de manera encarecida que no vuelva a escribirme para hacer contacto, salvo si desea que interrumpa mis cartas, aunque no se lo recomiendo, estamos por entrar a una de las partes más interesantes de este recuento.
Con mis mejores deseos,
Diego