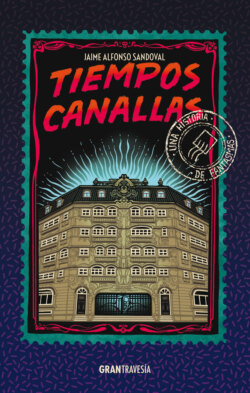Читать книгу Tiempos canallas - Jaime Alfonso Sandoval - Страница 8
ОглавлениеCarta seis
Bien, estimada A, primero que nada, agradezco su amable silencio. No recibir respuesta suya es la mejor que puede darme. Le aviso que le relataré mi primera experiencia fantasmal en forma. ¿Me acompaña?
Como mencioné unas líneas atrás, para que arranque una historia de horror hace falta el suceso, es el momento que se cruza la frontera de lo cotidiano, pero queda una duda. ¿Y si lo imaginé? ¿Y si me estoy dejando llevar por una sugestión? Por eso, a este paso sigue algo se que llama la confirmación. Es un evento, a todas luces, inexplicable. Luego de esa sacudida no queda de otra que reconfigurar el cableado que sostiene eso que llamamos realidad. Esa noche, yo iba directo a la confirmación.
Mi ánimo estaba sensible, todavía no había comenzado la caza y seguía desconcertado por el asunto de las puertas abiertas de la cocina y el armario. La opción del sonambulismo, aunque tranquilizadora, era un tanto improbable.
—¿Tienes miedo, españolito? —preguntó Requena.
El mote ya me estaba resultando odioso.
—¿Por qué voy a tener miedo de algo que no existe, mexicanito? —reviré.
—Eh, tranquilo —sonrió Requena—. Sabes que es puritito cariño.
—Yo te recomiendo que le digas Reque o Gordo —aconsejó Conde.
Suspiré. Fuimos por las escaleras. Requena mostró una llave muy vieja, con un curioso diseño triangular.
—Fui a visitar a la señora Clarita y tomé esto de un lugar a la entrada donde guarda llaves —explicó—. He visto a Pablito abrir el sótano con una llave igualita a ésta.
—¿Y la anciana no se dio cuenta? —observé.
—A doña Clarita puedes quitarle la dentadura y no se entera —aseguró Conde.
Seguimos bajando por las escaleras. Me daban repelús desde que supe del suicidio de la chamana con quince puñaladas. La atmósfera parecía cada vez más rara con esas paredes de madera oscura, rombos de espejos biselados y las viejas lámparas de farolillo decimonónico. Además, los techos debían de ser muy altos, porque conté demasiados escalones. Aproveché para investigar otro misterio.
—¿Y han visto a la chica extranjera entre los vecinos? —lancé la pregunta.
—La mamá de Requena la odia —reconoció Conde—. Dice que es trotacalles igual que la madre.
—Mamá y sus insultos de películas de rumberas —suspiró Requena—. Pero esas polacas son cosa aparte, ¿han visto qué ojos?
—¿Ojos? Siempre que te las cruzas en el pasillo les ves otra cosa —acotó Conde.
—Jasia y Lilka están como para mojar pan —reí—. Pero hablo de otra chica, la española que vive en el apartamento arriba del mío… ¿o debajo?, no estoy tan seguro.
—Debajo es imposible —declaró Requena—. Sería el 304 y ese departamento está desocupado porque lo van a remozar; algo del cableado eléctrico y los desagües, siempre paso por ahí.
—Y arriba de ti está el 504 —apuntó Conde—. Todo ese nivel está clausurado.
—Desde los terremotos de hace dos años —explicó el chico gordo—. Protección Civil determinó que el quinto nivel del Begur y el ático no deberían habitarse hasta que un perito confirme si hay o no daño estructural, y a como es la burocracia en este país, llegará el siglo XXI y seguiremos esperando.
—Ya no entiendo. ¡En mi departamento se oyen vecinos! —expliqué alarmado.
—No lo dudo —asintió Requena—. Que el quinto piso no deba habitarse no quiere decir que esté vacío. ¿De dónde crees que sacamos el nombre de los inquilinos clausurados?
—La mayoría son vecinos ilegales —develó Conde.
—Pero hay que entender a la señora Fenck —explicó Requena—. Con los terremotos el precio de las rentas se desplomaron y luego las autoridades le clausuran dos pisos. Eso es un gran golpe para su economía. Estoy seguro de que la dueña comenzó a alquilar los apartamentos superiores a escondidas.
—Y bueno, ¿viste a tus vecinos clausurados? —preguntó Conde.
Expliqué brevemente que desde que llegué oí ruidos, luego la chica me envió un mensaje por la chimenea para quejarse de que su abuelo y ella nos oían también. La acústica y comunicación entre los apartamentos nos estaban volviendo locos.
—No sabía que se podían enviar mensajes por la chimenea —dijo Conde, maravillada.
—Hay un hueco donde la chica pone una caja de latón con el mensaje —señalé—. Parece agradable, por carta, quiero decir.
—¿Descansamos un poco? —pidió Requena entre resuellos.
Sudaba tanto que le escurría gel wet look de la cabeza. El regordete chico sacó de un bolsillo un pañuelito para limpiarse.
—Estoy perfecto, sólo necesito aire —irguió la cabeza, tenía los mofletes muy rojos—. Y aprovecho esta pausa para hablar de algo importante. Diego, por favor, deja de pensar un momento en damiselas y concéntrate.
—¡Pero si sólo pregunté por una vecina que ni siquiera he visto!
—Como sea, ¿recuerdas que te daría una lección previa a la investigación?
—¿La clase sobre fantasmas y ectoplasma? —suspiré.
—No te burles. Esto es muy serio para él —avisó Conde.
—Gracias, Pigmeo. En efecto, esto es serio —Requena, circunspecto, se acomodó en un escalón y engoló aún más su voz—. Para comenzar, está mal dicho decir ectoplasma, ¡los fantasmas no están hechos de eso! Es un invento de Hollywood.
—¿O sea que esa babilla no existe? —me obligué a mostrarme serio y profesional.
—En realidad están hechos de fulgor —reveló Requena, misterioso—. Es la energía que impregna ciertos lugares después de eventos violentos, sobre todo muertes. Es una emanación emocional tan potente como el glamour de los seres mágicos. Pero ésa es otra lección, concentrémonos en el fenómeno fulgor…
—Reque dice que hay tres categorías —acotó Conde, que ya había tomado la lección.
—Exacto y se clasifican según su grado de intensidad —asintió el chico—. La categoría tres se llama de rastro o despojo y, como su nombre lo indica, son leves huellas de fulgor. Por ejemplo, áreas donde cambia la temperatura, corrientes de aire, ruidos sin origen aparente, murmullos vagos, cosas así. Se pueden percibir con el tacto, el oído…
—¿Y el gusto? —pregunté.
—¡Estoy hablando en serio! —gruñó Requena.
—Yo también —dije con sinceridad.
—No, con el gusto no, que yo sepa —reconoció el chico—. Pero sí con el olfato, como un perfume extraño que llega flotando por ahí. Son fenómenos sensoriales sin origen aparente, y también se sienten de manera perceptiva, como cuando te despiertas en la noche y sientes como si hubiera “algo” a los pies de la cama, pero no ves nada.
Recordé cierta sensación del pasillo y un soplo helado me recorrió las vértebras.
—¿Y la categoría tres es peligrosa? —pregunté.
—En realidad, no —aseguró Requena—. Es la más inofensiva de los fenómenos fulgor. Mucha gente ni siquiera se da cuenta… o le da una explicación racional; al ser tan breves se confunden con otras cosas. En el Begur hay varios ejemplos: en un barandal del tercer piso se ve la brasa de un cigarrillo que flota en la oscuridad, también se oye un cascabel en el pasillo que conecta los dos patios, en el vestíbulo de acceso se oyen murmullos.
—… Y el llanto del niño pequeño —recordó Conde.
—Exacto, son rastros o despojos de fulgor. Ahora bien, la categoría dos, la espectral, es más compleja en forma y duración; suele incluir una aparición parcial o completa.
—Los típicos fantasmas de las leyendas —apunté.
—¡No son fantasmas! —exclamó Requena, casi ofendido—. Estoy hablando de espectros, son distintos a los fantasmas, ¡totalmente!
—Ah, ya, disculpa —suspiré—, pensé que eran sinónimos.
—Reque se enoja si los confundes —anotó Conde—. De hecho, se enoja por todo.
—¡Déjenme hablar! —el chico gordo tomó aire—. Un espectro es una impresión de fulgor atrapada en un lugar concreto. Se reconoce porque se reproduce de manera cíclica o cuando se activan determinadas condiciones de espacio y tiempo. Por ejemplo, en un aniversario luctuoso o donde hubo una muerte traumática. Hay distintos tipos de espectros, desde siluetas borrosas hasta visiones tan complejas como la batalla entre conquistadores y aztecas que se ve de madrugada en la calzada México-Tacuba. Los testigos han dicho que se aprecia la ropa, los tocados, hasta las armas. Pero en cosa de minutos la imponente visión de la batalla se esfuma.
—También han visto a un guerrero azteca en la estación metro Pino Suárez —acotó Conde—. Seguro intentaba llegar a la pelea y se le fue el metro.
—Sería increíble ver una batalla de fantasmas —reconocí—. ¿Lo imaginan?
—¡Espectros! —corrigió Requena, desesperado—. Estamos hablando de la categoría dos. Fue lo que viste en el elevador, el espectro de una antigua vecina.
—Una impresión de fulgor —recordé.
—Exacto —dijo más calmado—. Los espectros no son peligrosos, salvo por el miedo que produce su fortuita visión. El único riesgo es que corras y te rompas la crisma.
—Entonces… —dije con tacto—, los fantasmas serían otra cosa. ¿La primera categoría?
—Exacto, eso es, primerísimo nivel —asintió Requena—. Los fantasmas o entes descarnados son el santo grial de los investigadores de lo paranormal. No son rastros ni impresiones de fulgor, son el fulgor mismo, entidades conscientes, como tú, yo o el Pigmeo, sólo que sin cuerpo físico, pero con personalidad, memoria y sobre todo consciencia. Se puede establecer contacto con ellos.
—¿Almas en pena? —pregunté.
—En muchos sitios se les llama así —convino Requena—. Mueren presos de una emoción violenta y la emanación de ese fulgor es tan potente que los ancla al plano físico. Pueden presentar tristeza intensa, o sentimientos de injusticia, zozobra, ira y venganza.
—Y estos seres… fantasmas… —carraspeé—. ¿Son peligrosos?
Requena hizo una dramática pausa antes de contestar:
—Me temo que sí. Algunos seres de la primera categoría pueden ser horrendos. Si te encuentras a un descarnado iracundo el ataque será terrible. En un enfrentamiento estas criaturas no tienen nada que perder, ¡ya están muertos! Pero calma, los verdaderos fantasmas son difíciles de encontrar. Algunos investigadores de lo oculto tardan años y muchos nunca consiguen ver a uno de estos seres en toda su carrera, sólo espectros. Si tenemos suerte nos toparemos en el sótano con un fenómeno de categoría dos, el espectro errante de Noemí. ¿Entendido?
—Sí, profe Requena —recapitulé para que no hubiera dudas—. Hay tres categorías, la tercera son simples despojos de energía; la segunda viene con espectros que son como ver una peli que se quedó plasmada en un sitio, y la primera y rarísima son los fantasmas, que son conscientes y malos como pegarle a una madre.
—No todos son malvados, pero sí hay que irse con tiento —aclaró el chico—. Pero bien, ya tienes las bases.
Y de este modo pudimos continuar con el descenso. Las escaleras terminaban en una pesada puerta de hierro, era el acceso al sótano. Requena sacó la llave de la anciana Clara y, ante mi sorpresa, entró a la cerradura sin problema y al girarla se escuchó un clic.
—Les dije que iba a funcionar —sonrió orgulloso y la puerta se abrió entre asmáticos rechinidos.
Nos miramos con susto y la emoción. Requena buscó algo en su mochila.
—Recuerden, los despojos y espectros no pueden hacernos nada —sacó una linterna y nos hizo una seña para que camináramos detrás de él—. Así que no quiero ver escenitas de histeria. Eso sí, ¡mucho ojo! Cada impresión de fulgor da pistas de lo que sucedió en ese sitio. Hay que estar muy atentos a todas las señales.
Avanzamos con cuidado, lo primero que contemplamos fue el hueco y las rejas del elevador. Requena presionó el botón, no pasó nada; en efecto, en ese nivel estaba bloqueado. De ese rellano salían dos pequeños pasillos, tomamos el primero, siempre siguiendo a nuestro rollizo amigo.
—Si encontramos el cadáver de Noemí vamos a ser famosos —murmuró Conde, con emoción—. Seguro salimos hasta en el noticiero 24 horas con Zabludovsky.
—Más bien con don Pedro Ferriz —consideró Requena—. Sería un triunfo doble, para la justicia y para las ciencias paranormales.
—¿Has visto el programa Un mundo nos vigila? —me preguntó Conde—. Es de avistamientos de ovnis. Es divertido, aunque los marcianos no me caen bien por metiches.
—Tienen que serlo —intervino Requena—, pero luego hablamos de eso. Silencio
El pasillo desembocaba en una estancia penumbrosa, olía raro, a humedad y naftalina. Requena usó la luz de la linterna para explorar.
—Pero… ¿qué es esto? ¿Quién vive aquí? —pregunté atónito.
Parecía un palacio subterráneo, atiborrado de mesas, gabinetes y armarios de lustrosa madera. Había un largo pasillo, formado con vitrinas con cristalería, que remataba en una cama de hierro forjado con cabecera coronada con un curioso enjambre de tiesos querubines, y al lado dos mesillas redoradas con lámparas de cristales colgantes.
—Nadie. Son las bodegas del Begur —Requena examinó las piezas con el haz—. Aquí es donde la señora Reyna guarda los muebles.
Había demasiado de todo: libreros de madera vasta y entintados, con laca y barniz; jarrones afrancesados y de estilo japonés, bancos de metal, otros labrados; cojines de satén, lamé y tejidos; maletas de todos los tipos: con ruedecillas, de mano y enormes como baúles; además un montón de bastones, zapatos, botines tipo bostoniano, bicolores, de tacón alto; sombreros y ropa, muchísima: vestidos rectos como de los años treinta, trajes de lana de los cincuenta, abrigos, batas para estar en casa. Todo cuidadosamente ordenado en estantes y cientos de perchas. ¿De quién era la ropa? ¿Qué hacía en ese sitio?
—Espera, ¡apunta ahí! —exclamó Conde—. ¡Ahí! ¡Del otro lado! ¡A la izquierda!
—¿Qué? ¿Qué viste? —Requena movía la luz de un lado a otro.
La chica tomó las manos de Requena para señalar con la linterna a una esquina donde se veía un rostro muy pálido. Todos lanzamos una pequeña exclamación.
—Es sólo una pintura —confirmé con alivio.
Conde avanzó hacia el cuadro que estaba parcialmente cubierto por una sábana, tiró para develar un enorme retrato al óleo de tamaño natural. Se trataba de una joven, hermosa como ninfa de cuento, aunque muy delgada, de piel lechosa, cabello rubio cenizo. Vestía un severo vestido negro. El pintor había conseguido transmitir una mirada colmada de tristeza y dulzura en sus ojos grises. Al lado del cuadro había media docena más de bastidores con pinturas y bocetos, todos de la misma mujer.
—A esta señorita la he visto antes en el Begur —explicó Conde—. Una vez en un pasillo y otra vez en el elevador, subía. Debe de vivir en los departamentos clausurados.
—Pigmeo, ¿ya viste la fecha de la pintura? —Requena señaló—. 1921. Si esta mujer vive, debe tener ochenta años por lo menos.
—No. Se veía como está aquí —insistió Conde y su voz tembló de emoción—. A menos que… ¡vi a un espectro, un fenómeno de categoría dos!
—Es eso o te urge ir con el oculista —convino Requena—. Recuerda que también viste por aquí a Diego, hace dos meses, cuando él vivía en Madrid.
—Con Diego tal vez me confundí, pero a ella sí que la vi, lo juro —Conde volvió a echar una mirada al retrato—. Es imposible olvidar esta cara y como va vestida…
Requena hizo una seña de silencio, oímos un clic y un motor que encendía.
—Son las bombas de la cisterna —nos tranquilizó—. Se encienden a esta hora.
Seguimos revisando aunque era complicado avanzar entre las pilas de muebles, baúles y gabinetes. Conde lo tenía más fácil porque era pequeña y delgada como un fideo.
—Eh, ¡miren acá! —nos llamó nuestra amiga desde una esquina—. ¡Hay una bóveda de banco! ¡Seguro hay un tesoro!
Como pudimos, llegamos a donde estaba Conde. En efecto, se trataba de una enorme puerta de metal que tenía al frente grabada una letra B entretejida con espigas y alrededor contenía unas líneas geométricas con trazo de laberinto. Requena la examinó.
—Tiene una cerradura de alta seguridad —señaló con su dedo regordete.
—¡Hay que abrirla! —Conde dio saltitos.
—¿No oíste lo que acabo de decir? —Requena empujó con fuerza—. Para abrir esto se necesita una llave especial.
—¿Qué habrá del otro lado? —di golpes. La puerta era tan gruesa que absorbía el sonido.
—Tal vez una bóveda de seguridad —meditó Requena—. Recordemos que en el Begur vivía gente extremadamente rica. No sería raro que tuvieran un sitio para guardar sus joyas y cosas de valor.
—A mis tíos les vendría bien unos lingotes de oro —suspiró Conde.
—¡Ya quisieras, Pigmeo! La bóveda debe de estar vacía. Los ricos se fueron hace tiempo… ¡y llegaron tus tíos!
—Ajá, y tu madre y tú —sonrió Conde—. ¡Todo lo que tienen es prestado!
—El piano es de mamá. Un auténtico Steinway & Sons, ¡vale una fortuna!
—Eh, chicos, seguro que todos somos pobres como ratas —interrumpí—. ¿Y si seguimos?
Después de explorar un poco entre la ropa y los muebles antiguos, volvimos al rellano y exploramos el pasillo que daba a otra habitación, aunque era mucho menos interesante. Allí estaba la caldera y bombas de la cisterna; había una mesa con herramientas, botes de impermeabilizante, mangueras e implementos de limpieza.
—Aquí no hay lugar para esconder un cadáver —observé—. Tal vez esté en algún mueble del almacén, pero tardaríamos una eternidad en abrir cada chisme.
—Tengo un remedio para eso —Requena sacó de su mochila una cadenilla con un dije—. Vamos a preguntarle dónde se encuentra.
—¿A… la muerta? —sonreí—. No hablas en serio.
—Esto es más serio de lo que crees —y extendió la mano con el péndulo—. Si Noemí busca justicia, y es lo que sospecho, nos dirá dónde escondió el profe su cuerpo.
—Pero ¿a quién vas a llamar? ¿Al fantasma o al espectro? —quiso saber Conde.
—A quién conteste, claro —el chico gordo cerró los ojos—. Sería genial un fenómeno fulgor de categoría uno, pero me conformo con un despojo de tercer nivel… ya veremos. Silencio —impostó la voz y comenzó su invocación—: Noemí, somos tus vecinos y queremos hablar contigo…
Trazó círculos con el péndulo. De pronto, me di cuenta de lo absurdo de la situación; apreté los labios para no reír.
—Estamos aquí para ayudarte —siguió Requena, reconcentrado—, para que encuentres justicia y tu cuerpo obtenga eterno reposo. Danos una señal.
—¿Y qué hacemos nosotros? —preguntó Conde.
—De momento cierren la boca —recomendó Requena y me miró, hosco—. Pero sobre todo, no echen malas vibras escépticas porque eso ahuyenta a los espíritus.
—Yo no echo malas vibras escépticas —me defendí.
—¿Crees que no veo los gestos que haces? —dijo Requena.
—¡Esperen! —interrumpió Conde, alarmada—. Miren: ¡ahí!
Apuntaba hacia el rellano donde estaba el acceso al elevador.
—Tal vez es la señal —aseguró Requena con entusiasmo.
—Vaya, el espectro sí que fue exprés —suspiré por lo bajo.
—¿Ves lo que digo? ¡No tomas esto en serio! —se quejó el chico dolido.
—Cállense y miren allá —insistió Conde.
Obedecimos, de verdad había una silueta. De inmediato Requena apagó la linterna y, en la penumbra, vimos a alguien de espaldas y en cuclillas, que desenroscaba una soga.
El corazón comenzó a martillear mis escépticas costillas.
—¿Es un espectro o un fantasma? —preguntó Conde en voz baja.
—Acerquémonos para averiguarlo —murmuró Requena—. Pero déjenme a mí primero, tengo más conocimientos paranormales que ustedes.
Avanzamos lentamente. Se trataba de un hombre y se me escapó una risa corta.
—Por favor, seriedad —gruñó Requena intentando no levantar la voz.
—No estamos frente a ningún fenómeno fulgor —señalé—. Miren bien, es sólo el profe Benjamín.
Era inconfundible, el profesor lucía desgreñado, llevaba una curiosa armadura casera hecha con tablones atados a pecho y espalda, mismos que ocultaba mal con una gabardina enorme. En ese momento se ataba la soga a la cintura.
—Sí, es él —reconoció Conde—. ¿Qué estará haciendo?
—Tal vez se asegura de que el cuerpo de Noemí siga oculto —opinó Requena.
—Pero el profe piensa que el edificio se tragó a la novia —recordé.
—Bueno, tiene dos personalidades —reconvino el chico—. Y ahora estamos frente a la personalidad homicida. No hagan ruido, que nos va a oír y nos podría descuartizar.
—Tú eres el que está haciendo más ruido —acusó Conde—. No paras de hablar.
—¡Me están preguntando cosas! —se defendió Requena.
Reconozco que éramos un desastre como investigadores paranormales, además, para colmo, a Requena se le cayó la linterna, armó escándalo y para nuestra mala suerte se encendió. Los tres corrimos para tomar la linterna y, al levantar la vista, nos topamos con el profesor, estaba a escasos dos metros. Veía hacia otro lado y se adivinaba una expresión tensa, de gestos congestionados, la piel sudorosa y cabello húmedo y pegado a la frente. Cargaba dos paquetes envueltos en plástico negro. ¿Serían los restos de Noemí?
—Genial. Nos va a matar —resopló Conde con molestia—. ¿Eso querían? Nos va a asesinar un loco.
—Silencio, déjenme a mí manejar esto —murmuró el chico gordo.
Requena quedó paralizado, al parecer era mejor para hablar con los muertos.
—Buenas noches, profesor —fui yo el que dio un paso—. Soy Diego, nos conocimos en el elevador. ¿Podemos ayudarlo en algo?
—¿Qué haces? —exclamó Requena a mi espalda.
—Negociando con el homicida —murmuró Conde—. Como en las películas de policías. ¡Sigue, sigue!
Les pedí con señas que cerraran la boca. El profesor parecía impávido, concentrado en sí mismo. Entonces sucedió algo horripilante. Con más atención habríamos visto cierto ángulo, una pieza que no encajaba. El hombre giró la cabeza como reaccionando a un ruido y después avanzó a toda prisa hacia donde estábamos nosotros. Requena lanzó un grito, supongo que más agudo de lo que calculó. Conde se puso en posición de ataque ninja y yo hice mi último y desesperado intento por razonar:
—Profesor Benjamín, sólo queremos ayudar, por favor, escuche…
Y fue cuando ocurrió.
Como no se detenía intentamos abrirle paso, pero el profesor nos atravesó. Así como se oye. Un vaho frío traspasó limpiamente nuestra cabeza, pecho, brazos. Requena apuntó con la linterna hacia donde corría la figura, todavía se podían ver algunas partes del profesor avanzando: un pie, una mano, parte de la cabeza, hasta que todo se desintegró en la penumbra y quedó ese vapor ondulante que se ve en las carreteras. Unos segundos después, todo volvió a la normalidad. Bueno, no, a partir de entonces ya nada fue normal. Había vivido mi confirmación, me zambullía de cabeza en una historia de horror.
Bien, estimada A. Dejo mi narración por aquí. Tranquila, pronto sabrá qué demonios significó esa visión. Todo lo responderé a su tiempo, tenga paciencia. Sólo le puedo adelantar que el Begur nos tenía preparada otra sorpresa en las próximas horas.
Por ahora, descanse. Sueñe con un mundo en el que la realidad nunca se desarme frente a sus ojos. Un abrazo.
Diego