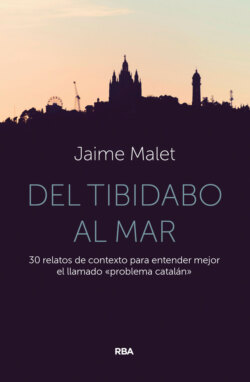Читать книгу Del Tibidabo al mar - Jaime Malet - Страница 7
1
OBSERVAR EL MUNDO A 575 METROS
SOBRE EL MAR
(inédito)
ОглавлениеTantos años mirándote, aun sin quererlo, y tú acogiéndome con tus brazos abiertos y fraternales. Pareces un Cristo de Corcovado en miniatura, blanco y omnipotente, pero suficientemente modesto para que nadie hable de ti. Observas la ciudad desde arriba, desde la montaña hasta el mar.
El verde de un bosque amable a tus pies. Pinos, encinas, almeces y arbustos se suceden, perdiendo algo de altura, hasta las primeras construcciones en blanco, negro, marrón y ocre. En perfecto orden, las cuadrículas conforman las calles del Eixample. Desde allí, a través de largas travesías que bajan casi hasta el final, dispones de una visión perfecta de las tres grandes señoras góticas, que sobresalen a lo lejos en un barrio central frente a la costa, desordenado, antiguo y diferente: la catedral, la iglesia de la Mercè, patrona, y, más a la izquierda, la preciosa iglesia gótica de Santa María del Mar, la catedral de los pobres. A la izquierda también, más arriba, la catedral del modernismo, la Sagrada Familia, con sus ocho torres, algunas antiguas, otras inconclusas, algunas otras modernas y extrañas todas, siempre rodeadas de grúas —un ejercicio que se renueva de generación en generación en una construcción inconclusa y eterna—. También las torres modernas, en la playa, las dos olímpicas del 92, equidistantes y centrales; y las otras, la primera con forma de obús, hacia Badalona, las torres de 2004, un barrio de torres.
Antes de llegar allí, en el mismo plano de un corte diagonal, hay más torres confundidas entre otros muchos edificios: dos negras, del poder financiero, otra del poder mediático y, alineada con todas ellas pero en un plano inferior otra torre bancaria, algo más alta que las otras, pero de menor diámetro. A la derecha, el gran estadio del deporte favorito —mucho más que un deporte— también tiene cuota en el plano y se puede ver bien, un redondo de cemento y hormigón apabullante con un verde pasto en medio, agujero-centro de muchas de las ensoñaciones ciudadanas y antesala de la otra montaña de la ciudad que apenas se atreve a sobresalir ante tu poderío, mostrando trazos diseminados de un pasado de múltiples y gloriosos acontecimientos. Al final, mucho más allá, en el otro extremo, las imponentes tres torres gigantescas y ya inservibles de Fecsa, pequeño tributo a un pasado cercano, pero de muy diferente tradición.
Y, enfrente, abarcándolo todo, el mar. El Mediterráneo, siempre armonioso. Quizá, si cabe, todavía más amable y benigno por estar lejos de guerras, sin azotes de la naturaleza, sin conflictos étnicos o religiosos... Un pequeño mundo ordenado y perfecto. Desde tu cabeza de bronce hasta la de Colón, que señala con arrogancia el infinito frente al mar, hay tan solo 575 metros de pausada pendiente... y un mundo.
En el Eixample, en San Gervasio y en todos los barrios centrales de la ciudad, la montaña está omnipresente y su cima, junto a la torre Foster, puede observarse desde todos los ángulos. Pero, extrañamente, el mar se repliega y se esconde. Hay un cambio de rasante bajando por la calle Muntaner tras la ronda del General Mitre donde el mar se aparece de repente, sin avisar. Sin embargo, desde gran parte de la ciudad el mar es invisible y, para verlo, necesariamente es obligado pasar por ese punto, el cambio de rasante.
Otras ciudades portuarias tienen al mar más presente. Se han ido conformando, acogiéndolo y mimándolo, no se han atrevido a darle la espalda. Por supuesto que hay barrios marítimos, como la Barceloneta, pero la mayor parte de Barcelona mira poco al mar, y no lo miraba nada antes de 1992, cuando se habilitaron playas y nuevos barrios, recuperando bajo un nuevo formato el origen marítimo de la ciudad.
Este extraño ocultamiento del mar, en una ciudad amablemente decantada hacia un frente marítimo tan amplio, tiene seguro muchas explicaciones técnicas que desconozco. Aunque quizá sea tan solo la venganza de la burguesía cuando dejó de ser comerciante y lideró la revolución industrial, cansada de permanecer siglos enjaulada entre las murallas romanas y el Mediterráneo.
Habiendo diseñado, construido y financiado tanto el Eixample como la urbanización posterior de la ciudad hasta la montaña, la burguesía pudo decidir olvidar su pasado portuario y vengarse del encierro milenario en el barrio que hoy mal llamamos Barrio Gótico, una de las zonas más densas e insalubres de Europa durante los siglos XVIII y XIX, donde la ciudad se había enclaustrado mortecinamente desde la época de los romanos.
¿Qué interés podía tener además el mar para esa nueva clase industrial? El comercio (azúcar, tabaco, chocolate...), sobre todo con Cuba y Puerto Rico desde 1800, sirvió para aportar el capital semilla de lo que vino después. Así, al igual que en Castilla muchas fortunas antiguas procedían de la conquista de América, en Cataluña detrás de muchos de los apellidos de la burguesía catalana se esconden indianos enriquecidos con el comercio con Cuba y Puerto Rico y retornados a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero la verdadera acumulación de capital devino tras esos orígenes comerciales. El dinero de los indianos ayudó a traer tecnología inglesa y a montar las primeras industrias textiles y químicas del sur de Europa. Y, sobre todo, el capital se formó con la descomunal especulación inmobiliaria que siguió a la destrucción de las murallas en 1854 y que generó fortunas colosales en la urbanización del plan Cerdà.
El mar era comercio, y es posible que a partir de ese momento el comercio se desprestigiara tanto frente a la nueva clase enriquecida —industrial y financiera— que esta intentase borrar el mar de la nueva ciudad y olvidar su existencia. Sea esta u otra la causa, la mayor parte de los barceloneses vivimos nuestra infancia y juventud sin ver el Mediterráneo durante buena parte del año, salvo en verano en la costa, o cuando intencionadamente queríamos ir a verlo.
Entiendo que tú, escultura impertérrita, disientas. Desde donde estás todo parece diferente. Todo fluye hacia abajo, con armonía, hacia el puerto y las playas. Todo tiene sentido porque al final está el mar azul, que todo lo integra de forma que nada queda fuera de la postal en este pequeño y gran mundo compacto y estéticamente armonioso. El mar es tu límite, pero es también el infinito.
La ciudad construida contra el mar, pero no solo contra el mar. También contra sí misma. Antes de 1992, todos pensábamos que vivíamos en una ciudad fea y mediocre. Había muy poco interés turístico. Poca gente visitaba Barcelona y, si lo hacía, era por razones de negocio. En aquel momento se trataba de una ciudad a la que se conocía como la de las «Ferias y Congresos»; también como parada obligada antes de huir a las famosas playas de la Costa Brava y la Costa Dorada. Barcelona no parecía interesar fuera, ni mucho menos dentro, y los barceloneses nos quejábamos de que no tuviese el empaque y la estética de otras grandes ciudades europeas como París, Londres, Madrid o Roma...
Parece que fue ayer. Los edificios ennegrecidos por tantos años recibiendo el humo de las fábricas —que afortunadamente fueron apartadas de la ciudad hasta hoy no quedar ninguna— trasladaban al visitante una imagen triste y decadente. Incluso los principales edificios modernistas, maltratados también por la polución y la falta de cariño, interesaban solo a una minoría de eruditos, en España y fuera de ella, pero raramente a los propios barceloneses. En los apartamentos de la Pedrera y la Casa Batlló, muchos reconvertidos en oficinas, se habían enmoquetado las magníficas maderas nobles del suelo, tapado los pórticos de puertas y ventanas y rebajado los magníficos techos modernistas. Las fachadas eran de un gris mortecino, y a nadie le importaba. Muchos otros edificios principales y nobles del Paseo de Gracia, de Rambla Cataluña y de sus aledaños habían tenido idéntico trato. O peor, habían sido demolidos para ser sustituidos por nuevos edificios, en su mayor parte espantosos.
Durante los años sesenta y setenta, los alcaldes del desarrollismo tardofranquista habían permitido impresionantes barbaries urbanísticas que, por razones difíciles de entender, se sumaban, si uno se pone a repasar fotografías antiguas, a las de otras décadas anteriores. La mayoría de los edificios construidos en aquella época obtuvieron prórrogas ilegales: áticos y sobreáticos construidos sin licencias urbanísticas en la azotea, intentando democratizar el pelotazo urbanístico original de 1854 mediante su extensión desordenada a todos y cada uno de los inmuebles con posibles. De esta forma, la vista hacia el mar desde pisos superiores se acanalla hoy todavía más si cabe, con esa multitud de construcciones falsas y desordenadas, con sus antenas que jalonan el perfil de la ciudad observada desde arriba.
Entre los visitantes y barceloneses de aquella época —hablo ahora de los años setenta y ochenta del siglo XX— tenía gran predicamento una atracción que enseñaba los monumentos de España en miniatura, le llamaban El Pueblo Español —y para más chanza, creo que todavía existe—. Era más visitada que los propios monumentos de la ciudad. La gente podía ver la catedral de Burgos, la de Salamanca, la Giralda de Sevilla y otras obras del genio arquitectónico español en miniatura sin desplazarse de la ciudad, y sin duda muchos las preferían a las magníficas joyas arquitectónicas que, pese a todo, existían en Barcelona provenientes de su legado histórico y del esfuerzo embellecedor de la época modernista.
Barcelona fue, en fin, durante toda mi infancia y parte de mi juventud, una ciudad sucia, fea y peligrosa. Demasiado grande para algunas cosas, demasiado pequeña para otras. Una ciudad especialmente golpeada por las drogas, donde la vida valía poco para los jóvenes de los barrios más miserables.
Al mismo tiempo era también una ciudad fascinante para algunos, venidos del resto de España y de Sudamérica. Al ejercer de segunda capital, lejos de los corsés burocráticos y trascendentes de la verdadera capital, Madrid, Barcelona respiraba un aire diferente, donde todo era posible. Un mayor viento de libertad durante los años del final del franquismo había dado alas a una industria editorial en español que tenía magnetismo sobre una juventud de ilustrados latinoamericanos (Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, entre otros), que vivían admirando la ciudad y ejercían de verdadero imán a otros muchos, reflejando un cosmopolitismo, avanzando al de toda España tras la Transición, que se unía a la posibilidad real de mejorar gracias al llamado ascensor social a disposición de todos aquellos que llegaban del resto de España con ideas y ganas de trabajar.
Además, la ciudad tenía desde siempre unos contrastes de alegría algo anarquista. Barcelona era una ciudad realmente popular y desenfadada —al estilo de Coney Island en Nueva York— que trascendía a su realidad cotidiana, mucho más gris, y poseía un alma sugestiva y trasgresora que en cierta medida hoy, pese a la pandemia y al victimismo triste y dramático, todavía subsiste.
Estos avanzados también intuían, aunque en esa época nadie hablaba de ello —al menos en la forma en la que lo hacemos hoy— que la ciudad tenía, y tiene, una calidad de vida imbatible: un clima perfecto, con cuatro estaciones bien delineadas pero todas amables; una geografía compacta que permite llegar caminando a todas partes; excelente y variada cocina y, también, un patrimonio histórico y cultural de gran calidad —aunque tal vez menor en cantidad a los patrimonios urbanos de las grandes capitales de las antiguas monarquías e imperios— en la cima de cualquier ranking de ciudades burguesas europeas. Una ciudad industrial, pero sobre todo mediterránea.
Puede que tú no lo sepas, porque ese pequeño mundo es tan grande en su pequeñez que es fácil olvidarse de todo lo que representa. Tú ves las calles rectilíneas y sus plátanos, que aparecen por doquier acompañándolas, dándoles sombra con sus hojas caducas y sus troncos heridos. Ves la elegancia de las casas más cercanas, en Pedralbes y Sant Gervasi, o la coqueta perfección de los antiguos pueblos de Sarrià, Horta y Gracia, absorbidos por la ciudad, como otros, en la conquista del espacio. Los barrios más populares te quedan lejos y, aunque la feria de atracciones, que tienes a tu lado, te acerca a la gente de todo tipo, tu percepción no puede ser otra que la de encontrarte ante una ciudad burguesa, rica y plácida, que discurre serena hacia el mar.
Pero esta ciudad no es una ciudad cualquiera, es también la segunda ciudad de una potencia media, en complejo proceso de redención histórica tras siglos de confrontación y ensimismamiento. También es la capital de un pequeño territorio, con otras montañas y ciudades, que recorre un paisaje con planos diferentes, pero en cierta manera semejantes al tuyo, y que discurre sin tropiezos importantes desde las montañas de los Pirineos, que separan esta parte del mundo del resto de Europa, hasta la desembocadura del río Ebro que, por su parte, separa esta parte de España del resto. Estás eternamente observando, sin querer saberlo, a la capital de un mundo.