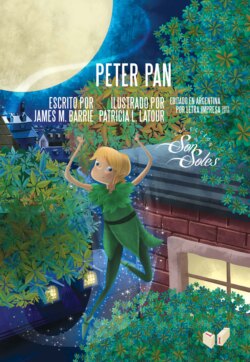Читать книгу Peter Pan - James Matthew Barrie - Страница 6
/ 2
ОглавлениеLA SOMBRA
La señora Darling gritó. Se abrió la puerta y, como si la hubieran llamado, entró Nana que volvía de su día libre. Inmediatamente, gruñó y se lanzó contra el chiquillo, quien saltó por la ventana. La señora Darling volvió a gritar, esta vez preocupada por él, pues pensó que se había matado, y bajó corriendo a la calle para buscar su cuerpito. Pero no estaba allí. Miró hacia arriba y solo vio algo que le pareció una estrella fugaz.
Cuando regresó al cuarto de los niños, Nana tenía una cosa en la boca, que resultó ser la sombra del chiquillo. La perra había cerrado la ventana justo después de que él saltó y, aunque fue demasiado tarde para atraparlo, alcanzó a capturar su sombra: la ventana se cerró de golpe y se la arrancó.
Les aseguro que la señora Darling la examinó atentamente, pero era una sombra de lo más común. Nana no tenía dudas sobre qué debían hacer con ella y la enganchó en la parte de afuera de la ventana, como diciendo: “Seguro que vuelve a buscarla. La pondremos en un lugar donde pueda recuperarla sin molestar a los niños”. Por desgracia, la señora Darling no quiso dejar la sombra colgada allí (no le pareció serio) y decidió guardarla en un cajón.
Le contó el episodio a su marido una semana después, ese viernes tan triste de recordar.
Desde ese viernes, el señor Darling siempre repetía:
–Deberíamos haber tenido más cuidado. Yo soy el responsable de todo. Fue mi culpa, fue mi culpa.
Noche tras noche, se quedaban sentados, recordando aquel viernes terrible y todo lo que había sucedido.
–Si yo no hubiera aceptado la invitación para cenar en casa de los vecinos –decía la señora Darling.
–Si yo no hubiera puesto mi medicina en el plato de Nana –decía el señor Darling.
–Si yo hubiera fingido que me gustaba la medicina –decían los ojos húmedos de Nana.
Y todos se echaban la culpa. La señora Darling, porque le gustaban tanto las fiestas; el señor Darling, por su raro sentido del humor y Nana, por su olfato delicado. Después, Nana pensaba: “Es cierto, no deberían haber tenido un perro de niñera”. El señor Darling le secaba los ojos con un pañuelo y exclamaba:
–¡Ese canalla!
Nana le daba la razón con un ladrido, pero la señora Darling nunca insultaba a Peter. Así, pasaban cada noche en el cuarto de los niños, que ahora estaba vacío, recordando hasta el más mínimo detalle de aquella espantosa noche.
Esa noche había comenzado normalmente, como tantas otras noches, cuando Nana preparó el agua para el baño de Michael y lo llevó hasta la bañera, subido en su lomo.
–¡No quiero bañarme! –gritaba él, como si creyera que podía decidir sobre ese asunto–. ¡No quiero, no quiero! Por favor. No te voy a querer más, Nana. ¡Te digo que no me quiero bañar, no y no!
Entonces, entró la señora Darling, vestida con su traje de fiesta blanco, y encontró a sus dos hijos mayores jugando a la familia. En el juego, acababa de nacer John, con la extraordinaria emoción que, según él, se merecía el nacimiento de un varón. Wendy, la flamante mamá, bailaba de alegría. En ese momento, Michael volvió del baño y también pidió nacer. Pero John le dijo que ya no querían más hijos.
–Nadie me quiere –se quejó Michael.
Por supuesto, la señora vestida con el traje de fiesta no pudo soportarlo y aseguró:
–Yo sí. Yo sí que quiero un hijo más.
–¿Niño o niña? –preguntó Michael, sin demasiadas esperanzas.
–Niño –respondió su madre y él la abrazó.
Había sido algo sin importancia como para que el señor y la señora Darling y Nana lo recordaran. Pero no tan sin importancia si esa iba a ser la última noche de Michael en el cuarto de los niños.
–Fue en ese momento cuando yo entré como un huracán, ¿verdad? –recordaba el señor Darling, maldiciéndose a sí mismo.
Es cierto. Había entrado como un huracán, pero quizás se lo podría disculpar un poco. Estaba arreglándose para la fiesta y todo iba bien hasta que llegó a la corbata. Es increíble tener que decirlo, pero ese hombre, aunque entendía de acciones y cotizaciones, no lograba hacerse el nudo. Por eso entró corriendo en el cuarto de los niños, con la terca corbata en la mano.
–¿Qué ocurre, querido? –le preguntó su esposa.
–¡¿Que qué ocurre?! –aulló él, porque de verdad aulló–. ¡Es esta corbata, que no se anuda alrededor de mi cuello! –Le pareció que la señora Darling no había quedado suficientemente impresionada y siguió, muy serio–: Te advierto, querida, que sin corbata no saldremos esta noche. Y si no salgo esta noche, no vuelvo a la oficina nunca más. Y si no vuelvo a la oficina, tú y yo nos moriremos de hambre y tendremos que abandonar a nuestros hijos en algún bosque.
–Déjame intentarlo, querido –le dijo la señora Darling, que nunca perdía la calma.
Los niños se apiñaron alrededor, para ver qué les pasaría en el futuro, y ella le anudó la corbata con sus suaves manos. El señor Darling, que tenía buen carácter, se olvidó de su furia, le dio las gracias y, un momento después, saltaba con Michael trepado en su espalda.
–¿Te acuerdas de que Michael me preguntó de pronto: “¿Cómo me conociste, mamá?” –siempre recordaba la señora Darling.
–¡Claro que me acuerdo!
–Eran muy buenos, ¿no crees, George?
–Eran nuestros. ¡Y ahora ya no los tenemos!
Aquella noche terrible sucedió algo más. Por desgracia, el señor Darling se chocó con Nana y los pantalones se le llenaron de pelos. Entonces, volvió a decir que era un error tener un perro de niñera.
–George, Nana es una joya –aseguró su esposa.
–No lo dudo, pero a veces trata a los niños como si fueran perritos.
–Oh no, querido, estoy segura de que sabe que son personas.
–No sé, no sé –respondió el señor Darling, pensativo.
A la señora Darling le pareció que ese era el momento de hablarle del chiquillo que había entrado por la ventana. Al principio, él se burló de la historia. Pero cuando ella le mostró la sombra, se puso muy serio y dijo, mientras la examinaba cuidadosamente:
–No es de nadie que yo conozca, pero sí que parece la de un pillo.
–Todavía estábamos hablando de eso cuando entró Nana con el remedio de Michael –recordaba siempre el señor Darling.
No hay duda de que, con lo del remedio, el señor Darling tuvo una actitud bastante tonta. Decía que él tomaba sus medicinas sin quejarse. Por eso, cuando Michael rechazó la cuchara que Nana le acercaba, le dijo en tono de reto:
–Pórtate como un hombre.
–No quiero, no quiero –lloriqueó el pequeño.
La señora Darling fue a buscarle un chocolatín.
–¡Querida, no lo malcríes! –le gritó el señor Darling. Y después le repitió a su hijo–: Michael, cuando yo tenía tu edad, decía: “Gracias, queridos padres, por darme estos remedios”.
De veras él creía que eso era cierto. Wendy, que ya estaba en camisón, también lo creía y le dijo, para animar a Michael:
–Papá, el remedio que tú tomas es mucho más feo, ¿verdad?
–Muchísimo peor –le respondió el señor Darling–. Y si no fuera porque perdí el frasco, me lo tomaría ahora mismo, para que Michael vea.
En realidad, no lo había perdido: lo había escondido en la parte más alta de un armario. Lo que no sabía era que Liza, la mucama, lo había encontrado y lo había vuelto a poner en un estante del baño.
–Papá, yo sé dónde está. ¡Te lo traeré! –exclamó Wendy, que siempre se sentía feliz cuando era útil.
La niña salió corriendo antes de que él pudiera detenerla y volvió con la medicina en un vaso.
El señor Darling ya no tenía excusas, pero dijo:
–Primero Michael.
–Primero papá –contestó Michael, que siempre desconfiaba.
–Me voy a enojar –lo amenazó el señor Darling.
–Yo creía que no te molestaba tomarla, papá –comentó Wendy, muy sorprendida.
–No se trata de eso –contestó él–. Es que en mi vaso hay más que en la cuchara de Michael. Y no es justo. ¡No es justo!
–Papá, estoy esperando –dijo Michael, sin inmutarse.
–Yo también estoy esperando.
–Papá es un flojito.
–Tú eres un flojito.
–Yo no tengo miedo.
–Yo tampoco tengo miedo.
–Entonces, tómala.
–Entonces, tómala tú.
–¿Por qué no se la toman los dos al mismo tiempo?
Como la idea de Wendy era espléndida, contó uno, dos, tres y Michael se tomó la medicina. Pero el señor Darling escondió la suya detrás de la espalda. Entonces, el pequeño soltó un aullido de rabia y Wendy exclamó:
–¡Papá!
–¿Qué quieres decir con eso de “¡Papá!”? –preguntó el señor Darling–. Deja de gritar, Michael. Me la iba a tomar, pero... fallé.
Era espantosa la forma en que lo miraban sus tres hijos, como si no lo admiraran. Entonces, aprovechando que la perra había salido de la habitación, dijo:
–Escuchen. Se me acaba de ocurrir una broma. Pondré mi medicina en el plato de Nana y, como es blanca, se la tomará, creyendo que es leche.
Pero los niños no tenían el sentido del humor de su padre y, mientras la volcaba en el plato de Nana, lo miraron con reproche. Pero cuando Nana y la señora Darling regresaron, no se atrevieron a delatarlo.
–Perrita –la llamó–, te puse un poco de leche.
Nana movió la cola, corrió hasta el medicamento y comenzó a lamerlo. Pero luego… ¡cómo miró al señor Darling! No fue una mirada de rabia. Le mostró esos ojos húmedos de los perros buenos y se metió en su cucha, arrastrándose.
El señor Darling estaba avergonzadísimo, pero no lo dijo. En medio de un horrible silencio, la señora Darling olió el plato y exclamó:
–¡George, es tu medicina!
–¡Solo era una broma! –gritó él, mientras ella consolaba a los chicos y Wendy abrazaba a Nana.
–¡Muy bien! –volvió a gritar–. ¡Mímenla! A mí nadie me mima. ¡No, claro que no! Yo solo soy el que trae el dinero a esta casa, así que por qué tendrían que mimarme. ¡A ver, ¿por qué, por qué, por qué?!
–George, no grites tanto, que te van a oír los vecinos –le rogó la señora Darling.
–Que me oigan –contestó él, exagerando–. ¡Que me oiga el mundo entero! Me niego a que esa perra siga creyéndose la dueña del cuarto de mis hijos.
Los niños se pusieron a llorar y Nana corrió hasta el señor Darling, con cara de súplica. Pero él la hizo a un lado.
–¡Es inútil, es inútil! –exclamó–. ¡El lugar que te corresponde es el patio y allí es donde te voy a atar!
–George, George, deja que se quede a cuidar a los niños. Recuerda lo que te dije sobre ese chiquillo –le susurró la señora Darling.
Pero él no le hizo caso. Quería demostrar quién mandaba en esa casa y, cuando sus órdenes no consiguieron hacer salir a Nana de la cucha, la arrastró fuera del cuarto y la ató en el patio. Con ese comportamiento, el desdichado padre solo quería lograr la admiración de sus hijos.
Mientras tanto, la señora Darling había metido en la cama a los niños y había encendido las lamparitas de las mesas de luz. Oían ladrar a Nana y John dijo, lloriqueando:
–Es porque la ató en el patio.
–Nana no ladra así cuando se queja. Ese es el ladrido de cuando huele algún peligro –dijo Wendy, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir.
¡Un peligro! La señora Darling se acercó a la ventana. Estaba bien cerrada. Miró hacia afuera y vio el cielo, salpicado de estrellas. Parecían agruparse alrededor de la casa, como si tuvieran curiosidad por ver lo que iba a pasar allí. Pero ella no se dio cuenta de eso, ni de que una o dos de las más pequeñas le hacían guiños. Sin embargo, un miedo indefinido se apoderó de su corazón. Hasta Michael, ya medio dormido, se dio cuenta de que estaba preocupada y le preguntó:
–Mamá, ¿hay algo que nos pueda hacer daño, después de encender los veladores?
–No, mi vida –le respondió ella–. Estas lamparitas son los ojos que las madres dejamos para proteger a nuestros hijos.
El pequeño Michael la abrazó y exclamó:
–¡Mamá, estoy contento de tener una mamá!
Y esas fueron las últimas palabras que le oyó decir en mucho tiempo.
La casa donde iban a cenar estaba a pocos metros de la suya y los señores Darling fueron caminando. Eran las únicas personas que había en la calle y todas las estrellas los miraban.
Las estrellas son hermosas, pero solo pueden observar. Es un castigo que les impusieron por algo que hicieron hace tanto tiempo que ya ninguna recuerda por qué fue. Por eso, las más viejas casi nunca hablan (el parpadeo es el lenguaje de las estrellas), pero las pequeñas todavía lo intentan.
No es que las estrellas sean realmente amigas de Peter (él tiene la traviesa costumbre de acercarse sigilosamente por detrás y tratar de apagarlas de un soplido). Pero como les gusta tanto divertirse, esa noche se pusieron de su lado y estaban deseando que los mayores se quitaran de en medio. Así que, apenas el señor y la señora Darling entraron en la casa de los vecinos, hubo una conmoción en el cielo y la más pequeña de todas gritó:
–¡Ahora, Peter!
Cuando el señor y la señora Darling se fueron, los veladores de los tres niños siguieron encendidos un rato. Pero la lamparita de Wendy parpadeó y soltó un bostezo tal, que las otras dos también bostezaron. Y antes de cerrar la boca, las tres se habían apagado.